La leyenda de las dos piratas
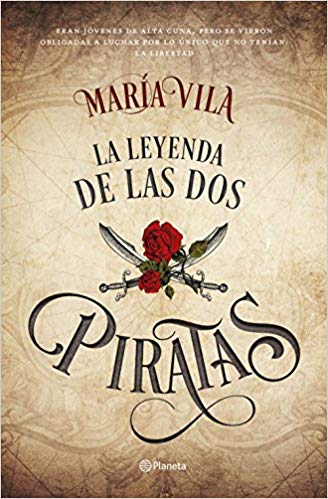
La leyenda de las dos piratas
CAPÍTULO I
El capitán escribía deprisa en el diario de a bordo. Tenía los labios apretados en un gesto de concentración mientras la pluma se deslizaba dibujando garabatos sobre el papel. Treinta de mayo… Treinta y uno de mayo… Primero de junio… El joven llenaba las páginas rápido, con una caligrafía apretada, deteniéndose apenas el instante que le llevaba mojar de tinta la pluma. Sobre la mesa, junto al diario de a bordo, yacía abandonada la joya imponente: una cadena gruesa, de oro, de la que pendía un rubí del tamaño del corazón de un zorro. La luz que entraba por la ventana lo atravesaba y dibujaba destellos rojos en el papel.
Golpearon la puerta del comedor de oficiales y acto seguido se abrió. En el umbral apareció un enorme hombre moreno, de barba larga y muy densa, labios generosos, cejas pobladas y mirada intensa, oscura. De su oreja izquierda colgaba una perla grande como un garbanzo. Era un hombre fornido, con la piel tostada por el sol, brazos como leños y, al cinto, un pistolón dispuesto para el combate. Pero a pesar de su aspecto fiero, al capitán le bastó levantar ligeramente la mano izquierda para detenerlo. El hombre, del que se podrían sacar dos capitanes, cerró la puerta tras de sí y aguardó dócil a que el joven terminara el párrafo y dejara la pluma sobre la mesa. Entonces, la mirada color miel de su capitán fue invitación suficiente para que hablara.
—Hemos echado casi veinte brazas de ancla y dos rezones.
La nao está firme y los hombres esperan instrucciones.
Aunque hablaba en inglés, tenía acento portugués, y un vozarrón que acompañaba a su aspecto.
El capitán asintió y cerró el cuaderno. Se puso en pie con el diario en la mano y fue a guardarlo en un cajón de la librería. El portugués aprovechó para acercarse a la mesa y tomar en su mano el enorme rubí. En su mano no parecía tan grande.
—También he venido a deciros que tenéis un comité de recepción en el pantalán. Una decena de oficiales de rojo.
El capitán cerró el cajón y se volvió deprisa a mirar a su segundo de a bordo.
—¿Braukings? —preguntó frunciendo el ceño.
Salvo por la estatura —los dos hombres eran altos—, el capitán era todo lo opuesto al portugués. Flaco, casi barbilampiño, labios finos, manos delicadas y un aspecto frío, contenido…
El portugués meneó la cabeza, acariciando la joya.
—No, Braukings aún no está en el puerto. Aunque imagino que no tardará. Es… el crío ese…, el lameculos que lo sigue a todas partes. Nunca recuerdo su nombre…
—¿Walcott? —inquirió el capitán. Su acento inglés era impecable.
—¡Sí! ¡Walcott!
El capitán asintió de nuevo con la cabeza.
—Que los hombres me preparen un bote —dijo y, acercándose a la silla en la que había estado sentado, tomó el tahalí que colgaba del respaldo.
El portugués asintió, aún mirando la piedra, acariciándola con su pulgar.
—¿Y qué hacemos con el botín? Sin duda vienen buscándolo. El capitán terminó de ceñirse la espada, se echó una capa negra sobre los hombros y caminó hasta su oficial. Cogió la hermosa joya roja por la cadena, arrancándosela de la mano al portugués, y se la pasó por la cabeza.
—Del botín me encargo yo —respondió.
Ocultó la piedra debajo de la camisa y volvió a cerrarse el jubón.
El portugués le contestó con una sonrisa.
—Mientras estoy fuera —prosiguió el capitán— envía a Stowe a la taberna, a ver si Brace ha dejado algún mensaje para nosotros.
Un nuevo asentimiento, mientras el capitán se disponía a abandonar el comedor. El portugués observó al joven abrir la
puerta y salir al pasillo. Estaba cerrando tras de sí cuando se detuvo y volvió a abrir.
—¡Ah! ¡João! —le dijo al segundo de a bordo con su habitual tono de autoridad—. Una cosa más: no volváis a llamar crío a Walcott delante de mí. Es mayor que yo.
El portugués respondió con una sonrisa ancha que le partía la barba, y masculló en un tono inaudible:
—Presunçoso —al tiempo que se cerraba la puerta.
Inés dejó escapar un bostezo y volvió a centrar la vista en el libro de latín, a pasear su mirada entre las letras apretadas, sin leerlas. En aquellos instantes la vida de Aníbal le parecía lo más soporífero del mundo. Fuera, al otro lado de la ventana del segundo piso, Londres estaba vivo. Desde su casa de piedra, hermosa y señorial, se podía ver el Támesis envuelto en una suave bruma, a los barcos entrar y salir con las velas desplegadas y a los marineros cargando y descargando mercancías en el puerto lleno de gente. Un mundo mucho más apasionante que las campañas del cartaginés.
—Si escribieras la historia de tu vida, ¿cómo la comenzarías? —le había preguntado una vez Victoria.
Inés la había mirado sin comprender.
—¿Y quién habría de interesarse por leer mi vida?
Su amiga contestó poniendo los ojos en blanco en una mueca teatral.
—¿Acaso importa? ¿Cuáles serían tus primeras palabras? Inés se había encogido de hombros.
—Doy fe de que no lo sé. Son pensamientos muy profundos para tan de mañana, Victoria.
Victoria arrugó su nariz respingona en un gesto de desaprobación por la visible falta de entusiasmo de su amiga.
—Yo comenzaría hablando de mi madre —explicó—. No concibo otro modo de narrar mi vida. ¡Pardiez que lo he intentado! Pero siempre la menciono antes de llegar a la tercera línea.
Su madre… Era fácil que Victoria hablara de su madre. Toda Inglaterra lo hacía. Lo difícil habría sido lo contrario.
—Victoria, poco me parece para que te preocupes. Tenemos dieciséis años. No hemos tenido tiempo para ser conocidas por otra cosa que nuestra cuna —dijo quitándole importancia al tema.
A continuación, le había puesto la mano en el hombro a su amiga y le había dicho con dulzura:
—Sé que la vida te reserva grandes cosas, Victoria. Ten paciencia.
Pero la paciencia no era el fuerte de Victoria. Ni siquiera el de Inés. Y por más que hubiera tratado de animar a su amiga con aquellas palabras, con frecuencia volvía a preguntarse qué podían hacer dos muchachas de dieciséis años para lograr fama. Aníbal se había hecho famoso por su valor. Aunque, claro estaba, él era un hombre. Todo era distinto para los hombres. Y no tenía dieciséis años cuando se quedó a las puertas de Roma con sus elefantes.
Inés se puso en pie y se asomó a la ventana de su habitación a observar los barcos.
—¿Cómo empezaría a narrar la historia de mi vida? —se preguntó en voz alta.
Se apoyó en la jamba cerrando los ojos y comenzó a divagar.
—Rondaba el 1579, siete años después de que el corsario Francis Drake se apoderara de una flota de galeones en Panamá y dos después de que devastara las costas pacíficas de América y regresara a Europa por la ruta de Asia. La reina Isabel de Inglaterra lo nombró caballero, como a muchos otros corsarios, piratas que realizaban un contrato con el país bajo cuyo pabellón navegaban, y que tenían por ocupación capturar navíos mercantes de los países enemigos para repartirse con el país protector el botín obtenido…
La joven se sentó ante su escritorio, se apartó una guedeja de pelo oscuro de los ojos, mojó la pluma en la tinta y comenzó a escribir.
«… y es precisamente con la sobrina de uno de estos corsarios con quien comienza nuestra historia, con la sobrina del distinguido John Hawkins, honorable miembro de la Cámara de los Comunes, tesorero de la Marina de su majestad Isabel I de Inglaterra y gran amigo de sir Francis Drake».
Inés se detuvo y volvió a colocar la pluma en el tintero. Observó lo que había escrito. También ella tenía que comenzar su historia narrando sus orígenes, con la diferencia de que Victria se limitaba a sus padres, pero ella…, ella tenía que acudir a su tío para ser alguien. John Hawkins, célebre explorador y negrero… Aquel hombre malvado pero valiente como pocos le había conseguido al padre de Inés, Sigfried Braukings, el título de conde de Frieson, título que algún día ella misma ostentaría; le había logrado el puesto de almirante de un cuerpo especial de la marina para acabar con la piratería en las costas inglesas; lo había introducido en las más altas esferas de la sociedad y, mucho más que todo eso, le había traído de uno de sus saqueos a un mercante español a la bella mujer que el conde había decidido convertir en su esposa.
La madre de Inés era, en efecto, una hermosa joven cordobesa, hija de un mercader, cuya nave fue capturada por Hakins cuando navegaba rumbo a las Indias. Por aquel entonces el corsario estaba casado con la celosa hermana de Sigfried, y al no poder quedarse a la joven para él, prefirió entregársela como regalo personal a su cuñado con el fin de no tenerla demasiado lejos. Pero Sigfried se enamoró perdidamente de su hermosura y se casó con ella, frustrando las expectativas de Hawkins de compartirla.
Casi diecisiete años después de todo aquello, bastaba mirar a Inés para descubrir gran parte de esa historia. Con la piel ligeramente dorada, el cabello negro como las profundidades del océano, los ojos muy oscuros y cuajados de pestañas, y aquellas caderas que ya se adivinaban más anchas que las de las otras jóvenes de su edad aun cuando su talle fuera igual de fino, ya era evidente que la muchacha tenía tanta sangre mediterránea como el cartaginés de su libro de latín.
Suspiró. Si al menos ella fuera la mitad de hermosa que su madre, la historia de su vida podría parecer interesante. Pero pese a aquellos rasgos exóticos, su físico no prometía secuestros apasionantes por piratas extranjeros, no prometía suicidios a su alrededor de jóvenes desquiciados por no poder poseerla, ni siquiera prometía que algún rico joven de cabellos rubios la sacara a bailar dispuesto a dar su vida por ella. No, su vida no prometía todas aquellas historias fantásticas que a Victoria le gutaba inventar. Ni siquiera tendría la oportunidad de ver en su vida un elefante como los de Aníbal.
Resonaron los pasos de su padre en el pasillo y la condesita se apresuró a abrir el libro de latín por alguna página del centro. Un paso, otro, otro. No había duda de que se trataba del conde, y además estaba enfadado. Inés había aprendido a reconocer los ruidos de su padre como muchas otras jóvenes se acostumbran a sus gestos. Abrir el libro había sido una precaución inútil. Los pasos, como siempre, no se detuvieron frente a su alcoba y la muchacha volvió a cerrar el libro. Se puso en pie y se acercó a la puerta, para abrirla en el instante en que su padre volvía a pasar por delante.
—Buenos días, padre. ¿Cómo estáis hoy? —dijo la joven con una sonrisa.
El hombre, un cuarentón grueso con rostro severo y mejillas colgándole, embutido en un traje recargado en exceso, no contestó, ni realizó ningún gesto que denotara que se había percatado del saludo de su hija. Se dirigió a las escaleras y antes siquiera de comenzar a bajarlas dio la orden de que le prepararan su coche.
Inés arrugó el entrecejo movida por la curiosidad. Se apoyó en la barandilla para observar los movimientos de su padre en el piso de abajo. Su madre le ayudaba a echarse el manto de zorro sobre los hombros.
—¿A qué tantas prisas, Sigfried? —preguntó la mujer con un acento forzado, para que siguiera pareciendo extranjero. Su hija sabía que de vez en cuando se le olvidaba y podía hablar un inglés tan perfecto como el de cualquier nativo de la isla.
—El Miguel está entrando en el puerto. ¡Voto a Dios que esta vez no se nos escapa!
¡El Miguel! ¡El Miguel en Londres! Inés no esperó a que su padre se fuera. Corrió a su dormitorio, atrancó la puerta y se asomó a la ventana. Entre la bruma del Támesis habían aparecido los tres mástiles del navío, cuajados de velas blancas como la espuma. La joven contuvo la respiración al presenciar aquella imagen. Siempre había sido de la opinión de que podía haber barcos más grandes que El Miguel, pero ninguno tan hermoso. Por su tamaño podría ser una carraca, pero se había fabricado bajo de borda y con un castillo de proa que apenas levantaba tres pies del suelo, lo que lo hacía más rápido y maniobrable, y con las innovaciones de un galeón, lo que le daba una potencia de fuego y unas defensas que lo hacían sobresalir entre los demás navíos de su tamaño. Unos marineros perfectamente uniformados con coletos de ante, que en la distancia no eran otra cosa que puntos negros, recogieron las velas y la carraca fue perdiendo velocidad. El Miguel, con cientos de historias ocultas tras cada palo… Se decía que el español que daba nombre al barco era el capitán más joven, apuesto y cruel que hubiera visto jamás Inglaterra; que sus ojos miel podían hechizar a las mujeres; que todos los días mataba a seis o siete niños únicamente para sentirse mejor y que tenía más perlas de las que cualquier monarca hubiera visto nunca. Había quienes dcían que había heredado de su padre su fortuna, el cual la obtuvo traicionando a la Corona española y vendiendo sus secretos. Otros decían que vivía de negocios en las Indias, comerciando con esclavas hermosísimas que harían enajenar a cualquier hombre. Pero el padre de Inés, el gran Sigfried Braukings, encargado de limpiar de piratas las costas inglesas, opinaba que el capitán no era más que un pirata, aunque fuera el pirata más astuto de cuantos había tenido que enfrentar, y que obtenía su riqueza de los barcos que capturaba y hundía, sin parar mientes en qué pabellón ostentaban o a qué Corona pertenecían. Era sencillamente un saqueador, «un ladrón, ni más ni menos», decía siempre el conde. Y estaba convencido de que, aunque el joven capitán contara con el favor de la reina Isabel, mujer fácilmente impresionable por los jóvenes duelistas, algún día encontraría pruebas suficientes para que lo ahorcaran.
Inés no se creía la mitad de las historias; era Victoria quien no dejaba de hablar de lo apuesto que debía de ser y de que, pese a todo lo que de él se decía, algún día, hechicero o no, él se enamoraría de ella y ella lo mandaría ahorcar. Y estaba por ver que Victoria no lograra algo que se hubiera propuesto.
Sin embargo, a la futura condesa no le importaba si Miguel tenía los ojos miel o azul oscuro, si tenía veinte capas distintas y cuarenta pares de botas, si vestía siempre de negro, con sobriedad española, o sus jubones estaban recamados en plata. Había sido contagiada por el ambiente que se respiraba en su casa, y solo quería ver llegar el día en que su padre le cortara el gaznate por ladrón y asesino. Para Inés solo era eso. Un ladrón, un asesino, y el capitán del barco más bonito que se hubiera echado a la mar.
El coche de su padre se alejaba en dirección al puerto, con el repicar de los cascos del caballo y el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines apagándose a lo lejos. Inés esperó a que desapareciera tras una esquina y se encaramó a la ventana. Se aseguró de nuevo de que nadie la veía y saltó a las ramas del enorme castaño que daba sombra a la fachada de la casa. Si aquel era el día en que su padre iba a capturar al capitán de El Miguel, no iba a ser ella quien se perdiera su humillante derrota. Las ramas del árbol le arañaban la cara, los brazos y el vestido nuevo, desgarrando los brocados plata y perdiendo este su blancura impoluta conforme la muchacha se arrastraba sobre la corteza dura del castaño. Inés hizo otra pausa abrazada al tronco, y solo cuando estuvo segura de que no había nadie alrededor, se descolgó del árbol. Una de las faldetas blancas se quedó enganchada y, cuando Inés cayó al suelo, se oyó el ruido silbante de la tela al rasgarse, mientras la cola del vestido quedaba varios pies por encima de su cabeza. Inés dejó escapar una imprecación nada digna de una doncella de su linaje, y volvió a alzarse sobre sus tobillos para alcanzar la tela. En el instante en que se hizo con ella, reemprendió el camino hacia el puerto en una loca carrera. Solo se detuvo un momento para tirar el trozo inservible de vestido entre unas cajas de raspas de pescado.
El puerto parecía un hormiguero, tan lleno de vida como se veía desde su dormitorio, con la diferencia de que todas aquellas personas habían dejado de ser insectos diminutos. Eran grandes, apestaban a sudor y a pescado, y la miraban con el ceño fruncido cuando ella pasaba corriendo y hacía saltar el agua de los charcos en todas direcciones. Una pequeña multitud de curiosos se agrupaba en el muelle alrededor del punto concreto donde su padre y una docena de sus hombres esperaban el desembarco del pirata. Inés se abrió paso a empujones y codazos hasta lograr una buena visión desde la primera fila. Desde allí pudo ver cómo tres barcas repletas de marineros de la Corona se habían aproximado a El Miguel. La carraca había echado al agua un bote que se acercaba despacio, al ritmo del bogar de seis marineros uniformados con camisa blanca y coleto de cuero negro. En su proa, embozado en una capa de paño negra y con un pie apoyado sobre el bauprés, iba el capitán. Calzaba una bota también negra y tan limpia como Inés no recordaba haber visto antes. La barca llegó hasta el malecón. El capitán desembarcó de un salto y dirigió una mirada altiva a Sigfried.
—Braukings, es de imaginar que tendréis una buena explicación para que vuestros hombres insistan en subir a registrar mi barco.
Era joven, demasiado para ser capitán, puesto que Inés calculó que no tendría mucho más de dieciocho inviernos. Alto, pelo castaño, ojos claros. Tenía una voz fría y seca, y no había el menor rastro de acento extranjero en su inglés. Era atractivo, pero los cuentos, como siempre, exageraban.
—Soy el encargado de velar por la seguridad de estos puertos y de estas costas y tengo permiso de Su Majestad…
—Sé quién sois, Braukings —interrumpió el español—. No hace falta que alardeéis de ello ante toda esta comitiva. Solo os pido una excusa medianamente razonable. No hay vez que no atraquemos en Londres y no me estén esperando vuestros hombres.
—Debo asegurarme de… —Sigfried se contuvo, midiendo sus palabras.
—¿De qué? Decidlo, pardiez. Sabéis la calidad en que me tiene la reina, y no creo que le plazca saber el trato que recibo de vuestra parte. Si queréis acusarme de algo hacedlo abiertamente, pero no andéis haciéndome perder mi tiempo.
Sí, el conde sabía el aprecio que sentía la reina Isabel por aquel engreído, y esa era la única razón por la cual no le había echado el guante con anterioridad. Necesitaba pruebas fehacientes para poder acusarlo ante Su Majestad, para que la reina viera a qué clase de hombres protegía. Sin pruebas no le quedaba más remedio que agachar la cabeza. Pero el orgullo de Miguel solo se podía tratar de una forma, y esa era con más orgullo.
—Capitán Saavedra, ¿estáis negándoos a que registremos vuestro barco?
El joven sonrió, dejando entrever unos dientes tan blancos como las velas de su navío.
—No, conde de Frieson, no. Por supuesto que no —contestó divertido—. Soy mitad español, como a vuesa merced le gusta recordar como si así fuera a insultarme, mas observad que, como tal, soy mucho más caballero que vos.
Se giró a los marineros que esperaban en su bote y les ordenó que permitieran a los hombres de Braukings subir a bordo. A continuación se dirigió de nuevo al conde.
—No tengo nada que ocultar —dijo—. Y ahora, si me disculpáis, me espera Su Majestad.
Con dos largas zancadas Miguel se abrió paso entre el corro que se había formado a su alrededor, con el rubí oculto en su pecho y sin más escolta ni compañía que su espada toledana, que asomaba entre su capa a cada paso.
Inés aprovechó para alejarse de allí antes de que su padre pudiera descubrirla y corrió de nuevo por los charcos del puerto con la firme idea de llegar al palacio King John’s Barn a tiempo de presenciar la entrevista. Con las prisas tropezó un par de veces. La primera aterrizó en una caja de sardinas. La segunda en un charco de cieno. Pero no se detuvo. Se metió entre las callejuelas más oscuras y malolientes con el fin de atajar. Siguió corriendo hasta que las piernas comenzaron a dolerle y se volvió, consciente de que Miguel habría tomado un coche y de que así no llegaría jamás. Entonces se detuvo a tomar aliento. Se dio una serie de palmadas nerviosas en el muslo y por fin se decidió. Golpeó la puerta más cercana y, cuando una criada abrió, se quitó el tocado de seda con un airón de plumas blancas y se lo tendió.
—Necesito una montura. Os la traeré de vuelta.
La criada titubeó unos instantes y la condujo hasta las cuadras. Allí había un único caballo enorme, de tiro, pero Inés, sin perder más tiempo, se apresuró a ponerle una cabezada y, sin siquiera ensillarlo, abrió la puerta de salida, se montó y partió al galope. El tocado no le serviría de nada con el vestido roto.
El King John’s Barn apareció entre la bruma londinense. Inés dirigió el animal hacia la parte trasera del palacio y se detuvo un par de calles más allá. Victoria le había enseñado un pasadizo que conducía al interior y que estaba pensado para una eventual huida. En la casa en la que se ocultaba la entrada de aquel pasadizo solo se apostaba un guardia, Greg, que conocía a las muchachas y solía permitir entrar a Inés. Inés ató al caballo, le palmeó el cuello y se introdujo en la pequeña casa de piedra. Greg hacía un solitario. Era un hombre muy alto, tenía la nariz aguileña y el pelo corto, y cuando fijaba la vista con atención en alguien, se asemejaba a un buitre oteando desde el nido. No obstante, cuando sonreía, su rostro se inundaba de alegría, e Inés lo encontraba incluso apuesto. Al ver a la niña frunció el entrecejo.
—¡Oh, no, condesa! Hoy no puedo permitir entrar a vuestra merced —dijo, antes siquiera de que la joven tratara de embaucarlo.
—Greg, es un asunto vital. ¡Necesito ver a Victoria!
—Milady, si os descubren dentro puedo darme por muerto.
Ha tiempo que sospechan de mí.
—Nadie me descubrirá. Tenéis mi palabra.
—Sabéis que no puedo hacerlo.
Inés protestó, imploró, prometió y lloró hasta que el guardia, resignado, suspiró y le hizo un gesto a la condesa para que lo siguiera. Cogió un candil de la cocina para entregárselo a la muchacha, levantó la alfombra que tapaba una trampilla del suelo, abrieron y bajaron a la bodega. Allí Greg empujó unas cubas de vino y se dejó ver un pasadizo.
—No tardéis.
—Descuidad.
Inés se apresuró a desaparecer por el agujero, iluminando aquel camino oscuro con el candil. No le gustaba caminar por allí: la escasa altura que la obligaba a caminar encorvada, el olor a cerrado, la humedad y la compañía de las ratas hacían que la sangre se le agolpara en las venas, y no podía evitar imaginar que el techo se vencería y se quedaría allí atrapada. Pero, cuando la angustia se apoderaba de ella y la empujaba a correr hacia la salida, pensaba que ni el mismísimo Aníbal se habría introducido jamás en un lugar tan aterrador. Y entonces soplaba para apagar la vela y luchaba con el miedo que le producía aquella situación, convencida de que después de aquello ya nada más la asustaría. En esta ocasión, el vello del brazo se le erizó algo menos que otras veces mientras tanteaba el camino en la oscuridad. A medida que se acercaba al otro extremo pudo ver la claridad que se abría en el techo, allí donde la luz se colaba por los resquicios que dejaba la baldosa que cubría la salida, y el nudo de su estómago se aflojó, y su corazón se calmó. Alcanzada la trampilla, apoyó con cuidado los dedos y empujó muy poco, lo justo para poder mirar si había alguien dentro de la caseta del jardinero. Nadie. Corrió la baldosa y, aprovechando la luz, buscó por el suelo a su alrededor el escabel. Aydándose con él, se aupó afuera. Antes de salir se aseguró de que todo quedaba en su sitio. Entonces cruzó el jardín con cuidado, dejando atrás el estanque de los cisnes, los setos podados con formas redondas y los rosales a punto de dar flor, hasta llegar bajo un balcón del segundo piso. Recogió unos cantos del suelo, trepó por una enredadera hasta llegar al balcón, se encaramó en la baranda y recuperó el aliento. Desde allí lanzó las piedrecitas contra el cristal de una ventana del tercer piso. No tardó en asomar una cabeza de trenzas doradas y nariz respingona.
—¡Inés! ¡Voy a abrirte!
La condesa se puso de puntillas sobre la baranda y esperó a que se abriera la ventana que había justo por encima de ella. Victoria reapareció por allí e, inclinando medio cuerpo fuera, le tendió la mano para ayudarla. Pronto Inés se encontró dentro. Victoria la abrazó. Aún llevaba puesto el camisón.
—¡Qué alegría! Hasta el domingo después de misa no te esperaba —dijo mientras conducía a Inés al dormitorio, a través del vestidor.
A menudo las dos jóvenes habían pasado horas en aquella habitación, entre los trajes de Victoria, ayudándose a vestir la una a la otra con las prendas más dispares para luego interpretar el papel de príncipe oriental y esclava turca, o el de capitán corsario y princesa de Inglaterra. En un principio solían turnase en las representaciones del hombre y la mujer, pero, al final, siempre terminaba Inés interpretando su persona y Victoria a todos los demás personajes, pues, como decía siempre su amiga, la condesa era bastante insulsa cuando de interpretar héroes varones se trataba, y todos sus personajes terminaban siedo igual de simples. Por el contrario, Victoria les daba miles de matices distintos a sus caracteres, y nunca dejaban de ocurrírsele nuevas peripecias.
Entraron en el dormitorio, por cuya ventana habían aparecido hacía no más que unos instantes las trenzas doradas de su amiga. Estaban medio deshechas, pues había dormido con ellas y aún no se había peinado tampoco. Que siguiera en camisón a pesar de la hora no le llamó la atención a Inés, acostumbrada como estaba a sus extravagancias. Había veces en las que Victoria se enfadaba y no se vestía en todo el día, gritando, cuando sus ayudas de cámara intentaban hacerle cambiar de opinión, que para qué se iba a vestir si nadie iba a verla, «porque nadie NUNCA iba a verla». Solo una visita de Inés podía alegrarla entonces.
—Se trata de Saavedra. Está aquí —explicó la condesa. Victoria abrió mucho los ojos.
—¿En Londres?
—¡Aquí! ¡En palacio! —exclamó la condesa señalando el suelo, como si el pirata estuviera a sus pies.
La princesa dejó escapar un grito de júbilo y se puso a dar saltitos.
—Ha venido a presentarle sus respetos a Su Majestad mientras mi padre registra su bajel —explicó Inés.
—El capitán Miguel Saavedra aquí, ¡ahora!, ¡en este mismo palacio! —repitió Victoria palmeando de ilusión, sin terminar de creerlo. Siempre se enteraban de que había estado con la reina después de que se hubiera marchado—. Y dime, ¿lo has visto? ¿Cómo es?
Inés se encogió de hombros.
—Es… un joven corriente —titubeó.
—¿Y dices que es un joven corriente? ¿Miguel un joven corriente? —preguntó Victoria incrédula.
—Un pirata corriente —se corrigió Inés—. Y me temo que seguirá siéndolo por algún tiempo.
Victoria se sentó en su cama y levantó una ceja.
—¿Acaso no registra tu padre su barco? Encontrarán pronto algo que lo delate.
—Lo dudo. Saavedra no habría permitido que subieran a bordo los hombres de mi padre si creyera que iba a ser así.
Victoria se abrazó las rodillas, mordiéndose los labios, y se mantuvo en silencio unos instantes.
—Inés, tiene que haber algo que lo delate. El botín de algún barco que saqueara, una joya famosa desaparecida… —De pronto el rostro de la joven se encendió—. ¡La bandera pirata!
¡Todos los piratas tienen una bandera negra con una insignia sobrecogedora! —exclamó la rubia, señalando como prueba fehaciente de lo que decía el baúl en el que Inés sabía que escondía la pila de novelas bizantinas.
—Sí, sin duda habrá algo. Es lo que buscan los hombres de mi padre. Pero a fe mía que no estará en su navío. Es muy astuto —respondió Inés meneando la cabeza.
Se hizo otra vez el silencio hasta que los ojos de Victoria se agrandaron de nuevo en un gesto de ilusión.
—¡Claro que no! ¡La llevará consigo! ¡La bandera pirata!
¡Por eso permite que registren su barco! —se puso en pie y habló haciendo aspavientos—: ¡Inés, seguro que lleva la bandera encima! ¡Pardiez! ¡Y mientras registran su navío, él habla con mi madre!
—Es posible —concedió Inés.
—Así tiene que ser, en verdad —decidió Victoria. Y volviéndose hacia Inés añadió—: Y ¿adivina qué? ¡Nosotras lo desenmascararemos!
Inés observó a su amiga, que blandía una espada imaginaria, con sus trenzas deshechas y vestida con su camisón de lino blanco con encajes de hilo.
—¿Desenmascararlo? Victoria, aún no estás vestida siquiera. La joven se mordió el labio contrariada.
—Cierto. Tuve que deshacerme de mis ayudas de cámara cuando llamaste y no volverán hasta dentro de un buen rato. Pero sé lo que haremos. Tú lo traerás a esta habitación y lo desenmascararás aquí. Yo me esconderé detrás de las cortinas y escucharé. Esta vez lo dejo todo en tus manos.
En esta ocasión fue la condesa la que abrió los ojos atónita.
—¿Bromeas? Es peligroso. Saavedra es un pirata, Victoria. Además, le prometí a Greg que no me descubrirían. No puedo pasearme por los pasillos de palacio, y menos con él.
—Inéééés —dijo Victoria, y su tono de voz cargado de icredulidad y desdén parecía decir «¿Peligroso? ¿Cuándo ha detenido el peligro a los héroes?».
La condesa suspiró resignada. Entró en el vestidor de su amiga y al instante regresó con una discreta capa negra con capucha doblada sobre el brazo.
—Te mantendrás tras la cortina.
Y Victoria asintió con la cabeza, deshecha en risitas nerviosas.
Los pasillos del King John’s olían a grandeza y los pasos de la joven resonaban en el suelo de baldosas. Inés, oculta bajo la capa negra, contenía el aliento. De nuevo se le había erizado el vello, más aún que en el pasadizo, y sentía cómo se le acumulaba la saliva en la boca, sin poderla tragar. Oyó unos pasos que marchaban rítmicos y se arrimó a la pared, inmóvil, sin atrevese a respirar mientras dos músicos pasaban a unos pies. Soltó el aire de los pulmones y siguió caminando hacia el salón. Antes de llegar oyó a otros músicos tocar el laúd, y el ruido del cotorreo de la gente de la corte. Se asomó a una baranda en la pared y pudo ver cómo, un piso más abajo, la reina Isabel hablaba con el capitán, los dos apartados junto al fuego y abrazados por el tañido del laúd, mientras las doncellas de la reina tejían y csían en el centro del salón en animada charla. Resultaba difícil escuchar más que palabras sueltas de la conversación entre el pirata y la reina. El cotorreo de las doncellas lo entorpecía. Se esforzó por separar la voz de la reina de las demás.
—… lamento que no podáis quedaros más tiempo en Londres, capitán. Vuestra presencia me es muy grata, y ya sabéis cuánto me gustaría que permanecierais en la corte. Pronto habrá un festejo al que os divertiría asistir y habrá doncellas muy hermosas.
Inés observó a la mujer. Aunque fuera de talla mediana, era inevitable sentirse impresionada por su porte, que le hacía parecer más alta. Tenía el pelo rubio rojizo, la tez blanca con matices aceitunados heredados de su madre, y unos ojos llenos de vida y jovialidad. Podía parecer la más alegre de las mujeres, pero a la vez tenía aquel aspecto majestuoso capaz de acallar hasta a sus enemigos más fieros.
—Agradezco las amables palabras de Su Majestad —contestaba el español en su perfecto inglés— y confieso que también a mí me gustaría permanecer más tiempo en Londres y asistir al festejo, que sin duda será espléndido. Pero mi padre me dejó un legado que requiere de todo mi tiempo. Debo partir para las costas de África esta noche y no quería hacerlo sin pagaros antes mis respetos.
Inés se apartó de la baranda. Tenía que darse prisa. La entrevista no duraría mucho más. Se dirigió hacia las escaleras y, sin separar la espalda de la pared, bajó hasta la planta principal. Allí había más guardia. Respiró hondo tratando de amortiguar los latidos de su corazón, y siguió caminando hacia la entrada. Apoyó la mano en el pomo de la puerta, con las rodillas temblándole, y la empujó despacio.
El recibidor estaba repleto de armaduras, armas y tapices. Junto a una puerta pequeña que se abría a la derecha había un hombre dormitando en una silla. Inés entró. Su corazón se había vuelto a exaltar. ¿Cobarde? Victoria no podía entender que ella no era cobarde, pero entrar allí… resultaba una locura. La alfombra persa amortiguaba sus pasos. Avanzó hasta el hombre, con la impresión de que los latidos de su corazón podrían despertarlo, y empujó la puerta rezando para que esta no chirriase. La puerta estaba bien engrasada y giró sobre sus goznes sin el menor ruido. La muchacha suspiró cuando se encontró en una diminuta habitación con armeros en las paredes y una mesa en el centro. Sobre esta última estaba la espada toledana de Miguel. La cogió; era más ligera de lo que había creído y, pensando en lo que le ocurriría a Greg si la encontraban allí, volvió a salir al recibidor en el que roncaba el guardia, entornó la puerta de la pequeña armería, y se deslizó hasta la puerta por la que había entrado. En el instante en que la cerró, oyó los pasos de unos guardias. Buscó a su alrededor y vio un arcón pegado a la pared. Se agazapó detrás de él con el cuerpo temblándole como una hoja.
No tardaron en aparecer por el pasillo dos guardias que escoltaban a Saavedra a la salida. Las botas del capitán brillaron al pasar junto a Inés. Uno de los guardias abrió la puerta y le dejó pasar. Después los dos lo siguieron y la puerta se cerró.
—La espada del capitán Saavedra —pidió una voz.
Inés se levantó muy despacio y acercó la oreja a la madera. Pasos. Un silencio largo. Golpecitos nerviosos y rítmicos sobre la ropa. Otro silencio.
—Un momento —era la voz del mismo guardia.
Pasos que se alejaban de la puerta en que estaba Inés hacia la puerta de la armería. A lo lejos, ruido de metales que chocan al moverse.
Inés cogió aire y entreabrió la puerta con cuidado. Miguel estaba solo con un guardia en el recibidor. El guardia mantenía la vista fija en la entrada del armero en el que debía de estar también el guardia que Inés había visto dormir en la silla, pero el capitán se volvió hacia la puerta y la descubrió. La joven se quedó helada un instante, y después reaccionó llevándose el dedo a los labios e implorando silencio con la mirada. Los ojos color miel del capitán se posaron un segundo en los de ella. Inés tragó saliva. Entonces Miguel se volvió hacia el guardia y le dijo en un tono seco y cortante:
—Soy un hombre ocupado. ¿Vais a quedaros aquí como un pasmarote o vais a ayudar a buscar mi espada? Que la hayáis perdido es algo que no acierto a comprender.
El guardia balbuceó una excusa y se apresuró a desaparecer en la armería, y el capitán se volvió hacia Inés con mayor libertad. Ella sonrió aliviada. Empujó algo más la puerta, le hizo un gesto al pirata para que la siguiera y le mostró la espada. Si el capitán se sorprendió, su rostro no lo denotó. Echó un vistazo rápido hacia la armería y a continuación siguió a Inés. Cuando ambos estuvieron fuera del recibidor, ella cerró la puerta, se llevó de nuevo el dedo a los labios y se apresuró a alejarse de allí. Oía los pasos del capitán detrás de ella y, por alguna extraña razón, se sentía más segura. Era como si el hecho de que él etuviera haciendo algo también prohibido convirtiera la conducta de Inés en menos reprobable.
Subieron las escaleras hasta llegar al piso de arriba, se detuvieron un momento tras unas cortinas para dejar pasar a unas doncellas que caminaban riéndose por el pasillo, y llegaron a la cámara de Victoria. Inés empujó la puerta, caminó hasta el fondo, dejó la espada toledana sobre el alféizar de la ventana y regresó para cerrar la puerta detrás de Miguel. Solo entonces respiró con alivio. Se quitó la capucha y fue a desprenderse de la capa, pero rectificó, si bien no antes de que el capitán pudiera reparar en el lamentable estado en que se hallaba su vestido. El pirata estudiaba la habitación y la estudiaba a ella. Su mirada miel parecía capaz de atravesarla. Era como si la sometieran a un sinfín de preguntas, aunque se mantuviera en silencio.
Inés se retorció las manos, nerviosa, y sus ojos recorrieron la habitación sin detenerse en nada en concreto. Abrió la boca sin articular palabra un par de veces hasta que al final tomó aire, miró a Saavedra y le ordenó:
—¡Quitaos la camisa!
Esta vez el capitán no pudo disimular su asombro.
—¿Qué habéis dicho?
—Me… me habéis oído —farfulló Inés—. ¡Quitaos la cam sa! ¡El jubón primero! ¡Y la capa si os es preciso!
Saavedra respiró hondo.
—Milady…, aún sois joven y sé que no soy a quien le corresponde daros lecciones sobre cómo conduciros, pero… este no es el modo en el que una doncella que se precie deba seducir a nadie.
Inés se ruborizó. La boca se le secó y las mejillas le ardían.
Apabullada, logró espetar:
—¡Atreveos a negar que sois un pirata!
Miguel la estudió de nuevo unos instantes, y luego sonrió, mostrando sus dientes blancos.
—Creí que lo atrevido sería afirmar que soy un pirata, y no negarlo.
A Inés cada vez le resultaba más difícil contestar al joven. Se retorció las manos. Le sudaban.
—¿No lo negáis? —preguntó frunciendo el ceño—. ¿No negáis ser un sucio traidor, un vulgar ladrón enemigo de la Corona?
Miguel dejó de sonreír en el acto.
—Milady, no sé quién sois ni qué hacéis aquí —respondió con cautela—, pero las acusaciones que hacéis son demasiado serias como para tomarlas a chanza. Dados vuestro aspecto y vuestra conducta, consideraré que habéis perdido la razón y os retienen aquí como una enajenada, y trataré de olvidar la ofensa que, de otro modo, no perdonaría a nadie. Ahora, si me disculpáis, la guardia debe de estar buscándome. Podéis quedaros con la espada. —Y dirigió la mano hacia el pomo de la puerta. Inés corrió hacia la puerta, la empujó y apoyó en ella la espalda, impidiendo que el capitán la abriera.
—Si intentáis escapar os juro que gritaré y llamaré a la guardia.
—¡Hacedlo! —respondió el español con el ceño fruncido—. ¿Qué diréis? ¿Que no he querido satisfacer vuestros caprichos carnales?
Inés alzó la barbilla.
—Bastará con que os registren debajo de la camisa para que yo no tenga que explicar nada. ¡Apartaos!
Él dudó.
—¡Apartaos de la puerta os digo!
Miguel se apartó muy despacio, con la vista clavada en la fiera que jadeaba delante de él, y esperó a unos pies de ella. Lentamente, Inés recobró la respiración. Sin embargo, antes de que pudiera reiniciar su interrogatorio, Miguel se volvió de un salto y corrió hacia la ventana. No llegó a alcanzarla porque, de detrás del dosel de la cama, apareció una figurita de trenzas doradas que se abalanzó sobre la espada toledana que Inés h bía dejado en el alféizar y la interpuso entre el cuello de Miguel y ella.
—Un solo movimiento, capitán, y no viviréis para abandonar Londres.
La punta de la espada se le clavaba a Miguel un poco por encima de la nuez y le obligaba a alzar la cabeza, pero, aun así, el capitán podía ver a la muchacha que acababa de frustrar su huida: una joven de apenas diecisiete años, trenzas rubias medio deshechas, ojos claros y nariz respingona, que lo observaba con el ceño fruncido, aún en camisón.
—¿Me está permitido conocer el nombre de la joven que intenta aparentar experiencia con la espada?
El ceño de Victoria se frunció más.
—Tal vez no esté muy instruida en el arte de la espada, pero conozco el modo de haceros un hermoso agujero en el gaznate.
Miguel agarró la espada por la hoja y tiró de ella, arrebatándosela a Victoria sin dificultad. Se la ciñó al cinto, inclinó respetuosamente la cabeza a modo de despedida y se dispuso a saltar por la ventana ante el gesto de desconcierto de la muchcha.
—Victoria Dudley e Inés Braukings —se apresuró a decir la rubia señalándose a sí misma primero y después a Inés.
Miguel volvió la cabeza para mirarla.
—Y si saltáis por ahí, no os quedará un hueso entero —añadió Victoria.
Él sonrió. Otro relampagueo blanco.
—Es de suponer que no estaréis dispuesta a mostrarme un camino mejor, ¿cierto?
—Es… posible…
—¡Victoria! —protestó Inés.
—… si os quitáis el jubón y la camisa —añadió la rubia.
Saavedra observó a las dos muchachas. Hacían un extraño cuadro en aquella habitación: Dudley, como el conde de Leicester, conocido amante de la reina —¿una sobrina, hija tal vez de alguno de sus tres hermanos?, ¿o tal vez otra bastarda del conde con lady Sheffield?—, vestida con un camisón del lino más fino, y Braukings, cuyo apellido no dejaba dudas, con un rico vestido destrozado y lleno de barro seco, que apenas disimulaba una capa negra.
—Ha sido un placer, lady Dudley, lady Braukings… —se giró de nuevo.
—¡Esperad! —insistió Victoria.
Miguel se volvió una vez más.
—Lady Dudley, conozco el libertinaje de la corte, pero no voy a desnudarme. Intentaba explicarle a lady Braukings que ese no es modo de acaparar la atención de un caballero.
Esta vez fue Victoria la que se sonrojó.
—Iba a… iba a preguntaros por qué sois un pirata. Contáis con el favor real. Podríais ser corsario de la reina. ¿Por qué arriesgaros a que os ahorquen cuando podríais ser caballero?
El capitán observó unos instantes a la joven, dudando qué contestar.
—Milady… —comenzó, pero finalmente optó por dejarlo estar—. No lo entenderíais.
Y caminó de nuevo hacia la puerta. Pero Inés seguía apoyda en ella, y añadió con frialdad:
—No lo harías, Victoria. Nadie puede entender por qué razón una persona puede dedicar su vida a saquear, robar y matar, sin discriminar el país de procedencia, la edad de sus víctimas o su sexo, y luego acercarse a los soberanos de cada uno de esos países que saquea y rendirles pleitesía.
Miguel e Inés intercambiaron una mirada cargada de dureza.
—Lady Braukings, yo no he traicionado a nadie más que a los que a mí me han traicionado. Cierto es que igual robo un barco inglés que uno francés, pero yo no traiciono a mi reino, pues no soy inglés. Jamás le he jurado lealtad a la reina Isabel. Pero aunque mi vida sean el mar y los barcos, no soy más ladrón ni más asesino que vuestro tío, sir John Hawkins, o vuestro sir Fracis Drake. Deberíais entenderlo, milady, vos que sois española.
Inés sintió aquellas palabras como una cuchillada.
—Mitad inglesa —precisó Victoria— al igual que vos. Y lo que no entiendo es por qué siendo mitad inglés, como sois, no os hacéis corsario inglés. Se dice que vuestro padre iba a serlo, y él era enteramente español. Amigo sois de la reina Isabel y la propia reina es de madre extranjera.
En aquel instante se oyó un suave golpeteo en la puerta.
—¿Milady? Venimos a vestiros, milady.
Victoria se ruborizó y posó la vista en Inés y a continuación en Miguel, que la observaba divertido.
—¡Marchaos! No quiero veros. Hoy me vestiré sola.
Al otro lado de la puerta, se oyó el murmullo apagado de las doncellas.
—Pero, milady… —sonó de nuevo la misma voz.
—¿No me habéis oído? Marchaos de una vez.
Nuevos murmullos y, por fin, el ruido de pasos que se alejan.
Victoria miró a Miguel con seriedad, tratando de recuperar el prestigio perdido.
—Os escucho, capitán.
Inés se mantenía inmóvil, sin decir nada, apoyada contra la puerta con los brazos cruzados. Miguel dudó antes de contestar. Finalmente dijo:
—¿De veras queréis que os conteste, milady? ¿Queréis saber por qué soy pirata y no corsario? ¿Por qué a vuestros ojos soy un ladrón y no un caballero? Pues tendréis vuestra repuesta.
Se apoyó en el alféizar de la ventana y comenzó a hablar. Su voz seguía siendo seca, pero había perdido algo de frialdad.
—Como no ignoráis, mi padre era un respetable mercader español casado con una noble inglesa que había pertenecido a la corte. Él la amaba con locura y por ella terminó mudando su residencia aquí. Pero, desde mi nacimiento, la salud de mi madre mermó y, finalmente, cuando ella presintió que se acercaba su muerte, le dijo a mi padre que nunca ella había vivido en sosiego, temiendo por la vida de su esposo, y le pidió que se hiciera corsario, pues la reina Isabel quería bien a mi madre y le tenía a él en alta estima.
Victoria se había sentado sobre el lecho para escucharlo, fascinada.
—Mi padre nunca fue un hombre de más armas que las necesarias para luchar contra los piratas que trataban de saquealo, pero, una vez más, se dispuso a complacer a mi madre. Ella murió, y él se juró que, cuando regresara de una travesía por el norte de África, le rendiría vasallaje a Su Majestad y pondría a su servicio los cuatro barcos que componían su flota. Esta decisión llegó a oídos de varios navegantes ingleses, a los cuales no les satisfizo en demasía la idea de que un español pudiera ser
corsario de la reina de Inglaterra. Así pues, durante el mes que mi padre estuvo fuera, organizaron una pequeña armada y lo esperaron para hundirlo en las mismas aguas inglesas que él se proponía defender. Hundieron el navío en el que él navegaba, el Artemisa, y las tres naos que con él viajaban; robaron las mercancías y mataron a cuantos hombres lograron salir a nado. Mi padre murió, milady. Y también lo hicieron los marineros aquellos que mi padre había contratado personalmente y que habrían dado su vida por él. Nadie quedó con vida de aquellos tres barcos, salvo un hombre, uno sólo, de los dos centenares que a mi padre seguían. Y fue él quien me contó lo ocurrido
—Miguel hablaba con voz queda, sin pasión, pero sus ojos brillaron de rabia al llegar a la parte en que todos habían muerto—. Entonces yo fleté El Miguel, una carraca que mi padre había mandado fabricar para regalármela cuando yo fuera mercante, y le pedí a aquel marinero que me ayudara a buscar tripulación. Me eché a los mares con el propósito de mantener lo que mi padre había ganado con su valor y tesón, y poder rogarle algún día a la reina Isabel que me concediera a mí el honor de ser corsario suyo, como habría querido mi madre. Pero el mismo navío que había organizado la emboscada a mi padre alcanzó a mi carraca en alta mar con intención de acabar también conmigo. Sin embargo, prevenido por el viejo marinero, le planté cara, y logré hundirlo yo a él en aquel combate, y maté a su capitán.
Miguel hizo una breve pausa en la que miró al suelo. Al alzar la vista añadió:
—Y entendí, milady, que nunca podré ser corsario, pues no soy inglés. Inglaterra no me quiere como hijo suyo, y yo no quiero ya ser hijo de Inglaterra. Mi patria es el mar. Y no puedo distinguir entre hundir barcos ingleses y barcos de otros pabellones porque ningún país me quiere por súbdito.
Victoria tardó en reaccionar.
—Vuestra historia me conmueve… —comenzó a decir emocionada.
—Pero es falsa —interrumpió Inés, que permanecía apoyada en la puerta con los brazos cruzados—. No hundisteis un barco, sino cinco; no matasteis al capitán, sino a toda la tripulación; y no fue aquel barco el que os encontró ni hubo casualidad alguna, sino que fletasteis El Miguel con el único propósito de dar caza a esos navíos de la Corona.
Miguel clavó sus ojos miel en los negros de Inés.
—Lo que decís no altera el sentido de mi historia. Eran cinco los barcos que componían aquella armada. Vengué a mi padre, fleté El Miguel para hacerlo, conociendo de antemano que los oficiales de la Corona no me permitirían jamás ser corsario.
¿Por qué razón entonces debo discriminar los barcos que saqueo? ¿Acaso no son tan ladrones los ingleses que roban el oro español como los españoles que roban a los ingleses? No le debo nada a nadie, salvo a Dios y a mis hombres.
Inés dudó. Las palabras de Miguel le sonaban como lo que había leído de algunos humanistas que defendían el valor de la vida por encima de todo. Aunque ellos habrían añadido un rey a la lista.
—Si sois un español que saquea barcos ingleses —respondió Inés escupiendo las palabras—, sois enemigo de Inglaterra. Y en tanto lo hacéis en secreto, escondiéndoos tras una máscara de amistad con la reina, sois un traidor, y merecéis la horca. Además, no respetáis los barcos españoles, no respetáis las tripulaciones que se rinden, matáis mujeres y niños sin pudor, y todo para vuestro propio beneficio, pues no entregáis las riquezas a España, bajo cuyo nombre os escondéis; lo que, además, os convierte en un pirata. Así que también merecéis la horca. Merecéis la horca, seguida de castración, destripamiento y descuartizamiento, como establece la ley para los traidores, pues entiendo que sois pirata y traidor.
Los ojos de Victoria iban de uno a otro, con la indeterminación pintada en el rostro. Miguel se puso en pie al escuchar las acusaciones, e Inés se sobrecogió pensando que sacaría su espada toledana y le atravesaría el corazón. Pero el capitán no avanzó ni un paso de donde se encontraba.
—Lamento que os creáis esas acusaciones, milady, y que nunca hayáis puesto mientes en cómo las conoce Sigfried; que nunca os hayáis parado a pensar en cómo sabe él que soy un pirata cuando nunca ha encontrado nada a bordo de El Miguel que pueda incriminarme. Pues también a eso puedo responderos. Sir Sigfried Braukings, conde de Frieson, sabe que soy un pirata porque él conocía el ataque de aquella armada de galeones ingleses a los navíos de mi padre, y cuando acudí a él y le imploré que hiciera justicia, me ignoró, convirtiéndome en lo que soy. Prefirió defender a un borracho capitán inglés antes que al hijo de un español que lo perdió todo por su esposa inglesa. Braukings silenció ese ataque, incluso después, cuando yo comencé a hundir aquellos galeones ingleses uno a uno. Braukings siempre ha sabido qué era yo, ha tenido pruebas, pero no ha querido emplearlas.
Inés negó con la cabeza, sin querer creerlo.
—Nunca pudo acusarme de hundirlos, puesto que para hacerlo debía confesar que yo era el único que tenía motivos, confesar cuáles eran estos, y cómo los conocía… Confesar, al fin y al cabo, cómo me negó la justicia convirtiéndome en quien soy.
—Eso no es cierto… —trató de interrumpir Inés.
—Sin embargo —prosiguió el capitán—, él siempre ha sabido que fui yo. Solo yo tenía razones para hundir aquellos cinco galeones ingleses, y a todos los otros que le dieron su apoyo. Inés quiso replicar, pero no sabía cómo. Miró a Victoria, pero su amiga tenía la vista fija en el capitán, y parecía creer lo que él decía.
—Y respecto a todas esas historias terribles que se me achacan —añadió Miguel al ver que ya no tenía oposición—, únicamente os diré que las inventó todas Sigfried, movido por el odio que siente hacia mí, con el propósito de que la gente me temiera y me delatara. Me odia como odia a todos los españoles. Me odia por ser hijo de un español que amaba a su esposa, mientras que él jamás ha logrado que su esposa española sienta más que asco hacia su figura repulsiva.
—¡Cuidado, capitán! —advirtió Inés, llevada por la rabia y olvidando que Miguel iba armado con su toledana—. Habláis de mi padre.
Entonces él sonrió, y con una voz envenenadamente dulce dijo en castellano:
—No, milady. Estoy hablando del esposo de vuestra madre, del hombre que la secuestró y la desposó. Pero vos sabéis tan bien como yo que vuestra madre es muy hermosa, y que no es
estúpida. Y si tenéis dudas sobre lo que os digo, preguntaos entonces por qué razón Sigfried la desposó tan rápido, y por qué vos nacisteis tan pronto. Sois española, milady. Más de lo que lo soy yo.
Inés palideció. Aunque no lo hablaba con fluidez, entendía el castellano. Los oídos le zumbaban como si tuviera en ellos un cabo mal atado que vibrara con el viento. Victoria la miraba tratando de leer en su rostro lo que Miguel le hubiera podido decir. El capitán aprovechó el silencio para añadir en inglés:
—Veo que no me he equivocado con vos y que habéis entendido. Ahora solo os queda preguntaros por qué lucháis y en qué creéis.
Inés sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero logró contenerse. Victoria se puso en pie y miró a Miguel. No encontró qué decir y caminó hacia su amiga. Le colocaba la mano sobre el brazo para manifestarle su apoyo cuando unos pasos secos y acompasados retumbaron al otro lado de la puerta, y el ruido de unos nudillos golpeando la madera tronó en la habitación.
—Milady, ¿os halláis ahí?
Miguel e Inés clavaron la vista en Victoria. Ella farfulló:
—Estoy aquí.
El hablar le dio fuerzas y logró recuperar sus dotes teatrales.
Con voz falsamente ofendida preguntó:
—¿A qué tanto escándalo? ¿Es que una dama de palacio no puede practicar sus oraciones sin ser interrumpida un sinfín de veces?
El tono de voz era el acertado y la excusa no habría sido mala si no hubiera provenido de Victoria. Nadie que la conociera pensaría que podía estar rezando a esas horas, y menos aún que pudiera sentirse molesta porque la interrumpieran.
—Milady, tenemos órdenes de registrar el palacio. Debéis abrir la puerta.
Bastó una mirada entre las dos muchachas para que se entendieran. Inés asintió y se dirigió hasta Miguel. Tomándole de la mano lo condujo hacia el vestidor y le indicó la ventana por la que siempre huían.
—Si es así… —inventaba Victoria—, mas… no estoy vestida,
y no deja de ser enojoso. ¿Puedo saber qué ocurre? —oyeron decir a la princesa mientras ambos saltaban al balcón del segundo piso.
Una vez allí, Inés se dispuso a bajar por las enredaderas.
—¡Esperad! ¿Adónde me dirigís? —preguntó Miguel en un susurro.
—Fuera de palacio —contestó la condesa con la vista clavada en los ojos del capitán.
—Debo regresar al interior. No puedo huir como un traidor.
Inés contuvo la lengua, pese a la tentación de decirle que eso era precisamente lo que él era.
—Esta puerta siempre está vigilada por un guardia —contestó en su lugar señalando la puerta que daba a la terraza—. Es más seguro huir por el jardín.
Miguel negó con la cabeza e Inés resopló.
—Como gustéis. A la guardia no le hará gracia descubrir que habéis estado correteando por los pasillos. Pero si queréis entrar… esta puerta del balcón suele estar abierta. No obstante, la vigila un guardia desde el otro lado. —Inés señaló una ventana de la misma planta a la que se podía llegar trepando por una enredadera—. Yo entraré por aquella ventana que da a una habitación que sale a este mismo pasillo y trataré de hacer ruido para atraerlo hacia allí. Vos deberéis entrar por aquí, por el balcón, mientras el guardia está distraído.
Miguel clavó la vista en la condesa, analizándola.
—¿No me venderéis ahora que lady Dudley no os acompaña?
Inés le devolvió una mirada limpia.
—No sé si seré española o no, pero no soy una traidora. Confiar o no en mí es asunto que solo a vos concierne —respondió, y volvió la espalda para dirigirse a las enredaderas.
Miguel la detuvo asiéndola de un hombro.
—Milady…
Ella se giró para mirarlo.
—Os lo agradezco.
—Transmitiré vuestros agradecimientos a lady Dudley —replicó secamente—. Si por mi fuera, ha tiempo que estaríais en manos de la guardia.
Y sin decir más corrió hasta las enredaderas y trepó por ellas. La ventana, en efecto, se abrió cuando ella la empujó, y la silueta negra de la condesa envuelta en su capa desapareció por ella. A continuación se oyeron ruidos en el interior, pasos del guardia. Miguel entreabrió la puerta y se escurrió dentro. La guardia de palacio solo encontró al capitán cuando él mismo apareció en la entrada del recibidor, con la espada toledana al cinto y gesto de que nada hubiera ocurrido.
—Encontré mi espada —le dijo a uno de los hombres—. Debéis mejorar vuestra vigilancia. Hay ladronzuelas en palacio. Y con esas tres frases por toda explicación, exigió que se llamara a un carruaje que lo llevara hasta el puerto, y la guardia, sorprendida y apocada por la seguridad del capitán, solo se atrevió a obedecer.
Cuando la guardia de palacio comprobó que lady Dudley se hallaba sola, entraron sus doncellas en la habitación. La guardia no había realizado un trabajo muy exhaustivo. Victoria había visto en el suelo restos de barro que era obvio que ella no había dejado allí y que habían pasado desapercibidos a los hombres de la reina. Pero no pasaron desapercibidos a su aya. Era esta una mujer de pelo encanecido y ojos rodeados de multitud de mínimas arrugas. Tenía una mirada bondadosa, pero podía ser implacable y, a menudo, el recuerdo de esa mirada era lo único que prevenía que la joven hiciera alguna travesura, pues sus doncellas no podían regañarla, ni mucho menos imponerle algún castigo. La mujer había sido la nodriza de Victoria y era a quien a la joven le resultaba más difícil mentir, pues la conocía mejor incluso que Inés. Y aunque Victoria no podía evitar quererla, en momentos como aquellos en que la mirada de su aya descubría algo sospechoso y se clavaba en ella estudiándola, la odiaba; la odiaba porque la temía, porque el aya era una de las pocas mujeres de palacio a la que la reina Isabel escuchaba sin reservas.
El aya traía el vestido que llevaría la princesa, un vestido azul pálido, a juego con sus ojos claros y recamado con brocados de oro blanco.
—Su Majestad quiere veros —le dijo con los ojos fijos en los de la joven. Y aunque aquello fue todo, «Su Majestad quiere veros», su mirada decía más: preguntaba si había sido lady Braukings quien había estado en la habitación, como sabía que ocurría a menudo, o si se trataba de una compañía mucho más comprometida; preguntaba si el honor de su niña seguía intacto. No obstante, esta vez la mirada del aya se topó con un muro infranqueable como solo lo eran aquellos que la joven construía sin querer. Y era que Victoria se acababa de olvidar de Inés y de Miguel, de que había tenido un pirata en su habitación y de que el aya estaba cerca de conocer parte de todo eso. Victoria solo sintió que el pecho se le inundaba de alegría, y el orgullo le hizo estirarse y alzar la barbilla, y sus ojos tan azules como el vestido que le traían rebosaron felicidad. La reina quería verla, y cuando eso ocurría, nada, nada importaba a su alrededor.
Inés, cumpliendo lo prometido a Greg, había logrado escapar sin ser descubierta y llegar hasta su casa. Sin querer pensar, sin entender por qué se había despedazado así, tan repentinamente, su mundo, se secó las lágrimas que le enturbiaban la vista y espió con atención su calle antes de doblar la esquina. Tuvo el tiempo justo de ocultarse al ver el coche que se había detenido frente a su casa y a Robert descender de él. Robert llevaba el jubón rojo de los hombres de su padre, y su cabello oscuro impecablemente peinado hacia atrás contribuía a darle un aire distinguido pese a que el joven apenas había cumplido veinte años.
Inés esperó. Una vez, Robert la había descubierto regresando a casa, y aunque ella le rogó que no le dijera nada a su padre, él contestó con su frialdad habitual que no estaba bien que una dama recorriera sola y en secreto las turbulentas calles de Londres, y que lo mejor que podía hacer por ella era comunicarle esta circunstancia a su padre para que le impusiera un correctivo adecuado.
—Lo hago por tu bien, Inés. Tienes ya edad para aprender a comportarte como la condesa que serás algún día.
Así era Robert. Inés no sabía cuándo había empezado a tratarla de tú, pero, con confianzas o sin ellas, el castigo llegó, y la joven no tenía intención de que se repitiera.
Robert pagó al cochero y llamó. La puerta se abrió y apareció la sirvienta nueva, aquella que no llevaba en la casa más de dos meses. Algunas palabras, probablemente una invitación a entrar, y la puerta que se cerraba detrás de Robert. Inés se aseguró de que la calle quedaba desierta y se apresuró a trepar por el castaño. Entró en su dormitorio por la ventana en el preciso instante en que una criada llamaba a la puerta y le decía que la esperaban en el comedor.
—Bajaré enseguida —contestó.
Se arrancó, más que quitarse, la capa negra y los restos del vestido; abrió un arcón y buscó otro vestido que ponerse, alguno que no requiriera la ayuda de nadie para atárselo, que no requiriera que la cincharan entre dos doncellas para ajustarle el talle. Aunque el verdugado y hasta el corsé estaban manchados de barro, no se los cambió. El elegido fue un sencillo vestido de holanda verde. Se cambió el calzado y se apresuró escaleras abajo. Robert charlaba con su madre en el comedor. Le dirigió una cortés mirada de indiferencia e inclinó la cabeza en un saludo. Inés hizo lo propio. Su madre la miró y frunció el ceño.
—Creí que llevarías el vestido que te acaban de hacer —dijo forzando el acento inglés para que pareciera extranjero.
—Me queda demasiado corto, madre. Me he visto obligada a cambiarme.
El gesto de su madre mostraba claramente que la respuesta no le satisfacía, y probablemente habrían continuado los reproches si no hubiera llegado entonces su padre a casa.
Sigfried cruzó el vestíbulo a sonoras zancadas al tiempo que se quitaba los guantes, casi arrancándoselos de los dedos rollizos. Venía ceñudo. Era evidente que el registro de El Miguel no había dado los resultados esperados. Bufó a su esposa algo parecido a un saludo y se acercó a Robert sin siquiera mirar a Inés.
—¿No se ha hallado nada? —preguntó el joven con una ceja ligeramente levantada en un gesto de interés, aunque más que una pregunta se trataba de una afirmación.
—¡Ese hideputa embustero! —estrelló los guantes contra la
mesa—. Di a do crees que fue mientras registrábamos su maldita carraca.
—A ver a la reina —contestó diligentemente Robert—. Lo mandé seguir.
—¡A ver a la reina! ¿Cómo voy a limpiar los mares de esa escoria si él se refugia en palacio como lo haría una abeja en su panal?
Inés palideció, pero nadie la observaba. Sigfried apartó una silla y se sentó, dando ocasión para que los demás hicieran lo mismo.
—¡La comida! Debería estar ya en la mesa. Tengo hambre. Durante la comida, Inés no prestó atención a la conversación. Tampoco le interesaba demasiado lo que se decía del robo de un fastuoso rubí. Pero a cada instante miraba al conde, lo miraba de un modo distinto, como si lo viera por primera vez. Estudiaba sus facciones buscando algún parecido con las suyas, por pequeño que fuera. Y aunque no quería creer lo que el español había dicho, le resultaba imposible refutarlo. Ella no tenía hermanos. ¿Sería el conde estéril? No podía ser cierto. No podía no ser su padre. ¿Qué sentido tendría entonces su vida?
¿Para qué esforzarse tanto por que Sigfried estuviera orgulloso de ella? ¿Para qué esforzarse en ser la virtuosa condesa de Frieson? Su madre no había sido virtuosa. Las palabras de Miguel le zumbaban en la cabeza.
—Inés, ¿no comes? —la regañó su madre.
La muchacha alzó la vista hacia la mujer. Era tan hermosa…, en verdad lo era. Y siempre parecía tan triste. ¿Amaría aún a su verdadero padre? A Inés le temblaba el labio inferior.
—Sí, perdonadme, madre.
Asió la cuchara, pero se le escurrió de los dedos y cayó en el plato. Robert y Sigfried la miraron un instante y prosiguieron su conversación.
—¡Inés! ¡Estás pálida! —exclamó su madre preocupada—.
¿Estás indispuesta?
—Sí, madre. Algo… —le faltaba el aire—, algo mareada.
—Tal vez deberías subir a tu habitación.
—Sí, madre —respondió, y apartó la silla y se puso en pie. Su padre y Robert volvieron a mirarla. Ella miró a su padre,
su rostro de bulldog iracundo, aquellos ojos que la miraban sin verla…, y las piernas le flojearon hasta el punto de que volvió a caer sobre la silla.
Su madre dio unas palmadas para que las sirvientas acudieran a ayudarla.
—Subidla a su dormitorio.
Robert se adelantó. Se puso en pie, y pidiendo permiso al almirante y disculpas a la madre de Inés, cogió a la muchacha en brazos y la subió al piso de arriba. Inés no se resistió. Sabía que en su dormitorio estarían la capa y el vestido roto y cubierto de barro. Pero solo confió en que Robert no se fijara. Y tuvo suerte. El oficial la colocó sobre el lecho y dejó paso a una doncella para que le aflojara el corsé. En cuanto él salió del dormitorio, Inés agarró a la doncella por la pechera del delantal, la atrajo hacia sí y señalando con las cejas los restos de su vestido blanco le ordenó que se deshiciera de ellos sin decir nada a nadie si no quería verse en la calle. Y tras este último esfuerzo, Inés se desmayó.
Victoria, seguida por su aya y tres doncellas más, cruzó la rosaleda hasta llegar al banco en que la reina la esperaba sentada. Estaba acompañada del tesorero y leía con atención unos papeles que este le había tendido. Las doncellas mimaban los rosales y contaban los brotes y capullos que estaban echando. Pronto se abrirían. Al oír llegar a Victoria, Isabel le devolvió los papeles al hombre y le hizo un gesto para que se marchara. La mirada de la reina se posó entonces en Victoria, y la joven sintió que le temblaban las piernas y trató de caminar del modo más majestuoso posible. Le habían recogido el pelo en un moño sencillo y juvenil, aplicado polvos de arroz en la cara y perfumado con agua de rosas. Sus ojos azules eran del color exacto del vestido de seda. Estaba perfecta. Victoria sabía que estaba preciosa. Pero desconocía si sería lo suficiente para ella. En los ojos de la reina no se leía aprobación ni desaprobación. En ellos no había rastro de orgullo materno.
—Dejadnos solas —ordenó la reina a las doncellas.
Lo dijo sin alzar la voz, consciente de que jamás le haría
falta. Victoria esperó de pie, con la excitación creciéndole por instantes, hasta que las mujeres se hubieron ido y la reina se levantó.
—Victoria —el tono de voz le bastó a la princesa para que toda su ilusión se trocara de pronto en unas ganas terribles de echarse a llorar—. Lady Marjorie me ha puesto al corriente de tu conducta.
La joven palideció tanto que los polvos de arroz se volvieron del todo innecesarios.
—¿Acaso crees que por ser mi hija puedes hacer perder el tiempo a la gente de ese modo? Es cierto que tus doncellas están para servirte y ayudarte, pero algún día serás reina, y debes comenzar a entender lo valioso que es el trabajo de quienes te sirven y que no pueden malgastarse sus cualidades satisfaciendo estúpidos caprichos.
Los ojos se le humedecieron a Victoria, pero sabía que no podía llorar, no podía hacerlo.
—No eres una niña, Victoria. Estás en edad de casarte, y algún día me sucederás en mi reinado. ¿También entonces piensas encerrarte en tus aposentos negándote a ver a nadie?
La reina negaba con la cabeza, con mirada apesadumbrada.
—Debes aprender a comportarte, Victoria. No desconozco que estás impaciente por salir al mundo, y muy pronto llegará el día en que te presente a quien crea que deba ser el futuro rey de Inglaterra para que te despose. Pero no puedo hacerlo mientras te comportes como una cría.
Con gesto de estar profundamente cansada, Isabel se sentó en el banco de piedra, frente a las rosas.
—No puedo presentarte como mi hija, o como la hija de Robert —suspiró—. Sabes que no. Pero te puedo hacer reina a través del matrimonio. Reina de Inglaterra, Victoria.
Victoria seguía luchando contra las lágrimas. La Corona de Inglaterra no le importaba nada en aquel instante. Su madre la había llamado solo para regañarla.
—Y no obstante… —prosiguió la reina, y suspiró, clavando su mirada majestuosa en su hija—… no puedo evitar preguntarme si estás preparada para ser reina, si acaso no sería más apropiado casarte con un conde o un duque.
La reina se puso en pie de nuevo y se acercó a uno de los rosales. Acarició uno de los capullos incipientes y musitó en un tono que su hija no pudo oír:
—Acaso… serías más feliz si te casara con algún joven que te ame y al que puedas amar tú…
Después volvió a girarse hacia Victoria. Al hacerlo, sus ojos volvían a ser severos, y la miraron interrogantes.
—¿Estás preparada realmente para ser la reina de Inglaterra? —le preguntó de nuevo en voz alta.
Y aunque Victoria tenía la respuesta punzándole la lengua, no contestó. En su lugar bajó la vista hasta el empedrado del jardín, esforzándose por no romper a llorar.
—Tan solo deseo que seas feliz —añadía su madre con frialdad—. Que seas feliz y el bien de Inglaterra.
«Para ello, bastaría que me abrazarais, madre. Abrazadme, os lo ruego. Y seré feliz». Pero no llegó a pronunciar tales palabras.
—Piensa en lo que te he dicho. ¿Estarías capacitada para casarte con el futuro rey de Inglaterra y asistirle en su reinado en cuanto esté en tu mano? ¿O haría mejor en casarte con otro hombre que no vaya a exigir tanto de ti? Yo también recapacitaré sobre ello. Y estaré pendiente de tu conducta, Victoria.
Victoria inclinó la cabeza, consciente de que aquello era una despedida y de que no habría abrazo, ni caricia, ni tan siquiera un roce en el hombro o en la mano por parte de su madre. Y comenzó a retroceder por el paseo de rosales.
—¡Y, Victoria! Incluso si no te crees capaz de ser reina de Inglaterra, no quiero volver a oír que no te has vestido hasta mediodía.
La muchacha tuvo que volver la cara, porque no había logrado contenerse más. Y cuando llegó a su cámara, acompañada por sus doncellas, les rogó a todas educadamente que abandonaran su alcoba y rompió a llorar. Entonces, entre gruesos lagrimones, se dirigió al vestidor, abrió un baúl y comenzó a doblar vestidos e introducirlos en él. Nunca había hecho el equipaje, pero era un juego nuevo. Y si no hubiera sido por el dolor que sentía, si no hubiera sido por las esquirlas de su corazón roto que se le clavaban en el pecho, habría disfrutado imaginando que era la esclava de un gran señor que, en el fondo de su corazón, la amaba hasta la locura.
Inés despertó cuando el sol lanzaba reflejos anaranjados sobre el Támesis. Junto a la ventana, sentada en una silla, una vieja criada la velaba mientras bordaba. Inés respiró hondo y la sirvienta, al notar que estaba despierta, le dedicó una sonrisa y le preguntó cómo se encontraba. Inés asintió con la cabeza, se incorporó, y le dijo que quería ver a su madre. La criada se levantó con la parsimonia que da el reúma y abandonó la habitación. A los pocos minutos, la condesa apareció en la puerta con gesto de curiosidad. Tenía las pestañas tan negras y apretadas que parecía que llevaba los ojos siempre pintados con kohl.
¡Era tan hermosa…!
—¿Me has llamado, hija?
Inés asintió, sentándose en la cama. Dudó unos instantes sobre el modo en el que plantearle la pregunta, pero la sutileza jamás se le había dado bien, y estaban las dos solas.
—¿Podríais cerrar la puerta?
Su madre frunció el ceño extrañada, pero obedeció.
—Madre —dijo entonces Inés—, ¿quién es mi padre, mi padre de verdad?
La pregunta sorprendió a la condesa, que no fue capaz de articular palabra. Sus pupilas se dilataron, y miró a su hija con espanto.
—No se lo diré a nadie —se apresuró a explicar Inés—, pero necesito saberlo. Necesito saber la verdad.
Su madre la observaba incrédula, en silencio, sin saber cómo reaccionar. Negó con la cabeza de forma instintiva, como un niño al que sorprenden en una travesura. Abrió la boca un par de veces sin articular palabra y, poco a poco, la sorpresa se fue tornando en enfado.
—¿Qué clase de pregunta es esa? —respondió ofendida—.
¡Bien sabes quién es tu padre! ¡Me insulta que insinúes otra cosa!
—¡Madre, por favor! —rogó Inés—. ¡Necesito saberlo!
—¿De dónde te has sacado semejante patraña? —respondió su madre acercándose a ella con el ceño fruncido.
Inés dudó, pero sabía que no podía decir nada de lo ocurrido por la mañana. Su madre se percató de su vacilación y dio otro paso hacia su hija en un gesto que resultó amenazador.
—¿De dónde te has sacado eso? —repitió la condesa.
—¡Sé que el tío John os tomó prisionera! —exclamó entonces Inés—. ¡Sé que os casasteis con padre por obligación! ¡Y desde vuestro matrimonio a mi nacimiento no pasaron ni siete meses! ¡No… no me creo ya el cuento de que fui prematura!
¡No veo en mí nada de Sigfried y no tengo más hermanos!
¿Quién es mi padre?
Su madre la miraba horrorizada.
—¡Eres una insolente! —dijo, y le dio una bofetada.
Inés se llevó la mano a la mejilla negando con la cabeza. Después miró a su madre con sus ojos oscuros echando chispas.
—¡No! —gritó—. ¡Solo quiero comprenderte!
—¿Comprenderme? —repitió su madre furiosa—. ¡Tú no sabes nada de mí, nada de la vida! ¡No te atrevas a juzgarme!
—¿Juzgarte? —preguntó Inés sin entender.
—¡Oh! —exclamó la mujer, y escondió el rostro entre las manos—. ¡Por eso no quiero verte nunca! ¡Cada vez que te miro me recuerdas a lo que he renunciado! ¡A lo que he hecho por ti!
Inés sintió la rabia abrirse paso en su interior.
—¿Has dicho que no quieres verme nunca? —preguntó en un hilo de voz.
Pero su madre no la escuchaba. Continuaba su soliloquio alzando las manos y señalando a la habitación.
—¿Y no me pregunta quién es su padre? ¡Niña desagradecida! Después de todo…, después de todo… ahora me pregunta quién es su padre.
Inés tampoco escuchaba más. Una única idea daba vueltas en su cabeza.
—No… —balbuceaba Inés— ¿no quieres verme?
Sentía que las palabras de su madre le desgarraban el pecho. Ella sabía que su madre no le prestaba demasiada atención, pero ¿no quería verla?
—¡Te crees que lo sabes todo y no entiendes nada! ¡Nada!
—continuaba diciendo su madre haciendo aspavientos con las manos—. ¡Deberías estar agradecida por la vida que tienes!
¡Por lo que he hecho por ti! ¡Tendrías que dar las gracias por esta casa, y tus sirvientas, y tus vestidos…! Pero ¡no! Eso no te sirve. ¡Te crees que lo sabes todo y te crees capaz de juzgar a las demás! ¡Eres una insolente!
—¿De verdad no quieres verme? —repetía Inés.
—Todo esto —proseguía la condesa, señalando las paredes de la habitación con ambas manos— para que tengas un nombre, una auténtica vida… Todo lo que he pasado y paso cada día… En silencio. Para que seas feliz… ¡No entiendes nada de la vida! ¡Nada! ¡Nada!
—¡Pues explícamelo! —estalló Inés poniéndose en pie, tan furiosa como su madre.
Pero antes de que la condesa pudiera replicar nada más la puerta se abrió de golpe y Sigfried apareció en el umbral.
—¿Qué es todo esto? —bramó el conde—. ¿Qué son estos gritos en mi casa? ¿Habéis perdido la cordura?
Y, volviéndose hacia su esposa, añadió:
—¿Vas a consentirle a tu hija que te hable así?
La mujer estaba acalorada y tenía los ojos húmedos. Se apresuró a secarse una lágrima que no había llegado a desbordarse y, sacudiendo la cabeza muy digna, respondió:
—No, Sigfried. Ahora mismo me disponía a castigarla. ¡La regla, Inés! —ordenó.
Inés la observaba entre sorprendida y airada. ¿La regla?
¿Esa era la respuesta de su madre a su pregunta? ¿Realmente iba a responderle así? Sigfried observaba a las dos mujeres furioso. Entonces Inés, en silencio y comprimiendo la mandíbula, se dirigió a su escritorio y tomó la regla de madera. Se volvió a su madre, se la tendió y estiró la otra mano hacia ella, con la palma hacia abajo, presentándole el dorso.
Su madre tomó la regla con fuerza, miró el dorso de la mano de su hija y, a continuación, le descargó un golpe seco y enérgico. Inés sintió que se le saltaban las lágrimas, pero apretó de nuevo los dientes sin decir nada. Su madre le descargó otro golpe en la mano, y otro más, sin mirarla, con la vista perdida en aquel miembro que se iba enrojeciendo. Después, aún sin alzar la vista, sin atreverse a mirarla a los ojos, la condesa dijo en un tono neutro:
—Estás castigada hasta que decida lo contrario. No bajarás a cenar.
Inés seguía con la mandíbula contraída, sintiendo cómo el corazón le latía acelerado en el pecho y los ojos se le llenaban de lágrimas de rabia, impotencia y dolor. La habitación le daba vueltas. La mano le dolía, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en su pecho. Su madre no quería verla. No quería verla.
Los condes salieron de la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos, dejando a Inés sumida en su vértigo. La habitación quedó en penumbra. El sol proseguía en su caída hacia el horizonte. En la escasa luz de la tarde, Inés miró a su alrededor, con los oídos zumbándole. Su cuarto no le parecía su cuarto. Todo allí le parecía ajeno. ¿Qué era lo que le tenía que agradecer a su madre? ¿Desagradecida ella, cuando su madre había confesado que nunca quería verla? Se llevó el puño a la boca y respiró hondo para contener las lágrimas. Se dirigió al ropero, encontró la capa negra que había usado por la mañana, se la echó sobre los hombros y abrió la ventana. El aire le sentó bien y le hizo recordar lo ocurrido aquella mañana: el encuentro con Miguel Saavedra y sus palabras. Sacó una pierna fuera de la ventana, pero el recuerdo de aquella mañana también pasó por lo ocurrido con el vestido nuevo. De modo que volvió a meter la pierna y se volvió hacia el arcón de los vestidos. Buscó en el fondo el vestido negro que había usado cuando llevó el luto por su abuela. No iba a darle a nadie más razones para que la castigaran con la regla. Si ese vestido se estropeaba, nadie lo echaría en falta. Se quitó el vestido verde, se vistió el negro, y así ataviada, con la capa por encima de los hombros y la capucha cubriéndole parte de la cara, huyó por la ventana camino al King John’s Barn.
Para sorpresa de Inés, Victoria la esperaba en el jardín sentada sobre un baúl, con los faldones de su vestido azul claro colgando lacios a ambos lados y la mirada de igual color perdida en algún lugar del cielo. Llevaba sobre los hombros un hermoso manto de martas rubias, que arrastraba también sobre el suelo de guijarros. Algún pájaro cantaba despidiendo el día, y el jardín, en aquella luz irreal, tenía un aspecto mágico. En aquel instante, a la condesa le pareció que su amiga tenía un mayor aire de princesa del que había tenido nunca. Pero no entendía qué hacía allí aquel baúl.
Caminó hacia ella con el ceño fruncido en un gesto de interrogación, pero Victoria la vio antes de que pudiera decirle nada, se le iluminó el rostro un instante y, volviendo a serenarse, se adelantó en preguntar:
—¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que te dijo Saavedra? Inés se encogió de hombros y torció la boca en una mueca.
—Que Sigfried no es mi padre —contestó, y empleó un tono de voz tan neutro que bien podía haber estado contando que se había quemado un poco los labios con el té de la tarde.
—¿Estás segura de que eso fue lo que dijo? Hace tiempo que no oías el español.
—Seis años; desde que echaron de mi casa a la buena de Carmen por hablarme de España y del pueblo de mi madre, y decir que los ingleses son todos unos piratas —sonrió con nostalgia recordando a su aya—. Pero he seguido leyendo en español, Victoria, y aunque no podría discutir en esa lengua los misterios de la Santísima Trinidad, la entiendo. Entendí cada una de las malditas palabras que Saavedra pronunció —añadió con amargura.
Victoria trató de pensar algo que decir, algo que pudiera consolar a su amiga, pero no se le ocurrió nada. E Inés había dado por zanjado el asunto. Señaló el baúl con la barbilla y le preguntó qué hacía allí. La princesa clavó sus ojos azules en los oscuros de ella y respondió con una seriedad casi teatral:
—Vamos a huir. Lo tengo todo dispuesto. Escaparemos por el túnel y huiremos de Londres en El Miguel. Ha llegado el momento de dejar de leer aventuras y vivirlas nosotras.
Por alguna razón que no acertaba a entender, a Inés no le sorprendió del todo la respuesta de su amiga. No obstante, exclamó:
—¡No sabes lo que estás diciendo! ¿Acaso conoces lo que hay ahí fuera —preguntó señalando al otro lado del muro—, los peligros, las penurias…? Ahí fuera está…, está el infierno.
Victoria meneó la cabeza.
—No, no sé lo que hay ahí fuera. Mas tú sí que lo sabes.
Inés suspiró. Aquel día estaba resultando verdaderamente complicado. Necesitaba pensar y encontrar de nuevo algún tipo de equilibrio o explicación que diera sentido a su vida. No se encontraba con ánimos de explicarle a Victoria cómo funcionaba el mundo cuando ella misma había dejado de entenderlo.
—Victoria, si lo que quieres es ver cómo es la vida, mañana al punto de la mañana me tendrás aquí de nuevo y huiremos por el túnel como dices y pasearemos por Londres y, con suerte, antes del anochecer, regresaremos a palacio. Nos castigarán, severamente, pero al menos no nos encontrarán muertas en una acequia.
La princesa la miró sin entender.
—¿Regresar a palacio? ¿Al encierro de mi habitación? ¿A las estúpidas lecciones y las doncellas y mi aya y la terrible monotonía de los días? ¡No quiero regresar! ¡Quiero huir de Londres para siempre!
Inés volvió a suspirar. Iba a ser más complicado de lo que había pensado.
—¿Para siempre…? ¿Y tu vida? ¿E Inglaterra? ¿Y tu madre? La princesa bajó la vista y meneó la cabeza con los ojos anegados de nuevo por las lágrimas.
—A mi madre no le importo, Inés. Para ella solo soy un bien más que utilizar como moneda de cambio en un acuerdo. El día en que ella sepa quién ha de ser su sucesor, le dará mi ma-no y resolverá por fin el problema que yo le supongo. Y entonces dejaré de ser la hija bastarda de la reina de Inglaterra para ser la esposa del rey de Inglaterra. Y volveré a estar presa en palacio con distinto carcelero. Y eso si me considera digna del futuro rey, porque hasta ahora no se muestra demasiado orgullosa de mis logros. Si no consigo impresionarla, me casará con otro cualquiera que le convenga y que, igualmente, me tendrá presa. Nunca seré nada por mí misma. Siempre viviré la vida que los demás quieran que viva.
Inés le puso la mano sobre el hombro con cariño.
—Ser la reina consorte se me antoja más de lo que nadie se
atreve a soñar, Victoria. Tus consejos y tu apoyo determinarán el rumbo que tome Inglaterra.
—¿Mis consejos? —repitió Victoria escéptica—. Mi madre jamás me ha pedido consejo. Ni siquiera ha preguntado nunca mi opinión sobre nada. Todo el mundo decide por mí. Mi voluntad… no existe. Y cuando sea la esposa del rey, tampoco existirá. Habré de vivir para satisfacerle.
Inés no entendía.
—Entonces, ¿qué es lo que quieres?
—¡Quiero ser libre! —exclamó la princesa—. Quiero poder elegir mi destino, elegir adónde ir, con quién, a quién amar… Escoger mis amistades, decidir por mí misma…
Inés sonrió con condescendencia.
—Lo que quieres es ser un hombre. Y eso no es posible, Victoria. Ninguna mujer tiene lo que tú quieres.
—¡Mi madre lo tiene! —exclamó la princesa con las lágrimas recorriéndole las mejillas.
Sí, aquello era cierto. La madre de Victoria era la mujer más poderosa del viejo mundo, y acaso la única que no tenía ni un padre ni un esposo al que sujetarse, sino una nación sometida a su mandato.
—¿Y crees que huyendo de aquí estarás más cerca de lograr eso? Porque no conozco ningún lugar en el que una mujer pueda hacer su voluntad. Vayamos adonde vayamos…, eso seguirá igual. Es más, si huimos nosotras dos solas… no tendremos nunca nada… No podremos comprar tierras, ni una casa…
Victoria se secó la nariz en el dorso de la mano.
—Ya he pensado en eso, Inés. Por eso debemos huir con el capitán Saavedra. Huiremos a España. Él conocerá gente que pueda ayudarnos, caballeros dispuestos a ayudarnos, a tutelarnos para aquello que no podamos hacer solas.
—¡Definitivamente, has perdido el seso! —estalló la condesa—. ¿El capitán Saavedra? Victoria, sabes que es un pirata.
¡Nos lo ha confesado!
—Solo para vengar la muerte de su padre, Inés —matizó Victoria—. Y es un caballero.
—¿De verdad te has creído una sola de sus palabras?
—¿Y por qué no? Tú te has creído lo de que no eres hija de Braukings.
Inés resopló.
—Victoria, piensa lo que dices. Nuestra vida está aquí. Mi vida está aquí.
—¿Aquí? —repitió Victoria. Inés asintió.
—¿En Londres? —preguntó la princesa. Inés asintió de nuevo.
—¿Con Robert Walcott? —insistió Victoria. La condesa asintió por tercera vez.
—¡Si ni siquiera te mira! —exclamó Victoria con desdén—.
¿No te has parado nunca a pensar que si te corteja lo hace por agradar a tu padre? Solo le importa él, no tú. Inés, él no te ama, no te respeta, ¡ni siquiera te conoce! Y si crees que por casarte con él las cosas serán distintas…
—Robert es un buen hombre. Y muy apuesto —respondió la condesa.
—Que se gusta él más de lo que le gustas tú —matizó Victoria—. Y que el día de mañana, cuando te despose, se rodeará de queridas para que lo admiren y admiren su impecable carrera y su impecable peinado y su vida impecable, mientras a ti te deja recluida en su casa como lo estoy yo en este palacio.
Inés miró a Victoria con dureza, y cuando le contestó, lo hizo escupiendo las palabras:
—Puede que la vida que me espera no sea perfecta, pero es real. ¡Real! ¡No como tus cuentos!
Las palabras se le clavaron a la joven princesa con toda su crueldad y esta tardó unos instantes en contestar con tristeza:
—Es cierto —concedió—, he leído los cuentos y novelas que leen a escondidas mis doncellas. Y quiero vivir aventuras, y encontrar un hombre que me ame por quien soy y que esté di puesto a dar su vida por mí. Porque… porque si encontrara un hombre así, que me amara de verdad…, entonces no perdería mi libertad, por cuanto él…, él querría que yo fuera feliz, y yo no sería su esclava, sino su señora…, y nunca estaría presa, sino que lo estaríamos el uno del otro…
Inés la miró con escepticismo ante aquella montaña de tópicos.
—Quiero enamorarme, Inés. ¿No quieres lo mismo? —preguntó la princesa, los ojos brillando de esperanza.
El sol acababa de desaparecer tras el muro del jardín del King John’s Barn.
—Crece, Victoria —respondió Inés con amargura—. Cuando una mujer quiere vivir un amor apasionado se busca un amante.
Esta vez fue la princesa la que estalló.
—¡Un amante! ¡Claro! ¿Y acabar como mi abuela, o como Katherine Howard, con la cabeza rodando por el suelo, acusadas de adulterio? ¿Puedes explicarme cómo la reina consorte puede tener un amante? ¡Si con solo mirar a mi músico podemos terminar los dos en el cadalso, Inés! El rey puede torturar a mis amigos, a todo ser al que yo ame. Mis doncellas me traicionarán tratando de ganarse las atenciones de mi esposo.
¿Quién es la ilusa ahora? Si me quedo aquí, en palacio…, viviré sometida a la voluntad del rey, con miedo a desagradarle. Nunca podré ser feliz.
Inés pensó en la desgraciada historia de Ana Bolena, que había vivido para hacer feliz al rey Enrique VIII, y en que, cuando este se cansó de ella, la mandó decapitar por un supuesto adulterio que nadie se creía. Y entendió parte de los miedos de su amiga. Pero Inés sabía que el mundo de fuera era mucho más peligroso que el riesgo de morir decapitada por un esposo voluble. Al otro lado de aquel muro la gente moría a diario, sin razón. Y más las mujeres. Pero antes de poder explicarse, su amiga volvió a hablar.
—Inés —imploró Victoria en un hilo de voz—, solo será un cuento si no lo vivimos.
Los ojos de Victoria hablaban cuajados de esperanza. Todo en ella era ilusión. Y la condesa dudó. Pero Inés estaba demasiado furiosa por lo que había ocurrido aquella mañana, furiosa por lo que Victoria había dicho de Robert Walcott, furiosa por las palabras de su madre y furiosa porque, en el fondo de su alma, algo le decía que su amiga tenía razón, que su vida realmente se perfilaba como el valle de lágrimas que decían las Escrituras. Inés estaba furiosa por todo lo que se había desatado en unas horas y porque ya no había marcha atrás. Y la furia aplacó su compasión.
—Este cuento habrás de vivirlo tú sola —contestó.
El jardín se quedó en silencio, salvo por el cantar del pajarillo. Había comenzado a refrescar. Pronto anochecería. Las dos muchachas permanecían inmóviles, con la vista fija en el suelo y, en aquel cuadro que formaban, se esfumó lo que quedaba de tarde.
—Si te vas a escapar, habrás de hacerlo ahora. Pronto cambiarán la guardia y sin Greg… no podrás salir —añadió la condesa, consciente de que acaso había sido demasiado dura con su amiga. Después de todo, ella misma había seguido a Saavedra al King John’s Barn y había avisado a la princesa de que el pirata estaba en el palacio. Y, en el fondo, también ella había querido entrevistarlo. No podía culpar a Victoria de todo.
Victoria se enjugaba las lágrimas.
—En ese caso, será mejor que salgas ya, o el otro guardia no te dejará hacerlo —respondió Victoria levantándose y empujando el baúl de vuelta hacia el castillo.
—¿No vas a huir? —preguntó la condesa.
Victoria dejó de empujar. Solo había logrado mover el baúl un palmo. Se incorporó y miró a Inés con tristeza.
—Sabes bien que no voy a huir sin ti. No puedo hacer esto yo sola.
Y volvió a empujar el baúl inútilmente.
Inés la observó un instante. Podía entender a Victoria, podía entender que quisiera huir; ella misma había querido hacerlo al salir por la ventana de su cuarto. Era solo que…
—¿Es que no te das cuenta de lo que me estás pidiendo?
—le preguntó.
La princesa dejó el baúl de nuevo y se volvió otra vez hacia su amiga.
—Sí, Inés. Sé lo que te estoy pidiendo. Sé que te estoy pidiendo que lo dejes todo, y sé que estoy siendo egoísta y que acaso tú sí podrías ser feliz aquí. Pero… te necesito, Inés. No puedo hacer esto sin ti. Eres todo cuanto tengo. Y si me quedo aquí…, si me quedo aquí voy a morir cada día un poco.
Inés cerró los párpados con fuerza, conmovida, y pensó en su madre, lo único que la ataba a una casa en la que su padre no era su padre. Y esa madre le había dicho que no quería verla porque le recordaba a todo lo que había renunciado y lo que había hecho por ella. ¿Qué había hecho por ella? ¿Convertirse en la esclava de un hombre al que no amaba? ¿Era por eso por lo que no la quería ver? ¿Era su madre infeliz?
Inés volvió a abrir los ojos y miró la luna volverse más nítida en el cielo. Observó cómo una nube la cubría y el viento caprichoso volvía a descubrirla. Y recordó cada palabra de Miguel Saavedra, pensó en los pasos del conde frente a su puerta, aquellos pasos que nunca se detenían para ver cómo estaba, y volvió a recordar a su madre y sus palabras de aquella tarde, y pensó en Robert, y en cómo la saludaba con una cortesía demasiado indiferente. Y luego pensó en Victoria, en sus juegos, en sus ojos azules, que hablaban por sí solos, en el día en que la conoció hacía poco más de un año y en cómo era cierto que vivía presa. Pensó en cuántos días seguidos habían pasado sin verse desde que se conocieran, en cómo cada semana había anhelado que avanzaran los días para volverse a encontrar y reír juntas. Pensó en todos los momentos en que había sido feliz últimamente, y todos habían sido con ella. La miró, y miró las lágrimas que se desbordaban de sus ojos azules. Y regresó a sus pensamientos de aquella mañana: «Si escribieras la historia de tu vida, ¿cómo la comenzarías?». Y una huida se le antojó un buen comienzo. Al menos, sería el comienzo de su vida, la suya, la de Inés Braukings o comoquiera que se apellidara su padre, el de verdad.
Caminó hasta Victoria y la miró. Le secó las lágrimas con la manga, y entonces le susurró:
—Se hace tarde, Victoria. Empujemos el baúl o El Miguel zarpará sin nosotras.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Isabel de Inglaterra
Comentario de "La leyenda de las dos piratas"
En 1593 la reina Isabel de Inglaterra accedió a entrevistarse con la pirata irlandesa Grace O’Malley en Greenwich. Se desconoce el contenido exacto de la entrevista, pero, a resultas de la misma, la mujer más poderosa de la tierra no solo no arrestó y ajustició a quien fuera su enemiga, sino que, además, una vez concluida la audiencia, ordenó que también pusieran en libertad al hermano y al hijo de Grace, que habían sido apresados previamente. ¿Qué pudo motivar este acto de clemencia por la reina Pirata?
En una época de hombres, gobernados por mujeres, dos jóvenes aristócratas, Inés Braukings y Victoria Dudley, se rebelan contra la vida que les corresponde vivir en busca de libertad, de la mano —o el cuello— del taimado Miguel Saavedra, pirata español. La leyenda de las dos piratas es una novela de aventuras, de duelos al atardecer, de amores imposibles, de intrigas y muertes, de amistades inquebrantables, en un tiempo en que solo el honor lograba dar sentido a la vida.
Entrevista a la autora en OléLibros
Entrevista a la autora en «Locas del romance»
Entrevista a la autora en Torre de Babel «Lujuria por los libros»
Entrevista a la autora en Onda Cero programa «La rosa de los vientos»
Entrevista a la autora en la Cadena Ser