Ilión
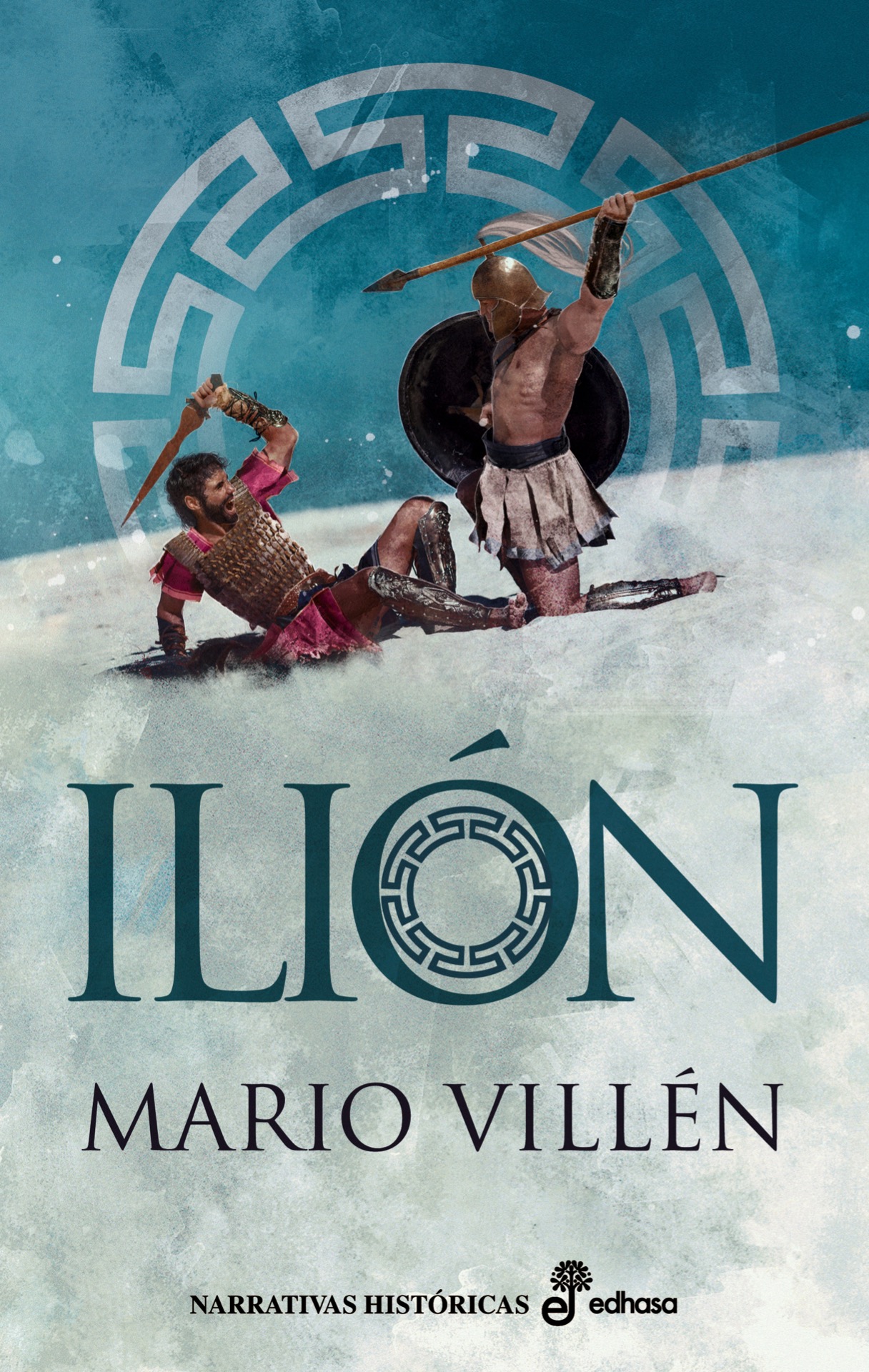
Ilión
#ILIÓN
PROFECÍAS
—¡No queríamos la guerra! ¡No queríamos la guerra!
La voz de la dárdana sonaba como una letanía cadenciosa que alteraba la serenidad de la travesía. Sus ojos se perdían en el cielo limpio del atardecer, en el que se destacaban los vuelos circulares de las gaviotas.
—Amordazadla.
Llevaba más de una hora así y la paciencia de Aquiles se había agotado. Dos mirmidones se levantaron, pero el líder no esperó a que cumplieran su orden. Caminó con decisión y se adelantó a ellos. Con sus propias manos arrancó un jirón de tela de su túnica.
—¡Nuestro caudillo responderá y cumplirá con su destino! —gritó la mujer antes de que consiguiera atar la mordaza—. ¡Eneas irá a Troya y os derrotará! ¡Eneas!
Después, leves gemidos y, por fin, silencio, sólo roto por el viento que agitaba la vela y los crujidos de las maderas.
El comandante regresó a su asiento y centró la atención en su lira. Era un instrumento hermoso que había obtenido en el saqueo de Tebas Hipoplacia. Ajustó el clavijero de plata y rasgó las cuerdas haciendo sonar una sencilla melodía. Satisfecho, la devolvió a su estuche y se dirigió a Automedonte, su auriga. Una idea le rondaba la cabeza.
—¿Se refiere al mismo Eneas?
Cerca del monte Ida, las tropas aqueas se habían topado con un grupo de pastores liderados por un hombre llamado Eneas. Tras una breve escaramuza, los pastores huyeron y se refugiaron en Lirneso, que se convirtió en el siguiente objetivo de los mirmidones.
Automedonte asintió antes de responder.
—Imagino que sí. Tiene orígenes reales. Los dárdanos creen en una profecía que dice que algún día será rey de Troya, o algo así. Eso contaron las esclavas.
Aquiles miró a la mujer y sonrió.
—¿Con quién piensa ir tu pastor a Troya?, ¿con sus rebaños?
La dárdana se alteró, sus ojos se abrieron de forma desmesurada y volvieron los gemidos, amortiguados por la tela que apretaba su boca.
—Le seguirán los guerreros de Dardania —soltó Briseida, otra de las mujeres que llevaban como botín. Era la viuda de Mines, rey de Lirneso. El propio Aquiles había matado a su esposo y la había elegido como parte de su botín personal.
El comandante la observó detenidamente. Ella se mantuvo firme, hermosa y desafiante.
—Los guerreros dárdanos que hayan sobrevivido a nuestras lanzas —puntualizó. Los ojos de ella brillaron en recuerdo de los asesinatos.
—Son muchos, te lo garantizo. Has prendido el fuego que os consumirá. —Briseida hablaba con voz pausada, pero segura.
—Tienes la lengua rápida, mujer —le dijo Aquiles—. ¿Vas a darme problemas?
—Más de los que puedas imaginar.
Se mantuvieron la mirada durante unos instantes. Finalmente, Aquiles carcajeó y sus compañeros rieron con él. Relajada la tensión, tomó de nuevo su lira y la hizo sonar. Se aclaró la voz y entonó una canción que hablaba sobre Hércules y su amigo Telamón.
Patroclo, siempre presto a servirle, sacó vino, hizo una libación a Poseidón y llenó su copa. Luego se acercó a Briseida, que permanecía maniatada junto al resto de mujeres.
—Lo acabarás amando tanto como ahora lo odias —le susurró mientras apoyaba una mano en su hombro—. Él produce ese efecto en las personas: se le ama y se le odia a partes iguales, créeme. —Se apartó, y Briseida pudo recrearse en la contemplación del asesino de su esposo. Su cuerpo era fibroso, sus largos cabellos tenían el color del oro y su mirada era penetrante. Lo odiaba profundamente, era cierto, pero no podía negar que aquel hombre tenía algo que llamaba poderosamente su atención.
La noche les sorprendió en una zona de calas de la costa occidental de la Tróade. Arriaron las velas y echaron al mar las enormes piedras que anclaban las naves al fondo marino. Los hombres se repartieron por las cubiertas y las bodegas para pasar la noche. Aquiles tardó en coger el sueño, y éste le sobrevino acompañado por las imágenes de las recientes matanzas. Las naves se mecían suavemente al son de las mareas.
Pasada la medianoche, un suave murmullo hizo que el comandante se despertara. Se levantó con sigilo para no alertar a Patroclo ni a Automedonte, que dormían a su lado. El sonido provenía del castillo de proa. Caminó entre los cuerpos dormidos de los remeros hasta llegar a la tela que cerraba el castillo. Se asomó al interior y vio a un hombre que sujetaba a la mujer amordazada. Frente a él, otro la penetraba. La dárdana parecía haberse resignado y no forcejeaba. Aquel destino era el que aguardaba a las mujeres tras la toma de una ciudad, cuando sus maridos y sus hijos yacían muertos a manos de los mismos hombres que se las llevaban como botín.
Aquiles agarró una lanza que permanecía tirada a la entrada del castillo, descorrió la tela y subió al entarimado. Al instante los dos mirmidones se pusieron en pie. La mujer salió corriendo hacia las otras esclavas. La tripulación comenzó a despertarse.
No hubo palabras, los dos asaltantes sabían que tendrían que luchar por sus vidas. Agarraron sus espadas e hicieron frente a su comandante. Aquiles llevaba el pecho descubierto y sólo vestía un faldellín. Sus músculos brillaban a la luz blanquecina de la luna y sus cabellos emitían destellos plateados. No les dio tiempo para saludar a la muerte. Con un movimiento preciso dirigió la lanza hacia el pecho del que estaba a su derecha, clavando la punta entre sus costillas. Un agudo grito de dolor sacudió la nave. El otro hombre dio un paso hacia él para asestarle una estocada, pero Aquiles ya había extraído la lanza; echó un pie atrás y clavó el arma en su garganta. Sostuvo la cabeza del mirmidón en alto para reconocerlo y luego lo arrojó hacia un lado. Se giró y apoyó la lanza en el suelo. La sangre comenzó a resbalar por el astil hasta llegar a su mano. Todos en la nave permanecían atentos a él.
—Son botín —señaló a las mujeres—. Cada cual tendrá su parte, bien ganada, cuando llegue el momento del reparto. Hasta entonces son sagradas y el hombre que las tome estará tomando la propiedad de otro hombre. —Se volvió para echar una ojeada a los dos moribundos, que se retorcían entre estertores—. Agamenón también tendrá una parte. No ha movido un dedo para conseguirlas, pero es el primero entre nuestros reyes. Ésas son nuestras leyes, las que nos hacen diferentes de los salvajes. No he matado a dos mirmidones. Vosotros no obráis así, hombres de Ftía. He matado a dos animales sin ley. —Bajó del entarimado y se dirigió de vuelta hacia el castillo de popa—. Limpiadlo, echadlos al mar como ofrenda a Poseidón —dijo al aire sin volver la cabeza.
Nadie habló. Aquiles no llegaba a la treintena, pero sabía imponer su autoridad. Soltó la lanza, se lavó las manos y volvió a echarse en su camastro. Briseida no apartó la mirada de él hasta que se perdió tras las telas ondulantes del castillo. Amor y odio. Las palabras de Patroclo aún resonaban en su cabeza.
Cerca del mediodía llegaron a la bahía donde fondeaban las naves encargadas de hacer incursiones. Estaba al sur de la entrada al Helesponto, al oeste de la llanura troyana del río Escamandro. Una a una, las naves de cascos alquitranados fueron penetrando en la ensenada para buscarse un sitio. La flota de Áyax el Grande ya estaba allí, con las enseñas de Salamina ondeando sobre los mástiles de abeto. Áyax había dirigido una expedición de castigo contra la costa Tracia del mar Oscuro.
Decenas de barcas acudieron a los navíos para descargarlos y transportar a los hombres a la orilla. El hormigueo de porteadores no cesó hasta bien entrada la tarde. Los almacenes de la bahía se llenaron a rebosar.
Aquiles se encontró con su primo Áyax en el taller de carpintería, donde ambos acudieron para solicitar reparaciones en sus naves.
—¡Por Hércules, primo! ¿Has dejado algo en Tebas?
—Los cuerpos de los tebanos. A sus mujeres también me las he traído —respondió Aquiles con aire jovial. Con Áyax se sentía cómodo. Era un bruto sin modales, pero siempre había estado a su lado cuando lo había necesitado. Sus padres los habían mandado juntos a entrenarse con el viejo Quirón. Apenas eran niños entonces y, desde aquellos años lejanos, habían forjado una sólida amistad.
—No creas que Tracia ha tenido mejor suerte. —Áyax inflamó el pecho con aire fanfarrón. Le sacaba una cabeza a su primo y su musculatura prominente recordaba el aspecto de un gigante, como los que aparecían en los relatos de los aedas—. Desde aquí casi se puede ver el humo de los incendios —carcajeó, divertido por su propia ocurrencia.
A varios pasos de ellos, cuatro guerreros condujeron a las esclavas hacia un almacén del embarcadero. Iban maniatadas y unidas entre sí por una larga soga. Sólo dos fueron apartadas. Un oficial mirmidón se acercó a su comandante para preguntar su destino.
—A ésta llévala a mi tienda —señaló a Briseida, que permanecía erguida en una pose orgullosa—. A la otra devuélvela a mi nave y custódiala tú mismo. —Al instante el oficial se puso en marcha con las dos mujeres. Áyax miró inquisitivo a Aquiles—. Mi botín personal —aclaró—. A la otra la he elegido para Agamenón. Se llama Criseida y es pariente de la mía.
—Mujeres hermosas, por Zeus. Yo también he escogido alguna tracia para mí —comentó Áyax—. Muy pronto podrás llevarle la suya a Agamenón —añadió—. Hace dos días llegó un mensajero del campamento. El rey quiere que vayamos con todos los hombres.
—El décimo año, ¿no?
—Tú lo has dicho, primo. Agamenón está nervioso. Teme que los troyanos puedan intentar algo contra nosotros. Ellos también conocen la profecía de los diez años. Tenemos que estar preparados y unidos. —Palmeó el hombro de Aquiles y le hizo desplazarse un paso para no perder el equilibrio—. Se acerca el final de esta maldita guerra.
Un atisbo de inquietud asomó a la mirada de Aquiles.
—Sí. Se acerca el final, y todos cumpliremos con el destino que los dioses nos tienen reservado —su voz sonó como la de un profeta.
****
El sol inclemente hacía brillar las escamas de bronce de su armadura, que se partía en mil destellos. Su casco cónico, también de bronce, refulgía como una lengua de fuego, rematado por una alta cola de caballo. Héctor permanecía quieto sobre su carro, aferrado a su lanza y atento a cualquier movimiento en la llanura. El cargamento de abastecimiento provenía del sur y estaba entrando en Troya a través de las puertas Dardanias. Los guardias se quedaron rezagados para proteger la retaguardia de la comitiva. Héctor se había apostado en la linde de la necrópolis. Desde allí aguardó hasta contemplar cómo las últimas carretas atravesaban las imponentes puertas de Troya para llegar a los almacenes y graneros de la ciudad. Luego dio instrucciones a su auriga para que condujera su carro hasta la ciudadela. El arquero que le acompañaba se sentó durante el viaje.
Atravesaron el foso y la empalizada, penetraron en la ciudad y tomaron la calle que ascendía en cuesta hasta la puerta Apolínea, la principal del recinto superior.
—¡Casco reluciente!
—¡Defensor de Troya! —Al paso del carro muchos troyanos lanzaban loas a su príncipe.
Antes de atravesar la puerta de la ciudadela, Héctor elevó una oración a Apolo ante sus estelas. Aquellas enormes piedras representaban al dios como defensor de las puertas de la ciudad. Algunos viejos troyanos todavía recordaban el culto a Apulunas que se practicaba allí. Los ancianos contaban historias sobre cómo Apolo había sustituido a Apulunas, el dios hitita, convirtiéndose en el verdadero protector de Troya.
Luego ascendieron por la rampa de acceso y se detuvieron ante el cuartel que había adosado a la cara interior de la muralla. Allí se quedaron el auriga y el arquero al cuidado del carro. Héctor continuó a pie hasta llegar a los palacios y templos que coronaban la ciudadela. En el pórtico de su propio palacio lo recibió una esclava. La joven le ayudó a quitarse las botas de puntera rizada y el casco de bronce. En la sala principal, junto al hogar, Andrómaca tejía acompañada por tres esclavas. La lucerna iluminaba las coloridas pinturas que decoraban el salón. Astianacte, el único hijo de Héctor y Andrómaca, jugaba a gatas bajo la atenta mirada de una vieja esclava. Nada más ver a su padre, se puso en pie y corrió inseguro hacia él. Héctor lo tomó en brazos y se dirigió a su esposa con gesto sombrío. El niño comenzó a jugar con su barba.
—En el sur hemos tenido noticias. Los aqueos han asaltado Lirneso, Pédaso y Tebas. —La última palabra impactó en la mujer con la fuerza de una gran losa de piedra.
—¿Mi familia? —preguntó Andrómaca entre sollozos, temiendo funestas noticias. Héctor apretó la boca y negó con la cabeza—. ¿Ninguno? —preguntó la mujer con la desesperación asomando a sus ojos.
—El justo Eetión y sus siete hijos han muerto a manos de los aqueos. Tu madre permanece presa de esos salvajes, pero ya he despachado heraldos para pagar su rescate.
Como ecos lejanos, se oyeron gritos que provenían de la ciudad baja. Las noticias sobre los saqueos en Dardania corrían por las calles de la ciudad. Andrómaca se levantó y se unió a los lamentos con un desgarrador grito que retumbó en el salón. Se quitó el velo que cubría su pelo y se manchó la cara con un puñado de cenizas tomadas del hogar. Las esclavas la acompañaron gritando con todas sus fuerzas en un tétrico coro de llanto y aullidos. El pequeño Astianacte rompió a llorar y Héctor lo abrazó con más fuerza.
—Tranquilo, no pasa nada —le susurraba al oído.
Helena, que vivía con Paris en el palacio contiguo al de Héctor, acudió alarmada. Vestía una túnica blanca de lino con un gran escote que terminaba sobre un cinturón decorado con cuentas de marfil.
—¿Qué ha pasado, cuñada?
—¡¿Cuñada?! —vociferó Andrómaca con el rostro desfigurado en una mueca de dolor—. ¡No me vuelvas a llamar así, puta aquea! ¿Vales todas estas muertes? ¿Vales todo el oro que mi suegro está gastando pidiendo ayuda a otros reyes, vaciando las arcas de Troya? —La señaló y comenzó a caminar hacia ella. Héctor reaccionó, dejó a su hijo al cuidado de una esclava y cogió a Helena del brazo para sacarla de allí—. No lo vales, ¡no vales nada! —gritó la hija de Eetión mientras su esposo se llevaba a Helena. Aquella mujer era la causa de la interminable guerra que azotaba a la Tróade, la causa de tanto dolor y tanta desgracia que se habían posado sobre la vieja Ilión.
Helena era la esposa de Menelao, rey de Esparta, pero Paris y ella se enamoraron, y ninguno de los dos respetó el sagrado vínculo del matrimonio. El hijo de Príamo se la llevó consigo a Troya en una nave repleta de los tesoros de Esparta. Ésa fue la chispa que prendió el fuego que llevaba años ardiendo, consumiendo tantas vidas y sueños.
Una vez fuera, Helena lloró. No acababa de comprender lo que había pasado. Héctor se lo explicó y la acompañó hasta la entrada del palacio de su hermano Paris. Los gritos no cesaban. El príncipe permanecía serio. Se disponía a marcharse cuando la mujer se dirigió a él.
—Gracias. Siempre has sido bueno conmigo. —Helena tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Tomó las manos de Héctor y sus ojos verdes se clavaron en él. Héctor apartó la mirada y, con delicadeza, se zafó de ella.
—Debo ir a ver a mi padre para informarle —fue todo lo que dijo antes de perderse en dirección al palacio de Príamo, centro de la ciudadela, centro de toda Troya.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Troya
Acontecimiento: Guerra de Troya
Personaje: Héctor, Aquiles, Helena, Agamenón Paris, etc.
Comentario de "Ilión"
«Canta, oh, musa…», comienza a recitar el aeda, e inmediatamente volamos a la Grecia de la antigüedad. Allí, donde la leyenda, el mito y la historia se difuminan, Homero nos recibe en la llanura.
Helena de Esparta, bella entre todas las mujeres, ha sido raptada por Paris, príncipe troyano. Menelao, como esposo y rey, promete venganza, y pronto los ejércitos aqueos, comandados por su hermano Agamenón, cruzan el mar para asediar Troya.
Ahora, diez años después, la profecía está a punto de cumplirse. Pronto la sangre y los sueños perdidos cubrirán la llanura. Dos grandes héroes son el símbolo de cada bando: el pélida Aquiles, el de las grebas de oro, y Héctor de Troya, el domador de caballos. Junto a ellos, Príamo, Áyax el Grande, Diomedes, Patroclo, e incluso el astuto Ulises. Pero no es sólo por una cuestión de honor por lo que se enfrentan aqueos y troyanos, tampoco por el rescate de Helena: el control sobre el Helesponto está en juego. Y todo pende de un hilo… hasta que estalla la cólera de Aquiles.
Bien conocida es por todos la epopeya que Homero nos legó en la Ilíada. Pero ahora Mario Villén, aun respetando el tono épico y los acontecimientos, insufla vida a esos personajes, los hace respirar y sentir y los empuja hacia su destino en una narración brillante que deja sin aliento. Porque esto, lector, no es la Ilíada, sino Ilión.