El sueño de los faraones
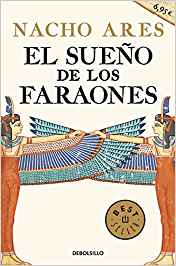
El sueño de los faraones
Prólogo
Viernes, 6 de febrero de 1874
Orilla oeste de Luxor
Ahmed intentaba mantener la llama de la antorcha lo más alejada posible del rostro para no quemarse, pero en aquel agujero apenas había espacio para extender el brazo En el descenso, colgado de una soga, se golpeaba con afiladas rocas que sobresalían de las paredes. Arriba, la oscuridad iba ganando terreno a los últimos rayos de sol. Abajo, un extraño juego de sombras indicaba que al final del pozo un túnel se adentraba en el corazón de la montaña. Seguramente la cabra se había metido por ahí. El pastor estaba convencido de haberla visto caer en aquel
pozo.
Prosiguió el descenso. No era la primera vez que se jugaba la vida por uno de los animales del rebaño de su familia. Costaba sangre y sudor ganarse la vida en el Alto Egipto. Y a pesar de ser viernes, día festivo en el calendario musulmán, era obligado continuar con el trabajo para poder subsistir. En algunas zonas del país la hambruna se había extendido como una pandemia; ni los más ancianos del lugar recordaban una tragedia tal. Daba igual que el Nilo creciera en el mes de junio con su habitual puntualidad, tal y como lo hacía desde la época de los faraones. El problema residía en la tierra y en quién la poseía. Ésa era la razón por la que hasta el animal más famélico era fundamental para la alimentación del grupo. De él dependía la vida de una familia durante varias semanas.
Apoyándose en la pared y haciendo presión con los pies, Ahmed consiguió liberar una mano y dar un par de tirones a la soga. Era la señal convenida para que su hermano Mohamed y su amigo Kamal, que le sujetaban desde arriba, soltaran un poco más la maroma que llevaba atada a la cintura.
Al bajar, el extremo de su galabiya negra se enganchó en una roca. El comienzo del túnel quedaba casi al alcance de la mano, pero tuvo que hacer juegos malabares para desengancharse y evitar que la tea prendiera su ropa en aquel estrecho pozo.
—Debe de haberse escondido en el túnel. No hay otra salida —pensó en voz alta. Cuando puso el pie en el suelo, se desató y soltó el extremo de la cuerda. Miró
hacia arriba, pero en los casi quince metros que le separaban de la superficie sólo vio oscuridad.
Sondeó el comienzo del túnel con la antorcha y, tras asegurarse de que no había ningún animal peligroso, se agachó y avanzó a gatas.
Al final del pasadizo oyó un ruido seco. Unas pisadas sobre la grava y un quejido lastimero le convencieron de que el animal se hallaba unos metros más adelante. Ahmed, animado por estar a punto de alcanzar su objetivo, continuó arrastrándose por aquel mundo de tinieblas.
De pronto se detuvo y vio que alguien le observaba desde la lejanía: unos metros más allá, la luz de la antorcha iluminaba un rostro humano. Una ráfaga de viento hizo bailar la llama. Las sombras reaparecieron, y la imagen desapareció como un fantasma.
Ahmed tragó saliva y, sacando fuerzas de flaqueza, continuó avanzando con precaución.
La respiración se hacía cada vez más difícil. No había mucho oxígeno en aquel estrecho hueco, y entre el calor de la antorcha y su miedo creciente empezó a sudar. Las gotas de sudor se le metían en los ojos pero tenía las manos ocupadas. Se detuvo unos segundos, dejó la antorcha en el suelo y se secó el rostro con la manga de la galabiya. Luego, retomó el camino. El final de la galería no parecía llegar nunca.
La sangre se le volvió a helar. Se detuvo en seco y, en un intento de protegerse, lanzó la antorcha hacia delante.
No tenía dudas de lo que estaba viendo. Unos ojos inmóviles le observaban desde el fondo del túnel. Se pasó las manos por la cara, pero aquello no era una alucinación fruto del miedo… Alguien lo estaba observando desde la oscuridad.
De niño había oído hablar a su familia o a los vecinos sobre los afrit, los espíritus de la montaña que vivían en el interior de las cuevas apartados del resto de la humanidad, o en los alrededores de las ruinas de los antiguos monumentos de los faraones.
Sin embargo, esos ojos negros que lo observaban desde el infinito no transmitían terror ni ferocidad. Si aquello no era un afrit, ¿qué demonios era?
Insuflándose ánimos como pudo, Ahmed avanzó un poco más hasta recoger la antorcha para seguir adelante. Empezaba a vislumbrarse el final. El angosto corredor desembocaba en una cámara donde pudo finalmente levantarse. Al verle llegar, la pequeña cabra se le acercó nerviosa. Cojeaba de una pata y tenía magulladuras en la cabeza y en otras partes del cuerpo. El reencuentro con su dueño la tranquilizó, pero Ahmed sólo tenía ojos para aquel rostro que seguía observándolo desde el mundo de los muertos.
Apoyado en el suelo y con la tapa ladeada hacia el túnel de acceso, un ataúd antropomorfo miraba al recién llegado con una sonrisa inquietante. El pastor no tardó en percatarse de que no estaba solo en la habitación. Desde que era niño había visitado cientos de tumbas en los cementerios faraónicos de su aldea. Sin embargo, nunca antes había visto nada igual. Aquello era extraordinario. No se hallaba en una simple cámara sino en el comienzo de una enorme galería. Acercó la luz de la antorcha para comprobar la profundidad de la sala, pero no consiguió ver el final. Había montones de objetos. Tuvo que andar con mucho cuidado para no pisar ataúdes, momias, muebles, cajas con papiros, estatuillas, armas… Se trataba de un tesoro de un valor incalculable…
Por primera vez esbozó una sonrisa. No sabía por dónde empezar. Lo tenía todo tan a mano que, nervioso, se sintió incapaz de elegir. Se agachó y cogió un par de figuritas de un color azul muy intenso. Sabía que los turistas extranjeros se las compraban a sus vecinos por un buen dinero. Las envolvió en un pañuelo y las dejó caer en el profundo bolsillo de su galabiya. Luego acercó la antorcha a varios ataúdes. Todos estaban grabados con la extraña escritura de los antiguos reyes. Algunas cajas abiertas contenían amuletos, vasos de metal y toda clase de tesoros. La cabra permanecía junto a él, ajena al espectáculo.
De pronto, el sonido de unas piedras que se precipitaban por el pozo por el que había entrado devolvió a Ahmed a la realidad. Sus compañeros debían de estar impacientes por que saliera. No sabía cuánto tiempo llevaba en aquel lugar, rodeado de todas aquellas riquezas, pero pensó que había llegado el momento de salir de allí. Se acercó al animal y con pequeños empujones lo fue guiando hasta la salida. Una vez allí, se palpó el bolsillo derecho de la galabiya para comprobar que las figuritas azules seguían ahí.
Reflexionó un instante qué debía hacer, pero no lo dudó: aquel hallazgo era demasiado goloso. Debía mantenerlo en secreto. Lo visitaría de vez en cuando, iría sacando objetos pequeños y los colocaría en el mercado de antigüedades. Creía conocer a las personas de confianza que podrían ayudarle. De no hacerlo así, los efendis, los extranjeros, no tardarían en descubrirlo y él acabaría en prisión.
No se lo pensó dos veces. Tomó la antorcha y prendió fuego a los puños, los bajos y el cuello corto de la camisa que llevaba debajo de su polvorienta galabiya. A continuación, con sus dientes sucios y mellados rasgó otras partes de la tela. Por último, respiró hondo y se acercó la antorcha al rostro hasta que, ahogando un grito, se quemó algunas zonas de su corta barba.
Tras recuperar el aliento, se ató de nuevo la soga a la cintura, silbó y dio un par de tirones. Al instante, la cuerda se tensó y Ahmed comenzó a ascender lentamente mientras sujetaba con un brazo a la malherida cabra. Al animal no le quedaba otra que ser sacrificado, pero esa cuestión ya no le preocupaba.
Arriba, el cielo estaba negro como la boca de un perro del desierto; el mismo cánido que custodiaba las necrópolis de los antiguos reyes. La silueta de Mohamed y Kamal se recortó contra el cielo. Cuando alcanzó el borde del pozo, le ayudaron a sentarse en la boca y le desataron la cuerda.
—Hemos tenido suerte, alhamdu li Ala, gracias a Dios. Al menos he conseguido recuperar la cabra —dijo Ahmed con exagerado nerviosismo al tiempo que entregaba el animal a Mohamed—. Tiene una pata rota; la sacrificaremos y aprovecharemos su carne. Pero vámonos de aquí cuanto antes; este lugar está maldito.
—¿Cómo dices? —preguntó su hermano pequeño.
—¿Qué ha sucedido? —inquirió Kamal.
—Este lugar está maldito —repitió Ahmed con falsa desazón mientras se sacudía el polvo de la galabiya—. He visto a los afrit.
Los dos jóvenes observaron con expresión demudada las quemaduras de la ropa y el rostro de Ahmed.
—¡Están cubiertos de llamas y despiden un olor hediondo! —explicaba con grandes aspavientos—. Sólo mi fe y el poder de Alá me han permitido salir con vida de este pozo nauseabundo. Uno de ellos se me acercó tanto que casi ardo como una bola de fuego.
El olor de la tela quemada aumentó la sensación de realismo de aquella fábula y sus dos compañeros se atemorizaron.
—No perdamos tiempo —añadió el cabrero—. Echemos piedras al hoyo para evitar que salgan los diablos y vayámonos de aquí. No contemos nada a nadie de todo esto, ni siquiera a nuestras familias.
Y, tras lanzar unas cuantas piedras dentro del pozo, los tres echaron a correr colina abajo, en dirección a la aldea.
Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, Ahmed, cargado con un voluminoso hatillo, regresó a lo que él ya llamaba «la Montaña de las Momias». Le costó encontrar el punto exacto, pues, con la oscuridad de la noche y la emoción, el camino de vuelta se le había borrado de la memoria. Finalmente, la encontró. Miró a ambos lados para comprobar que nadie le había visto llegar. El agujero se hallaba en un rincón de uno de los riscos más abruptos de la montaña. Se arrimó cuanto pudo a la pared para que nadie pudiera verlo desde el centro del valle. La calima de la mañana le ayudó a ocultarse; una densa niebla parecía haber borrado del paisaje la sagrada Montaña Tebana.
Se sentó al pie del pozo, desató el enorme hatillo y sacó de su interior la cabra malherida del día anterior. Ya se ocuparía luego de justificar su pérdida. Cogió un cuchillo, apretó la boca del animal para que no pudiera emitir sonido alguno y de un gesto rápido le rebanó el cuello. Dejó caer el animal muerto dentro del pozo. Cuando, como sucedía todos los días, el termómetro alcanzara altas temperaturas, éstas acelerarían la putrefacción del animal.
Sabía que en la aldea era prácticamente imposible guardar un secreto. Alguien oiría el relato de su encuentro con los afrit y, curioso, querría ver el lugar donde había tenido lugar aquella aparición. Si bien era difícil dar con la entrada al pozo, pues estaba lejos de los caminos que solían usar los habitantes de la aldea, de acercarse hasta allí algún curioso, o incluso alguno de sus compañeros de la noche anterior, al oler el tufo del cadáver lo identificarían con los afrit y se alejarían del lugar como alma que lleva el diablo. Según las leyendas locales, estos espíritus eran conocidos por su cuerpo llameante y, sobre todo, por el terrible hedor a muerte que desprendían. Con estas armas defendían las cavernas del inframundo y los antiguos lugares sagrados de los faraones, sus ancestros.
Sin embargo, los afrit no estaban allí. La leyenda había servido a Ahmed para construir una historia increíble. Pero eso sólo lo sabría él. De alguna forma, estaba agradecido a los afrit por haberle llevado hasta la Montaña de las Momias. Los espíritus del inframundo le ayudarían a proteger su preciado tesoro.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "El sueño de los faraones"
Presentación del libro por el autor en el «2º Congreso de Mazarrón»
Presentación del libro por el autor en «Divulgadores del misterio»
Booktrailer del libro «El sueño de los faraones2