Desenrollando momias
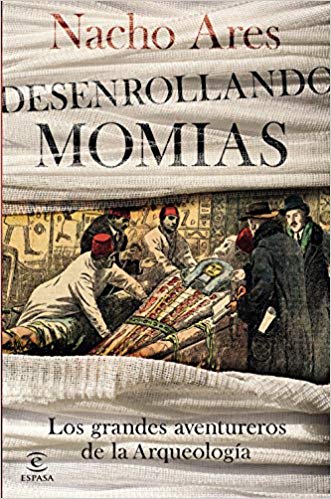
Desenrollando momias
PRÓLOGO
Tras las huellas de los padres de la Historia
El 26 de febrero de 2015 un vídeo propagandístico del mal llamado Estado Islámico me cortó la respiración. Había sido rodado días antes en el maltrecho Museo de la Civilización de Mosul, en Irak, y en él un fanático del ISIS explicaba a la cámara que los monolitos, los leones alados y las vitrinas llenas de tablillas cuneiformes y rollos de arcilla que tenía a sus espaldas eran el fruto de una vieja idolatría que debía de ser extirpada. «El Profeta destruyó con sus propias manos ídolos religiosos como estos», proclamaba el ignorante antes de dejarnos ver a un grupo de correligionarios suyos, martillo hidráulico en mano, perforando y destruyendo esos tesoros.
La mayoría de aquellas piezas procedían de yacimientos que ciento setenta y cinco años atrás nadie conocía. Hasta entonces, las noticias que teníamos de la antigua capital asiria de Nínive y su señor Asurbanipal tenían como única fuente el Antiguo Testamento y se asociaban a relatos tan famosos como la primera destrucción de Jerusalén o el relato de Jonás y la ballena. Pero en 1840 el cónsul de Francia en el país, Paul-Émile Botta — aunque debería decir Paolo Emiliano—, paseando cerca de Mosul, se dio cuenta de que algunas colinas de aquellos extrarradios tenían formas geométricas. El diplomático oyó decir que allí, de tarde en tarde, los campesinos sacaban a la luz vasijas antiguas y se animó a financiar la primera prospección del lugar.
Lo que descubrió fueron cientos de fragmentos de tablillas de arcilla con extrañas inscripciones. Casi nadie había visto nada igual desde que los europeos exploraran la antigua Persépolis en el siglo XV… y decidió consultar sus hallazgos con un diplomático inglés llamado Henry Layard. Su historia se cuenta en este libro.
Layard, impresionado por los indicios descubiertos por Botta, viajó a Mosul en varias ocasiones y en 1847, tras abrir un pozo de seis metros de profundidad en otra de aquellas «colinas geométricas», dio con la fuente de las tablillas: la biblioteca de Asurbanipal en Nínive.
No es fácil hacer justicia al hallazgo que los descerebrados del ISIS han pretendido —inútilmente, por cierto— reducir a polvo hace unos meses. Layard dio con más de treinta mil textos sobre arcilla en los que, al parecer, se consignó toda la ciencia de la época. Pero no solo. En 1872, cuando comenzaron a traducir algunos de ellos, expertos del Museo Británico se dieron cuenta de que estaban ante un relato que ya habían leído antes en la Biblia. Era una narración que incluía la historia de una inundación colosal y de la construcción de un barco en el que un «iluminado» salvó a su familia y a decenas de especies animales con las que repobló el mundo. El texto, hoy conocido como La epopeya de Gilgamesh, es considerado la novela más antigua de la Humanidad, la obra seminal de toda nuestra literatura.
Layard es uno de los grandes personajes que Nacho Ares ha rescatado de los sesudos libros de historia para este ensayo. Pero hay catorce más. Casi todos son unos perfectos desconocidos fuera de los ambientes especializados. Hombres a los que merece la pena hacer justicia. El mundo ignora que mucho de lo que sabemos de antiguas civilizaciones europeas, asiáticas, africanas o americanas se lo debemos a ellos. Aunque con un matiz: como nativos del siglo XIX, fueron especialmente permeables a las lecturas románticas y míticas con las que crecieron. Eso explica que a muchos de ellos no les supusiera ningún problema especular con la Atlántida o recurrir a la mitología para hallar una justificación a sus sorprendentes descubrimientos.
Sin ir más lejos, en la isla de Creta —donde redacto estas líneas—, sir Arthur Evans se tropezó con una civilización muy anterior a los griegos del Peloponeso y la bautizó como «minoica» porque creyó que las ruinas de Cnossos debían de formar parte del célebre laberinto del Minotauro que Dédalo construyó para el rey Minos. Y aunque no encontró ni una sola evidencia para defender la existencia del citado monarca, Evans bautizó, etiquetó y clasificó no pocos de sus frescos y piezas de cerámica como alusivas a ese mítico gobernante de casi cuatro mil años de antigüedad, que cada cierto tiempo ofrecía muchachas jóvenes en sacrificio al terrible monstruo —hijo suyo, por cierto— que había mandado encerrar en el laberinto.
He viajado con Nacho Ares a no pocos enclaves asociados a los protagonistas de esta obra. He visto de su mano los tesoros que recuperaron, discutido con él sobre su alcance y significado, e incluso especulado —como también hicieron ellos— sobre «civilizaciones madre», «lenguas primordiales» y otras claves perdidas que nos permitieran interpretar lo que estos pioneros arrancaron a la tierra. Ninguno de aquellos embates fue en vano. En cada viaje, Nacho me sorprendía con una referencia, una lectura o una invitación a un yacimiento. Nacho —doy fe— sabe de lo que escribe. Se ha impregnado del espíritu y la curiosidad de sus biografiados y nos transmite su entusiasmo con una contundencia y una claridad que hace estériles los esfuerzos de ignorantes fanáticos como los del ISIS por borrar la Historia que no les conviene.
Este libro —junto con los que antes hubo y los que después habrá— son la garantía de que la Historia y la búsqueda de nuestras raíces no será jamás reprimida. No mientras exista la escritura y mentes como la de Nacho Ares que la ejerzan con tan buen tino.
JAVIER SIERRA
Panormos, Creta.
Junio de 2018
INTRODUCCIÓN
«Era la noche del 1 al 2 de julio de 1798. Un aire de excitación se respiraba entre los tripulantes de los navíos franceses frente a las costas de Alejandría. Trece buques, seis fragatas, innumerables barcos auxiliares y más de trescientos transportes eran los encargados de llevar hacia la gloria a casi treinta y seis mil soldados. Guiados por la poderosa figura de Napoleón Bonaparte, y tras dos duros meses de navegación por aguas del Mediterráneo, la flota francesa llegaba por fin a su destino: Egipto.
Entre la numerosa tripulación había algunos hombres especialmente entusiasmados por esta nueva hazaña del joven general contra las tropas inglesas del contralmirante Horatio Nelson. Y es que, para ellos, una aventura apasionante comenzaba. Un grupo ingente de sabios estaba dispuesto a cambiar los mosquetones por el carboncillo y el papel, con el fin de pregonar al mundo entero las maravillas que en ese fascinante país ocurrieron hace cinco mil años. Fue entonces, hace poco más de dos siglos, cuando el Hombre tuvo constancia directa de una de las civilizaciones más apasionantes que ha pasado jamás por la Tierra».
Estas líneas, que escribí en cierta ocasión como respuesta a un encargo que me hizo Javier Sierra, entonces director de la revista Más allá de la ciencia, con motivo del segundo centenario de la expedición de Napoleón a Egipto en 1998, bien podrían resumir la esencia de este libro.
En aquel momento histórico, Napoleón gritó a sus tropas la famosa sentencia: «¡Soldados, desde lo alto de estas pirámides cuarenta siglos os contemplan!», no sabemos si en una arenga arqueológica o con el fin de asegurar el paso a la posteridad de la batalla que estaba a punto de comenzar. Pero, dejando de lado interpretaciones estrafalarias de citas famosas, y obviando que Napoleón se equivocó cuanto menos en algunos siglos, lo más importante de todo es que en ese preciso instante se estaba dando el pistoletazo de salida a una de las carreras arqueológicas más apasionantes jamás protagonizada por el ser humano, que ha tenido como corolario el descubrimiento de una de sus más fascinantes civilizaciones. Es cierto que en esta ocasión fue Egipto. Pero a él le siguieron los países de la franja siriopalestina en el Mediterráneo Oriental y, a lo largo del siglo XIX, toda la antigua Mesopotamia y las tierras que hace miles de años sirvieron de escenario al Antiguo Testamento.
Por su parte, a miles de kilómetros, en Europa o en el continente americano, otros hombres hacían lo propio sacando del olvido, aquí y allí, los restos de culturas que nadie se había atrevido a imaginar antes. Fueron los descubridores del pasado, de nuestro pasado, a quienes está dedicado este libro.
Cuando tenía 13 años leí por primera vez el magnífico trabajo de C. W. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, y solo puedo decir que quedé cautivado por su contenido. En el libro segundo, que llevaba por título «El libro de las Pirámides», Kurt W. Marek (1915-1972) —que era el nombre original del autor— desglosaba de una manera inigualable la historia de la arqueología egipcia. Por las páginas de aquel libro maravilloso desfilaban multitud de personajes, todos desconocidos para mí, protagonistas de aventuras reales inimitables y todavía no superadas por la mítica imagen cinematográfica que de algunos de ellos se nos ha querido transmitir. Búsquedas de tesoros, historias de ladrones, hallazgos casuales realmente increíbles y, en resumen, el lento despertar de una mirífica civilización que había permanecido en silencio durante miles de años se aparecían ante mis ojos, página tras página, desvelados por la apasionante pluma de Ceram.
Su libro hablaba de más lugares, además de Egipto. Nadie ha contado como él las peripecias de los descubridores de Babilonia, Troya o las ciudades de la franja sirio-palestina. Pero todos los personajes que desfilaban por sus páginas tenían el mismo denominador común: la aventura y el misterio del que se enfrenta a un pasado desconocido, a nuestro pasado más desconocido.
A muchos les horrorizará lo que acabo de decir. Pueden aceptar que un arqueólogo sea un aventurero, pero no un buscador de misterios. Yo sí lo creo. La propia naturaleza del investigador del pasado está intrínsecamente ligada al deseo evidente de conocer y de encontrar aquello que desconoce o no puede explicar. Por eso buscan respuestas para resolver un enigma. Dónde se encuentra una ciudad perdida, a quién pertenecen los cuerpos que aparecen en una sepultura sin inscripciones o dónde está la tumba perdida de un personaje importante cuya existencia nos ha llegado gracias a antiguos documentos son, grosso modo, misterios a los que se enfrenta un arqueólogo en su quehacer diario.
Si en la actualidad, en nuestro mundo tecnológico de acero, láser y teléfonos móviles, los investigadores se encuentran con serios problemas para interpretar sus hallazgos, intentemos imaginarnos cómo se desarrolló, hace casi dos siglos, la rutina de trabajo de aquellos hombres que fueron capaces de dejar sus ciudades de origen para buscar lo que, como yo, habían leído siendo niños.
De todo esto me hablaba el libro de Ceram en aquella primera lectura de hace ya más de treinta años. Lógicamente el libro lo he devorado innumerables veces más, pero todavía me emociono cuando leo la vida de Champollion, Schliemann, Belzoni, Layard, Evans, Mariette o Carter, hijos de su tiempo que no pudieron hacer otra cosa que seguir los métodos contemporáneos de investigación, algunos de los cuales nos pueden parecer hoy día aberrantes. Sin embargo, al igual que les habrá sucedido a otros muchos lectores del libro de Ceram —y más si eran jóvenes—, todos los aficionados a la arqueología soñábamos con llegar a ser ese Champollion o ese Carter del futuro, hundir los pies en la arena del desierto de Sakkara y encontrar la tumba intacta del sabio Imhotep, descubrir para el bien de la Ciencia los últimos secretos de la Gran Pirámide, descifrar el lineal A o leer los documentos de los antiguos mayas.
Uno de los aspectos que siempre me han cautivado es la vida de esas personas que ayer y hoy han dado sus vidas por el descubrimiento del pasado. Como muchos de mis lectores saben —y a los que no lo sepan aquí se lo confieso—, mi especialidad y pasión es la egiptología. Sin embargo, el libro de Ceram fue capaz de abrirme los ojos a otra realidad mucho más amplia y rica. Sin olvidar mis orígenes egiptológicos, he seguido introduciéndome en la vida de esos viajeros y pioneros que a lo largo de los siglos tuvieron la valentía y el arrojo de dejar todo lo que hasta ese momento habían supuesto sus vidas y lanzarse a una aventura en lugares áridos, y en ocasiones peligrosos, por el simple prurito de conocer qué había más allá de sus propias fronteras.
Ese entusiasmo fue lo que me hizo recuperar para la publicación que dirigí durante una década, Revista de arqueología, la sección «Pioneros de la arqueología», en la que en pocas líneas relataba el perfil biográfico de los primeros grandes hombres y mujeres que dieron su vida por descubrirnos el pasado. Por sus páginas han desfilado numerosos hombres y mujeres, algunos de los cuales hoy redescubro aquí de una forma mucho más elaborada y profusa.
Hoy día, con los pies en el suelo y sin dejarse arrastrar por las arenas del desierto, todos sabemos que es muy difícil realizar un descubrimiento de relevancia tan universal como los que supusieron en su época las ruinas de Ur o el tesoro de Tutankhamón. En la actualidad, los grupos modernos de excavación se caracterizan precisamente por contar apenas con uno o dos arqueólogos en su equipo, si es que los hay. El resto de sus miembros está compuesto por un conjunto multidisciplinar de químicos, geólogos, informáticos, arquitectos o ingenieros a quienes poco les interesa saber, para un trabajo de campo tan específico, quién era Ramsés II, cuándo reinó sobre el valle del Nilo, o distinguir en un jeroglífico a la bella Nefertiti de la insuperable Nefertari.
Sin embargo, hace apenas ciento cincuenta años —y no digo ya si nos retrotraemos a los albores del siglo XIX—, los arqueólogos eran auténticos sabios cuya experiencia se centraba en un vastísimo conocimiento general de la cultura antigua en lo que respecta a su escritura, su arte (arqueología) o su historia. Fue una época en la que los únicos requisitos para realizar una excavación eran tener dinero y llevar un pico y una pala al lugar deseado. Además, esta tarea resultaba infinitamente más liviana si se contrataban los servicios de unos campesinos locales —los fellah[1] egipcios—, que por un ridículo sueldo eran capaces de barrer el desierto en un decir «Ramsés» en busca de una tumba o a la caza de una ciudad perdida de la que poco más se sabía que su nombre, por una mención en la Biblia.
A lo largo de estas páginas desfilarán varias personas que han sido básicas en el nacimiento y desarrollo de la Arqueología. Quizás habría que llamarlos soñadores, o tal vez visionarios. Por desgracia, y es un hecho que saltará a la vista, entre ellos no hay ni un solo nombre español; todos son europeos o norteamericanos. Para descubrir la razón de tan lamentable vacío basta con echar la vista atrás. Hasta muy entrado el siglo XX los estudios arqueológicos que se realizaban en la península ibérica eran llevados a cabo por arqueólogos extranjeros, en su mayoría franceses o alemanes. El belga Luis Siret (1869- 1934) o el alemán Adolf Schulten (1870-1960), por ejemplo, fueron de los primeros en descubrir algunos de los tesoros olvidados de nuestras antiguas culturas peninsulares, la ibérica el primero, y la tartésica el segundo. El aprecio por nuestro patrimonio arquelógico era, por decirlo suavemente, escaso. Baste con recordar que la Dama de Elche se la vendimos a un investigador francés del Museo del Louvre, de nombre Pierre Paris, por 5200 pesetas de plata de la época —no más de 6000 euros de hoy—, al poco de ser descubierta, en 1897. Sobra cualquier comentario.
Algo parecido ha ocurrido en países que por haber sido cuna de antiguas civilizaciones poseen un extraordinario patrimonio arqueológico, como Irak, Grecia, Siria o Egipto donde, aunque tarde —al igual que sucedió en España —, ha comenzado a despertarse el interés por el estudio y conservación de su legado cultural.
En el caso egipcio, Ahmed Kamal (1851-1923) fue el primer arqueólogo nativo en volcar sus esfuerzos en el riquísimo legado de los faraones, seguido de eminencias de la talla de Mohamed Zakaria Goneim (1911-1959), Ahmed Fakhry (1905-1973) y, en la actualidad, el inefable Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto. Por ello, hoy día no es extraño encontrarse con excelentes arqueólogos egipcios que imparten clases en las mejores universidades de Europa y Estados Unidos, sin contar con los investigadores que se han quedado en su propio país al frente de las instituciones, realizando un trabajo fantástico.
Algunos de los egiptólogos que aparecen en este libro son muy conocidos, como Jean-François Champollion, a quien debemos el desciframiento de los jeroglíficos, o Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankhamón. Otros solamente son conocidos en los ámbitos académicos, como ocurre con Howard Vyse o el indescriptible Giovanni Belzoni, un forzudo circense que dejó su vida de la farándula por la egiptología. En el caso de Mesopotamia, las figuras de Paul-Émile Botta o Henry Layard son absolutamente desconocidas aunque este último, por ejemplo, fue embajador inglés en España durante casi siete años después de haber descubierto algunos de los tesoros más increíbles de los antiguos asirios.
A muchos de ellos se les podrá achacar el haber utilizado métodos poco ortodoxos para sus investigaciones, como la pólvora, pero, en cualquier caso, no debemos olvidar el momento que les tocó vivir. Todos ellos tienen un denominador común: el amor hacia la cultura que estudiaban. Y si en cierta ocasión pudieron caer en la tentación de realizar actos que hoy calificaríamos de «saqueos», hay que entender que su intención no era otra que la de salvaguardar un patrimonio histórico, en un contexto social también muy determinado, que por aquel entonces los habitantes de esos países, sumidos en una situación política muy compleja, no sabían ni querían valorar. No se trata de mentalidad colonialista. Y si alguien lo entiende así me gustaría que este libro contribuyera a convencerle de su error. Es simplemente Historia, y como historiadores no tenemos que juzgar lo que sucedió, sino simplemente contarlo. A mí, como español, no se me caen los anillos ni me siento inferior porque unos señores de Francia, Alemania o Estados Unidos hayan venido de fuera para estudiar o comprar patrimonio que aquí no sabíamos valorar ni nos importaba.
Gracias a todos los dioses de antiguos panteones, las tornas han cambiado y en la actualidad esta situación solamente se contempla en foros muy concretos. Por ello, poco a poco se generaliza el valor que los propios iraquíes, por ejemplo, están dando a su historia antigua recuperando su patrimonio arqueológico. No obstante, cualquiera que visite este país en la actualidad descubre con sorpresa, y en ocasiones con indignación, que todavía es mucho lo que queda por hacer.
Más de uno se dará cuenta de que entre estas biografías no aparece una sola mujer como protagonista. Desde luego, no es que no las hubiera. En un repaso rápido me vienen a la cabeza figuras tan importantes como Amelia Edwards (1831-1892) en Egipto, Harriet Boyd Hawes (1871-1945) en Creta, Kathleen Kenyon (1906-1978) en Jerusalén, o Katharine Woolley (1888- 1945) en Ur.
Sin ellas, estoy convencido de que la historia de los descubrimientos de nuestro pasado sería diferente. Prueba de lo que digo es que muchas de estas mujeres aparecen inmersas en las vidas de los biografiados, protagonizando momentos realmente extraordinarios. En resumidas cuentas, y sin dejarme llevar por la pasión y las emociones, dejo a las féminas para un proyecto futuro.
Finalmente, me gustaría apuntar una serie de comentarios de tipo técnico sobre algunos criterios utilizados para elaborar este libro. Al comienzo de cada capítulo, o a lo largo del mismo, será frecuente encontrarse con dramatizaciones de momentos claves en la vida del arqueólogo biografiado. Lógicamente, aunque estén basadas en hechos históricos perfectamente documentados, a nadie se le escapará que parte de la evocación escénica y de los diálogos son fruto de la, más o menos acertada, inspiración literaria del que escribe estas líneas. Con ello no se ha pretendido otra cosa que acercar la imagen de los personajes, convirtiéndolos en seres de carne y hueso, portadores de una serie de sentimientos muy singulares y comunes entre sí.
Siguiendo esa misma línea de trabajo, hay que pensar que este libro no es, ni mucho menos, una relación de descubrimientos arqueológicos. He preferido centrarlo en las circunstancias biográficas de sus protagonistas, sin duda más humanas y aventureras, y dejar un poco de lado hechos aparentemente técnicos, quizá propios de la literatura científica.
La distribución de los arqueólogos en este libro no ha sido elaborada atendiendo a criterios de importancia, sino simplemente basándome en el orden cronológico de sus nacimientos. Como se podrá comprobar, algunos de ellos coinciden en una franja temporal limitada, lo que permitió que muchos se conocieran personalmente, trabajaran juntos o, incluso, se odiaran hasta la muerte. A esta propuesta cronológica se debe que los arqueólogos no estén agrupados regularmente por especialidad, sino que aparecen varios egiptólogos o asiriólogos seguidos. Por ello, no resultará extraño que varios de los biografiados en estas páginas, como Maspero, Evans o Carter, se presenten entremezclados desempeñando un papel importante en la vida de algunos de sus colegas. Al fin y al cabo, la historia de la Arqueología, al igual que sucede con otras disciplinas, no es más que el relato protagonizado por maestros y alumnos que, como si se tratara de una obra de teatro de argumento circular, se desarrolla y extiende hasta nuestros días.
Siempre que ha sido posible he incluido textos originales. La mayoría se han extraído de los diarios de trabajo de estos arqueólogos o de las prolíficas y apasionantes correspondencias mantenidas entre sí a lo largo de los años, algunas de ellas publicadas en obras especializadas. Con ello, al igual que con las dramatizaciones, se ha pretendido acercar al lector el mundo de imágenes y personajes en los que se desenvolvían estos pioneros de la Arqueología.
A la hora de mencionar las obras legadas por estos investigadores me he inclinado por utilizar la traducción al castellano de las mismas. Y aunque sé que no es muy científico, con ello únicamente he pretendido acercar la temática de los textos al lector profano. Los títulos originales aparecen en notas a pie de página.
Sin más dilación les invito a adentrarse en el fascinante mundo de la arqueología en Oriente Próximo de la mano de sus propios descubridores; un polvoriento camino de casi dos siglos que ha reconvertido nuestro pasado en un apasionante escenario de la Antigüedad, auténtica cuna de nuestra civilización moderna.
1
DOMINIQUE VIVANT, BARÓN DE DENON
(1747-1825)
El redescubrimiento de Egipto
Hubo algunos antes que él pero, sin lugar a dudas, Denon fue el primero. Vivant Denon, el caballero del Louvre, quien en vida representó a la perfección el papel de bon vivant, fue un bohemio y un gran artista. Fue a este barón francés a quien el destino encomendó la tarea de plantar, durante la expedición de Napoleón a Egipto, la semilla de lo que en breves años se convertiría en una ciencia sólida: la egiptología.
No le costó ningún esfuerzo. Envuelto en unas sábanas que comenzaban a parecer harapos, Denon pasaba la noche desvelado, consciente de que en cualquier momento desde la cubierta del barco alguien gritaría adelantando la gran noticia.
Transcurría la calurosa noche del 1 al 2 de julio de 1798. Después de varias semanas de navegación por el Mediterráneo, al fin, desde el palo mayor, un marinero dio el aviso de que por fin se divisaban las luces tintineantes que delataban la cercanía de las costas de Alejandría.
Como si estuviera manejado por un extraño resorte, Denon se puso en pie y a medio calzar se apresuró hacia las escaleras, devorando los estrechos peldaños de tres en tres. Despeinado por los continuos zarandeos de su cabeza contra la almohada, pudo divisar a lo lejos las tenues luces de la ciudad. Desde ese momento una incontrolable excitación se apoderó de su cuerpo.
Denon no partía solo. Con él iban 13 buques de línea, 9 fragatas, 11 corbetas y 232 buques de transporte, todos ellos dispuestos a llevar a la gloria a los 31 860 soldados y 680 caballos que allí fueron embarcados. Guiados por la poderosa figura del joven general Napoleón Bonaparte, y después de haber padecido casi dos interminables meses desde su partida de Toulon, con numerosos contratiempos sobre las aguas del Mediterráneo, la flota francesa llegaba, al fin, a su ansiado destino: Egipto.
Entre la numerosa tripulación había un amplio grupo de sabios especialmente entusiasmados por esta nueva hazaña del joven general contra las tropas inglesas. Para esos 167 hombres, aquella noche estival significaba el comienzo de una gran aventura con la que habían soñado en multitud de ocasiones.
A la mañana siguiente, con sus herramientas de dibujo y grabado, Denon descendió del barco poniendo el pie sobre la cálida arena de la playa alejandrina. Tenía ante sí un ingente trabajo de recopilación y estudio de los miles de monumentos existentes en aquel país. Un solo objetivo le unía a todos sus compañeros: contar al mundo entero la historia protagonizada por ese pueblo hace 5000 años. La historia del comienzo del mundo.
Dominique Vivant Denon nació el 4 de junio de 1747 en Givry, una pequeña localidad cercana a Châlon-sur-Saône, en pleno corazón de Francia. Nacido en el seno de una familia de la baja nobleza, al futuro barón de Denon nunca le faltaron las mejores escuelas donde adquirir una educación a tono con su condición social. Realmente su nombre no era Denon, si no De Non, pero para pasar desapercibido en una época en la que ser noble podía costarle la cabeza —nunca mejor dicho—, prefirió jugar a la ambigüedad.
Al finalizar sus estudios primarios, el joven Denon se trasladó a la capital francesa para comenzar su formación en la universidad parisina. Siguiendo las orientaciones de su familia, en París se matriculó en los estudios de Derecho, comenzando esta carrera con toda normalidad. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que las leyes no estaban hechas para él, y lo que en un principio había sido una elección forzada por la influencia de su padre se convirtió en un estrepitoso fracaso académico; al poco tiempo, terminó abandonando los estudios de abogacía.
La causa de aquel abandono no obedecía a que fuera un mal estudiante. Al contrario, todos le tenían por un muchacho inteligente y aplicado. Pero el joven se sentía tentado por otras aficiones, para él infinitamente más atractivas que aprenderse de memoria una retahíla de leyes con las que luego manejarse en los juzgados. Denon estaba fascinado por las artes y las letras, y no dudó en cambiar los libros de leyes por los grandes literatos antiguos. Prueba de su escaso interés por los estudios legales era el estado de sus libros académicos: todos ellos estaban garabateados con singulares bocetos — algunos de ellos poco decorosos—, con los que se entretenía en las largas horas de clase.
Denon, decidido a escapar de tan frustrante situación, comprendió que podía aprovechar el título de su familia para introducirse en otros ambientes que le fueran más propicios para desarrollar sus verdaderos intereses. De este modo no tarda en ser conocido en los círculos más selectos de la alta sociedad francesa. Su afable carácter le abrió numerosas puertas, llegando incluso a contactar con los personajes más cercanos al rey de Francia, Luis XV, el Bienamado. Fue precisamente este quien vio en Denon, que entonces apenas tenía veinte años, la persona indicada para gestionar la espléndida colección de medallas y gemas de su amante, Jean Antoniette Poisson, marquesa de Pompadour. Esta dama, que aparte de ser conocida por sus flirteos con la nobleza pasaría a la historia por ofrecer su dinero y amistad a grandes filósofos de la época y favorecer el desarrollo de las artes y de las letras, reconoció la valía del joven Denon para la tarea que el rey le había confiado.
Nuestro protagonista no tardó en destacar entre el selecto grupo de la alta sociedad francesa. Su atractivo físico le convirtió en uno de los hombres más deseados de la corte, con un extraordinario éxito entre las mujeres, circunstancia que le ayudó a alcanzar todas las metas que se propuso a lo largo de su carrera. Quizá producto de sus continuas relaciones y de su pasión por las letras, fue el estreno en París de su comedia en tres actos, Julia o el buen padre[2]. Corría el año 1769 y al mismo tiempo que escribía algunos cuentos eróticos, si no pornográficos, Denon aprovechaba el tiempo asistiendo a las clases de dibujo de Noel-Hallé. Las sabias lecciones de su maestro, sumadas a las facultades innatas que poseía Denon para el dibujo, le servirían en años futuros para realizar los más bellos grabados sobre obras de arte de todos los tiempos.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XIX
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Desenrollando momias"
Presentación del libro por el autor en «Las lecturas de Guillermo»
Entrevista al autor en «la Escóbula de la Brujula»
Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» Cadena SER
Entrevista al autor en «El último peldaño»