El latido de la tierra
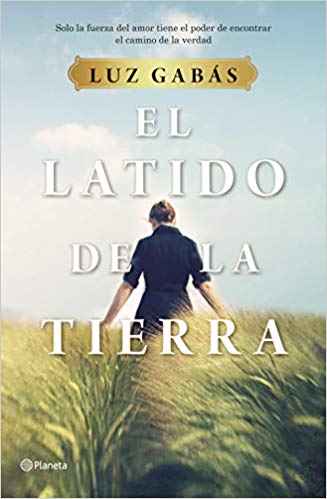
El latido de la tierra
1
PAINT IT BLACK (ROLLING STONES)
Jueves, 21 de junio de 2018
—Muy bien, comencemos.
«Otra vez esas palabras», pensó Alira.
Al sospechar que la misma escena se iba a repetir, aunque ahora con una nueva persona, sintió ganas de vomitar. Y mordiscos de rabia en sus entrañas. Debía controlarla. El sentido común la advertía de que no era el momento adecuado para mostrar emociones emparentadas con el odio. Se concentró en realizar varias respiraciones profundas y en adoptar una actitud aparentemente razonable.
La mujer sentada frente a ella deslizó la mirada por los papeles extendidos sobre la mesa de oficina de melamina blanca, eligió uno y lo alzó levemente por el extremo izquierdo mientras con un lapicero en su mano derecha señalaba lo que fuera que estuviera leyendo.
—Su nombre no es muy común. ¿Se considera usted especial?
Sorprendida por la pregunta, Alira levantó la vista y se encontró con la mirada neutra de los ojos oscuros de quien se le había presentado como la subteniente Esther Vargas unos minutos antes. «Una mujer cercana ya a la jubilación», había pensado. Alguien con experiencia, manos grandes, muchas arrugas y melena corta de cabello fino y liso con mechas caoba. No la había visto nunca. Tal vez la hubieran enviado para ese caso. Aquella era una ciudad pequeña y conocía —aunque solo fuera de oídas— a casi todos los compañeros de su amigo César.
—Pues no sé. Como todo el mundo. —«También Esther es un nombre especial, aunque no infrecuente», pensó Alira. ¿Qué importancia podía tener aquello?
—Yo diría que sus circunstancias se salen de lo normal…
—Lo vuelvo a decir. No he tenido nada que ver. No sé nada… ¡Si fui yo la primera en llamarlos!
Alira se sintió agotada. Antes de la ira, había pasado por el aturdimiento, por el asombro; incluso se había mostrado desafiante. Ya no podía más. Un súbito sentimiento de impotencia y de renuncia la tentó. Recordó la clásica escena de película en la que el sospechoso confiesa lo que sea con tal de terminar con la tortura psicológica de repetir mil ve- ces lo mismo. Ahora podía comprenderla.
Las lágrimas acudieron a sus ojos. Miró en dirección al cristal que ocupaba la mitad superior de una de las paredes de ese cuarto pequeño y desangelado. Estaba segura de que al otro lado se encontraba César observándola y escuchándola.
—No pienso responder a ninguna pregunta más —dijo antes de enterrar el rostro entre las manos—. Quiero irme a casa. —Comenzó a sollozar suavemente.
Esther respetó unos instantes de silencio que aprovechó para tomar unas notas.
Un hombre abrió la puerta.
—Alira… —dijo.
Ella reconoció la voz de César. Se puso en pie y se aproximó a él. No lo había vuelto a ver desde que la sacara de su casa para llevarla al cuartel de la Guardia Civil. De eso hacía varias horas. Se sintió aliviada. César, un poco más alto que ella, delgado, con el pelo rubio entrecano muy corto, de sonrisa fácil —aunque en esos momentos no sonriera—, in- fundía confianza a pesar del uniforme, que siempre marcaba distancias.
—¿Puedo volver a casa, César, por favor?
—Me temo que, de momento, eso no será posible —dijo
Esther—. Es el escenario de un crimen.
—El cuerpo va de camino al Instituto de Medicina Legal y ya se ha recogido todo —medió César con un tono indeterminado, sin mirar a Alira en ningún momento.
—De acuerdo —accedió Esther—. Tan solo un par de preguntas más. —Señaló la silla vacía frente a ella para que Alira se volviera a sentar y esperó a que lo hiciera—. ¿Cómo describiría su relación con la víctima?
La subteniente se estaba adelantando, pero tenía que arriesgarse. El estado del cuerpo imposibilitaba su identificación y tardarían varios días en conocer el resultado de la autopsia, pero eso era algo que nadie sabía. Las primeras horas en una investigación son cruciales. A falta de pruebas, tenía que guiarse por el instinto. Y a ninguno de los interrogados hasta el momento les había extrañado la supuesta identidad de la víctima, ni siquiera a Alira.
—Aquí dice —dio unos golpecitos sobre la transcripción de la declaración anterior— que normal, cordial, con algún que otro altibajo.
Alira asintió.
—Y yo creo que lo que realmente sentía era odio, simple y llanamente —continuó Esther en tono sentencioso—. Su existencia la molestaba.
—No sabe lo que dice. —Alira mordió las palabras. Los otros agentes habían sido firmes, pero no tan directos como esa mujer. Realmente parecía convencida de sus acusaciones—. No soy esa clase de persona. —En algún momento, seguro que se le pasó por la cabeza librarse de quien para usted no era sino un estorbo.
Alira reconoció para sus adentros que, en un momento, hacia finales del invierno, lo había deseado. Con mucha intensidad. Demasiada para alguien como ella, una persona más bien serena. Se preguntó entonces si ya sabrían la fecha del crimen y se alarmó. Si hubiera coincidencia temporal, sus sentimientos de entonces la señalarían y su situación sería todavía más complicada.
Miró a César, pero este seguía esquivando su mirada. Seguramente él habría proporcionado toda la información sobre su pasado, lejano y reciente, para que hubiesen llegado a esa conclusión sobre su carácter. Fuera de contexto, todo se podía malinterpretar, hasta el extremo de… ¿Cómo podían insinuar, mejor dicho, acusarla de semejante atrocidad? Ella siempre había hecho lo correcto. Había sido una buena chica, como se suele decir. Nunca había dado problemas. Más bien al contrario: había renunciado a su propia vida por salvar a su familia. ¿Por qué se empeñaban todos esos agentes en encauzar las preguntas para que pareciera una resentida, y envidiosa, capaz de ese sádico acto? Todavía no se lo podía creer.
Pero aquello era real. Había sucedido.
Y César debería defenderla.
—Tú me conoces desde hace años, César. Sabes que jamás haría…
—Diríjase al sargento con el debido respeto, señora —la interrumpió Esther—. Mientras dure la investigación, o hasta que el caso esté cerrado, aquí no hay amistades que valgan.
«¿Así funcionan las cosas?», pensó Alira. Sintió un nuevo arrebato de ira. Probablemente no la beneficiara en nada, pero después de tantas horas allí encerrada, dando vueltas sobre lo mismo como en un bucle desquiciado, pensó que quizás convendría un cambio de actitud. Si no estaban dispuestos a creerla, qué más daba ya todo.
—Supongo que ha llegado el momento de decir que no pienso añadir nada más si no es en presencia de mi abogado. —«¿Con qué lo pagaría? ¿Pediría uno de oficio?»—. Me da la sensación de que no tienen nada. Y yo no pienso cargar con la culpa de algo que no he hecho.
Esther esbozó una breve sonrisa. Cuántas veces había escuchado esas palabras. Posiblemente la interrogada pensara que habían surtido su efecto, pero, en realidad, como primer contacto, para ella era más que suficiente. Comenzó a ordenar sus papeles.
—Muy bien, puede irse. Pero sepa que no hemos terminado con usted. Esté localizable.
«¿Y adónde iría?», pensó Alira. Siempre había estado allí. Ese era su sitio.
—Si me espera unos minutos fuera —dijo entonces César—, la acompañaré hasta la entrada. Un coche patrulla la llevará de vuelta a su casa.
Alira odió la nueva formalidad con la que él se dirigió a ella, pero agradeció el gesto. Cogió el bolso y la americana de la silla y salió sin despedirse, una falta de educación que jamás habría cometido en su vida si todo no se empeñara en desmoronarse.
«La educación, como las piedras, parece sólida —pensó—. Pero también las piedras pueden resquebrajarse.»
Esther se preguntó si la humildad de esa mujer, Alira, era real o fingida. Le parecía reservada, sobria. Como su aspecto físico y su indumentaria. Llevaba un pantalón tejano, una camisa blanca de popelina y un fular enroscado al cuello con un estilo personal que le daba un aire elegante, un tanto masculino. Apenas iba maquillada: una base neutra sobre su piel rosada, bien cuidada, un toque en los labios, nada en los ojos, de un color entre marrón y verde —avellana, siendo precisa—, grandes, expresivos, vivos, ojerosos ahora. El cabello corto, castaño claro, con algunas —no muchas, curiosamente— hebras claras, grisáceas, peinado de manera intencionadamente alborotada, acentuaba sus facciones angulosas. Resultaba extrañamente atractiva. La proporción y la natural armonía en rostro y cuerpo le transmitían frialdad. Le costaba encuadrarla en un perfil concreto, pero se mantenía alerta. Conocía la maestría de los psicópatas para aparentar normalidad de cara a la galería, llegando incluso a comportarse como buenos ciudadanos. En el fondo, se sentían únicos, especiales, superiores, extraordinariamente diferentes. ¿Sembraría su actuación la duda en otros, como lo hacía en ella?
No le importaba tanto la descripción de los hechos— que Alira había repetido exactamente igual en los anteriores interrogatorios— como su manera de actuar, de reaccionar, de gesticular. Esther tenía un olfato especial para identificar a los mentirosos. No tenía claro todavía si Alira lo era, pero había algo en ella que no le gustaba. Quizás fuera la fragilidad que destilaba a pesar de su aspecto físico. Esther era una mujer batalladora y eso a veces la convertía en injusta: no soportaba a los débiles de carácter. Con ellos tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no perder la objetividad, algo esencial en su trabajo.
César interrumpió sus pensamientos.
—Has entrevistado a Alira como si ya supiéramos quién es la víctima… —comentó con cautela. Sabía que podía aprender mucho de aquella mujer, pero su estrategia lo había confundido nada más empezar.—Y así va a ser con todos a partir de ahora. Tenemos que adelantarnos a los resultados. Y es el hilo más lógico del que tirar, al fin y al cabo.
—¿Y qué opinas? —César se sentó en la silla que había ocupado Alira.
—Con los primeros interrogatorios, poco hemos sacado en claro —respondió Esther tamborileando con el lápiz sobre la carpeta del expediente—. Y si, como han adelantado los del laboratorio, sucedió hace tiempo, mal asunto. ¿Qué tenemos? Un cuerpo podrido, solo eso. Y muchas mentiras, supongo. A ver si el informe de la autopsia del forense ayuda en algo.
—Ya. Pero el asesino no contaba con que encontráramos el cadáver. Se pondrá nervioso.
—Todos los posibles sospechosos se han puesto nerviosos. Cielo santo, ¿nadie se percató? —Esther resopló—. Ha pasado demasiado tiempo. Tanto como para que el culpable se crea su propia inocencia. Esto lo complica todo.
—¿Lo dices por Alira?
—A veces, las personas que nos parecen más normales son las peores de todas. Los psicópatas tienen una extraordinaria capacidad para fingir. Interpretan su papel de buen ciudadano a la perfección.
—Pero Alira no… —César sacudió la cabeza. Le costaba creer que su querida amiga fuera capaz de algo así. Aquella era una comarca tranquila. Ella era una mujer de paz; diferente, sí, pero entrañable. Alira era empática. Era imposible no quererla. Tal vez se hubiera vuelto huraña con los años, pero no dudaría en ayudar a los demás, y especialmente a sus amigos—. Has visto cómo ha reaccionado.
—He visto demasiadas cosas. No sé. Hay algo extraño en ella. Tengo la sensación de que no es transparente. Puede que haya llorado, pero no por el dolor causado, sino por las posibles consecuencias que pueden entorpecer sus planes futuros. ¿Después de tantos años de profesión aún pondrías la mano en el fuego por alguien? Te aseguro, César, que yo no. Aunque hubiese estado enamorado de ella.
—No debería habértelo dicho. —Lo había creído oportuno esa mañana, cuando repasaban los datos de un caso a punto de ser archivado y Alira lo llamó, histérica, provocando un giro vertiginoso precisamente en esa investigación. Era la primera vez que César trabajaba con la reputada Esther y quería causarle buena impresión—. Ahora pensarás que no puedo ser imparcial.
Esther era una mujer curtida. Se cuestionaba todo lo que escuchaba. Sabía por experiencia que los culpables suelen pertenecer al entorno de las víctimas, y César formaba parte del grupo de amigos y conocidos. Por su relación personal con la presunta víctima también podía ser sospechoso. De momento, permitiría que César continuara en el caso. Así podría vigilarlo de cerca.
—Yo no creo nada. Me quedo con que siempre es útil ver las cosas desde diferentes perspectivas. Dime una cosa. Tú eres un hombre atractivo, agradable, simpático… ¿Cómo es que no terminaste con ella? No está mal y sigue soltera. Te mira con demasiado afecto. ¿Acaso percibiste algo?
César sonrió brevemente. Era cierto: Esther no solía andarse con rodeos.
El sargento regresó unos instantes al pasado, cuando veía a Alira todas las mañanas de invierno peleando con la bufanda, el abrigo y los libros bajo la niebla al bajar del autobús que la transportaba junto a otros alumnos desde los pueblos de la redolada hasta el instituto. Recordaba sus mejillas sonrojadas, su cabello perfectamente recogido en una cola de caballo —entonces lo llevaba largo—, el olor fresco del agua de colonia sobre su ropa de colores neutros. Alira no soportaba las excentricidades de ningún tipo. Tampoco las estridencias. Era ordenada, puntual, educada, modera- da, callada. Para algunos —no para él— resultaba sosa. Por eso mismo llamaba la atención. Cualquier otra persona que hubiera pasado por lo que ella había pasado no sería así; todo lo contrario, mostraría rebeldía contra el mundo. No podía imaginársela planificando algo tan terrible como aquello que tanto él como todos los vecinos de la zona tardarían tiempo en olvidar. Y en el improbable caso de que así fuera,
¿por qué los había llamado? No tenía sentido. Podía haber ocultado los hechos más tiempo. ¿Por qué ahora, precisa- mente, cuando estaban a punto de dar por desaparecida a la víctima? Claro que bien podría haber sido una estratagema para librarse del cuerpo definitivamente. No sería el primer asesino que avisaba con la pretensión de parecer inocente. Detuvo esos pensamientos horribles y se centró en responder a Esther con naturalidad.
—Fue un enamoramiento de juventud. Éramos muy diferentes. No habría funcionado. No quedé herido por ello, te lo aseguro. —Alguna vez había lamentado no haber sido correspondido, pero eso se lo guardaba para él. Aquello pertenecía a un pasado cada vez más lejano, a sus recuerdos más íntimos—. Y bueno, sí, había algo más. No me refiero a ese pequeño detalle de que a Alira le gustara otro, sino a la casa en la que vive. A ese maldito pueblo, ya sabes. La tenían dominada.
Esther hizo un gesto de asentimiento con la cabeza.
—Conozco la historia. Dramática. Razón de más para que tu amiga sí quedara cuando menos tocada. —Chasqueó la lengua antes de añadir en tono irónico—: La cosa va de fantasmas. Pero de los peores, me imagino: los que se llevan dentro.Como había prometido, César acompañó a Alira hasta la entrada del cuartel. En un silencio incómodo cruzaron el largo pasillo con puertas a ambos lados a través de las cuales llegaban voces o ruidos de teléfonos e impresoras.
Alira nunca se había imaginado cómo podía ser un cuartel porque nunca le había dedicado un pensamiento más allá de la identificación de la palabra en una noticia escabrosa o del espacio físico en una serie o película policíaca, que nunca le habían gustado especialmente porque no aceptaba que pudiera haber tanto mal en el mundo como para inspirar tantas y tantas historias criminales.
Caminaba envuelta en una sensación de irrealidad. Había sido interrogada.
Había percibido la desconfianza con la que la miraban al responder, a la espera de una contradicción, de una mentira involuntaria, de un gesto revelador. Se había sentido completamente juzgada e incomprendida.
—¿También habéis interrogado a los demás? —se atrevió a preguntar.
César hizo un gesto vago con la cabeza.
—A todos los que vivíais allí cuando la desaparición, sí. Pero faltan otros. Y probablemente repitamos algún interrogatorio. Lo siento, no puedo decirte más.
Alira se detuvo y se situó frente a él para mirarlo directamente a los ojos.
—Tú no crees que yo lo hiciera, ¿verdad, César? Me conoces desde niña.
—No eres la única a la que conozco de tu entorno, Ali.
—César aguantó su mirada y ella leyó la preocupación en sus ojos entrecerrados y en su ceño tan fruncido que tenía que dolerle—. Para la subteniente, tienes un móvil comprensible.
Alira sintió que se quedaba sin aliento. Le costó unos segundos asimilar lo que su amigo de toda la vida le estaba diciendo.
Que la habían movido los celos.
«Si tú supieras, César… —pensó—. ¿Me entenderías?
¿Me apoyarías? ¿Lo aceptarías?»
Podría tratar de explicárselo, pero no quería, todavía no. Y no allí, en ese momento, en ese lugar.
Al cabo de unos segundos consiguió decir con voz entrecortada:
—Vi aquello en lo que se había transformado, César… Era viscoso. ¡Oh, Dios! Alguien cercano, y no un nombre cualquiera que escuchas en las noticias, reducido a una papilla de algas. No lo olvidaré mientras viva. Nadie se merece un final tan espantoso. —Sollozó—. Y menos uno de los nuestros. Os equivocáis conmigo.
César dejó transcurrir unos segundos antes de apoyar su mano suavemente en el antebrazo de ella para indicarle que continuara caminando. Ojalá aquello no hubiera sucedido. Los recuerdos de sus años de juventud chocaban frontalmente con la realidad y eso lo hería. No podía soportar ver la expresión de sufrimiento de su amiga, pero, por otro lado, no podía engañarse: las intuiciones de Esther —veterana de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la provincia— rara vez se demostraban erróneas. Le resultaba cruel siquiera pensarlo, y más verbalizarlo.
—Esperaremos a los resultados de las pruebas. El único consejo que puedo darte es que vayas pensando en contratar a un buen abogado, Ali.
César prestó atención al barullo que se oía tras la puerta principal. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no tanto por el tiempo húmedo de ese junio lluvioso que se había apoderado del vestíbulo como por el pesar que sentía que lo embargaba. La prensa se encargaría de verbalizar todo eso y mucho más. Sintió un nudo en el estómago.
El infierno de Alira no había hecho más que comenzar.
«Difama, que algo queda», pensó. Cuántos girarían la cabeza al verla pasar. Cuántos mirarían hacia otra parte.
Lamentó no ser él quien la llevara de vuelta a casa, pero Esther le había dejado bien claro desde el principio de la investigación que mantuviera la distancia y una evidente frialdad hacia ella, de modo que el hecho de que fueran conocidos de la infancia quedara en la anécdota. No convenía que la prensa comenzara a hacer preguntas sobre la relación de un miembro de la Guardia Civil con el crimen.
Los compañeros que esperaban para acompañarla se acercaron. Uno de ellos señaló la puerta con la cabeza y emitió un silbido.
—No sé de dónde han salido tantos —dijo—, con lo pequeño que es este lugar. Deben de andar escasos de noticias. Bueno, el morbo siempre atrae.
Aprovechando el ruido que se coló en el vestíbulo al abrir las puertas, César le susurró a Alira al oído:
—No digas nada. No les abras ni tu casa ni tu corazón. Sé fuerte.
Alira lo miró con tristeza, como si, de repente, en medio de esos desconocidos que se iban aproximando a ella blandiendo micrófonos o grabadoras, o portando cámaras al cuello con focos que emitían molestas luces en el anochecer, todo comenzara a cobrar sentido.
Ah, si hablara…
Ningún dispositivo sería lo suficientemente potente para traducir en palabras la intensidad de sus sentimientos. Pero no lo haría. No podía compartir con nadie su secreto. Dudaba que la comprendieran. La criticarían. Y ella no quería que nada empañara la pureza de aquello que había inundado su vida últimamente. Algo bueno. Imprevisto y reconfortante. Algo que la había saciado.
La musiquilla de una canción que escuchaba a todas horas su hermano Tomás se instaló en su cabeza, siguiendo el ritmo de los movimientos de esos seres que la rodeaban y de imágenes de su vida.
Había abierto su casa, después de siglos.
Su corazón se había comenzado a deshelar. Y no quería dejar de sentir ese límpido y dulce goteo que desde hacía unas semanas retumbaba en su interior, empapando su ser, convirtiendo su alma otoñal en un paisaje de arroyos vernales.
¿Cómo era posible que tuviera que pagar por ello?
La única explicación que su mente aturullada le proporcionaba era la de que sus deseos de cambiar de vida se habían vuelto en su contra. Sus decisiones de los últimos tiempos se habían demostrado del todo inadecuadas. Tal vez le estuviera bien empleado.
¿Qué se había pensado, a su edad?
¿Por qué había tenido que tomar esa maldita decisión en concreto?
¿En qué estaría pensando?
¡Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo! Retrocedería unos meses… No. Tal vez más.
Tal vez todo hubiera comenzado antes, mucho antes de que ella naciera, y ella no tuviera ninguna culpa.
De nada.
Todo lo vio negro.
Miró en su interior y percibió que una bruma densa y lóbrega asediaba su corazón.
Esa era la canción. Paint it black. Los Rolling.
Quería desaparecer y no tener que enfrentarse a nada. Había tenido que hablar de ella misma, de su pasado. Con detalle. Quería llegar a casa y repasar todo lo que había dicho. Odiaba hablar de sí misma. La habían educado para ser discreta.
Nunca jamás hubiera podido prever que eso le estuviera sucediendo a ella, a sus amigos, a su familia, a su casa.
«Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na…»
«Por favor, por favor, por favor… —suplicó su voz interior—. Que no regrese la oscuridad.»
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XXI
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El latido de la tierra"
Alira es la protagonista de este drama rural ambientado en la España vaciada. Su apego a la tierra y a las tradiciones hace que viva prácticamente sola en su pueblo chocando con la concepción moderna de la vida
Una victima aparece en la bodega de su casa, y empiezan a aparecer en la trama los distintos amigos de juventud de la protagonista con sus historias de amor y recelos que han surgido durante los años pasados.
Una historia en tiempo actual que puede servir de referencia para lo que ahora se conoce como “country noir”
Presentación del libro por la autora en «El Búho entre libros»
Presentación del libro por la autora en «El Faro» de Cadena Ser
Presentación del libro por la autora en «Paseando a Miss Cultura»
Presentación del libro en «Julia en la Onda» de Ondacero
Presentación del libro por la autora en «Antena 3»