La ciudad
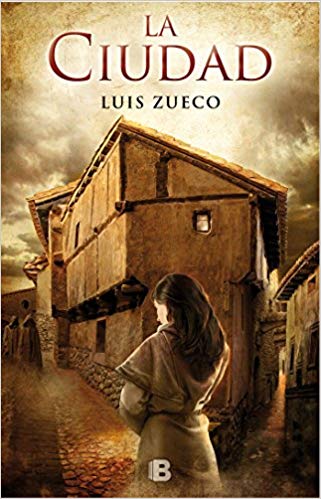
La ciudad
1
Se encontraba protegida por altas y agrestes montañas, en lo más profundo de un valle horadado por el curso de un rio que se alimentaba de las abundantes nieves del invierno. Tan sólo se podía acceder hasta ella por un estrecho desfiladero que conducía hasta sus murallas, impregnadas del color rojizo proveniente de la peculiar piedra que se extraía de su sierra, rodeada de altos cerros coronados por castillos y torres que, desafiantes, la defendían contra los numerosos enemigos que ansiaban poseerla.
Jamás había sido tomada por las armas. A ningún rey ni emperador debía vasallaje. Libre e inconquistable, a pesar de estar ubicada entre cuatro poderosos reinos cristianos.
A él le gustaba recordarlo cuando se encontraba solo ante sus murallas, como aquella desapacible noche. El alguacil Munio apenas podía mantener encendida la antorcha que portaba. El viento de la sierra helaba todo a su paso; se introducía hasta lo más profundo de los huesos de aquel fornido hombre de barba espesa y ojos agigantados, a quien cada movimiento le suponía un auténtico esfuerzo. Las rodillas le fallaban desde hacía un par de inviernos; al andar, los tobillos se le hinchaban y se ennegrecían, formando unas oscuras ampollas que le producían terribles dolores y que sólo aliviaba reposando las piernas en agua fría, helada cuando podía permitirse adquirir hielo en uno de los neveros de la ciudad.
Por todos esos males tenía que pararse con frecuencia a descansar. El día anterior una de las curanderas del arrabal le había dado un ungüento. Era costoso pero al menos mitigaba el dolor durante las largas guardias.
Llevaba doce largos años ejerciendo su rutinario oficio, casi siempre de noche. Pero había quienes llevaban más tiempo que él en el puesto, y, sólo cuando ellos caían enfermos, él podía variar el turno. Ahora su suerte estaba a punto de cambiar; a alguno de los más longevos empezaban a flaquearle las fuerzas, y su retiro se aproximaba. Era un trabajo duro; a Albarracín llegaban viajeros y comerciantes de todos los reinos, eso generaba tensiones, y el alguacil solía tener que intervenir. A menudo eran peleas de borrachos, o por juego, pero en otras se llegaba a cruzar acero y a derramar sangre.
Para terminar con los alborotos y disputas, hacía unos años que el cuarto Señor de Albarracín ordenó trasladar todas las tabernas junto a los portales de entrada, a fin de tener más controlados a los forasteros que arribaban a la ciudad sin cesar. Los había de todo origen y condición. Los aragoneses eran demasiado orgullosos; los castellanos, los más alborotadores, pero eran con diferencia los mejores negociantes, y tenían mucha gallardía; los catalanes y valencianos pasaban más desapercibidos, aunque era difícil adivinar de qué pie cojeaban. De los franceses y los musulmanes de Granada siempre había que desconfiar. Munio prefería a los navarros, en parte porque tenían su sangre. Su tatarabuelo llegó a Albarracín desde la ciudad de Tudela, en el reino de Navarra, cuando estas tierras fueron concedidas al linaje de los Azagra.
Hacía mucho de aquello. Ahora el quinto Señor de Albarracín era castellano, de la poderosa Casa de Lara.
«¿Es que no va a amainar este maldito viento?», maldijo para sí.
Un aliento gélido soplaba desde hacía una semana. No era habitual que se prolongara durante tanto tiempo. Las montañas solían proteger la ciudad de los fuertes aires que soplaban más al norte, en el valle del Ebro. Aquel inicio de año estaba siendo extraño; un invierno benevolente había dado paso a una primavera que les estaba tratando con inesperada dureza.
Los animales también lo estaban percibiendo y, en los establos, las caballerizas relinchaban por el frío.
No había nada en el mundo que él deseara más que poseer un caballo, un ejemplar fuerte, con el que poder luchar contra los infieles. Se imaginaba a lomos de una de esas auténticas máquinas de guerra, matando a enemigos, para luego regresar victorioso a Albarracín y entrar por el portal de Molina, para que todo el pueblo le aclamara.
Él había combatido de joven como peón de los Heredia, uno de los linajes más antiguos de Albarracín, en tierras del reino de Murcia. Allí había aprendido que la forma de guerrear de los cristianos y los musulmanes era muy distinta, tanto que hasta usaban diferentes razas de caballos en la batalla. La caballería cristiana era pesada, mientras que el ejército andalusí estaba formado por jinetes más rápidos. Los caballeros castellanos empleaban una raza que, por su robustez, permitía soportar el notable peso de las cabalgaduras y las duras cargas frontales que los jinetes realizaban montando a la brida. Por el contrario, los caballeros musulmanes apenas llevaban cotas de malla y montaban caballos más ligeros, procedentes de una variedad en la que se había producido un cruce de animales autóctonos con otros de origen bereber. Éstos eran más gráciles y rápidos; permitían una amplia movilidad y facilitaban el desarrollo de sus tácticas de ataque, consistentes en rodear, fatigar y engañar al enemigo para finalmente aniquilarlo mediante la carga con espada.
El alguacil abandonó las armas porque daban poco sustento y él deseaba formar una familia. Aun así, tenía que reconocer que aquella fue la época más apasionante de su vida. Por eso la echaba tanto de menos y la rememoraba cada noche en sus interminables guardias por las calles de la ciudad.
Mientras seguía imaginándose sobre un corcel negro, sintió que algo había caído sobre su nariz. Levantó la vista. Había comenzado a nevar.
Al poco tiempo el viento empujaba los copos con violencia. Comenzó a ser difícil ver con claridad. Estaba cayendo una buena nevada; pronto la ciudad y sus murallas se cubrirían de blanco, ocultando el rojizo color de sus murallas.
Sería una noche larga.
Estaba entumecido; se frotaba las manos en un esfuerzo baldío de calentarlas. La espada que colgaba de su cinturón le pesaba más que nunca. Observó las fachadas de las casas de la plaza del Mercado, todas cerradas a cal y canto, sus habitantes bien calentitos en sus jergones y él, en cambio, deambulando por las frías calles con el viento y la nieve como única compañía.
A lo lejos avistó a otro de los guardias, uno de los más antiguos. Solían cruzarse en las horas más oscuras de la noche e intercambiar algunas palabras.
—¿Cómo va el paseo? —le preguntó el veterano, con cierta ironía.
—¿Paseo? ¡Tendrás valor, Diosdado! —Munio espiró una bocanada de vapor por la boca—. Sin novedad por el portal de Molina y el del Agua, ¿cómo es que te ha tocado hacer guardia de noche?
—A veces me apetece recordar viejos tiempos.
—Y tan viejos…
—Cuidado, aún soy capaz de darte una buena lección —le advirtió Diosdado.
—No lo dudo, ¿has tenido alguna nueva por tu ronda?
—Nuestro señor, Juan Núñez, ha salido al caer la noche con una mesnada de veinte hombres.
—¿Sabes adónde iba a estas horas tan intempestivas?
—Supongo que hacia el norte, a Navarra; he oído en la Taberna del Cojo que se está preparando una campaña por tierras del Moncayo —se caló bien los guanteletes para combatir el frío—; uno de Sangüesa me ha dicho que se está formando una hueste importante.
—Es aquí donde debe estar el Señor de Albarracín, no guerreando por Navarra —
añadió él con enojo.
—Sí, pero ya sabes que posee otros territorios y que en Castilla aún bajan las aguas revueltas desde que murió el rey Alfonso X.
—Lo de Castilla no acabará nunca.
—Nuestro Señor todavía apoya los derechos al trono de Castilla de los infantes de la Cerda frente a su tío, el rey Sancho IV. Debe hacer algaradas por la frontera para demostrar que posee fuerza militar, aunque sólo sea para contar con una buena posición desde la que negociar —explicó Diosdado—, cosas de nobles.
—Yo me conformo con que pase esta noche y con ella el frío —afirmó Munio, mientras se frotaba las manos para entrar un poco en calor.
—No te quejes tanto —Diosdado le dio una palmada en la espalda—; no es el primer año que nieva en abril, ni será el último.
»Bueno, sigo mi guardia.
El alguacil se quedó mirando a su compañero mientras éste se alejaba hacia el arrabal. Cuando la figura se perdió en la noche, Munio reanudó el paso, y con ello volvieron los dolores a sus rodillas.
A duras penas avanzó un par de calles y se tuvo que detener. Apoyó la espalda en una fachada de yeso y se imaginó en su casa, junto a su mujer Aurora. Añoraba sentir el calor de su piel, el cosquilleo de sus dedos en la nuca, sus pies entrelazados o simplemente su olor, ese aroma que tan bien conocía y que tanto necesitaba para vivir. Sí; Aurora era lo mejor de su vida, la amaba con una pasión desmedida, impropia de su edad, como si fueran dos jovenzuelos. Sabía que sus conocidos se burlaban de ellos, de sus arrumacos, de sus gestos cómplices, de sus muestras de amor.
«¿Y qué había de malo en todo ello? ¿Acaso era mejor limitarse a cumplir en el lecho?».
Él la quería por encima de todo. Por eso deseaba abandonar el turno nocturno de guardia. Ya quedaba menos; con fortuna este sería el último año de noche.
Un ruido al fondo de la plaza le despertó de sus ensoñaciones.
¿Quién podía estar ahí fuera con este tiempo?
Se acercó desconfiado; la nieve dificultaba la visión. Quizá sólo había sido un gato, aunque los animales son los primeros que saben lo poco conveniente de salir con el frío.
Llegó a la esquina que torcía hacia la parte más antigua de Albarracín. No le agradaban aquellos callejones de la época en la que la ciudad era una taifa musulmana. Muchos de sus descendientes todavía vivían en esas casas, que apenas tenían vanos y se cerraban unas contra otras, con los aleros rozándose, y de las que se decía que escondían en su interior bellas estancias y patios.
Bajó hacia el río. Aquella parte de la ciudad le agradaba más, había más espacio para respirar.
Miró a una de las casas que tenía más próximas. Observó un resplandor a través de uno de los ventanales.
Sí; estaba seguro. Había visto moverse una extraña silueta. Esperó a que apareciera de nuevo: una sombra. Y entonces vio unos ojos brillantes como estrellas. Al alguacil se le congeló la sangre, y no precisamente por el frío.
Munio nunca había recibido la visita del diablo, pero había escuchado cómo otros la relataban en las tabernas. El Maligno no podía ocultar por completo su naturaleza; era un decreto divino. Por eso, aunque quisiera presentarse con rasgos humanos, éstos no podían ser completos.
Eso es lo que creyó ver en aquel vano: una figura maligna.
Pensó en lo que sucedería si algo terrible acontecía durante su guardia y él no daba la alarma. Adiós a su cambio de turno, adiós a dormir con su mujer.
Aquél no era un edificio cualquiera; era la tenería de la ciudad, donde se convertían las pieles de los animales en cuero, y, por esa razón, estaba junto a un pilón. Lo sabía muy bien, porque más de una vez había surgido algún problema con el abastecimiento y los curtidores habían elevado las quejas al concejo.
A esas horas la tenería debería estar vacía. El alguacil apoyó su hombro contra la puerta y probó a abrirla; sus intentos fueron en vano, aunque se zarandeó lo suficiente para pensar que podía liberarla.
Entonces oyó una especie de aullido aterrador, un grito anormal que provenía del interior.
«¿Por qué tiene que pasar esto en mi guardia? ¡También es mala suerte!».
«¿Y ahora qué?».
Imaginó de nuevo a su mujer, repitiéndole una y otra vez que no se metiera en líos, que para lo que le pagaban más valía andarse con ojo. Que los señores estaban muy calentitos y a gusto en sus casonas, y él pasaba las noches recorriendo las calles entre criminales y borrachos.
Sí; en eso Aurora tenía razón. Pero él era alguacil y tenía un profundo sentido del honor. Podía ser pobre, no muy avispado, no saber escribir ni leer, pero tenía intacto su honor. Los notables de la ciudad no podían decir lo mismo; él los había visto salir de prostíbulos en horas oscuras, a caballeros y a religiosos.
No; él no era como ellos, él tenía honor.
Inspiró el frío aire de Albarracín, tragó saliva y avanzó.
Dentro del taller de curtidores se inhalaba una fetidez desagradable, una mezcla de estiércol, carne podrida y orina. El nauseabundo olor penetró por sus fosas nasales y le sobrevino una arcada que casi le hizo vomitar.
Se recompuso, no sin esfuerzo, y escrutó la estancia. Las herramientas y aparatos del gremio llenaban todo el espacio: cubetas de planta circular, piletas rectangulares, suelos enlosados, canalizaciones, un pilón de agua y abundantes pieles en remojo.
Dio unos pasos por el taller, todo parecía en orden. Eso le tranquilizó; respiró de forma más sosegada, relajó sus músculos y recordó que su guardia estaba a punto de finalizar, que pronto estaría junto a su mujer, disfrutando de sus caricias.
Las dependencias que daban a aquel espacio abierto eran sólo tres, y decidió cerciorarse de que también estaban vacías. Las dos primeras sólo eran almacenes y zonas de secado, pero la última parecía una estancia diferente. Al entrar en ella volvieron sus peores temores.
Allí había alguien.
Dio un par de pasos más y confirmó sus presentimientos.
La estancia estaba en una penumbra. Una sombra alargada se dibujaba a lo largo del suelo, sombra que se movía de un lado a otro. Alzó la vista y vio cómo se balanceaba una figura. En lo alto del techo, de un garfio metálico, colgaba por los pies lo que parecía un cuerpo humano.
Avanzó atraído por el balanceo, tragó saliva, sabía que era un error, pero no podía evitarlo. Aquella forma oscura quedó entonces a la luz de sus ojos, sí era un hombre, pero donde debería estar la piel sólo había una superficie sanguinolenta y viscosa. Se acercó con precaución y comprobó que lo habían desollado, formándose sobre el suelo un enorme charco oscuro que se colaba por las rendijas de las losas. El cadáver tenía la boca desencajada y una mueca de sufrimiento se había quedado petrificada en su rostro.
Cayó de rodillas temblando de miedo, puso sus manos sobre el suelo, apenas le salían las palabras, quería rezar, pero los labios se le pegaban y no conseguía que pronunciaran ninguna palabra. Entonces sintió cómo sus manos se humedecían, las levantó y observó que estaban manchadas de aquel líquido que no era otra cosa sino sangre.
Sin querer alzó su mirada y encontró la del cuerpo mirándole en una grotesca expresión de dolor, como si fuera uno de esos demonios y monstruos esculpidos en los capiteles de la catedral.
Aquella aterradora visión sugestionó todavía más su mente, y al mirar a su alrededor sólo vio sombras y siluetas que parecían cobrar vida.
Echó la mano a la empuñadura de su espada y desenvainó. Examinó a un lado y a otro, buscando fantasmas entre la penumbra con el filo de su arma.
Oyó un espasmo.
¡Aquel hombre todavía estaba vivo!
Corrió hacia él y le descolgó del gancho. Sus manos se hundieron en la carne de aquel pobre desgraciado; todo su peso cayó contra él y volvió a sentir un inmundo olor, no pudo sujetarlo y se desplomaron contra el suelo.
El gemido que oyó fue aterrador; la boca de aquel hombre se abrió, pero nada inteligible salió de ella, sólo dolor.
—¿Me escucháis? ¡Habladme! ¡Maldita sea! —dijo el alguacil con desesperación
—, ¿quién os ha hecho esto? ¿Quién ha sido? ¡Contestadme! ¡Decid algo, por Dios!
Pero el hombre no podía contestarle; estaba inconsciente, moribundo, asfixiándole bajo su peso. Lo empujó para quitárselo de encima y, con el corazón desbocado, comenzó a arrastrarse hacia atrás invadido por la necesidad de huir de ahí. Cuanto antes. Para buscar ayuda. Para sobrevivir.
De pronto sintió un calor intenso en su costado, pero, cuando fue a gritar, tenía la boca tapada.
Volvió a imaginarse junto a su mujer Aurora, arropados por las mantas dentro del jergón de su alcoba.
Sabía que no volvería a verla.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Albarracín
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La ciudad"
La ciudad es un thriller histórico que nos sumerge en la vida cotidiana de la Edad Media a través de una trama llena de suspense de la que los lectores no podrán escapar. Un thriller ambientado en el siglo XIII, en el que confluyen el rigor histórico con la intriga, el suspense y los asesinatos.
Año 1284. Cae la noche en una de las ciudades medievales más bellas del mundo. Poderosas montañas y murallas inexpugnables la protegen de los reinos que la rodean y codician.
¿Te atreves a caminar por sus estrechas calles, por sus empinadas cuestas y sus asombrosos rincones?
Empieza a oscurecer. Sientes frío. Escuchas los rumores acerca de las inexplicables muertes que se están sucediendo. De los secretos que esconden los gremios. De la peligrosa mujer encerrada en las mazmorras.
Las puertas se cerrarán pronto. Corre.
Una noche más, nadie podrá escapar de la ciudad.
Presentación del libro por el autor en «Los Caballeros de Exea»
Presentación del libro por el autor en «La Jungla de las Letras»
Presentación del libro por el autor en «Calamocha TV»