El cirujano de almas
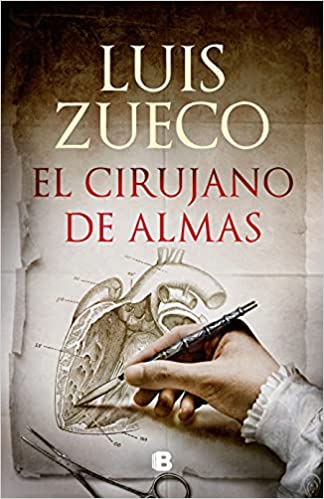
El cirujano de almas
1
El médico no es otra cosa que el consuelo del alma.
PETRONIO
Bilbao, finales del año 1796
Un golpe retumba en el suelo y lo arranca del sueño; por el ventanuco puede comprobar que la noche es cerrada todavía cuando oye más ruidos. Él es solo un niño, y por muchas historias que le cuenten para hacerle dormir, en realidad hace tiempo que ha dejado de temer a la oscuridad. Al contrario, siente curiosidad por ella.
Se incorpora y camina hacia la cocina, casi tropieza con una mesa. Abre la puerta; un candil ilumina con disimulo la estancia donde observa a su padre tirado en el suelo, dándole la espalda. Bruno percibe su respiración forzada y unos extraños gruñidos que emite con dificultad. Avanza con precaución hasta que puede verle el rostro; está pálido y suda de manera ostensible. Sus dedos manchados de un rojo intenso ocultan una herida sangrante en el vientre.
—Bruno, ¿eres tú? Ven, ayúdame.
Busca el apoyo de su hijo para levantarse, entonces suelta un grito de dolor y cae de nuevo. Bruno puede ver como la sangre, roja, fluida y brillante, se desliza por el suelo de tierra y crea una mezcla pastosa.
—¿Vas a morirte, padre? —pregunta con timidez, sin ser todavía capaz de comprender lo que eso significaría para él.
—No, Bruno.
—Madre se murió.
—Sí, pero si me ayudas yo no lo haré, te lo prometo —afirma su padre, cada vez más débil—. ¿Harás lo que yo te diga? Bruno asiente con la cabeza.
—Reaviva el fuego del hogar y trae la caja de madera que hay bajo mi cama, ¡corre!
Obedece y regresa con la caja en las manos. Al abrirla descubre utensilios metálicos, pequeños frascos y otras herramientas. Su padre le pide que también traiga agua y le limpie la herida con un paño.
—La bala solo me ha rozado, he tenido suerte. —Intenta sonreír—. Ahora debes coserla, ¿podrás?
—No sé… —Bruno tiembla ante tal petición.
—Debes hacerlo. Escúchame, olvídate de la sangre y de mí; piensa solo en cerrar la herida. Sé que puedo confiar en ti, Bruno, ¿verdad?
Él asiente.
—Primero acerca los dos extremos de la abertura con cuidado. Con una aguja delgada e hilo de seda que hay en la caja, cose la misma superficie de piel en cada lado de la herida, hasta donde pueda resistir. Debes dar cada punto con una punzada única, separando uno de otro. Y que quede libre por los extremos para que pueda salir el pus.
Nervioso, sigue todas las instrucciones que le da su padre.
—¿Quién os ha disparado?
—Ha sido culpa mía, debí imaginarme que era una emboscada — murmura su padre—. El mundo está cambiando y hay quienes se resisten a ello.
—¿Por qué está cambiando?
—Aún eres pequeño para entender eso, Bruno. —Observa cómo sutura la herida—. Lo estás haciendo de maravilla, veo que lo has heredado.
—¿Heredar de quién?
—De nuestra familia, hijo —dice con una media sonrisa que no disimula su dolor—. Una vez cosida, debes colocar estopa impregnada en vino y hacer un buen vendaje.
Cuando termina, llaman a la puerta. Su padre se lleva los dedos a los labios pidiéndole silencio; vuelven a dar tres toques seguidos y uno más prolongado.
—Abre, no pasa nada.
Bruno no está tan seguro, aunque obedece, y al otro lado de la puerta aparece una sombra oculta bajo una capucha oscura. En medio de aquella noche parece la mismísima muerte llamando a su puerta. Sin embargo, al desprenderse de la capucha surge una melena castaña y un rostro angelical. Es una mujer joven y hermosa, con gesto velado de tristeza.
—¿Está tu padre? ¿Ha venido aquí? —Bruno asiente y la deja pasar. Al ver al herido, lanza una plegaría y va corriendo a socorrerlo.
—Tranquila, estoy bien. Aunque no lo creas, mi hijo me ha curado. —Le muestra el vendaje.
—¿Él ha hecho esto? Que suerte tienes; demasiada. Algún día se te acabará, no puede durarte siempre. ¿Por qué has tenido que ir? Te lo advertí: después de la alianza que han firmado, nosotros somos un problema. Ir a ese encuentro era una mala idea.
—No tenía elección.
—¡Claro que sí! Pero no piensas, solo te dejas llevar por… —Mira a
Bruno—. ¿Qué va a pasar con él? Hay demasiado en juego, tienes que irte.
—Es mi hijo; solo me tiene a mí.
—Todos hemos hecho sacrificios, yo la primera. No olvides por qué luchamos, estamos muy cerca de conseguirlo.
Mira su herida y observa los puntos que le ha cosido.
—Bruno, eres un buen hijo y algún día serás un gran hombre, pero ahora tendré que ausentarme por un tiempo.
—¿Me dejas aquí solo?
—Vas a irte de viaje a un lugar seguro, no tengas miedo. Únicamente hay una persona a la que puedo confiarte… Cuidará de ti y además te puede enseñar un oficio, cosa que yo no. Ahora escúchame bien, el viaje es largo y si quieres sobrevivir debes saber dónde buscar ayuda y refugio.
—¡Es un crío! ¿No pensarás mandarlo hasta…? —La mujer torció el gesto al ver como asentía—. No llegará hasta allí sin ayuda, y sabes de sobra que no querrá hacerse cargo de él.
—Sí que lo hará, porque es mi hijo y yo le explicaré cómo. Y se encargará de él, tiene que hacerlo. Bruno, yo siempre estaré a tu lado; aunque no me veas, cuidaré de ti.
2
Barcelona, inicios del año 1797
Aquella fría noche, Alonso Urdaneta sintió todo el peso de los años sobre sus hombros. Estaba agotado, hasta la espesa barba que cubría parte de su rostro le causaba un tremendo lastre. Entró en la casa que tenía alquilada en el reducto que se conservaba del antiguo barrio de la Rivera. Al quitarse el abrigo mostró su abultada figura. Colgó tras la puerta el sombrero, con un ala doblada, que siempre le tapaba el cabello que aún conservaba, y dejó su desgastado maletín. Tenía hambre, pero optó por coger de lo alto del armario del salón la botella de whisky escocés que allí ocultaba. Se sirvió un vaso y tomó asiento en el raído sillón. Por la ventana observó la luna sobre la silueta de la Ciudadela.
El viejo cirujano agitó el vaso en círculos y sintió que el mundo también giraba rápido a su alrededor, y dudó entonces de si seguir girando en él o si era mejor quedarse quieto y ver cómo lo hacían los demás.
Y es que hay momentos en la vida en que debemos decidir si vale la pena continuar, pues al final llegará un día en que todo acabará.
Bebió el whisky, era lo único que soportaba de las islas británicas. Odiaba con todas sus fuerzas a los ingleses; los había sufrido cuando luchó contra ellos cerca de La Habana. Ansiaba con ahínco oír noticias sobre alguna derrota, lo cual era cada vez menos probable, y no era cuestión de mala o buena suerte, sino de la organización y jerarquía militar.
Alonso Urdaneta era un hombre que odiaba la superstición. Recordaba que su padre tenía la firme convicción de que todas las decisiones relevantes de la vida debían hacerse con la luna creciente e intentó inculcárselo desde niño. Sin embargo, él era un hombre de ciencia, que creía en la razón y que, en una época de su vida, ahora lejana, había defendido con fervor las nuevas ideas ilustradas y liberales que llegaron a España desde el otro lado de los Pirineos.
Hacía ya mucho de eso.
No tenía ánimo de acostarse; cerrar los ojos no le traía nada bueno, pues la noche trae consigo fantasmas, hace liberarse los temores que mantenemos ocultos de día y vagan por nuestros sueños más profundos.
Nunca se lo había confesado a nadie, pero lo que más aterraba a Alonso Urdaneta eran los muertos, que no la muerte. Ella era su rival, se enfrentaba a ella en una batalla que sabía de antemano perdida, solo su obstinación y pericia le permitían robarle tiempo. Sí, Alonso Urdaneta se veía a sí mismo como un simple ladrón de tiempo.
Había vencido a la muerte en numerosas ocasiones, por eso no la temía. Otra cosa bien distinta eran los difuntos que lo visitaban en sus pesadillas. Todos esos pobres desgraciados que habían fallecido en sus manos. Había sentido sus cuerpos vacíos e inertes y le torturaba el alma misma que vinieran a rendirle cuentas, a culparlo de su destino.
En ese momento golpearon la puerta. Alonso Urdaneta tuvo el presentimiento de que no podía tratarse de nada bueno; si alguien llamaba a su casa era porque tenía problemas, y a esas horas de la noche debían de ser graves. Él se ganaba la vida como cirujano, sobre todo entre marineros y la gente que vivía cerca del puerto de Barcelona; aprendió de su padre y este, del suyo. Una larga tradición familiar que tristemente desaparecería con él.
De noche solían reclamarlo para tratar heridas abiertas en alguna pelea entre borrachos o en un ajuste de cuentas por deudas o amoríos. Los hombres eran así: tenían la increíble inclinación a jugarse la vida por tonterías y, en cambio, a acobardarse cuando debían luchar por lo verdaderamente importante.
Por fortuna, no había bebido demasiado whisky; la última vez que tuvo que sacar una muela borracho le temblaba tanto el pulso que se equivocó de diente. Lo solucionó explicando al padre del chiquillo que su hijo tenía dos piezas podridas y que, como él era buena persona, la segunda no se la iba a cobrar. El padre quedó encantado, él salvó el cuello y el muchacho aún era joven y le quedaban muchos dientes sanos. Tal y como era de dura la vida en Barcelona, seguramente no tendría tiempo de perderlos todos.
Volvieron a llamar.
Se levantó de mala gana y al abrir la puerta encontró a un crío espigado, de unos doce años, con el pelo largo y oscuro y un abultado zurrón al hombro.
—Buenas noches. —Se quitó un humilde sombrero—. ¿Es usted Alonso Urdaneta?
—¿Quién lo pregunta? —Al cirujano aquellos ojos claros le resultaron familiares, aunque no recordaba de qué—. Lo que quiera que sea no me interesa. —Y cerró de un portazo.
Se volvía a su sillón cuando golpearon de nuevo. Resopló, bajó la cabeza y abrió.
—¡Quieres dejar de llamar! ¡Vete de mi casa!
—Pero ¿es usted Alonso Urdaneta? —repitió el muchacho.
—Vaya insistencia; sí, soy yo. ¿Quién demonios eres tú?
—Soy Bruno, el hijo de vuestro hermano. Mi padre ha tenido que irse a un largo viaje y me manda con usted.
—Sabía yo que me resultabas familiar, ¡maldita sea! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? —musitó mientras apretaba los puños—. Vete de aquí.
—¿Cómo dice?
—Ya me has oído, ¡lárgate! No quiero verte de nuevo por mi casa.
—He venido a pie desde Bilbao; he viajado solo todo el camino —se lamentó el muchacho.
—¡Eso no es posible! No seas mentiroso, si eres un crío…
—¡No miento!
—¿Y qué más me da a mí? Si has venido tú solo, mejor. Así te conoces el camino de vuelta. Venga, ¡arreando! —Le hizo un gesto para que se marchara—. Tu padre es un sinvergüenza. Cómo se le ocurre echarme a mí semejante muerto. ¿Qué se cree? ¿Qué soy un hospicio?
—Me dijo que usted cuidaría de mí, que no tenía a nadie más con quien enviarme.
—¿Y qué? Conozco a mi hermano, siempre ha hecho lo que ha querido y ahora pretenderá irse a probar fortuna sabe Dios adónde y no sabe qué hacer contigo. Cuanto antes te hagas a la idea mejor; ¡tu padre es un desgraciado!
—Alonso Urdaneta salió del umbral de la puerta y empujó al crío, que cayó al suelo del empentón.
—Se lo ruego, no tengo adónde ir…
—¡Vete de aquí o te muelo a palos! —Hizo amago de darle una patada. El chico se levantó de inmediato y salió corriendo.
Alonso Urdaneta miró al cielo; la luna menguante se veía perfectamente en el despejado cielo de Barcelona. Se dio la vuelta y entró de nuevo en su casa. Estaba agotado, se echó en su jergón.
Aquella noche los fantasmas que lo visitaron perturbaron una vez más sus sueños.
3
Las mañanas eran bulliciosas en el antiguo barrio de la Rivera. Casi todas las casas de aquella zona de la ciudad se habían derribado por completo para construir la Ciudadela. Antaño, aquel lugar era una explanada que con frecuencia se inundaba por el cauce del río, hasta que se construyó la acequia condal. En época medieval se hallaba situada extramuros y siempre había sido un barrio de pescadores y marineros. La iglesia de Santa María del Mar era de lo poco que se había salvado, pues para levantar la fortaleza se destruyeron los conventos de San Agustín, Santa Clara y Nuestra Señora de la Piedad, la iglesia de Santa Marta y el hospicio de Montserrat.
Barcelona había cambiado desde los asedios de la guerra de Sucesión. Ahora en su trazado urbano mandaba la Ciudadela, que atraía a numerosos soldados a la ciudad. En el llano y junto a la costa, unos decían que protegía Barcelona en caso de una nueva guerra. Otros, que la vigilaba, junto al castillo de Montjuic, este desde lo alto. Ambas defensas, unido a las antiguas murallas, daban un aspecto fortificado y militarizado a la ciudad.
Alonso Urdaneta era dueño de una espesa barba que le ocultaba los labios y toda la mandíbula; había engordado con los años y lo disimulaba envolviéndose en un abrigo negro que a veces le daba un aspecto siniestro. Cuando salía siempre se protegía la cabeza con un chambergo con un ala doblada y sujeta a la copa. Tenía Urdaneta unos ojos claros, herencia familiar, y brillantes que eran como dos enormes faros que parecían verlo todo. No cabía duda de que existía algo de singular en su mirada. Su rostro era serio; incluso cuando reía lo hacía de manera contenida, más parecida a una mueca. El cirujano era un hombre que administraba todos sus gestos y palabras como si costaran dinero.
Hacía dos décadas que había llegado a sus calles para trabajar de cirujano. Barcelona tenía el segundo colegio de cirugía de España tras el de la Armada, en Cádiz. El de Barcelona también era militar; estaba destinado al ejército.
Cuando él aprendió el oficio en su Bilbao natal todo era diferente; antaño se entraba como aprendiz de un maestro y este te enseñaba todo lo que sabía. Él había estudiado en el Colegio de Cirugía San Carlos de Madrid, pero los cirujanos de su generación no solían recibir formación reglada; de hecho, la mayoría eran iletrados. Ahora, para acceder a cualquier colegio de cirugía había que saber latín, y Alonso Urdaneta se preguntaba para qué quería un cirujano saber latín, ni que fuera un cura.
Su formación se basaba en la experiencia y dependía de la valía de su maestro, como sucedía con los carpinteros, los zapateros o cualquier otro oficio manual. La labor de un cirujano era eminentemente práctica, debía enseñarse mediante el precepto y el ejemplo.
De todas maneras, en Barcelona había pocos colegas que atendieran a civiles, y menos a gente del pueblo, como hacía él. Para la nobleza y los acaudalados comerciantes que se estaban haciendo ricos desde que se abrió el comercio con América sí abundaban los médicos de todo tipo. Pero para los pobres había nula competencia, porque paupérrima era la ganancia. Y eso que la mortalidad era terrible; además de los fallecidos por causas naturales y en los partos, la población padecía epidemias periódicas de enfermedades infecciosas, como el tifus, agravadas por las malas condiciones alimenticias, higiénicas y de trabajo de los más humildes.
Alonso Urdaneta era un hombre que poseía un peculiar sentido del humor, bastante negro, a veces cruel, otras sutil y siempre brillante. Lo usaba para sobrellevar los males como el que utiliza una muleta para la cojera. No la evita, pero la mitiga. Y ya que no podía defenderse como antaño, le era práctico para mantener a raya a cualquier bellaco que se le acercase con funestas intenciones.
Le encantaba comer bien y, aunque estaba de moda, él no fumaba. Sin embargo, el café era uno de sus mayores vicios. Le apasionaba tomar aquella bebida, bien caliente, casi abrasando. Para él no había nada peor que un café frío. Tenía la enorme suerte de que en la zona de la Barceloneta se hallaba la taberna con el mejor café de toda la ciudad: Los Cinco Dedos. El secreto estaba en que conforme llegaba al puerto y lo bajaban del barco, lo metían en su almacén. El dueño era un catalán del norte, de los Pirineos, llamado Arnau. Decían que le puso ese nombre a la taberna porque él había perdido el dedo índice de niño y cuando vino a Barcelona lo quiso recuperar en cierta manera. Otros rumoreaban que el dedo lo perdió más recientemente, por meter la mano entre unas faldas que ya tenían dueño.
Alonso Urdaneta le pedía cada día la receta con la que hacía el café y el posadero se la negaba de forma descomedida.
—¡Antes dejo que me sierres un brazo! —le decía Arnau.
—No me tientes, que voy a por mi maletín y te corto otro dedo.
El cirujano vasco era conocido en buena parte de Barcelona, sobre todo en las cercanías del puerto. Se dejaba ver con frecuencia por Santa María del Mar, el Born y la Barceloneta; sabía que esa era la mejor propaganda. Siempre había una herida que coser o un diente que extraer. También se encargaba de las fracturas de huesos. Cualquier tipo de caída sobre la cadera podía ocasionar la rotura del cuello del fémur, y eso en pacientes mayores provocar la muerte. Poseía una serie de aparatos diseñados por él para la inmovilización. Porque además de para la cirugía, Alonso Urdaneta siempre mostró talento para los ingenios mecánicos y en más de una ocasión había intentado unir ambas pasiones.
En las fracturas, otros cirujanos recomendaban pasar sesenta días en cama inmóvil, pero eso no le reportaba ningún beneficio económico, sus inventos sí. Además, aquellas gentes humildes no podían perder dos meses de su vida postrados en una cama, pues entonces morirían de hambre.
La cirugía sufría fama de ser una práctica repulsiva y peligrosa que la gente evitaba a toda costa. Numerosos cirujanos se negaban a operar si se olían que podía terminar mal, como ocurría demasiado a menudo.
Alonso Urdaneta era uno de ellos.
Lo tenía claro, no había que arriesgarse. Por ello solo atendía dolencias externas, heridas superficiales. Solía decir que para matar a la gente ya estaban los médicos, y bien que cobraban por ello y ni siquiera tocaban a los pacientes. Para lo que ganaba no valía la pena estar expuesto a que se le muriera algún cliente y entonces la familia buscara un responsable.
Porque la culpa siempre era de los cirujanos.
Antaño, su día a día era enfrentarse a casos de vida o muerte. Cuando era más joven fue un cirujano prometedor, con fama de operar con notable éxito dolencias difíciles y ser un adelantado con investigaciones innovadoras. Aquello quedaba tan lejos como la bravura del mar Cantábrico de su niñez.
Esa mañana atendió a una mujer con unas enormes llagas y a una anciana con úlceras en la espalda. Lo más complicado a lo que se enfrentaba últimamente era tratar las fiebres altas. Las gentes del puerto estaban mal alimentadas y sufrían peores trabajos que los esclavos de las Indias, eso las exponía a todo tipo de males y contaban con pocas reservas de fuerzas para hacerles frente.
Para sobrellevar mejor la vejez y la soledad, tenía pocos aliviaderos. Uno de ellos era el juego. Había en Barcelona una treintena de casas de juego o triquets , varios de ellos en el Born. Ocupaban parte de casas particulares y en ellos se jugaba a las cartas, a los dados, al billar, al juego de la argolla, al de la raqueta y ahora también había uno en torno a una ruleta.
Aquella noche sabía que había partida de cartas en Los Cinco Dedos. Acababa de llegar una flota de las Indias, nadie conocía con seguridad la mercancía y había opiniones para todos los gustos. Lo que estaba claro era que había dinero fresco en Barcelona, así que la taberna se hallaba a rebosar. Arnau había hecho traer toneles de los viñedos del Priorato, que eran los más caros. Se palpaba mucha animación. Para poder entrar a la partida de cartas había cobrado un favor a un vigilante del muelle al que le cortó dos dedos del pie después de que un carro lo atropellara.
Estaba convencido de que podía hacer fortuna en aquella partida y salir de la pobreza a la que lo habían llevado sus decisiones del pasado. Los otros jugadores lo dejaban todo a la suerte, pero él usaría la mente. Esa era su arma, él era más listo.
Así que iba a apostar fuerte.
4
El primer golpe le partió la nariz, con el segundo sintió como le crujían las costillas y el siguiente lo dejó inconsciente.
Lo tiraron en la Rambla: un antiguo torrente extramuros que durante la Edad Media marcaba el límite occidental de la ciudad, donde ahora abundaban nuevas construcciones. Horas después abrió tímidamente los ojos y vio una mirada conocida.
Lo siguiente que recordó fue estar tumbado en su camastro, allí pasó varios días. Escuchaba murmurar que de esta no salía. Postrado en la cama se encogió como una pasa, pues el dolor en el costado le resultaba terrible, le debían de haber roto una docena de huesos. La nariz la tenía taponada y le costaba respirar. Estuvo entre sueños por un tiempo que no supo medir, y cuando por fin despertó vio que al pie de su cama había una persona.
—¿Qué haces tú aquí? Te dije que te fueras. —Al hablar sintió una punzada en el costado—. ¿Quién me ha traído?
—Yo —respondió.
—Tú eres un crío, ¡cómo vas a traerme!
—Soy fuerte y… pedí ayuda a unos marineros.
—No tenías que haberlo hecho, sé arreglármelas solo. —Intentó levantarse y entonces soltó un sonoro quejido—. ¡Malditos cobardes! ¿Qué me han hecho?
—Dijeron que perdiste a las cartas todo tu dinero, y como no tenías suficiente para las deudas, se las cobraron a palos. Pensaron que te habían matado porque no te movías; dicen que estás vivo de milagro, que resucitaste.
—¡Cómo! No uses esa palabra… ¡Nunca! ¿Me has oído? Entonces llamaron a la puerta de forma insistente.
—¿Y ahora quién es? —Insistieron y con más fuerza—. Abre antes de que la tiren abajo.
Entró una mujer con el pelo rizado y alborotado de tal forma que hacía parecer que su cabeza estaba desproporcionada. Iba ataviada con un vistoso traje confeccionado con una tela ligera y estampada, de las que estaban tan de moda en Barcelona. —¡Urdaneta! Te desplumaron. ¡Mira que eres idiota!
—Usted no se meta, que bastante tengo…
—A mí como si te cortas lo que te cuelga con una de tus sierras del demonio, yo lo que quiero es que me pagues el alquiler.
—Acabo de despertarme y ya acude como un maldito buitre, ni que fuera capaz de oler mi ruina.
—Tu apestoso hedor se huele desde Montjuic. ¿Cómo vas a pagarme?
—Llevó días inconsciente, un poco más y no salgo de esta.
—Por eso mismo, ¿o es qué te crees que nací ayer? Si te mueres, cómo cobro yo, ¿eh? Tienes una semana para pagarme o te echo a la calle.
—Señora Baldiri…
—Ni señora ni leches, a pagar o a la calle, ¡matasanos!
—¡Yo soy cirujano! ¿Se entera? ¡Cirujano!
—Tú eres un desgraciado —le contestó—. Muchacho, no te juntes con este adefesio o terminarás como él. —Y cerró de un portazo.
—Maldita sea… A ver cómo le pago ahora a esta arpía.
La herida del costado era bien fea y le causaba fuertes dolores.
—¿Quién me la ha cosido? —Lo miró—. ¿Tú? No es posible.
—Una vez tuve que hacerle lo mismo a mi padre.
—Por qué no me extraña… —dijo mientras no dejaba de mirar los puntos, que para su sorpresa estaban bastante bien cosidos.
Tardó un par de días en poder incorporarse, no sin padecimientos. A pesar de que se había cansado de prohibírselo, su sobrino llegaba todos los días a primera hora y le traía comida.
—Y tú… ¿Dónde duermes? ¿De dónde sacas la comida? No me habrás robado, ¿verdad?
—Una mujer que vende pescado en la esquina me ha dado comida.
—Pero si esa no da gratis ni los buenos días…
—Le dije que era huérfano, que usted era mi única familia y que no me dejaba entrar en su casa.
—Lo que me faltaba; antes ya me odiaba, así que ahora… Te habrá ayudado solo por fastidiarme a mí, como si lo viera.
—También me dijo que fuera a hablar con un aguador, que tiene un corral aquí detrás.
—¿El tuerto?
—Sí, le falta un ojo; me dijo que usted se lo sacó y que le dolió tanto que le advirtió que si volvía a tocarlo lo mataría.
—Qué poco aguante tiene ese hombre… Más le valdría pagarme; ni un real me dio.
—Me ha dejado dormir junto a su caballo a condición de que lo limpiara
—explicó el muchacho.
—Me cuesta creerlo.
—Y la carnicera me dio media libra de cerdo; esa me comentó que le sacó una muela y que le destrozó la mandíbula. Que por si ella fuera le rajaba las tripas y las colgaba de un gancho en su tienda.
—No fue mi mejor operación, lo reconozco. Pero es que la carnicera no tiene tampoco aguante, no sé cómo ha podido traer trece críos al mundo. ¿Y te dio carne? Será posible… ¿Cómo lo consigues?
—Solo soy amable.
—Lo que me faltaba por oír —refunfuñó Urdaneta—. ¿Cuántos años tienes?, ¿doce?
—No, trece.
—Bueno, lo mismo da. —Lo miró de reojo—. Sí que pareces espabilado. Tu padre también lo era de joven, de hecho, se pasaba de listo. Ese ha sido su mayor problema, como cae siempre con las cuatro patas se cree que todo le saldrá bien en la vida. Tiene la cabeza llena de pájaros y así seguirá, porque eso no puede curarlo ni el mejor médico del mundo, ¿me oyes?
—Mi padre me dijo que usted diría eso de él y que no me preocupara.
—Vaya con mi hermano, no sé ni cómo sigue vivo. —Intentó levantarse y soltó un gruñido contenido.
—Si no puede moverse, ¿cómo va a pagar a la dueña de la casa?
—Claro que puedo… —Volvió a gruñir de dolor—. ¡Mierda!
—Una vez me caí saltando una tapia y me dijeron que tenía que estarme quieto una semana; creo que necesita más reposo.
—Ya, lo que me faltaba… Yo soy cirujano, ¿es qué nadie sabe lo que eso significa? Sé cuidarme solo. —Tenía una sed terrible y buscó con la mano la jarra que había sobre la mesa.
Estaba demasiado lejos de su alcance, así que su sobrino se la acercó. Alonso Urdaneta se mordió la lengua, tenía tantas ganas de beber que se contuvo de recriminárselo.
—¿Cómo te llamabas?
—Bruno, tío.
—¡Que no me llames así! Para ti soy don Alonso, ¿ha quedado claro? — El aludido asintió—. Ahora ve a ese armario de ahí y abre el tercer cajón.
Bruno obedeció. En el interior había multitud de frascos de todos los tamaños y con sustancias de todos los colores; parecían perfectamente ordenados siguiendo alguna pauta. También había un pequeño cofre, lo abrió y estaba lleno de papeles.
—¡No toques nada! Odio que manoseen mis cosas, ¿entendido? Coge el tercero de la segunda fila empezando por la derecha.
Era un tarrito de base ancha, lleno hasta la mitad de un líquido azulado. Bruno fue hasta la cama con él en la mano.
—Echa más agua en este vaso y disuelve en él cuatro gotas de esa medicina.
Así lo hizo con mucho cuidado y se lo dio a beber. Alonso se lo tragó de un sorbo. Llamaron de nuevo a la puerta; hizo amago de incorporarse, pero la punzada fue intensa y desistió.
—Anda, ve a ver quién narices es… ¿O es qué tengo que hacerlo yo todo? Su sobrino dio un brinco y fue corriendo a la puerta, Alonso Urdaneta lo mantenía en secreto, pero estaba sordo del oído derecho, así que intentaba con disimulo acercarse siempre con el otro lado cuando hablaba con alguien. No lograba oír que estaba pasando en la puerta de su casa. Bruno volvió al poco y se lo quedó mirando. El muchacho era alto y bastante fuerte, tenía los brazos largos, tanto que le colgaban como dos ramas de árbol. Era la viva imagen de su padre a su edad, eso a Alonso Urdaneta le removía las entrañas. Porque si ya había tenido que sufrir una vez a su hermano pequeño, le repateaba hacerlo una segunda en su descendiente. Aunque, al mismo tiempo, le resultaba tan familiar y le hacía recordar tanto
cuando él también era un crío que empezó a sentir cierta curiosidad.
—¿Quién ha llamado?
—Me ha dicho que se llamaba no sé qué Guilera y que trabajaba en las atarazanas. Se le ha roto una pierna a su hijo y requiere su ayuda, dijo que era urgente. Ya le he dicho que estáis convaleciente y que…
—¡Cómo! Por Belcebú… ¿Qué has hecho, sabandija? Estoy perfectamente.
—Pero…
—¡A callar! ¿No has oído a la casera…? —Al levantarse sintió un pinchazo en el costado y volvió la vista hacia su sobrino—. Vamos a hacer una cosa. Mientras esté así necesito un ayudante; ya que estás aquí, vas a ser tú. Las reglas son claras: no hablarás delante de mis clientes y harás todo lo que yo te diga; si cumples, puedes dormir en la cocina. Pero esto no significa nada, no soy tu tío. Te quedas solo hasta que se me curen las costillas, luego te vuelves a Bilbao.
Asintió.
—Y una cosa más: ya que te llevas tan bien con la pescadera, irás cada día a verla y le dirás que te trato muy bien.
—¿Eso por qué?
—Tú hazlo, es parte del trato, ¿entendido?
—Sí.
—Ahora tenemos que trabajar. ¿Ves ese maletín desgastado? Cógelo; ten cuidado, que pesa.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Guerra de la Independencia
Acontecimiento: Varios
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El cirujano de almas"
El cirujano de almas pretende transportarlos al espíritu de una época palpitante. Para mi, toda novela histórica debe serlo de aventuras, pues la historia es la mayor de ellas. También una novela negra, porque la vida es misterio y búsqueda.
Hacía tiempo que quería escribir una historia ubicada en el paso del siglo XVIII al XIX . La Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución francesa, la guerra de la Independencia, la primera Constitución española, Francisco de Goya y muchos otros temas que me apasionan se reflejan en estas páginas. Fue una época de cambio, como la que estamos viviendo actualmente, donde el mundo estaba convencido de que el futuro sería mejor, apoyado en unos nuevos ideales y con la ciencia y el progreso como símbolos.
El periodista Riccardo Ehrman provocó la caída del Muro de Berlín con una simple pregunta. Sin embargo, él asegura que las preguntas en la vida no cuentan, cuentan las respuestas. Una pregunta puede ser una chispa, una respuesta puede ser más que un terremoto. He tenido esta ida muy en cuenta en la novela.
He escrito El cirujano de almas durante el embarazo de mi hija Martina, y ese hecho ha influido en parte de la trama, como seguro descubrirán a medida que vayan leyendo.
El alma de este libro es la medicina. Creo que después de la dura época que estamos pasando somos más conscientes que nunca de la importancia que tiene para nuestra vida. Es increíble que ante una terrible pandemia se haya logrado una artillería de vacunas para combatirla y cómo la medicina ha librado una batalla épica contra un enemigo nuevo, desconocido e invisible. La ciencia avanza a una rapidez nunca vista y los progresos médicos se hallan a la orden del día.
Pero en el siglo XVIII solo acudían a los hospitales los más humildes, todo el que podía se pagaba un médico personal, el cual era muy costoso. En aquellos años, ante una operación, olvídense de nada parecido a la anestesia y piensen mejor en dar un buen trago de alcohol o en recibir un golpe para quedar aturdidos. Muerdan fuerte algo entre los dientes y no esperen ninguna medida de higiene; lavarse las manos antes de tocar un paciente resultaba mal visto y nadie limpiaba la mesa de operaciones ni el material quirúrgico. Todo lo contrario: estaba bien considerado acudir con la sangre del enfermo anterior en las ropas o las herramientas, y las amputaciones públicas eran un espectáculo.
Los había que se morían literalmente de miedo antes de ser operados y otros huían cuando veían entrar al cirujano.
Durante siglos, casi toda la medicina dependía todavía de la herencia clásica de médicos como Galeno. Solo algún caso excepcional logró avances; como el de la Escuela de Salerno con una mujer: Trotula; o Avicena en el mundo islámico. Hasta que una terrible pandemia, la peste negra, provocó la necesidad de despegarse de las reglas anteriores y comenzar a buscar nuevos caminos.
En el siglo XVI , Vesalio o el aragonés Miguel Servet dieron un potente empuje al arcaico conocimiento de esta ciencia. Pero fue el cirujano Ambroise Paré quien revolucionó y sentó las bases del cambio.
El final del siglo XVIII es el momento donde la medicina corta definitivamente las amarras que la mantenían atrapada en las viejas ideas clásicas, en las teorías de los cuatro humores del cuerpo y en la diferenciación entre médicos y cirujanos. Los primeros, más cerca de la filosofía, teóricos que controlaban un saber médico ancestral, hombres de alto abolengo. Los segundos, humildes trabajadores manuales, con mala fama, sin formación reglada y en quien se había depositado toda la
responsabilidad de luchar cara a cara contra la muerte.
Este es el trasfondo histórico de esta novela, cuyo protagonista aprende que la vida es tener un objetivo, un sueño, y perseguirlo. Amarrarse a él cuando todo viene en contra, disfrutarlo cuando nos acercamos a lograrlo, seguir peleando cuando se aleja. Los sueños pueden cambiar, transformarse y ampliarse, pero siempre tienen que estar ahí. Sin ellos, la vida no es más que un trance del que nadie puede salvarnos, ni el mejor cirujano.