El sello indeleble
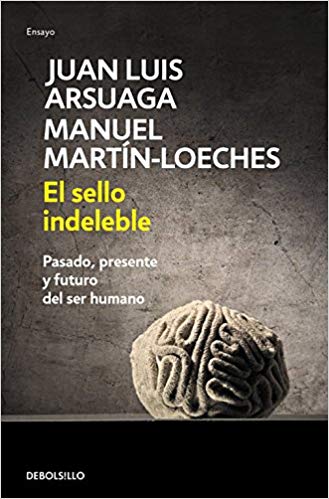
El sello indeleble
Prólogo y a la vez resumen y guía del libro
Puede parecer increíble, pero la especie humana carece de una definición zoológica oficial, basada en su biología. «El mono desnudo» es una buena descripción física, y en el libro pionero de Desmond Morris con ese mismo título (publicado en 1967) se exploran otros muchos rasgos —aparte de la pérdida de pelo— del «animal humano», sobre todo en el terreno de la conducta.
Las especies animales se reconocen a partir de sus rasgos distintivos, los que tienen todos sus individuos, y no solo los de los adultos, porque las crías pertenecen a la misma especie que sus padres. En la definición, aparte de la anatomía, entran la fisiología —el funcionamiento de sus diferentes sistemas — y el comportamiento (o etología). También su ecología, porque muchos rasgos anatómicos, fisiológicos y etológicos de las especies son adaptaciones a sus correspondientes nichos ecológicos. Además, los machos y las hembras pueden ser distintos, y esas diferencias —el llamado dimorfismo sexual— no tienen que ver con la ecología —con la adaptación— sino con la reproducción y la búsqueda de una pareja con la que tener hijos.
Sabemos muy bien que los humanos somos primates y cuáles son los caracteres diagnósticos de los monos, los que permiten distinguirlos de los demás mamíferos, como los murciélagos o los roedores. Dentro del orden de los primates hay dos grandes categorías, y en una de ellas están los hominoideos, una superfamilia en la que los humanos nos reunimos con los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones.
Naturalmente, nadie confundiría a una persona con un chimpancé, porque pese a ser nuestros parientes vivos más cercanos —y diferenciarse de nosotros en menos del 2 por ciento de sus genes— se muestran muy diferentes a nuestros ojos. Este es un buen punto de partida para formular una definición de los seres humanos. Habrá que encontrar todas las cualidades que no tienen los chimpancés, rasgos que sin duda aparecieron después de que nuestra estirpe se separara de la suya. Hagamos, pues, esa lista y encontraremos muchas sorpresas, tanto en lo físico como en lo mental y, por tanto, en el comportamiento. Promete ser un viaje interesante por el cuerpo humano: de los pies a la cabeza.
Este era el propósito inicial del libro, simplemente caracterizar a nuestra especie, pero luego, al ponernos a escribirlo, el argumento se fue complicando cada vez más. Porque antes de intentar una definición moderna —con lo que sabemos hoy— de la especie que en 1758 Linneo llamó Homo sapiens, es obligatorio preguntarse por qué estamos aquí, qué nos hizo diferentes de los chimpancés y de las demás especies que pueblan la Tierra. Por qué somos así, tan especiales en algunos rasgos, y no de cualquier otra forma. Es una pregunta que Linneo nunca se hizo porque creía en el origen divino de las especies, que habrían salido de las manos del Creador tal cual son ahora. La explicación, por lo tanto, no estaba al alcance del hombre.
La verdadera respuesta, fundamentalmente, la dio Darwin y consiste en la evolución por medio de la selección natural. Esta explicación permite entender las adaptaciones, resultado a su vez de la competencia de los individuos entre sí por los recursos. Pero para los caracteres sexuales secundarios, los que distinguen a los dos sexos más allá de sus órganos reproductores, Darwin ideó un «mecanismo» —una ley— diferente: el principio de la selección sexual o competencia entre los individuos por la reproducción.
Los dos principios —selección natural y selección sexual— siguen la misma lógica y en el fondo son iguales: no todos los nacidos viven el mismo tiempo, porque hay una limitación —evidente— en el acceso a la comida y demás recursos necesarios. Y no todos los que llegan a adultos en cada generación procrean en la misma cantidad.
Esta última limitación es fácil de entender: en las poblaciones de mamíferos, por ejemplo, se produce un número casi infinito de espermatozoides, pero los óvulos están contados. Es el gameto —o célula sexual— más «cotizado» de los dos, y los machos tendrán que disputarse el derecho a fecundar los óvulos si «quieren» tener hijos y que sus genes sigan presentes en la siguiente generación. En realidad no quieren nada, solo actúan impulsados por sus instintos, pero de lo que no hay duda es de que todos nosotros —los vivos— descendemos precisamente de unos antepasados que se las arreglaron de alguna manera —por la fuerza, la belleza o la astucia— para originar más descendientes (y no de aquellos que se reprodujeron poco o nada).
La ley de la selección sexual tuvo menos éxito que la de la selección natural desde que Darwin la propuso hasta nuestros días. Pero la selección natural o «supervivencia de los mejor adaptados» (en expresión original no de Darwin, sino de Herbert Spencer) tenía inquietantes resonancias políticas en la Inglaterra victoriana, y un medio primo de Darwin sacó las oportunas consecuencias para su sociedad y para su tiempo. Si la selección natural era la fuerza que había producido al ser humano y lo había elevado por encima de las demás criaturas, lo correcto sería robustecer y potenciar ese «impulso ascendente» para que nos lleve —como especie— todavía más arriba.
¿Cómo? Favoreciendo la multiplicación de los fuertes, de los mejor dotados física e intelectualmente (e incluso de los más excelsos moralmente), en lugar de contrarrestar la «acción benefactora» de la selección natural al permitir que tuvieran más hijos —como parecía estar ocurriendo— los débiles, enfermizos, viciosos e inferiores en inteligencia. Esta es la idea central de un movimiento llamado eugenesia, y su fundador fue sir Francis Galton Darwin.
Galton, trece años más joven que Charles Darwin, era también nieto del famoso Erasmus Darwin, pero a través de su segunda esposa. Fue un científico brillantísimo que destacó en múltiples terrenos, como la estadística, la meteorología, la geografía, la antropología, la genética o la psicometría, entre otras especialidades. El uso de las huellas dactilares para la identificación de los individuos fue idea suya, y también los conceptos —muy usados en la ciencia estadística— de «correlación entre variables» y de «regresión». Estaba convencido de que el carácter y el talento se heredan — ponía como ejemplo a su propia familia— y, en consecuencia, pensaba que era necesario controlar la reproducción de la especie humana para mejorarla.
El movimiento eugenésico que creara Galton, fundamentado, según él, en el darwinismo y la «lucha por la existencia», tuvo continuadores después de su muerte. Sin embargo, y esto no deja de ser curioso, la selección natural de su primo Charles dejó de ser el modo que la mayoría de los biólogos evolucionistas utilizaban para explicar el origen de las especies. Paradójicamente, la selección natural no se aplicaba tanto en biología como en sociología.
En el año 1900 se redescubrieron las leyes de la herencia que el monje agustino Gregor Mendel había publicado en los tiempos de Charles Darwin (en 1866), pero que este no llegó a conocer. Darwin tenía su propia teoría de la herencia, totalmente equivocada. Su primo Galton se acercó más a la verdad, pero era Mendel quien estaba en lo cierto.
¿Cómo se podía conciliar el mendelismo con el darwinismo? Si Darwin estaba tan equivocado en su idea de la herencia biológica, ¿le ocurriría lo mismo a la selección natural? Aunque hay que reconocerle a Mendel el título de fundador de la ciencia de la genética, fue un estadounidense llamado Thomas Hunt Morgan quien con sus estudios sobre la mosca del vinagre la convirtió en una rama experimental y moderna, una disciplina de laboratorio en íntima relación con las matemáticas y con la química, adornada además con el prestigio que dan las batas blancas.
Y fueron Morgan y sus continuadores quienes llegaron en los años treinta del siglo pasado a la conclusión de que mendelismo y darwinismo eran compatibles, y que no entraban en conflicto porque explicaban realidades diferentes, correspondientes a dos niveles de organización biológica: el del individuo (Darwin) y el molecular (Morgan). Nació así un darwinismo actualizado o de síntesis, una versión moderna del darwinismo, un neodarwinismo, en el que la selección natural volvía a ser el motor de la evolución.
La Nueva Síntesis o Síntesis Moderna de la Evolución, como fue llamada, contaba con un gran paleontólogo entre sus filas. Su nombre era George Gaylord Simpson, y fue él quien acabó por completo con la noción de ortogénesis —o evolución direccional impulsada desde el interior de los organismos— con la que los paleontólogos solían explicar las tendencias evolutivas que encontraban en el registro fósil, donde les parecía distinguir «series progresivas» de fósiles que marcaban trayectorias, caminos en el tiempo. Cuando miramos hacia atrás y buscamos en el pasado cómo se ha llegado hasta un ave, un tiburón, un coral o un ser humano, siempre tenemos la sensación de que, en cada caso, la evolución ha seguido una senda recta. Y es que toda visión retrospectiva tiende a ser lineal, porque ponemos en fila todos los pasos que se han dado hasta llegar al resultado final, que es el presente.
Probablemente, esta explicación —muy resumida— de la teoría de la ortogénesis haya quedado poco clara, así que volveremos sobre ella a su debido tiempo, pero ahora importa decir que una versión de la ortogénesis era la que se aplicaba a la evolución humana, que podía resumirse entonces en términos muy simples: como un constante aumento del tamaño del cerebro y una constante mejora de la inteligencia a lo largo del tiempo, generación tras generación, en una línea absolutamente recta que no admitía interrupciones, ni menos aún retrocesos, ni desviaciones (tampoco en el perfeccionamiento de la postura erguida, que se consideraba imprescindible para el progreso mental). De ser esto cierto, el avance continuaría inevitablemente en el futuro, que estaría así escrito.
Pero lo importante no es nuestra visión retrospectiva, sino el mecanismo que impulsa el cambio, y para Simpson ese motor no era otro que la selección natural de Darwin operando sobre la variación espontánea, resultado a su vez de las mutaciones que se producen al azar en cada generación y en todas las direcciones (buenas y malas). La selección natural es oportunista, y su orientación depende de las circunstancias cambiantes del entorno (entendido en su sentido más amplio: el conjunto de factores biológicos, físicos y químicos donde se desarrolla la existencia de un individuo).
Por eso la selección natural produce las múltiples adaptaciones que vemos en relación con los respectivos modos de vida de los seres animados. Se dice de ellas que son «soluciones» a los problemas que plantea el medio. En cambio, la teoría de la ortogénesis, para ser creíble, necesitaba demostrar que una fuerza desconocida, desde dentro, impulsa la evolución en la dirección fija de la tendencia, al margen de las frecuentes fluctuaciones del ambiente, algo que jamás se ha podido probar experimentalmente. Como resultado, la ortogénesis fue abandonada por Simpson y los demás paleontólogos, sin que los años pasados desde entonces la hayan reivindicado.
Mientras se forjaba la moderna biología evolutiva flotaban preguntas inquietantes en los pasillos universitarios de aquellos años de mediados del siglo pasado. ¿Son muy antiguas las diferentes «razas humanas»? ¿Desde cuándo estamos evolucionando por separado los pueblos de la Tierra, los que habitamos sus continentes e islas? Porque si ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos evolutivamente, ¿no podría ser que tuviéramos diferentes grados de inteligencia y diferentes naturalezas?
Para contestar a la pregunta es conveniente conocer cuál es la forma de la filogenia (genealogía) humana. Si nuestra especie es un brote muy reciente de un árbol que tiene otras muchas ramas extinguidas (como los neandertales, por ejemplo), porque se trata de un árbol sin tronco principal, entonces habrá habido poco tiempo para la divergencia de las «razas» dentro de nuestra jovencísima rama. Todos los humanos actuales seríamos casi iguales genéticamente, a pesar de las diferencias que vemos en la superficie del cuerpo. De piel adentro seríamos, pues, idénticos.
Pero si el árbol de la evolución humana, en vez de ramificado, tiene un tronco recto como el del chopo, entonces nuestra especie podría considerarse muy antigua, y las diferentes poblaciones de la misma, aunque pertenezcan oficialmente a la misma especie Homo sapiens, han podido llegar a diferenciarse mucho con el tiempo transcurrido desde que habitan tierras separadas (en realidad, a pesar de que pueden intercambiar genes, podrían considerarse casi a todos los efectos especies distintas).
Hoy sabemos que han existido homínidos fuera de África (y del género Homo, el nuestro) desde hace casi dos millones de años, de modo que ha habido una gran oportunidad para la divergencia. Así pues, en el pasado pudo haber ocurrido una especiación geográfica (aparición de especies en regiones diferentes), a partir del momento en que los primeros homínidos se asomaron a Eurasia (desde África). Algunos paleoantropólogos pensaban que con el tiempo se dividieron en especies geográficas, cada una ocupando su territorio.
Pero un especialista muy famoso en su día llamado Franz Weidenreich y el biólogo Ernst Mayr, que fue uno de los creadores de la Nueva Síntesis, sostuvieron que nunca había ocurrido tal cosa, ya que las diferentes poblaciones humanas, aunque algo adaptadas biológicamente a sus respectivas condiciones ambientales, habían mantenido siempre la comunicación genética. Se podía hablar de una secuencia de especies politípicas del género Homo, es decir, una serie de especies sucesivas muy variadas geográficamente, pero con poblaciones locales que nunca llegaban a separarse del todo y quedar genéticamente aisladas (incapaces ya de cruzarse entre sí).
Es curioso que quien pensara así fuera Mayr, ya que su gran aportación al neodarwinismo consistió en mostrar el papel que desempeñaba la biogeografía en la producción de nuevas especies, que difícilmente podrían aparecer si no existieran las barreras físicas que separan a las diferentes poblaciones de la misma especie —cada una de ellas adaptándose lentamente a su pequeño mundo particular— e impiden que intercambien genes unas con otras, de modo que puedan diferenciarse cada vez más y acabar por quedar reproductivamente aisladas después de mucho tiempo. Pero en el caso de la evolución humana, donde, según Mayr, siempre hubo solo una especie, interviene también el factor cultural, la tecnología, que hizo innecesaria una gran adaptación biológica de las poblaciones locales a sus diferentes ambientes, impidiendo así que se produjera la especiación (división) dentro del género Homo.
En el modelo de evolución humana que favorecían los neodarwinistas no había límites netos entre una especie dada, la especie anterior (su antepasada) y la siguiente (su descendiente), porque todas formaban parte de un linaje que se iba modificando a un ritmo constante a lo largo del tiempo. El más famoso raciólogo del siglo pasado, el estadounidense Carleton S. Coon, llegó a afirmar que las «razas humanas» son anteriores a nuestra propia especie y que ya existían en la anterior, Homo erectus.
En resumen, algunos antropólogos y paleoantropólogos se preguntaban: ¿cuál es la antigüedad de las llamadas «raza negra, bosquimana, blanca, mongoloide y australiana»?; ¿cuáles de ellas llevan la antorcha del progreso humano? Los racistas, que eran blancos, pensaban que la suya era la mejor, pero miraban de reojo a los asiáticos, que no parecían ir muy a la zaga. Más bien todo lo contrario, y representaban quizá un peligro para la supremacía blanca. Los bosquimanos y australianos eran, definitivamente, «razas primitivas», dignas de estudio científico, verdaderas rarezas. En su libro de 1965 The Living Races of Man (Las razas humanas actuales), Carleton S. Coon escribe (literalmente, aunque nos suene increíble) lo siguiente a propósito del futuro de la humanidad: «Los antropólogos podrían optar por la conservación y mejora de los viejos aborígenes australianos y bosquimanos para que sirvieran como informadores permanentes a las generaciones futuras de estudiantes, pero los antropólogos tienen poco que decir en política».
Lo que viene a continuación en el libro constituye su núcleo y propósito inicial. Después de dar un repaso a la evolución humana —en pocas páginas porque no queremos hacer un tratado de paleoantropología—, nos enfrentaremos a la tarea pendiente desde el comienzo de la obra: identificar los rasgos que nos singularizan como especie, tanto en la biología como en la psicología. Puesto que sabemos que su origen tiene que ser evolutivo, nos preguntamos cuándo y cómo han aparecido. ¿Son adaptaciones? ¿De qué tipo, en relación con qué aspecto de nuestra ecología en el pasado? ¿No podrían deberse al puro azar, a un mecanismo que se conoce como deriva genética (ya lo explicaremos) y que los neodarwinistas admiten? En ese caso no tendrían ningún valor adaptativo. Y la selección sexual, ¿habrá intervenido?
Nos parece que elaborar la lista de nuestras señas de identidad, por comparación con otras especies, es un buen programa de investigación y, desde luego, un ejercicio muy útil para conocernos mejor. Establecer su origen en el tiempo y su significado es una tarea mucho más ardua y que está lejos de haber sido completada.
A medida que desarrollábamos la lista, íbamos intentando dar contestación a las preguntas fundamentales sobre el origen de esos rasgos. Una posible respuesta común a muchos de ellos, especialmente los que tienen que ver con el comportamiento, la mente y el cerebro, es que la humanidad — los demás, los otros— se fue convirtiendo cada vez más en la verdadera «naturaleza hostil», contra la que había que luchar para sobrevivir y dejar descendencia. La competencia entre los miembros de nuestra misma especie podría haber dejado su huella en gran parte de nuestra propia naturaleza.
Se ha especulado mucho —en el terreno de la ficción— sobre cómo será el hombre del futuro, y esas elucubraciones nos sirven para entender mejor nuestros orígenes y las fuerzas que han actuado para producirnos. Desde luego, lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestro cuerpo y con nuestra mente no influirá en nuestros hijos, porque los caracteres adquiridos durante la vida, por el uso y el desuso de los órganos, no se heredan, como creía el evolucionista Lamarck (y también Darwin, aunque le daba menos importancia a ese factor).
Lo único que podría hacer que algún día cambiáramos de verdad sería la selección natural, quizá actuando sobre una pequeña población que habitara en algún rincón perdido de la galaxia —sin contacto con otros seres humanos — y donde la vida fuera muy dura y la mortalidad, enorme. Así es precisamente como se imaginaba Darwin que se creaban muchas veces las especies, a partir de variedades geográficas cada vez más modificadas por su adaptación a las condiciones locales, como les había ocurrido a los pinzones, a los pájaros mimo y a las iguanas de las islas Galápagos. Pero ahora no nos viene a la cabeza ninguna obra importante de ciencia ficción en la que se plantee que la humanidad vaya a especiar, o sea, se vaya a escindir, dentro de miles o decenas de miles de años, en especies diferentes —ni siquiera en razas planetarias bien marcadas— como resultado de un largo período de evolución separada y divergente, en condiciones de completo aislamiento genético.
Nadie se ha tomado en serio la existencia futura de varias humanidades tan biológicamente separadas entre sí en el espacio estelar como lo están en el océano los pájaros y las iguanas de las famosas islas ecuatorianas. (Como curiosidad, el importante escritor estadounidense Kurt Vonnegut publicó en 1985 una novela titulada precisamente Galápagos, en la que la humanidad desaparece en su totalidad, salvo un puñado de individuos que sobreviven en la isla de Santa Rosalía de este archipiélago; millones de años después han evolucionado para convertirse en mamíferos marinos, del estilo de las focas, con un cerebro más pequeño que el nuestro.)
Hay una notable excepción, pero no en el terreno de la novela, sino en el del ensayo: una fantasía en torno a la aparición futura de una nueva especie humana, y procede del magnífico escritor de ciencia ficción y divulgador científico Isaac Asimov.
La idea del humano mutante y deforme —por lo general debido a las radiaciones generadas por alguna catástrofe nuclear— se ve a menudo en las películas del futuro, pero las mutaciones de grandes consecuencias jamás han producido otra cosa que seres inviables, según el neodarwinismo. Son las pequeñas mutaciones —las que producen cambios mínimos— las que cuentan, al actuar sobre ellas —generación tras generación— la selección natural como si fuera una criba.
Pero, puestos a especular, podemos hacernos otras preguntas más interesantes: si de verdad existieran extraterrestres inteligentes, que viajaran por el espacio y nos visitaran, ¿cómo serían? Que es lo mismo que decir: ¿un ser vivo solo puede ser inteligente al modo humano? (dejaremos de lado el futurible de que las máquinas lleguen a desarrollar consciencia).
Y si los humanos desapareciéramos de la Tierra, ¿evolucionarían nuestros parientes más cercanos para llenar el hueco? ¿Y si se extinguieran todos los mamíferos? ¿Y si la vida volviera a comenzar en la Tierra? Que viene a ser como preguntarse si es inevitable que la evolución produzca, en cualquier lugar y circunstancia, una criatura parecida a nosotros, un «humanoide».
Y eso nos obliga, de nuevo, a razonar sobre qué es lo esencial de nuestra especie, cuáles son las características que tiene que tener cualquier criatura de la galaxia para producir una tecnología avanzada.
Lo cierto es que no ha viajado hasta la Tierra ningún extraterrestre (ni tampoco —por lo que vemos— humano alguno desde el futuro), y el nuestro es el único planeta conocido que alberga vida, por lo que esas especulaciones no pasan de ser experimentos exclusivamente mentales. Pero es verdad que en este y otros problemas los experimentos de butaca, aunque no proporcionan ninguna respuesta definitiva, hacen que aprendamos mucho por el camino. Entre otras cosas, que la aparición del ser humano ha sido lo más alejado que cabe imaginar de la idea de un suceso fortuito o casual que los creacionistas atribuyen a los evolucionistas. Lo que no quiere decir que la evolución tenga un propósito. Habría que hilar aquí muy fino, distinguiendo entre azaroso (dependiente del azar) y contingente (dependiente de las circunstancias), pero será mejor que dejemos ese complicado tema para el capítulo correspondiente en el libro.
Han sido bastantes los científicos que han creído que el hombre del futuro tendrá un aspecto aniñado, infantil. Qué extraña idea. ¿De dónde habrá salido? Se basa en el mecanismo de la neotenia, un fenómeno de la biología del desarrollo que consiste en que el individuo alcanza la madurez sexual antes de completar el crecimiento, que queda interrumpido en ese estado, con lo que los adultos de una especie se parecerán a las crías del antecesor.
Esta idea se volvió muy popular en relación con el origen del Homo sapiens, que sería una especie neoténica según eso, y en el futuro —de continuar la tendencia— aún más. Un paleontólogo muy famoso, Stephen Jay Gould, que atacó el neodarwinismo en muchos aspectos, dio pábulo a esta idea en su libro Ontogenia y filogenia, publicado no hace tanto, en 1977. Incluso se preguntaba Gould (en el prólogo a la novela La danza del tigre, del también paleontólogo Björn Kurtén) si los cromañones no habrían engañado a los neandertales con su aspecto tan tierno e infantil, que ocultaba sus verdaderas intenciones.
Pero ese proceso natural, la neotenia, seguiría adelante, a su lento ritmo, solo si no interviniéramos los humanos controlando nuestra propia evolución. Y en ese emocionante punto habremos de volver a la primera parte del libro, donde contamos cómo se descubrió —o, mejor, se reivindicó— el seleccionismo de Darwin en la Síntesis Moderna. Los evolucionistas se preguntaban entonces qué hacer y cómo actuar de acuerdo con la moral y con la conveniencia, porque todos estaban de acuerdo en que la especie humana debía ser mejorada por la ciencia en cuanto se pudiera, sobre todo para evitar tantas guerras y tantos sufrimientos como había conocido. El mecanismo para conseguirlo tenía ya un nombre que le había puesto Galton, el medio primo de Darwin, y era el de «eugenesia».
Galton escribió una novela a principios del siglo pasado, que no llegó a publicar, titulada Kantsaywhere. Trata de una sociedad en la que se clasifica a los individuos por su calidad genética y solo se permite el matrimonio de los mejor dotados.
En 1997 apareció una película estadounidense titulada Gattaca (de Andrew Niccol) que describe una sociedad galtoniana. La fecundación de los óvulos se produce en el laboratorio, no en la cama, y tras comprobar el perfil genético de los embriones se implantan solo aquellos que científicamente se consideran perfectos. Las cuatro letras que intervienen en el nombre Gattaca son las iniciales de las cuatro bases nitrogenadas (los ladrillos) del ADN: A (adenina), G (guanina), C (citosina) y T (timina).
De los años treinta del siglo pasado es una novela de ciencia ficción que habla de un mundo futuro dominado por la ciencia, en el que los seres humanos son engendrados en el laboratorio e incubados hasta su —si se puede decir así— nacimiento. Es la archifamosa novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, una «distopía» o antiutopía que denuncia los horrores de las sociedades planificadas por el Estado (por cierto, la palabra utopía significa en griego «ningún lugar»).
Un hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, fue uno de los creadores de la Síntesis Moderna de la Evolución y, además, un ferviente defensor de la eugenesia. Aunque hay mucho trabajo de laboratorio en la producción de seres humanos, el mundo feliz de Aldous no tiene, en la metodología, nada que ver con la selección natural y el neodarwinismo que defendía su hermano Julian, ni con la eugenesia, porque se trata de todo lo contrario. No se seleccionan en el laboratorio del Mundo Feliz los embriones mejor dotados genéticamente, como en la novela de Galton, sino que se juega con el ambiente para producir diferentes clases de seres humanos por medio del condicionamiento. Los genes son irrelevantes, el medio es lo que cuenta.
Por ejemplo, algunos embriones se condicionaban para que sintieran horror al frío, y los adultos estaban así predestinados a emigrar a los trópicos o trabajar en la minería o en un alto horno. El resultado perseguido, sin embargo, puede ser el mismo, tanto si se discriminan los embriones por sus genes (técnica Gattaca) como si se manipula el ambiente en el que se desarrollan (modo Un mundo feliz): la producción de seres humanos separados en castas y con capacidades y formas de ser diferentes. Un mundo, aparentemente, mejor organizado y más estable gracias a la ciencia, en el que cada uno ocuparía el lugar asignado y por ello sería feliz.
Un futuro nuevo que se abriría el día que la técnica hiciera realidad la fantasía de sintetizar en el laboratorio —de fabricar artificialmente— la molécula de la herencia, cuya composición química entonces ni siquiera se conocía. Pues bien, el día en que se creó el primer genoma totalmente de laboratorio —el de una bacteria— llegó en el año 2010.
En el prólogo que Arthur C. Clarke escribió para el libro Entre dinosaurios, de George Gaylord Simpson, el eminente autor de novelas de ciencia ficción advierte de los peligros de la coautoría:
Escribir es una profesión solitaria, y al cabo de unas cuantas décadas, hasta el más consumado egotista puede suspirar por compañía. Pero la colaboración en la realización de una obra de arte es una empresa arriesgada y cuanta más gente se halle involucrada, menores son las posibilidades de éxito. ¿Se imaginan Moby Dick escrita mano a mano por Herman Melville y Nat Hawthorne? ¿O Guerra y paz por Leo Tolstoi y Freddie Dostoievski, con diálogos adicionales de Iván Turgeniev?
Queremos pensar que esa reflexión se aplica a las obras de arte y no a los ensayos científicos. En cualquier caso, los autores de este libro hemos trabajado muy a gusto juntos y aprendido mucho el uno del otro, algo que, por otro lado, nos sucede casi todos los días, puesto que investigamos juntos en el Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III). Aunque hemos planificado entre los dos el libro y nos hemos repartido el trabajo, seguramente nos habremos imbricado el uno sobre el otro en algunas ocasiones, aunque esperamos que ello no entorpezca la lectura del texto.
Hay más gente involucrada (a pesar de la opinión contraria de Clarke), y a los autores nos parece que su influencia ha sido muy positiva: se trata de Milagros Algaba, revisando, comentando los textos y haciendo sugerencias muy útiles (y solo ella sabe cuánto le disgusta a un autor que le corrijan… sobre todo si es con razón), y de Ángel Lucía, que ha ejercido su maestría de editor. Muchas gracias a los dos.
Pasado
1
La materia oscura del tiempo
Es importante darse cuenta de que el ser humano es un animal, pero es todavía más importante comprender que la esencia de su naturaleza única reside precisamente en esas características que no comparte con ningún otro animal. Su lugar en la naturaleza y su supremo significado para el hombre no están definidos por su animalidad, sino por su humanidad.
GEORGE GAYLORD SIMPSON,
The Meaning of Evolution (1949)
LA PALEONTOLOGÍA, CIENCIA DEL PRESENTE
Todos los años empiezo igual el curso de paleontología humana. Les pido a mis alumnos que piensen en los caracteres distintivos del ser humano y que escriban una lista. El cerebro, el lenguaje y la inteligencia siempre aparecen. Del primero saben que es muy grande, pero ignoran que un elefante lo tiene mayor. Cuando se lo digo, no saben qué pensar. Creen que el tamaño del cerebro es, así de simple, la medida de la inteligencia. En cuanto a esta y al lenguaje, están convencidos de que son dones maravillosos que no posee ninguna otra criatura, pero no sabrían definir el lenguaje humano y distinguirlo, en su esencia, de los sonidos que los animales (los otros animales) emiten para comunicarse. Creen entonces que los humanos tenemos, también en inteligencia, las mismas características que los otros mamíferos, pero en un grado mucho más alto. Tecnológicamente, desde luego, les parece que no competimos con nadie.
En lo que somos anatómicamente únicos, están convencidos de ello, es en la postura erguida y el pulgar oponible. Les cuento que el pulgar oponible lo tenemos en común con muchos otros primates, pero que, en efecto, en lo relativo a la marcha bípeda no nos parecemos a ningún mono. Un filósofo griego nos definía como unos bípedos sin plumas, y es que las aves, a diferencia de los mamíferos, se sostienen únicamente sobre las extremidades posteriores, como también lo hacían algunos dinosaurios.
Pocos caracteres más han sido considerados relevantes en el terreno de la ciencia a la hora de reflexionar sobre la naturaleza humana y sus orígenes. Pero hay muchos otros rasgos en nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestra etología (comportamiento), nuestra ecología y nuestra biogeografía que son privativos de la especie humana, que no compartimos con nadie más y que son del máximo interés. Algunos, como nuestra curiosa sexualidad, los sospechan los alumnos, pero no se atreven a incluirlos en la lista que les pido. En otras singularidades caen enseguida en cuanto se las recordamos, como el estado tan desvalido en el que venimos al mundo, mucho más que el del macaco o el chimpancé recién nacidos. Y también son más laboriosos nuestros partos. Pero cuando una chica se pasa la mano por el largo cabello está lejos de imaginar que solo a los seres humanos nos crece el pelo indefinidamente en la cabeza. Los chimpancés no necesitan ir a la peluquería. Los «vampiros» y dráculas de las películas nos parecen extraños y terroríficos, pero tener grandes caninos («colmillos»), sobre todo los machos, es lo normal en el grupo de primates al que pertenecemos. Nosotros, con nuestros caninos reducidos, somos la excepción.
El programa de la asignatura que imparto tiene muy en cuenta la cita del paleontólogo Simpson que abre este capítulo, y que complementa la de Darwin que aparece al inicio del libro (animalidad frente a humanidad). Consiste, pues, en descubrir nuestras señas de identidad comparándonos con el resto de los seres vivos, para luego intentar, echando la vista atrás, averiguar cuándo han surgido, en qué orden, si algunas de ellas han aparecido juntas y pueden ser asociadas, y qué valor adaptativo tenían (si es que lo tenían) cuando se originaron, utilidad que puede haber cambiado más tarde si la función actual no es la primitiva.
Y está, además, la cuestión del dimorfismo sexual, las diferencias entre los dos sexos (aparte de los órganos genitales): los llamados caracteres sexuales secundarios. Como suelo explicar en el aula, son aquellos que nos permiten, todos los días de nuestra vida, distinguir a un varón de una mujer vistos por delante, de lado y por detrás, incluidas además otras cosas, como la voz y la forma de andar, por ejemplo. Estos detalles no tienen mucho que ver con el medio, no son adaptaciones a nuestro nicho ecológico, a nuestro lugar en los ecosistemas, pero se han desarrollado también a lo largo de la evolución porque fueron seleccionados. Cada especie tiene su propio patrón de dimorfismo sexual, y el nuestro es muy especial si nos comparamos con los grandes simios, que por otro lado tampoco se repiten: cada uno tiene el suyo.
Pero antes de empezar a repasar el registro fósil, desde el primer homínido, les hago ver a los alumnos que la paleontología, la ciencia que enseño, no es una disciplina que se ocupe exclusivamente del pasado como algo irrevocable, cancelado y abolido, muerto y desaparecido para siempre, un compartimento del tiempo distinto y separado del presente, del que está incomunicado como en una cápsula.
Todo lo contrario.
Dicen los astrofísicos que la mayor parte del universo está formado por una materia invisible y desconocida, llamada materia oscura, cuyos efectos sobre la materia visible son determinantes. El universo se expande por su causa. Hasta que se entienda la materia oscura no se podrá explicar la parte luminosa del mundo. Las especies desaparecidas, apenas conocidas a través de un puñado de fósiles, son la materia oscura del tiempo. Sin ellas es imposible entender nuestro presente.
La paleontología no es una bella curiosidad, un objeto polvoriento de la tienda del anticuario, que ya no nos dice nada, que versa sobre una cuestión interesante, pero que nos resulta ajena porque su tiempo pasó. Por el contrario, el rasgo principal de la paleontología no puede ser otro que el de la continuidad, precisamente porque es una ciencia histórica. Al estudiar nuestra evolución, les digo a mis alumnos, nos investigamos y nos explicamos a nosotros mismos. En esta asignatura, insisto todos los días, hablamos sobre todo del Homo sapiens, eso sí, desde una perspectiva paleontológica. Porque solo la paleontología, en el campo de las ciencias experimentales, tiene contestaciones para las preguntas del tipo «¿por qué?».
¿Por qué somos así los seres humanos y no de otra manera? La respuesta está en la historia, pero no hace mucho tiempo que sabemos dónde tenemos que buscar. Ese trascendental hallazgo se lo debemos a un hombre llamado Charles Darwin.
EL DESCUBRIMIENTO
Hace un siglo y medio, en 1859, Darwin publicaba un libro, no tan extenso como a él le habría gustado, pero de largo título: Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. A partir de entonces sabemos que, de las tres preguntas clásicas de la filosofía —quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos—, las dos primeras representan, en realidad, una única y sola cuestión, porque somos hijos de nuestra historia. Un paso gigantesco del pensamiento. Desde ese momento nada ha vuelto a ser lo mismo, ya que ahora tenemos una visión nueva de la naturaleza humana y de nuestro lugar en el mundo.
Darwin (1809-1882) convenció enseguida a la mayoría de los científicos de que la evolución era un hecho y de que las especies no eran inmutables, pero se trataba de una idea que ya habían defendido naturalistas anteriores. La principal aportación del sabio inglés fue el descubrimiento de la causa de la evolución y también de la causa de las adaptaciones de las especies, porque para él evolucionar era adaptarse a los cambios del ambiente, tanto en su componente físico (el terreno, el clima) como en el biológico (las otras especies). En su autobiografía, y al referirse a lo que había visto durante su viaje de cinco años alrededor del mundo (de 1831 a 1836) en el navío Beagle, Darwin escribe:
Era evidente que hechos como estos, y también otros muchos solo podían explicarse mediante la suposición de que las especies se modifican gradualmente; y el tema me obsesionaba. Pero era igualmente evidente que ni la acción de las condiciones del entorno, ni la inclinación de los organismos (especialmente en el caso de las plantas) podían explicar los innumerables casos en que sistemas de todas clases están extraordinariamente adaptados a sus hábitos de vida.
Lo que se necesitaba era una explicación y, según cuenta él mismo, la encontró un día de octubre de 1838:
… se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Malthus sobre la población y, como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de una observación larga y constante de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo estas condiciones las variaciones favorables tenderían a preservarse, y las desfavorables a ser destruidas.
Lo que había escrito Thomas Malthus (1766-1834) era que todas las poblaciones humanas tendían siempre a crecer a un ritmo superior al de la producción de alimentos, y que era por lo tanto inevitable que existieran frenos (enfermedades, hambrunas, guerras, miseria en definitiva) al desarrollo. Otro naturalista inglés, Alfred Russel Wallace (1823-1913), descubrió independientemente de Darwin el mecanismo de la selección natural, y también bajo la influencia del pensamiento de Malthus.
Me llamaba la atención que Darwin no mencionase en su autobiografía que él estuvo a punto de llegar a la misma conclusión, por su cuenta, antes de leer a Malthus. O al menos eso me parecía (pero en realidad me equivocaba). En el Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo lo cuenta así:
Por término medio, la cantidad de alimento permanece constante; la propagación de los animales tiende, por el contrario, a establecerse en proporción geométrica. Pueden demostrarse los sorprendentes efectos de esta rapidez de propagación por lo que sucede con los animales europeos que han recobrado la vida salvaje en América. Todo animal en estado natural se reproduce con regularidad, y sin embargo, en una especie fijada por largo tiempo, se hace necesariamente imposible un gran crecimiento en número, y es preciso que obre un freno de esta o de la otra manera.
Una larga reflexión sobre este tema aparece en el Diario el 9 de enero de 1834, aunque Darwin no completa el argumento, ni cita a Malthus, ni menciona la selección natural.
Darwin terminó el manuscrito de su diario de viaje en el verano del año 1837, es decir, un año antes de que leyera a Malthus. Sin embargo, la edición del Diario del viaje que se lee normalmente, y que yo cito arriba, es la segunda, de 1845. Hubo antes una primera edición, en 1839, formando parte de una obra de cuatro volúmenes (más bien tres y un largo apéndice) sobre las exploraciones del Beagle, de la que el suyo era el tercer tomo. En esa primera edición no están las consideraciones sobre el freno al crecimiento de las poblaciones. La crónica del 9 de enero de 1834 termina con una discusión sobre la extinción de las especies. Darwin sabía por los fósiles que en la Patagonia habían vivido grandes mamíferos hasta hacía poco tiempo, de los que solo quedaban parientes empequeñecidos: «En épocas remotas, América debe de haber sido un hervidero de grandes monstruos». La obra de un gran geólogo escocés, Charles Lyell (1797-1875), que Darwin leía durante el viaje, le predisponía en contra de las catástrofes para explicar las extinciones en masa. En sus Principios de geología, Lyell defendía que a lo largo de la historia de la Tierra habían actuado las mismas causas que vemos obrar, de forma lenta y casi imperceptible, todos los días.
¿Por qué desaparecieron entonces los gliptodontes, los perezosos gigantes, las macrauchenias (unos grandes cuadrúpedos de largo cuello que Darwin creía erróneamente que eran parientes de los guanacos y las llamas) y hasta los caballos, que luego reintrodujeron los castellanos? En la primera edición del Diario, la de 1839, Darwin no tiene argumentos: «Todo lo que se puede decir con certeza hoy es que en las especies, como en los individuos, la vida se gasta y les llega su hora». En la segunda edición, la de 1845, Darwin eliminó esa frase final que comparaba a las especies con los individuos — como si las primeras tuvieran también fecha de caducidad—, introdujo las consideraciones sobre la demografía de las poblaciones ya comentadas y terminaba explicando la extinción de una especie como el desenlace inevitable de un proceso gradual de rarefacción, una rampa descendente en el número de efectivos. Para entonces Darwin ya había desarrollado la teoría de la evolución por selección natural, pero aún tardaría años en publicarla. (A la cuestión de por qué se extinguen las especies habrá que dedicarle algún tiempo más adelante, porque la paleontología nos enseña que todas las especies acaban desapareciendo de la faz de la Tierra, ay, y nosotros, los humanos, también somos una especie biológica.)
Se suele pensar que durante los cinco años de su periplo en el Beagle, el joven Darwin (tenía veintidós años cuando embarcó en Devonport) fue paulatinamente abandonando el fijismo y descubriendo la evolución de las especies. Ese proceso, se supone, le haría sufrir horriblemente debido a sus ideas religiosas de partida. Lo cierto, sin embargo, es que Darwin observó con atención e insaciable curiosidad de naturalista los fósiles de la Patagonia, los pinzones y pájaros mimo de las Galápagos y otras muchas cosas, pero no tenía ninguna idea evolucionista firmemente asentada (solo atisbos) dentro de la cabeza cuando desembarcó en Falmouth el 2 de octubre de 1836.
Las inquietudes serias le asaltaron un poco más tarde, y en julio de 1837 empezó a escribir un cuaderno de notas sobre «la transmutación de las especies». Darwin leyó a Malthus un año más tarde, al final del verano siguiente (1838), descubrió la selección natural y, cuando revisó el texto del diario para la segunda edición (de 1845), incluyó una referencia incompleta a la idea maltusiana y la insertó en el día 9 de enero de 1834 (como si se le hubiese ocurrido entonces, y yo así lo interpreté equivocadamente). En 1844 ya había escrito Darwin la parte esencial de su teoría, pero no publicó nada sobre la evolución hasta bastantes años más tarde, en 1859, y entonces habla en el capítulo III («La lucha por la existencia») del crecimiento de las poblaciones y de sus frenos casi con las mismas palabras que en la segunda edición del Diario.
¿Por qué no completó el razonamiento en 1845? Aún no estaba preparado para hacerlo público, entre otras cosas porque no había encontrado a nadie, entre su círculo más cercano de naturalistas, que le siguiera en sus elucubraciones.
En el viejo Museo de Zoología
Una de las mayores atracciones de la grandiosa ciudad de San Petersburgo es un mamut que se conserva en el Museo de Zoología. Uno de los días que estuve allí me tropecé en las escaleras con un grupo de señoras suecas que me preguntaron, nerviosas: «¿Dónde está el mamut?». Se referían al que se encontró en 1901 congelado en el suelo helado de Siberia (el permafrost), en Berezovka, y fue traído hasta San Petersburgo por científicos de la Academia de las Ciencias de Rusia en una célebre y bastante heroica expedición. Gracias al hallazgo, el zar le cedió al Museo de Zoología el espléndido edificio que ahora ocupa, y que antes era una dependencia del puerto. El mamut de Berezovka es único, pero hay otros ejemplares no menos famosos, como el bebé de mamut apodado Dima. Estuve viendo estos y otros restos de mamut y de rinoceronte lanudo con vistas a mostrarlos en España, pero al final no fue posible (aunque tuve la oportunidad de exhibir a Dima en una exposición en Guanajuato, México, y causó sensación).
Muchos años antes de que se descubriera el mamut de Berezovka, Darwin utilizó en su Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo el caso de los elefantes y rinocerontes congelados en Siberia como prueba de que estos grandes animales no requerían climas tropicales para vivir y que, por lo tanto, no eran ciertas «las teorías de súbitas revoluciones de clima y asoladores cataclismos, a fin de inventar su enterramiento», ya que él podía imaginárselos perfectamente recorriendo las estepas rusas, sin que un brusco enfriamiento hubiera congelado la selva. Darwin, como su maestro el geólogo Charles Lyell, no era catastrofista, sino partidario del cambio gradual en la historia de la Tierra y de la Vida.
La museografía de las salas de exposición en San Petersburgo era todavía antigua, de la época soviética, supongo, a base de grandes vitrinas de madera. Como ha ocurrido en casi todos los museos clásicos del mundo, algún día reformarán por completo la instalación con nuevos materiales sintéticos y otros conceptos (que se quedarán, unos y otros, mucho más anticuados en poco tiempo), pero ahora podemos ver cómo se explicaba antes, por ejemplo, la evolución.
A lo largo de la galería del darwinismo, los muebles expositores contienen un tropel de animales domésticos: montones de razas de perros, de palomas, de gatos, etc. Cada raza parece tan distinta de las otras como lo son entre sí las especies que pueblan las salas de naturaleza salvaje, en el resto del museo. ¿Veis?, quiso decir el museólogo, lo mismo que ha conseguido el hombre creando las razas de animales lo ha hecho la naturaleza produciendo primero razas geográficas (lo que hoy llamamos subespecies) y luego especies distintas que ya no se reproducen entre sí. Y acertó el desconocido —para nosotros— autor de la exposición, porque eso era exactamente lo que pensaba Charles Darwin. La selección artificial que llevan a cabo los criadores es tan importante para su teoría que en El origen de las especies el primer capítulo se titula «Variación doméstica», y el segundo, «Variación natural».
EL CREDO DARWINISTA
En el año 2009 se cumplió el segundo centenario del nacimiento de Charles Darwin (y un siglo y medio de la publicación de El origen de las especies). Fue una efeméride muy pródiga en celebraciones, homenajes y discusiones entre expertos en darwinismo sobre lo que el naturalista inglés quería, en realidad, decir. Nosotros preferimos atenernos a las palabras de su más fiel discípulo, su campeón y paladín, el llamado «bulldog de Darwin»: el eminente biólogo inglés Thomas Henry Huxley (1825-1895). En 1882 escribió un obituario de Darwin para la revista de la Royal Society donde repasaba su vida y resumía en pocas palabras en qué consiste el pensamiento de Darwin, separando lo sustancial de lo accesorio y fijando las ideas que hay que admitir para considerarse uno de sus seguidores, a la cabeza de los cuales se encontraba él mismo:
La observación demuestra la existencia entre todos los seres vivos de fenómenos de tres clases, conocidos por los términos herencia, variación y multiplicación. Los hijos tienden a parecerse a los padres; no obstante, todos sus órganos y funciones son susceptibles de desviarse más o menos del tipo medio de los padres. El número de hijos (la progenie) es mayor que el de los padres. Una fuerte competencia por los recursos, o lucha por la vida, es la consecuencia inevitable de una multiplicación sin límites, mientras que la selección o preservación de las variantes favorables [se refiere a individuos favorecidos] y la extinción de las otras [los desfavorecidos], es la consecuencia necesaria de la severa competencia. «Variantes favorables» son aquellas que están mejor adaptadas a las condiciones del entorno. Se sigue, en consecuencia, que cada variante que es seleccionada en una especie es favorecida y preservada en función de estar, en uno o más aspectos, mejor adaptada a su ambiente que sus rivales. En otras palabras, cada especie que existe lo hace en virtud de la adaptación, y lo que vale para esa adaptación vale para la existencia de la especie.
Parece un razonamiento condenadamente simple y convincente, ¿verdad? Sin embargo, pocos años después de que Huxley escribiera estas palabras, la selección natural había dejado de interesar a muchos darwinistas.
En los años del tránsito del siglo XIX al XX, a Charles Darwin se le consideraba una figura señera de la ciencia, si no la que más, había sido también reconocido como una de las cimas descollantes del pensamiento humano en general, y desde 1882 yacía junto a Newton en la abadía de Westminster. La teoría de la evolución era aceptada universalmente en el seno de la comunidad científica casi sin excepciones, y se explicaba en todas las universidades que merecían ese nombre.
Y, sin embargo, lo que constituía la esencia del pensamiento darwinista, su gran descubrimiento, no era la evolución, sino su causa, que para Darwin (y Alfred Russel Wallace) era la selección natural, o sea, la lucha por la vida y la «supervivencia de los mejor adaptados» (o de los más adecuados, más aptos o más idóneos; «survival of the fittest» en inglés). Esta última expresión no figuraba en la primera edición de El origen de las especies, de 1859, sino que fue acuñada en 1864 por el filósofo y sociólogo inglés Herbert Spencer (1820-1903) e incorporada por Darwin en la quinta edición de su obra (1869):
«A esta conservación de las diferencias y variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales la he llamado yo selección natural o supervivencia de los mejor adaptados».
Que la lucha por la vida existía, ahora y siempre, era algo que a Darwin le parecía fuera de toda duda, entre otras cosas porque lo había constatado:
Calculé —principalmente por el número reducidísimo de nidos en la primavera— que el invierno de 1854-1855 había destruido cuatro quintas partes de los pájaros en mis tierras, y esta es una destrucción enorme cuando recordamos que el 10 por ciento es una mortalidad sumamente grande en las epidemias del hombre. La acción del clima parece, a primera vista, por completo independiente de la lucha por la existencia, pero en cuanto el clima obra principalmente reduciendo el alimento, lleva a la más severa lucha entre los individuos, ya de la misma especie, ya de especies distintas que viven de la misma clase de alimento.
A pesar de ello, el caso es que de la selección natural casi no hablaba nadie a los pocos años de la muerte de Darwin. Frente al seleccionismo habían surgido varias alternativas, otros mecanismos evolutivos, algunos de los cuales, como la acción directa del ambiente modificando a los organismos, o la herencia de los caracteres adquiridos por el uso (o ambos factores combinados), eran incluso anteriores al propio Darwin. Por no hablar de los finalistas, que entendían toda la historia de la vida como el despliegue inexorable de un programa preestablecido de avance, desde el principio de los tiempos, hacia la perfección humana, su destino último; en ese proyecto, ni el ambiente ni la selección natural desempeñaban papel alguno, porque nada podía entorpecer el progreso.
Hemos dedicado bastante espacio a la selección natural, en toda su mortífera y despiadada crudeza, porque, obviamente, es fundamental para el pensamiento de Darwin. Pero también lo es para este libro, porque constituye la base de las doctrinas eugenésicas que vinieron luego. Como acabamos de decir, después de que Darwin fuera aclamado en vida se produjo lo que Julian Huxley llamó el «eclipse del darwinismo» (en su sentido estricto de seleccionismo). Sin embargo, a mediados del siglo pasado el darwinismo volvió con fuerza, gracias al propio Julian Huxley (1887-1975), a George Gaylord Simpson (1902-1984), Theodosius Dobzhansky (1900-1975), Ernst Mayr (1904-2005) y otros, y la inclemente selección natural fue de nuevo consagrada como la explicación fundamental para la adaptación y, en gran medida, para toda la evolución.
Ahora que ya tenían una idea clara de cómo funcionaba la evolución, los biólogos podían formular una nueva pregunta: ¿qué nos ha hecho humanos? El genetista de origen ucraniano Theodosius Dobzhansky la contestaba así en su importante libro Genetics and the Origin of Species (Genética y el origen de las especies): «Los únicos procesos conocidos que pueden haber transformado el genotipo de un animal simiesco prehumano en la dotación genética humana actual son las mutaciones, la reproducción sexual, la deriva genética, el aislamiento geográfico y la regulación social del matrimonio» (cita extraída de la tercera edición original, de 1951). La selección natural es la que produce las adaptaciones al operar sobre las variantes que originan las mutaciones, el aislamiento geográfico tenía indudablemente que ver con la especiación (la producción de especies), como había ocurrido en las islas Galápagos, y la deriva genética afecta a las poblaciones pequeñas y produce fluctuaciones al azar de las frecuencias de genes (y no da lugar a adaptaciones). Todas esas causas operan sobre todas las especies, pero «la regulación social del matrimonio», en cambio, es un fenómeno exclusivamente humano.
GENES CON SUERTE, GENTE AFORTUNADA
Tenemos que hacer una amplia digresión para ocuparnos de ese mecanismo llamado deriva genética, de importantes implicaciones para la evolución en general y la humana en particular. El concepto fue elaborado por Sewall G. Wright (1889-1988), que fue uno de los precursores (o pioneros, según se mire) de la recuperación del seleccionismo de Darwin. En origen, el concepto de «deriva genética» se aplicaba a los alelos, que son las diferentes variantes que tiene un gen. ¿Se acuerda usted de la piel lisa o rugosa y del color amarillo o verde de los guisantes que cultivaba Mendel? Quizá convenga echar un vistazo al libro de ciencias naturales (o como se llame ahora) de nuestros hijos. Todos los miembros de una misma especie tienen los mismos genes, pero hay diferentes alelos. Abusando un poco, podemos ampliar la idea a las diferentes formas en que un rasgo morfológico o fisiológico puede presentarse en una especie, aunque normalmente un carácter no depende de un solo gen (como sí ocurre en el caso de los guisantes de Mendel), sino de la intervención de varios genes (más el ambiente) a lo largo del desarrollo.
Echando mano de una metáfora familiar, podemos hablar de los apellidos. En las poblaciones grandes hay apellidos muy comunes y otros que lo son menos. En general se mantienen las proporciones de una generación a otra, aunque los apellidos muy raros están siempre a punto de perderse, algo que efectivamente ocurre en cuanto las pocas familias que los llevan se quedan sin descendientes masculinos. Mala suerte para el apellido. Todo esto es verdad si los apellidos son «neutros», o sea, si llamarse Martínez, Puig o Gurruchaga no influye en el número de hijos que se tengan. Los apellidos paternos son los únicos que cuentan en este ejemplo (ahora ya se puede poner primero el materno), mientras que la herencia biológica es doble, por supuesto.
Sin embargo, en una población pequeña puede, por simple casualidad, ser más frecuente un apellido raro y llegar a volverse único. Como hay muchas poblaciones locales pequeñas, en otra puede llegar a dominar un apellido minoritario que sea distinto. De este modo se genera una variación en el seno de la especie que no tiene nada que ver con la adaptación, porque llamarse de una forma u otra es irrelevante. A veces, por cierto, aparecen apellidos nuevos por deformación (cambio de pronunciación o de ortografía) de los preexistentes, una especie de «mutación» en nuestro símil.
En determinadas situaciones, una especie atraviesa un «cuello de botella» por la pérdida de hábitat y se ve reducida a la mínima expresión en cuanto a la distribución geográfica y tamaño (número de efectivos). Otras veces unos pocos individuos colonizan un nuevo territorio. En ambos casos interviene el azar y, por lo tanto, se produce la deriva genética: los fundadores de las siguientes generaciones no han sido seleccionados, demostrando así ser los más idóneos en la «lucha por la vida», sino que han tenido más suerte. Son los más afortunados, no los más aptos.
Además, cuanto más pequeña es una población, mayor es la fluctuación que se produce en sus frecuencias de alelos de una generación a otra. Si para un gen hay dos variantes, lo que ocurrirá con el paso del tiempo (a causa de la fluctuación) es que en unas poblaciones locales se perderá una de ellas y en otras desaparecerá el otro alelo, mientras que en muy pocas se conservarán los dos.
Incluso, ¿por qué no?, ya que no actúa la selección natural (o por lo menos no con la misma intensidad que la deriva), pueden conservarse algunos rasgos que sean desfavorables o «antiadaptativos», que harían menos adecuados a sus portadores si se enfrentasen a una dura competencia. Se dice que la deriva genética es un proceso regido por el azar, o estocástico, mientras que la selección natural es determinista, ya que discrimina.
Pero hay muchos genes y muchos rasgos en un organismo, así que la deriva genética tiene mucho campo donde actuar. Si una especie es muy polimórfica, es decir, si tiene muchas variantes para cada rasgo, el proceso de la deriva genética puede producir, en diferentes localidades donde vivan poblaciones aisladas, combinaciones de rasgos muy diversas. Lo mismo ocurriría con las colonias que unos pocos individuos establecieran al emigrar a áreas periféricas, fuera de las fronteras de la especie, o con las poblaciones separadas que sobrevivieran, aquí y allá, a una gran catástrofe ecológica para la especie (por causas climáticas, por ejemplo, como la llegada de una glaciación o lo contrario, el avance del desierto). En resumen, una especie variada, polimórfica en muchos caracteres, puede dar origen a muchas pequeñas poblaciones claramente diferentes.
Bien mirado, las especies están en general compartimentadas, divididas, por los accidentes geográficos (montañas, ríos, desiertos, mares, etc.); frecuentemente colonizan enclaves fronterizos, y a lo largo de su existencia geológica experimentan grandes crisis ambientales que reducen su área de distribución a unos pocos refugios. Luego la deriva genética es una fuerza que hay que tener muy en cuenta.
EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
Aquí se presenta de pronto una nueva cuestión que no podemos soslayar, que es la que da título al más famoso libro de Darwin: el origen de las especies. Para los darwinistas ortodoxos, estas aparecen como resultado de la lenta pero continua acumulación de pequeños cambios a lo largo de mucho tiempo. Y en geología, tiempo es lo que sobra. Para otros investigadores del fenómeno de la evolución, el establecimiento de nuevas especies es una cuestión que no tiene que ver con el cambio morfológico, sino que se produce cuando los individuos de una población geográficamente aislada desarrollan mecanismos que impiden o dificultan mucho que se reproduzcan con los que hasta entonces habían sido sus congéneres.
Esas trabas al intercambio de genes pueden consistir en cambios en los órganos sexuales de los animales, en los caracteres sexuales secundarios (que son los que atraen entre sí a los sexos), en el apareamiento (galanteo, época de celo, etc.) o en los cromosomas. Animales de dos especies pueden parecerse mucho físicamente y ser incapaces de reproducirse, o tener descendencia estéril o poco fértil. Y, por el contrario, en el seno de una misma especie puede haber muchos tipos morfológicos diferentes, incluso viviendo juntos, que se pueden cruzar sin problemas. Si uno de esos procesos de aislamiento reproductor afectara a una población que por deriva genética se ha diferenciado en algún lugar, tendríamos una especie nueva y, a la vez, fácilmente identificable.
Como la deriva genética no produce adaptaciones, la cuestión es la de saber qué protagonismo ha tenido lo estocástico (el azar) en la evolución de una especie; es decir, qué fuerza ha sido más «creativa»: la selección natural de Darwin o la deriva genética de Wright (si bien hay que advertir que este autor nunca pensó en su propuesta como una alternativa al darwinismo). Dicho de otro modo: en una especie dada, qué proporción de los rasgos son neutros y cuántos son adaptativos.
Hay autores que proponen que la mayor parte de las diferencias, en los genes o en las características físicas, que se encuentran entre unas poblaciones humanas y otras —a pesar de que vivan en diferentes ambientes— no son adaptativas, sino fruto de la deriva genética, o sea, consecuencia de la colonización progresiva del mundo por parte de grupos reducidos de seres humanos, así como por el efecto de cuello de botella que las fluctuaciones climáticas y las crisis ecológicas asociadas a ellas han producido en diversas ocasiones y lugares. Además, dicen, es fácil comprobar experimentalmente como en los pequeños grupos humanos que han vivido más o menos aislados durante largo tiempo por la geografía, en valles profundos separados por crestas casi infranqueables o en islas, por ejemplo, en dichas poblaciones con altas tasas de consanguinidad —matrimonios entre parientes— se dan frecuencias génicas muy particulares que no tienen nada que ver con la adaptación al medio.
Pero para los partidarios a ultranza de la selección natural, es decir, para los ultradarwinistas, casi todo en un ser vivo es adaptación. La deriva genética no es importante porque los rasgos que favorece la suerte tendrán inevitablemente que ponerse a prueba en el inmisericorde ecosistema o en dura competencia con otros miembros de la especie en cuanto se restablezca la conexión de la población aislada con el grueso de la misma. En pocas palabras, el azar solo podría, en el mejor de los casos, acelerar la evolución, al favorecer unos rasgos poco frecuentes en el conjunto de la especie pero que con el paso del tiempo, por ser mejores, habrían acabado por imponerse de todas formas.
En la pura teoría, todas las opciones pueden ser aceptadas, pero ante un caso práctico hay que resolver cuál es la válida. Veamos un ejemplo real, que nos afecta directamente, sacado de la evolución humana. Los neandertales y sus contemporáneos, los cromañones (nuestros antepasados directos), mostraban grandes discrepancias físicas: sus cráneos eran bien distintos y sus cuerpos, aunque bípedos siempre, también variaban. Un neandertal tenía la frente baja (pero un cerebro del mismo tamaño o mayor que el del cromañón), una nariz enorme —ancha, alta y prominente—, unas cejas abultadas, una mandíbula sin mentón, unas piernas cortas (por debajo de la rodilla), unos antebrazos muy anchos —como de Popeye— y cortos también.
¿A qué se debían las diferencias entre estas dos humanidades? ¿Se trataba de que los neandertales y los cromañones estaban adaptados a condiciones ambientales dispares? ¿Sus nichos ecológicos no coincidían? ¿La selección natural los había moldeado favoreciendo a los individuos que, en uno y otro caso, eran más aptos para las respectivas vidas que neandertales y cromañones llevaban? ¿O la deriva genética los había llevado por diferentes caminos, sin que la adaptación tuviera nada que ver?
NEANDERTALES Y CROMAÑONES
Carleton S. Coon (1904-1981), un influyente antropólogo estadounidense, escribió un famoso libro en 1962 titulado The Origin of Races («El origen de las razas»). Pensaba que la casi totalidad (y podría hasta sobrar el «casi») de los rasgos que distinguen a las diferentes poblaciones humanas actuales (las «razas») son adaptativos, sobre todo en relación con los variados climas, y resultado de la actuación de la selección natural. Para él, la deriva genética, el azar, no era importante, porque, en último término, la selección natural tendría que decir la última palabra. Como el genetista Theodosius Dobzhansky afirmaba que la deriva genética y la selección natural no eran fuerzas opuestas. Así, dice: «La deriva genética se invoca a menudo para explicar diferencias entre especies y subespecies en rasgos para los que no se detecta un valor de selección natural. A medida que nuestro conocimiento de la genética avance y también lo haga nuestra capacidad para detectar valores selectivos, necesitaremos cada vez menos esta teoría».
Su último libro (que no llegó a ver publicado) tiene un título bien elocuente: Adaptaciones raciales. Un estudio de los orígenes, naturaleza y significado de las variaciones raciales en los humanos (1982). Y es que Coon era un hiperdarwinista en cuanto a la evolución humana y no dejaba lugar para otras explicaciones que no fueran la selección natural. Sorprendentemente, el propio Darwin, el autor de la teoría de la selección natural (junto con Wallace), sostenía que operaba «otro instrumento para el cambio» en la evolución de las especies (en el que, sin embargo, Wallace no confiaba) y, lo que es más importante, pensaba que era la causa de la existencia de las «razas humanas». De ese tipo alternativo de selección (la selección sexual), que no produce adaptaciones ecológicas, sino cambios que no tienen nada que ver con el ambiente, Coon no dice una sola palabra, y nosotros tampoco… por ahora.
Otro eminente antropólogo estadounidense, William W. Howells (1908- 2005), no lo veía, me parece, tan claro en su libro Mankind in the Making (1959), algo así como «La forja de la humanidad». Las diferencias geográficas en el tipo físico, esto es, en la forma del cuerpo y, por consiguiente, en la relación entre la superficie y el volumen (los centímetros cuadrados de piel por cada kilogramo de peso), sí le parecía que tenían que ver con el clima y la necesidad de conservar el calor (cuanta más superficie externa, más pérdida se produce a través de ella). Del mismo modo, la pigmentación de la piel guarda relación con los rayos ultravioleta, que tienen que pasar en cierta cantidad a la epidermis para que se sintetice allí la vitamina D (que es necesaria para el correcto desarrollo de los huesos y para que no aparezca el raquitismo), pero que en cantidades excesivas pueden producir cáncer. No obstante, para Howells la relación con el clima es más clara en el primer caso, el del somatotipo, la constitución física.
Las cavidades nasales altas y proporcionalmente estrechas de los pueblos que habitan lugares secos y fríos de la Tierra le parecían mejor adaptadas para calentar y humedecer el aire que va a los pulmones que las aberturas bajas y proporcionalmente anchas. Pero ¿qué función y qué valor adaptativo pueden tener otros rasgos, muy conspicuos por cierto y utilizados en la «clasificación racial», como el abultamiento o la delgadez de los labios, el tipo de cabello, la mayor o menor pilosidad, la forma de la cabeza y de la cara o el aspecto de los ojos y los párpados?
En resumen, Howells pensaba que había tres tipos de rasgos que diferenciaban a las «razas» humanas: a) los que tienen que ver con la «historia evolutiva» (es decir, algunos pueblos conservan rasgos arcaicos, como el torus supraorbitario, que otros han perdido); b) los que representan adaptaciones a diferentes climas y hábitats, y c) los que han emergido por azar en una u otra «raza».
En este libro no nos interesan las diferencias entre humanos, sino lo que todos tenemos en común y, a la vez, es diferente del resto de las especies vivientes y fósiles: nuestra humanidad. Ahora bien, recientemente incluso se ha propuesto que las diferencias craneales entre los humanos actuales y los neandertales tienen su origen en la deriva genética y no guardan relación con la selección natura-
Es cierto que, durante las glaciaciones, la población de los neandertales y de sus antepasados debió de sufrir fuertes reducciones de tamaño, ya que gran parte del continente europeo se cubrió de hielo o se volvió inhabitable. Y, por otro lado, los datos genéticos indican que todos los humanos actuales procedemos de una pequeña población africana, que también pasó por situaciones de crisis. Así que el requisito (para que actúe la deriva genética) de un pequeño tamaño de las poblaciones fundadoras se cumple en ambos casos.
Por cierto, para esta discusión no es importante saber si los neandertales y los cromañones (nuestros antepasados de la época) se convirtieron o no en especies diferentes, es decir, si eran o no capaces de reproducirse entre ellos. Lo que nos interesa ahora es que, cuando se originaron los rasgos de unos y de otros, había una separación geográfica que les impedía (o les dificultaba) intercambiar genes.
Caras duras
Neandertales y cromañones se distinguían bien por el tipo físico, como ya hemos comentado. Aquellos eran anchos y bajos, y estos, altos y estrechos. En la cabeza también había diferencias importantes. El cráneo cerebral de los neandertales era esencialmente del tipo arcaico, es decir, un «modelo clásico», pero con algunas modificaciones necesarias para acomodar un cerebro ampliado respecto del de sus antepasados (que eran los mismos que los nuestros antes de que se separaran las dos líneas).
Nuestro diseño craneal es completamente nuevo en la evolución humana: alto y esférico, un poco a la manera de las cabezas globosas de los fetos y las crías muy jóvenes de los grandes simios (y habrá que hablar en su momento de este extraño parecido).
La cara de los neandertales presentaba rasgos primitivos («clásicos») y algunas originalidades, como la de tener la parte media (la correspondiente a la nariz) adelantada con respecto a los laterales (los pómulos o región malar), dando al esqueleto facial un cierto aspecto de proa, pico o cuña. En especies previas era sobre todo la parte anterior de la región alveolar, donde están los incisivos, la que se adelantaba, mientras que el resto de la cara era plana, de modo que en vista lateral solo el tramo subnasal (o inferior, es decir, por debajo de la nariz) del perfil facial estaba inclinado, pero en los neandertales se produjo la protrusión (avance) que pone la abertura de la cavidad nasal a la altura de los incisivos, de modo que ahora el perfil subnasal es vertical. En broma podríamos llamarla una cara «de alta velocidad», aunque su diseño no tiene nada que ver con la aerodinámica, por supuesto. El paleoantropólogo Erik Trinkaus la describe como si en una máscara de goma se hubiera tirado de la nariz hacia delante. A esta morfología especializada de los neandertales se pudo llegar por adelantamiento nasal, retroceso de los huesos malares o remodelación de la cara. La nuestra, por cierto, es pequeña, vertical y plana (en cierto modo semejante, otra vez, a la de los fetos de los simios antropomorfos).
Para la morfología facial neandertal, rellena de aire y apuntada, se han propuesto algunas interpretaciones adaptativas. El citado antropólogo Carleton S. Coon defendía que tenía que ver con el clima extremadamente gélido de las glaciaciones. La enorme cámara nasal —prolongada hacia delante— y unos grandes senos (cavidades) maxilares servirían para aislar los vasos que llevan sangre al cerebro del terrible frío exterior; funcionaría como un radiador de calefacción, pero en relación con la temperatura de la sangre. Así que, según él, no sería una modificación para aumentar la humedad y la temperatura del aire que viaja hacia los pulmones, que, como hemos visto, es la explicación que se daba habitualmente para la forma de la abertura nasal (el agujero central en el esqueleto de la cara) de los pueblos árticos.
Sin embargo, esta interpretación climática para la gran abertura nasal de los neandertales también tiene sus problemas, ya que si bien es verdad que las aberturas nasales altas (con puentes nasales proyectados en tejadillo) son rasgos típicos de los pueblos humanos que habitan en latitudes alejadas del ecuador, las aberturas nasales anchas son propias de pueblos ecuatoriales, y la gran abertura nasal de los neandertales era alta (con huesos nasales casi horizontales de lo proyectados que estaban) pero al mismo tiempo ancha.
Otros autores han observado que los dientes anteriores de los neandertales se gastaban muy deprisa y por eso suponen que realizaban con ellos trabajos que generaban un gran estrés físico en el esqueleto facial. La forma apuntada de los neandertales serviría para disipar lateralmente esas fuerzas y que no se concentrasen sobre las órbitas; es decir, la cara neandertal sería una adaptación biomecánica.
Algunas poblaciones humanas recientes con una economía de caza y recolección, como los esquimales del Ártico y los ya desaparecidos ona o selk’nam de la Tierra de Fuego (en el extremo más meridional del mundo habitado), también gastaban enormemente los incisivos al hacer muchas cosas con la boca, pero en nuestro cráneo, como la frente está levantada, su perfil y el de la cara se continúan, y no se generan tensiones sobre las órbitas como en los neandertales, donde cara y frente se juntan formando un ángulo. Sin embargo, la hipótesis mecánica de la morfología facial neandertal también ha encontrado resistencias, porque algunos experimentos de ingeniería que se han llevado a cabo no han demostrado que los neandertales hicieran más fuerza con los dientes que nosotros.
En suma, a pesar de haberse propuesto explicaciones funcionales para las diferencias faciales entre los neandertales y los humanos actuales, el trabajo mencionado antes sostiene que no tienen más significado adaptativo que las que existen entre los cráneos de las diferentes poblaciones de Homo sapiens de hoy en día, es decir, ninguno; según los investigadores en cuestión, son un puro efecto de la deriva genética.
También hay quien opina, llevando aún más lejos el poder de la deriva genética, que dentro del género Homo todas las diferencias craneales entre unas especies y otras (las fósiles y la actual) tienen más que ver con el azar (en forma de deriva genética) que con la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Así estamos todavía, sin saber si los rasgos distintivos de nuestra cabeza, las señas de identidad que no compartimos con ninguna otra especie, ni siquiera con los neandertales, «sirven» para algo (esto es, si tienen una función de adaptación) o son inútiles en la práctica. (Del cráneo de nuestra especie, por otro lado, también se ha dicho que se remodeló para hacer posible el lenguaje articulado, pero no es seguro que sea la única causa.) La forma del cuerpo podría ser una cuestión diferente, porque es posible que los neandertales estuvieran físicamente adaptados al frío, ya que su cuerpo era compacto (ancho y con extremidades cortas) y podrían así reducir la pérdida de calor por la piel, como hacemos todos cuando tenemos frío y pegamos los brazos al cuerpo, abrazándonos a nosotros mismos, o mejor, haciéndonos un ovillo (la esfera es la forma de un objeto tridimensional en la que la superficie es menor con relación al volumen). Eso es también lo que se ve en las especies animales y las poblaciones humanas (como los esquimales) que viven más cerca del Polo Norte: los individuos tienden a ser rechonchos, esféricos.
Es verdad que los neandertales tenían antebrazos cortos y tibias también cortas, pero la gran anchura del cuerpo es un rasgo primitivo, heredado de sus antepasados, que son los mismos que los nuestros. Nuestra especie es la que ha estrechado y estirado su cilindro corporal —volviéndose esbelta y alejándose de la forma esférica—, bien porque se originó en la calurosa África, bien por razones biomecánicas (un cuerpo estrecho gasta menos energía al andar porque las articulaciones de los dos fémures con la cadera están más próximas). Así que puede haber alguna relación con el clima en el cuerpo de los neandertales, pero tampoco está del todo clara.
La conclusión, como siempre que la ciencia se tropieza con un problema, es evidente: hay que investigar más. Pero va quedando claro que no va a ser fácil distinguir en nuestra anatomía específica (la que no compartimos con nadie más) cuánto hay de selección natural y cuánto de deriva genética. Por frustrante que ello resulte.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Prehistoria
Periodo: Paleolítico
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El sello indeleble"
Cómo la evolución nos ha diferenciado del resto de seres vivos: una apasionante investigación sobre qué nos hace humanos. ¿Por qué estamos los humanos en la Tierra y qué nos ha hecho diferentes de los chimpancés y de las demás especies que la pueblan? ¿Son muy antiguas las razas humanas? ¿Responde la evolución a un plan y tiende hacia un progreso?
Elaborar la lista de nuestras señas de identidad y establecer su origen en el tiempo es una tarea ardua y está lejos de haber sido completada, pero Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches realizan una brillante exposición en la que nos muestran que nuestros rasgos humanos han surgido, no solo de la selección natural, sino de la selección producida por el «carácter hostil» de la sociedad humana. Contra esta también había que luchar para sobrevivir y dejar descendencia. Este hecho tan relevante como relegado por la ciencia nos permite conocer mejor nuestra historia, y nos ayuda a especular cómo será el hombre del futuro. Una visión original y valiente de nuestro pasado, presente y futuro. Un libro destinado a convertirse en referencia.