Viaje por el Guadalquivir y su historia
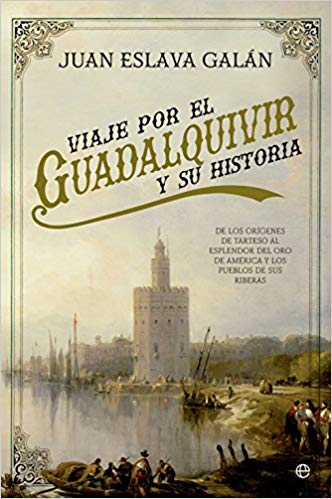
Viaje por el Guadalquivir y su historia
PRÓLOGO
Decía mi buen amigo Néstor Luján que un libro de viajes debe ser como un pisto, el maridaje de distintos elementos que concurren en una impresión sensorial para el comensal, en este caso el lector.
En lo que atañe al Guadalquivir el pisto requiere unas páginas de explicación previa sobre el origen de la receta antes de que el viajero que escribe y el lector que lo acompaña se aventuren en los seiscientos y pico kilómetros de su curso fluvial y en sus tres milenios de historia.
El Guadalquivir forma, junto con el Rin y con el Danubio, el trío de ríos culturales que configuran el devenir de Europa. En sus riberas florecieron el histórico Tarteso, quizá trasunto de la mítica Atlántida, la provincia romana de la Bética que daba emperadores a Roma, la Córdoba califal, que un día deslumbró a Occidente, y la Sevilla que fue sucesivamente capital de los imperios bereberes, emporio comercial en el prerrenacimiento europeo y puerto exclusivo del comercio americano.
En este libro, junto a la cultura y al devenir humano, el viajero recorrerá en el Guadalquivir el medio natural más potente de Europa: nace el río en la sierra de Cazorla, el bosque más denso del continente, y va a morir en el coto de Doñana la mayor reserva de biosfera de Europa y una de las primeras del mundo.
Esta era la receta. Buen provecho y que el viaje, como el de Kavafis, esté lleno de experiencias.
Capítulo 1
Que trata del descubrimiento del Guadalquivir
Hace algunos años asistí a una charla sobre los descubrimientos de miembros de la Royal Geographical Society en África. Por los labios del erudito conferenciante desfilaban lagos, ríos, montañas, cordilleras, desiertos descubiertos por este o aquel explorador en tal año y en tales circunstancias. No le quedó un rincón del continente africano por descubrir. En el turno del público un estudiante negro, o subsahariano como ahora se dice, levantó la mano y dijo:
—Quisiera precisar, en el mismo orden de cosas, que mi bisabuelo Mnomgo descubrió el puente de Londres en 1896.
En la intervención del bantú había, como se ve, una crítica a la tradición eurocéntrica de la Historia, la misma que nos permite afirmar que Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 y Vasco Núñez de Balboa el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513.
Incidiendo en el mismo pecado eurocéntrico, del que, a nuestro juicio, no hay por qué arrepentirse, nos preguntamos: ¿cuándo y quién descubrió el Guadalquivir?
Al igual que América y que el océano Pacífico, el Guadalquivir existía desde la formación de la Tierra o, si queremos ser precisos, desde que se creó la depresión bética en el Neógeno (entre fines del periodo terciario y a lo largo del cuaternario).
Al igual que América y que el Pacífico, las riberas del Guadalquivir estaban pobladas por indígenas más o menos felices, pero ¿quién y cuándo colocó en la Historia al río grande?
Dicho de otro modo ¿quién lo mencionó por primera vez y legó el conocimiento de su existencia a las generaciobes posteriores, a usted que lee y a este que escribe?
No tenemos una fecha ni un nombre a los que podamos acudir con absoluta certeza, pero seguramente no andamos muy alejados de la verdad si decimos que al Guadalquivir debieron descubrirlo los fenicios en torno al año 1000 antes de nuestra era, quizá en competencia con los micénicos.
Fenicios fueron, en efecto, los primeros exploradores históricos que llegaron al sur de Andalucía, y como venían en busca de metales y eran excelentes navegantes hay que concluir que remontarían el Guadalquivir, que es un río además de navegable de raíces argénteas, o dicho más llanamente, que en su nacimiento abunda la plata (y otros metales). No obstante, con ser los inventores del alfabeto, los fenicios no dejaron ningún testimonio de ese descubrimiento que haya llegado hasta nosotros (los romanos destruyeron casi todo lo que les olía a púnico).
Las primeras noticias históricas de la existencia del Guadalquivir corresponden a sus competidores los griegos, que unos tres siglos después se apropiaron del mérito de haber descubierto aquellas tierras.
Cuenta el historiador Heródoto que un mercader jonio llamado Coleo de Samos, que hacía la ruta entre Grecia y Egipto, se vio sorprendido por una borrasca. Durante seis días con sus noches la frágil nave estuvo a merced de los vientos afeliotas. Cuando la tormenta amainó, Coleo descubrió con asombro que habían rebasado las Columnas de Hércules (el estrecho de Gibraltar), las dos montañas que señalaban los confines del mundo.
Acabamos de decir que los fenicios precedieron a los griegos en la exploración de estos confines. Seguramente ellos erigieron un templo a su dios Melkart en el estrecho de Gibraltar, en el que realizaban sacrificios propiciatorios para asegurarse una feliz navegación. Los dos pilares de bronce, de unos ocho metros de altura, que solían franquear la entrada de los templos fenicios (por influencia de los pilonos de los templos egipcios), son las que más tarde darían lugar a la denominación
«Columnas de Melkart» que los griegos transformaron en «Columnas de Hércules».
Las Columnas de Hércules eran Calpe (actual Gibraltar) y Abila (actual monte Musa, en Marruecos). Los griegos creían que África y Europa habían estado unidas por una cordillera hasta que su héroe Hércules, famoso por su fuerza y por sus trabajos, separó estas montañas permitiendo que las aguas del océano irrumpieran en la cuenca que hoy conocemos como mar Mediterráneo (Pomponio Mela, Corografía,
15, 27). Como casi siempre, el mito y la poesía se adelantan a la ciencia porque, en efecto, «en su formación, el valle del Guadalquivir es un territorio liberado tectónicamente de África, regalo de las fuerzas telúricas a Europa».
¿Qué había venido a hacer Hércules en este confín del mundo?
Hércules, temprano practicante de la violencia de género, había asesinado en un pronto a su esposa, a dos de sus hijos y a dos sobrinos. Cinco muertos en una tacada. Como penitencia por tan horrible crimen, la sibila de Delfos, una adivina a la que los griegos acudían para conocer el futuro y la voluntad de los dioses, lo condenó a realizar los doce trabajos que le encomendara Euristeo, su peor enemigo.
Hércules peregrinó al ignoto Occidente para realizar dos de esos trabajos: robar
los bueyes de Gerión y sustraer las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, que aseguraban la inmortalidad a su poseedor. Dos empresas nada fáciles porque Gerión era un gigante con tres cuerpos que resultó complicado de matar y las manzanas estaban vigiladas por tres ninfas celosas y un diligente dragón.
Regresemos a Coleo de Samos, al que dejamos perplejo frente a la costa
andaluza, contemplando aquella invitadora franja verde y arbolada, con playas de doradas arenas bajo un limpio cielo azul. En alguna parte de aquella costa estaba el jardín de las manzanas doradas, o sea, la inmortalidad, pero, por otra parte, para llegar a él había que arrostrar el peligro de enfrentarse con gigantes como Gerión y con el temible dragón que vigilaba el huerto.
Ambicioso pero cauto, aquí tenemos a Coleo indeciso entre regresar a su mundo cotidiano, el griego, o arriesgarse a explorar este mundo nuevo que hasta ese momento solo existía en el mito.
Quizá la necesidad pudo más que la tentación. Una nave tan baqueteada por la tormenta necesitaba reparaciones, y su tripulación agua y descanso. Coleo decidió desembarcar en la tierra ignota.
Imaginemos una trirreme griega embarrancando en una playa de finas arenas doradas. Para sorpresa de Coleo aquella tierra está poblada por unos nativos hospitalarios e ingenuos que a cambio de la pacotilla griega que lleva a bordo le llenan la bodega de plata, cobre y estaño.
Imaginemos la escena tantas veces repetida a lo largo de la historia: el ávido mercader pregunta al indígena por la procedencia de la preciada mercadería y el indígena le indica por señas un lugar tierra adentro al tiempo que pronuncia la mágica palabra: Tarteso, como suena en griego o Tarshish como suena en el hebreo de la Biblia.
¿Qué era Tarteso? Probablemente un reino de imprecisos límites sucesor de las culturas megalítica y argárica florecidas en la zona. Si ese reino se articulaba en torno al Guadalquivir, como parece, es razonable suponer que ese fuera el nombre del río.
Capítulo 2
Un breve inciso sobre las civilizaciones fluviales
Desde mediados del siglo XIX existe cierta contienda entre geógrafos deterministas y posibilistas sobre el papel de ciertos ríos en el nacimiento de sociedades civilizadas. La lista, breve y sustanciosa, incluye corrientes fluviales como el Tigris, Éufrates, Nilo, Indo, Ganges en la India y los ríos Huang He (Amarillo) y Yangtsé (Azul) en China, a las que, chovinistas como somos, podríamos añadir, con todo derecho, el Guadalquivir.
Las civilizaciones fluviales no florecen en cualquier parte sino entre los veinte y cuarenta grados de latitud norte, en ríos que atraviesan tierras fértiles y que permiten con sus aguas regadíos y buenas cosechas.
En estos valles fluviales se establecieron durante el Neolítico concentraciones humanas que domesticaron las plantas y animales de la zona creando la agricultura y la ganadería. Esa economía que origina excedentes permite la formación de una sociedad jerarquizada con un poder político centralizado.
Contemplemos más de cerca el proceso. Los llamados «cultivos fundadores», los básicos en la alimentación humana, procedentes de Mesopotamia (ríos Tigris y Éufrates), han colonizado el mundo. De allí (o de sus vecindades) proceden el trigo y la cebada, la oveja y el cerdo, «un paquete biológico poderoso y equilibrado para la producción intensiva de alimentos». Cuando se sumaron la vaca y el buey (hacia el 6000 a. C.), se obtuvo, además, un poderoso auxiliar de tiro para transporte y arado.
El cultivo de la tierra y la cría de animales resultaron la mar de provechosos: en el territorio donde antes subsistían, con estrecheces, cien cazadores-recolectores, los nuevos sembrados alimentaban a diez mil agricultores y, si la cosecha era buena, todavía quedaban excedentes para simiente y trueque.
La población crecía al ritmo de los alimentos. De un modo paulatino, en un proceso que duró miles de años, la humanidad se reconvirtió de cazadora- recolectora en agricultora-ganadera.
Los agricultores desplazaron a los cazadores-recolectores debido a su mayor potencia demográfica.
La vida del agricultor es trabajosa. Tiene que arrancar las malas hierbas, arar el campo, sembrarlo, quizá regarlo. Llegado el momento, debe cosechar y guardar el grano reservando la simiente necesaria para la siembra del año siguiente y algunos excedentes en previsión de malas cosechas…
El agricultor desarrolla el sentido de la propiedad de la tierra que labra y trabaja. Asentado en un lugar fijo, preferentemente alto, desde el que pueda vigilar los cultivos, y cercano a un río o a un manantial, el antiguo nómada se convierte en sedentario. De la agrupación de agricultores para la mutua ayuda y defensa nacen poblados permanentes con sus zonas comunales, sus zonas residenciales y sus cementerios. La vida en comunidad acelera la evolución técnica y social.
Un cuadro feliz, sin duda. Se acabaron las hambrunas estacionales y el ir de un lado a otro como feriantes, aquellas forzadas trashumancias de los cazadores- recolectores.
Un gran avance.
Sí, un gran avance, pero al menos la horda de cazadores-recolectores estaba socialmente nivelada por la propia precariedad de su existencia. Al convertirse en agricultora y ganadera la sociedad produce excedentes que permiten alimentar a individuos no directamente productivos, pero necesarios (burócratas y guardias protectores). Lo malo es que la producción de excedentes también favorece la especulación (acaparar recursos, negociar con ellos), y pronto surgen las diferencias sociales entre pobres y ricos, explotadores y explotados.
No es la única complicación del nuevo sistema. El agricultor vive en un sobresalto constante. Ahora tiene que trabajar de sol a sol, siempre pendiente de si llueve o no, y a la postre todo su esfuerzo puede malograrse en un momento si los nómadas (los cazadores-recolectores que aún no se han convertido a la agricultura) le saquean el granero o le roban el rebaño. El agricultor necesita protección y esta se convierte pronto en objeto de trueque.
¿Qué clase de trueque?
El único posible: ponerse bajo la protección de un poderoso (lo que a la larga pudiera convertirse en una lacra mayor que la que vino a remediar). Así nace la institución clientelar, todavía vigente en muchas sociedades actuales. El débil se somete a la tutela del fuerte a cambio de obedecerlo y pagarle su protección en trabajo o en productos. Por la ley de la mera fuerza bruta, el matón de la horda se promociona a jefe del poblado (régulo, cacique, caudillo, padrino o capo). Los matones se erigen en gobernantes y administran el granero comunal (o dicho en términos económicos, los excedentes de riqueza, las plusvalías), lo que les permite adquirir los bienes de prestigio propios de su estatus privilegiado (en la Antigüedad, vestidos, armas, objetos de metal, cerámica de importación, y más recientemente, yates, chalets, coches deportivos, ligues de lujo, etc.).
Del régulo que comenzó de matón procede, en última instancia, una institución tan venerable como la monarquía hereditaria.
Capítulo 3
En el que retomamos la historia de Coleo de Samos y la tierra de los metales bañada por el Guadalquivir
Coleo de Samos regresó a su país con la nave cargada de metales y la noticia de la existencia de un territorio llamado Tarteso, rico en toda clase de metales, oro, plata, plomo, pirita, estaño y hierro, una tierra cubierta de árboles frutales y de espesos yerbazales en los que pastaban manadas de bueyes de pingües lomos (para los griegos, habitantes de una tierra pobre, en la que las cabras se daban mejor que los bóvidos, la posesión de bueyes era sinónimo de riqueza).
—Pero ¿no hacían hecatombes, o sea, sacrificios de cien bueyes?
—Eso era en ocasiones señaladísimas, una raya en el agua, porque por lo demás nunca salieron de pobres hasta que emigraron a Asia Menor, a Sicilia y a las otras colonias mediterráneas.
«Los habitantes de Focea (colonia griega de Asia Menor) fueron los primeros griegos que llevaron a cabo navegaciones lejanas —escribe Heródoto—. Amistaron con Argantonio, el rey de Tarteso que reinó ochenta años y vivió ciento veinte. Ganaron de tal forma su amistad que los invitó a dejar Jonia para establecerse en su país». Además, cuando le contaron que los persas los amenazaban, les financió las murallas de su ciudad.
Aquí se agrega a la leyenda el rey tartesio Argantonio (¿670 al 550 a. C.?), prototipo de monarca generoso, rico, feliz, pacífico y longevo. Argantonio pudo bien no ser una persona sino una dinastía. La raíz indoeuropea de ese nombre alude al
«hombre de la plata», clara referencia al producto tartésico que fascinaba a los fenicios y a los griegos.
El reino de Argantonio resultó ser un paraíso para los mercaderes y prospectores llegados de tierras pobres. La impresión perdura en tiempos de Estrabón: «Las orillas del Betis son las más pobladas; el río es navegable en unos dos mil doscientos estadios (más de doscientos kilómetros), desde el mar hasta Córdoba, e incluso hasta algo más arriba. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las de sus breves islas. Además, para recreo de la vista, la región presenta arboledas y plantaciones de todas clases admirablemente cuidadas. Hasta Híspalis pueden subir navíos de gran tamaño; hasta Ilipa (Alcalá del Río), solo los pequeños. Para llegar a Córdoba es preciso usar unos barcos de ribera, hoy hechos de piezas ensambladas, pero que los antiguos construían con un solo tronco. Más arriba de Cástulo el río deja de ser navegable. Varias cadenas montañosas y pródigas en metales siguen la orilla septentrional del río aproximándose a él unas veces más, otras menos (Sierra Morena, que lo acompaña hasta Córdoba). En las comarcas de Ilipa y Sesábon, tanto la antigua como la moderna, existe gran cantidad de plata. Cerca de las llamadas Kótinai nace cobre y también oro. Cuando se sube por la corriente del río, estas montañas se extienden a la izquierda, mientras que a la derecha se dilata una grande y elevada llanura, fértil, cubierta de grandes arboledas y buena para pastos (las actuales vegas del Guadalquivir) (…). La Turdetania es maravillosamente fértil; produce toda clase de frutos y muy abundantes; la exportación duplica estos bienes, porque los frutos restantes se venden con facilidad a los numerosos barcos de comercio. Esto se halla favorecido por sus corrientes fluviales» (Estrabón, 3, 2, 3-4).
Hemos mencionado más arriba a las grandes civilizaciones fluviales del Fértil Creciente, las que surgieron en las riberas de Mesopotamia y Egipto. El desarrollo de estas civilizaciones va estrechamente unido al descubrimiento de los metales: primero el cobre y después su aleación con el estaño que da el bronce. El problema era que en aquellas tierras escaseaban los metales, en particular el estaño.
Ocurría como hoy: los países desarrollados no tienen petróleo y los que lo tienen (Oriente Medio, África) son tan subdesarrollados que no sabrían qué hacer con él si no se lo compraran los ricos.
La escasez de metales en el Fértil Creciente estimuló a los navegantes griegos y fenicios para que vinieran a buscar esos metales a Tarteso. En la Biblia aparece como el lugar lejano al que navegan las naves de Tiro para obtener los metales empleados en la construcción del Templo de Jerusalén, y por extensión a todo lugar remoto y rico en mercaderías.
La arqueología confirma ese intenso comercio fenicio con la costa andaluza y el valle del Guadalquivir. Entre los años 1000 y 600 a. C., año arriba, año abajo, los fenicios fundaron numerosas colonias en las costas andaluzas: Gades, Malaka, Sexi, Abdera (es decir: Cádiz, Málaga, Almuñécar, Adra en Almería) y una serie de factorías o fábricas cuya lista se va ampliando a medida que progresan los hallazgos arqueológicos (Aljaraque, Toscanos, Morro de las Mezquitillas, Guadalhorce…). Por lo general se trataba de pequeños poblados situados junto a la desembocadura de un río. Estos enclaves cumplían la triple función de servir de atracadero y base a los navíos de carga, de fábrica de algunos productos y de centro de almacenamiento y distribución.
Probablemente Tarteso nunca pasó de ser una asociación de régulos o caudillos locales en torno a una dinastía más fuerte que representaba a la colectividad ante los fenicios.
Los fenicios no explotaban directamente las minas. Se limitaban a suministrar a los jefes indígenas la tecnología necesaria y a monopolizar el comercio del metal extraído. La compañía tartésica, si podemos llamarla así, coordinaba la explotación de las minas y colocaba el metal en los lugares donde este se intercambiaba por productos fenicios.
Apurando el símil petrolero, podríamos equiparar la aristocracia de Tarteso a los nuevos ricos de los países petrolíferos, esos jeques que no saben ya en qué gastar sus fabulosas ganancias y que en el espacio de una generación han pasado de la vida frugal e incómoda de la jaima a la ostentación de palacios; esos jeques que se han apeado del apestoso y bamboleante camello para repantigarse en limusinas de lujo y matar el tiempo en cruceros de placer a bordo de magníficos yates.
Estos patanes encumbrados por el azar de la historia se parecen bastante a los aristócratas tartesios que posiblemente habitaban en viviendas modestas, poco más que chozas (lo que explicaría que no se haya encontrado una gran ciudad tartésica, ni siquiera una arquitectura digna de tal nombre), pero por hallazgos como el tesoro del Carambolo (Sevilla) sabemos que atesoraban kilos de preciosas joyas (petos, collares, brazaletes, pendientes…) y se hacían importar lujosas vajillas orientales (jarros cincelados, páteras, objetos exóticos, adornos de marfil) desde los mejores talleres chipriotas.
Como los chinos del todo a cien, Fenicia comerciaba en objetos pequeños y valiosos producidos en serie y fáciles de transportar: tejidos, joyas, perfumes, adornos, amuletos, vajilla, figuritas de marfil, huevos de avestruz y otra exótica pacotilla. Con estos productos inundaron los mercados allá donde encontraron metales con los que comerciar. No intentaban ser originales, ni les importaba armonizar los más dispares estilos creando una especie de kitsch que debió de ser muy apreciado por sus clientelas indígenas. Se limitaban a fabricar aceptables imitaciones de todo producto griego, mesopotámico, egipcio, chipriota o de Asia Menor que se vendiera bien. Por eso sus mercaderías no son fáciles de clasificar y producen quebraderos de cabeza a los museos.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Viaje por el Guadalquivir y su historia"
Entrevista al autor del libro en «Las Mañanas» de RNE