La segunda guerra mundial contada para escépticos
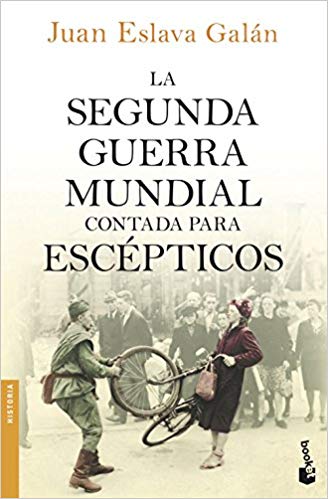
La segunda guerra mundial contada para escépticos
CAPÍTULO 1
Las potencias industriales y la desordenada codicia de bienes ajenos
Hace ciento cincuenta años, antes de ayer como quien dice, Alemania no existía. Aquello era un mosaico de treinta y ocho diminutos Estados (principados, condados, reinecillos y repúblicas) que hasta 1806 habían formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico.
Los habitantes de este territorio se expresaban en una lengua común, el alemán, pero el sentimiento de pertenencia a una colectividad era tenue. Cada Estado mantenía sus fronteras, sus visados, sus puestos aduaneros, su ejército, su policía, sus leyes, su moneda, su servicio de correos y sus suspicacias vecinales.
Andando el siglo, los alemanes empezaron a mirarse en el espejo de la vecina Francia: un país moderno, con grandes ciudades, centralizado, unido, jacobino, en el que las instituciones del Estado funcionaban estupendamente.
Si los franceses, tan frívolos como son, tienen un Estado fuerte y organizado,
¿cómo es que nosotros andamos tan desavenidos?
¿No es el idioma el alma de los pueblos? ¿Por qué, si hablamos el mismo idioma, no somos alemanes en lugar de ser prusianos, hannoverianos, bávaros y toda la ristra de insignificantes nacionalidades? Unámonos y creemos una gran nación.
¿Quién los iba a unir? Naturalmente, el Estado más fuerte: el reino de Prusia.
La afición nacional del prusiano era la milicia. Eso lo llevaban en la sangre. Lo que había comenzado como un ejército al servicio del Estado había terminado en el Estado al servicio del ejército. La solvencia militar de Prusia era tal que en 1870 se enfrentó a la poderosa Francia y, para asombro de Europa, la batió por goleada.
El vencedor, Guillermo I de Prusia, se proclamó emperador de los pueblos de habla alemana. Y esos pueblos se mostraron encantados de arrimarse a su gloria.
Ese fue el nacimiento de Alemania, una nación que se incorporaba tardíamente al concierto de las viejas naciones de Europa, pero que llegaba pisando firme.
Demasiado firme, quizá. La solemne ceremonia de la coronación imperial de Guillermo I se celebró en la galería de los espejos de Versalles, el famoso palacio de los reyes de Francia. Podían haberla celebrado en algún palacio de Potsdam o en el mismo Berlín, las grandes capitales prusianas, en las que no faltaban palacios, pero no: la proclamación imperial se celebró en Versalles, el símbolo de la grandeza de Francia, con recochineo.
Los franceses se sintieron humillados por esta profanación de su palacio nacional. Además, lo que es peor, tuvieron que ceder al recién estrenado Imperio alemán sus provincias de Alsacia y Lorena, dos de las principales reservas de carbón y acero del país.
Eso duele, pero que mucho, y Francia es muy mala enemiga cuando se le toca el bolsillo.
Dispuesta a hacer Historia, la joven Alemania pisaba fuerte, con botas militares, en su ingreso en el club de las grandes potencias. Como el alumno tardío, pero muy motivado, que aprueba dos cursos en uno, el alemán, orgulloso de su nación recién estrenada, se aplicó al trabajo con tanto entusiasmo que pronto se situó a la cabeza de los países avanzados (Inglaterra, Bélgica, Holanda, Francia).
El crecimiento alemán se mantuvo hasta que un buen día sus mercados interiores comenzaron a dar señales de saturación. Si se me permite la metáfora, las fábricas producían más tornillos de los que requería el mercado alemán. Toda Alemania estaba bien atornillada y los excedentes de tornillos comenzaban a rebosar en las ferreterías.
Aquí empezaron los problemas. La inflexible ley económica establece que cuando se produce más de lo necesario para el consumo interior hay que buscar mercados exteriores que absorban los excedentes.
Los industriales alemanes probaron a vender sus productos en los mercados exteriores, pero los encontraron copados por Inglaterra y Francia, cuyos extensos imperios coloniales les proporcionaban, además, materias primas baratas.
Alemania fabricaba más y mejor que nadie, pero se encontraba en desventaja respecto a sus competidores porque carecía de imperio colonial. Debido a su reciente formación, había llegado tarde al reparto del mundo y solo le habían correspondido unas cuantas parcelas de África que casi le causaban más gastos que beneficios.
¿Qué hacer? Tenía dos caminos: resignarse o arrebatarle las colonias a otras potencias.
No se me escandalicen: desde que el mundo es mundo, el fuerte ha despojado al débil. El pez grande se come al chico, lo dijo Darwin.
Alemania se dejó seducir por la tentación. Fabricamos las mejores armas y entrenamos a los mejores soldados del mundo, valientes, altos, rubios. ¿Qué nos impide apropiarnos de la hacienda del vecino? Es ley de vida.
Inglaterra y Francia se alarmaron. En el pasado habían tenido sus roces por el reparto de África, pero, cuando el gigante alemán empezó a crecer y crecer hasta hacerles sombra, aparcaron sus trifulcas y se unieron.
Inglaterra y Francia unidas contra el adversario común. Por lo que pudiera venir.
Sucedió la llamada «Paz armada», un periodo en el que las grandes potencias
europeas consagraron sus esfuerzos a la producción masiva de armas y pertrechos de guerra. Si vis pacem para bellum era el latinajo más repetido: si quieres la paz, prepara la guerra. Por lo que pudiera venir.
Sonaban, lejanos, los tambores de la guerra, en espera del conflicto que fatalmente había de llegar.
En 1914, el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, un hombre al que todo el mundo apreciaba por su agradable trato (salvo los ciervos, de los que llevaba cazados más de cinco mil en los parques nacionales), encendió la mecha de la primera guerra mundial, la que Alemania esperaba, la que le permitiría ensanchar sus dominios y arrebatar mercados a la competencia. El káiser y sus adláteres se frotaron las manos. Esta es la nuestra…
Pero les fallaron los cálculos: fueron por lana y volvieron trasquilados. Es lo que pasa cuando uno está muy pagado de sí mismo y menosprecia al enemigo.
No tenía Alemania fondo para aguantar mucho. Enfrentada a enemigos que la superaban económica y demográficamente, y bloqueada por la escuadra inglesa que estrangulaba su comercio, colapsó en noviembre de 1918.
Antes de que se consumara el desastre, cuando no quedaba un grano en los graneros y la hambruna se extendía por Alemania, los belicistas (el káiser y los generales Von Hindenburg y Ludendorff) admitieron que la guerra estaba perdida y endosaron la patata caliente de rendirse a un gobierno provisional que proclamó la república, depuso las armas y solicitó un armisticio.
Los vencedores, en especial la rencorosa Francia, impusieron a Alemania unas condiciones leoninas: entrega de las armas, transferencia de sus escasas colonias, así como de un octavo del territorio nacional, explotación por Francia de la cuenca minera e industrial del Sarre y pago de 132 000 millones de marcos-oro en plazos anuales en concepto de indemnizaciones por los daños causados.
Eso fue el Tratado de Versalles. Un expolio. La ruina de Alemania. La condenaban a ser un país de segunda. No volvería a disputar los mercados internacionales.
En eso confiaban al menos las democracias perjudicadas por la competencia de la industria germana.
CAPÍTULO 2
Donde aparece el cabo Hitler
Va siendo hora de presentar al personaje principal de nuestra historia, al vagabundo fracasado, al psicópata de tendencias obsesivas y personalidad narcisista, al manipulador astuto que, por una carambola de la Historia, llegó a ser presidente y canciller de Alemania y embarcó a medio mundo en la guerra más destructiva y cruenta que haya conocido la Humanidad.
Nuestro hombre, Adolf Hitler, había nacido en Austria, en el seno de una familia católica de clase media-baja. Era hijo de primos hermanos, por cierto.
En la edad en que un adolescente se forma para convertirse en una persona de provecho, Hitler decidió que quería ser artista, abandonó los estudios y durante seis años se dedicó a holgazanear en la resplandeciente Viena.
Fueron seis años de bohemia, malviviendo de la parva herencia familiar en pensiones baratas que olían a repollo fermentado, haciendo cola a veces en los comedores de indigentes, pernoctando en casas de acogida.
Un chico de apetencias aristocráticas como él, con elevada conciencia de sí mismo, entre mendigos gargajosos y malolientes. ¡Lo que debió de padecer!
Dado que no trabajaba, le sobraban las horas, pero él las ocupaba en merodeos y ensoñaciones. Adquirió cierta culturilla basada en lecturas nada sistemáticas entre las que ocupaban espacio preferente ensayos pseudocientíficos, panfletos antisemitas, libros de ocultismo y las populares novelas de aventuras de Karl May. También frecuentaba la ópera, cuando el bolsillo se lo permitía. Le encantaba la música tonante de Wagner, al que consideraba el súmmum del arte y del pensamiento, y la opereta de Lehar La viuda alegre (1905).
Hubiera querido ser pintor o arquitecto, pero no le alcanzaba el talento (lo catearon repetidamente en el examen de ingreso de la Facultad de Bellas Artes). No obstante, cuando tenía que declarar su oficio, se presentaba como «pintor». Lo cierto es que solo consiguió vender, y muy baratas, algunas acuarelitas tamaño postal.
Hitler era orgulloso y tenía un alto concepto de su valía (no hay más que ver cómo posa, en actitud desafiante, el gesto resuelto y la cabeza erguida sobre el resto de sus compañeros, en su foto escolar). Su fracaso como pintor debió de resultarle especialmente doloroso por cuanto, en la cosmopolita Viena, los salones de la buena sociedad se disputaban a los artistas. Y, lo más doloroso de todo, muchos de los mecenas y artistas que poblaban esos salones… ¡eran judíos!
El desengaño vital y la humillante pobreza convirtieron a Hitler en un resentido.
Ya que en Viena no se comía una rosca, se mudó a Múnich, la bella capital de Baviera, no porque se sintiera especialmente atraído por el Schuhplattler, ese cortés baile popular bávaro en el que los aldeanos les levantan las faldas a las aldeanas para verles las bragas, sino por un motivo mucho menos elevado: eludir el servicio militar obligatorio.
¡Múnich, Baviera, hogar dichoso de las cervezas Paulaner y del codillo curruscante en las terrazas de la Marienplatz!
¡Ay, pero tampoco allí, ya en la sagrada tierra germana, ataban los perros con longanizas! Quizá antes de mudar de ciudad y de país, el joven Hitler, avezado degustador de tantas desordenadas lecturas, tenía que haber frecuentado a Quevedo, y haber tomado nota cuando dice, en el último capítulo de su Buscón, que probó «a ver si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Y fueme peor […], pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres».
CAPÍTULO 3
Donde nuestro héroe participa en una guerra de proporciones nunca vistas
En 1914 estalló la primera guerra mundial.
Entusiasmo en Alemania. «Los alemanes se lanzan a la guerra como los patos al agua», consignó en su diario la princesa Evelyn Blücher, que los conocía bien.
El pequeño funcionario de correos que solía clasificar cartas de la mañana a la noche, de lunes a viernes sin interrupción; el oficinista, el zapatero, a todos ellos de repente se les brindaba en sus vidas otra posibilidad, más romántica: podían llegar a héroes; y las mujeres homenajeaban ya a todo aquel que llevara uniforme, y los que se quedaban en casa los saludaban respetuosos de antemano con este romántico nombre […]; las futuras víctimas iban alegres y embriagadas al matadero, coronadas de flores y con hojas de encina en los yelmos. Las calles retronaban y resplandecían como si se tratara de una fiesta.
El joven Hitler no fue inmune a la llamada romántica del combate. Sus ensoñaciones de adolescente fracasado, pero aficionadísimo a las óperas de Wagner, estaban pobladas de sueños épicos, de nibelungos, de guerreros hazañosos que ascienden al Valhalla. El joven Hitler, después de concurrir alborozadamente a la manifestación que jaleaba la guerra en la Odeonplatz de Múnich (véase la foto), se alistó como voluntario en el regimiento de Baviera.
¡Hitler soldado! Con un par. ¡Por fin encontraba el único empleo estable de su vida!
Ahora viene lo malo. La guerra que en un principio prometía ser breve y victoriosa resultó larga y sangrienta. Herido y gaseado (aunque me temo que no lo suficiente, para desventura de la Humanidad), el soldado Hitler mereció los galones de cabo y dos Cruces de Hierro (primera y segunda clase).
Terminó la guerra. El derrotado Imperio alemán se reconvirtió en la República de Weimar, un experimento democrático que, nada más botado (nunca votado), escoró peligrosamente y comenzó a hundirse por exceso de obra muerta.
Las abusivas indemnizaciones que Alemania tenía que satisfacer a los aliados agravaron los problemas económicos y provocaron tal inflación que en 1923 una libra de pan costaba 3000 millones de marcos, una libra de carne 36 000 millones y una cerveza 4000 millones. La locura.
El gobierno había licenciado a tres millones de soldados embrutecidos por cuatro años de trincheras. Muchos, en paro forzoso, el cabo Hitler entre ellos, no se adaptaban a la vida civil y se acogían a los cuarteles donde, al menos, disponían de una litera y de un plato de rancho. Nuestro hombre había cumplido treinta años y volvía a ser un vagabundo sin oficio ni beneficio, un inadaptado en una sociedad obstinada en ignorar sus capacidades artísticas. Y, lo peor de todo, la parva herencia familiar, de la que vivió antes de la guerra, se había evaporado.
Algunos soldados abandonaban cada día el cuartel para buscar trabajo, pero otros, más holgazanes, Hitler entre ellos, se limitaban a las labores del regimiento y pasaban el resto del tiempo charlando, autocompadeciéndose y lamentando el desastrado final de la guerra.
Pasar el día disertando tenía sus ventajas. Hitler encontró en sus conmilitones escasamente instruidos y, por tanto, fácilmente influenciables, un rendido auditorio en el que ejercitar sus dotes oratorias.
El desempleo y la inflación, con sus secuelas de miseria, favorecían el crecimiento del comunismo. Las masas bolcheviques contaban con el apoyo de la Rusia soviética que exportaba a todo el mundo la idílica y embaucadora imagen de un Estado colectivista regido por obreros felices, el «paraíso comunista».
Esta contaminación revolucionaria preocupaba en Alemania a las personas de orden (capitalistas, burgueses, militares, curas).
El soldado Hitler se ofreció a sus superiores para infiltrarse como delator en el Partido Obrero Alemán (Deutsche Arbeiter partei o, en siglas, DAP), uno de los grupúsculos izquierdistas que pululaban por las cervecerías de Múnich en las que, a falta de fútbol, deporte todavía en mantillas, los parroquianos se enzarzaban en discusiones políticas.
El oficio de espía requiere sigilo y no significarse mucho, pero Hitler no era de los que pueden permanecer callados mucho tiempo. Después de asistir como simpatizante de base a varios mítines, tomando nota de los intervinientes y de sus deleznables opiniones, le empezó a hormiguear el ego.
Un buen día (aunque desastroso para la Humanidad) no se pudo contener e intervino en la discusión.
¡Este es nuestro Hitler! Tomó la palabra y el verbo se hizo carne. Peroró durante una hora y dejó rendida a la concurrencia. Expuso las causas del descalabro de Alemania, la superioridad de la raza germana y el camino que el pueblo alemán debía emprender para engrandecer la patria. Aquella desbordada oratoria, unida a la simpleza del mensaje, entusiasmó a su auditorio. Como si el héroe Sigfrido hubiera descendido del Valhalla para iluminar las mentes de aquellos cerveceros de mirada turbia y caletre espeso.
Aquel don nadie narigón de bigotito ridículo y flequillo sesgado poseía el innato don de la elocuencia. Era un Demóstenes, un diamante en bruto.
El pobre diablo austriaco, el pintor sin talento, el vagabundo fracasado, el soñador sin futuro revelaba, de pronto, una cualidad innata que lo iba a catapultar a lo más alto: era un orador persuasivo, casi hipnótico, un charlista facundo, un persuasor infalible, un charlatán capaz de vender arena a un tuareg, hielo a un esquimal.
¡Con qué claridad, con qué pasión sabía expresar las necesidades de Alemania y el camino que los buenos patriotas deberían emprender para devolverle su pasada grandeza!
El cabo Hitler progresó. En pocas sesiones se hizo con el control del partido, lo que le aseguró un mediano pasar que le permitió consagrarse por entero a la política. Dejó el cuartel y se mudó a pensiones y hoteles modestos[18], renovó el vestuario, pulió sus modales… Incluso besaba la mano de las damas, inclinándose, como había visto en Viena, cuando miraba apearse de los carruajes a la alta burguesía invitada a fiestas palaciegas.
A medida que progresaba en su nuevo oficio, Hitler se esforzaba en desprenderse de su pasado menesteroso. En 1921, unos militantes rebeldes hurgaban en su vida anterior para desacreditarlo: «Si se le pregunta de qué vive y sobre su profesión anterior, se enfada y pierde los papeles. Hasta ahora no ha respondido a esas preguntas. Por lo tanto, no tiene la conciencia limpia, en especial por su excesivo trato con señoras, entre las que a menudo se describe como “rey de Múnich”, que le cuestan una considerable cantidad de dinero».
Ahí se ve la maldad de sus opositores. Es sabido (pregúntenlo a los diputados de nuestro Congreso, si es que alguna vez tienen acceso a ellos) que los peores enemigos son los de tu propio partido.
Los redactores de ese manifiesto lo acusan de putañero. Nada más lejos de la realidad. Las señoras nunca le sacaron a Hitler ni un céntimo. Él era hombre de escaso fornicio y jamás fue esclavo del sexo. Sus apetencias iban por otro lado. Digamos más bien que encandiló con su proyecto nacional a algunas señoras pudientes y consiguió de ellas generosos donativos para la causa.
El rencor de sus opositores no pudo con él. Bajo su mano tembló la cerviz de sus enemigos, como dice la Biblia (Génesis, 49, 8). Dueño del minúsculo Partido Obrero Alemán, lo personalizó cambiándole el nombre a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP).
CAPÍTULO 4
En el que nuestro hombre intenta un golpe de Estado, se le tuerce y acaba en la cárcel
Ampliemos ahora el objetivo y observemos Europa en su conjunto. En la posguerra, muchos ciudadanos habían perdido su fe en la democracia parlamentaria y en los partidos políticos. Las clases medias, aborregadas como son de natural, preferían seguir a líderes carismáticos que los liberaran del temido bolchevismo representado por los obreros. Aquí lo que necesitamos es una autoridad firme que aplique soluciones drásticas, pensaban.
El primero que prescindió de las pamemas democráticas fue el agitador Benito Mussolini, que, en 1922, conquistó el poder en Italia e impuso una dictadura totalitaria fascista. Pronto surgieron por toda Europa partidos fascistas que imitaban al mussoliniano. Todos ellos se caracterizaron por su disciplina militar, su retórica patriotera y antiliberal, su extremada devoción al líder carismático y su afición a los símbolos, a los uniformes y a los desfiles.
Hitler se sintió inmediatamente identificado con Mussolini, quien, al igual que él, también había alcanzado los galones de cabo en la Gran Guerra. Sigamos su camino, pensó, porque las nuestras pueden ser vidas paralelas como las que escribió Plutarco (suponiendo, que es mucho suponer, que Hitler supiera quién fue Plutarco).
Mussolini había uniformado a sus huestes con camisas negras y había adoptado como insignia el fasces romano, un haz de varas del que sobresale un hacha. Siguiendo sus pasos, Hitler uniformó a sus nazis con camisas pardas y escogió la esvástica, el símbolo solar de los antiguos arios fundadores de la raza germana.
En Italia, Mussolini era el Duce, el «conductor»; en Alemania, Hitler sería el Führer, el «guía».
Hitler y Mussolini, dos vidas paralelas hasta cierto punto, dos don nadie que aquejados de alucinación patriótica hacen creer a la ciudadanía que hablan «en nombre del pueblo».
Queda dicho que Mussolini había conseguido el poder tras una audaz marcha sobre Roma al frente de sus «camisas negras». Hitler no iba a ser menos. Si se puede conquistar el poder por la fuerza, ¿por qué incurrir en la mariconada de alcanzarlo por las urnas?
En 1923, intentó un golpe de Estado (el Putsch de Múnich, también conocido como el Putsch de la cervecería).
Fracasó. Una chapuza de aficionados. Mal planeado y peor ejecutado. Unos cuantos muertos, otros pocos aporreados y Hitler encarcelado.
¡El Führer entre rejas, como Bárcenas! Fueron unos pocos meses tan solo (los carceleros lo trataron con miramientos, como a la Pantoja), pero nuestro hombre aprovechó el encierro para escribir, auxiliado por su fiel Rudolf Hess, el evangelio nazi, Mi lucha (Mein Kampf, 1925), un libro revelador sobre su personalidad e intenciones.
En Mi lucha, «un grotesco popurrí confeccionado por un neurótico inculto», se contienen las claves de la posterior política hitleriana: la reunificación de los pueblos de habla alemana, «la destrucción de Francia que nos capacite para facilitar a nuestro pueblo la expansión a costa de Rusia» y sus estados fronterizos vasallos, el propósito de erradicar del mundo el judaísmo y el comunismo y la profecía de una Gran Alemania que dominará el mundo.
Todas esas ideas están negro sobre blanco en Mein Kampf, publicado en 1925, y expuestas con absoluta y aterradora claridad. Para que luego se hagan de nuevas y digan que los que votaron a Hitler en las urnas no podían sospechar que estaban alimentando a un monstruo.
Cuando Hitler recobró su libertad, regresó a la palestra política con renovados ímpetus. Su mensaje, simple y directo, se ajustaba a lo que sus compatriotas querían escuchar: nuestra gran Alemania perdió la guerra porque ciertos traidores la apuñalaron por la espalda. Votad a mi partido, entregadme el poder y yo anularé el humillante Tratado de Versalles, incorporaré a Alemania todo territorio ocupado por personas de lengua germana y haré que el nuevo Reich crezca über alles, es decir, sobre el resto de las naciones.
Pocas ideas, pero firmes como roca berroqueña.
Desde entonces se prohibieron las discusiones teóricas en el seno del partido. Aquí no hay más doctrina que la del Führer y su palabra no se discute.
Y el que se mueva no sale en la foto.
CAPÍTULO 5
Razas y escorias
¿Dónde adquirió Hitler aquel odio vesánico hacia los judíos y el convencimiento de que el mundo era propiedad de los germanos?
De las malas lecturas de su desordenada juventud, de los infectos panfletos antisemitas que devoraba en Viena y de su propio resentimiento de vagabundo desclasado que asistía de lejos al éxito social y financiero de ciertas familias judías de la ciudad. Allí fue donde se hizo, según la definición de Churchill, «un maniaco de genio despiadado, depositario y expresión de los odios más violentos que jamás han corroído el corazón humano».
El nazismo comenzó siendo un credo político, pero rápidamente evolucionó hasta convertirse en un credo religioso, en una religión nacional alemana con sus propios dogmas, ritos y ceremonias que, en cierto modo, aspiraba a sustituir a la cristiana.
Los dos dogmas principales del nazismo eran la superioridad de la raza aria, alemana y nórdica, y su derecho a esclavizar o a exterminar a las razas inferiores usurpadoras del «espacio vital» al que la raza superior tenía derecho.
A la raza aria no le bastaba con estar constituida por individuos altos y apuestos, rubios, de ojos azules, nobles, inteligentes y sanos. Además era la única creadora de cultura, la única verdaderamente humana, el pueblo de los señores (Herrenwolk), destinado a dominar a las razas inferiores (en realidad especies distintas, infrahumanas: Untermenschen) y a neutralizar a una raza particularmente ponzoñosa, la judía, con la que Hitler tenía, como hemos visto, una cuestión personal.
El joven Hitler pudo contaminarse de ariosofía, una doctrina popular en ciertas esferas de la Viena de su juventud que pretendía rescatar la religión ancestral de los antiguos germanos arrinconada por el Dios judío de la Biblia.
La ariosofía atrajo a algunos románticos adictos al excursionismo y añorantes de las sociedades ancestrales que en 1911 fundaron una hermandad, la Hoher Armanen Orden (HAO), en la que se ingresaba mediante certificado de pureza de sangre. Esta sociedad inspiró, a su vez, al grupo Thule, otra agrupación de tenderos y funcionarios subalternos aficionados al ocultismo y a la fantasía. En su impreso de ingreso leemos: «El abajo firmante jura que, hasta donde su conocimiento abarca, ninguna sangre judía fluye por sus venas ni por las de su mujer, y que entre sus antepasados no hay miembros de razas inferiores».
O sea: todos arios puros.
Uno de estos thulianos sin mácula racial era Anton Drexler, el cerrajero fundador del mencionado Partido de los Trabajadores Alemanes, que Hitler convirtió en el partido nazi. No es coincidencia que algunos miembros del grupo Thule, entre ellos Rudolf Hess, Alfred Rosenberg y Hans Frank figuren entre los altos cargos del partido de Hitler.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Segunda Guerra Mundial
Personaje: Varios
Comentario de "La segunda guerra mundial contada para escépticos"
Presentación del libro por el autor en «Divulgadores de la Historia»
Presentación del libro por el autor en «Objetivo Bizkaia» de Tele 7
Presentación del libro por el autor en «Ideas del Sur» de canalsur
Presentación del libro por el autor en «OleLibros»