La Revolución rusa contada para escépticos
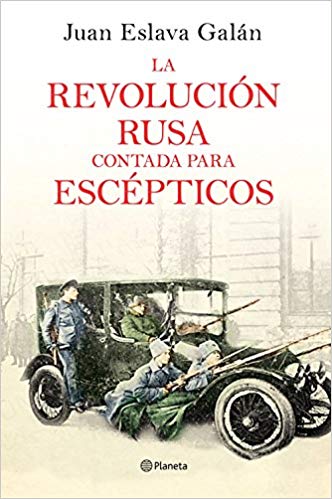
La Revolución rusa contada para escépticos
La abuela del escritor y vividor José Luis de Vilallonga, novena condesa de la Mejorada, una aristócrata de las de antes, observó mientras tomaba el té en su servicio de plata: «Siento un infinito desprecio hacia los pobres». Y como sus contertulios se quedaran con la boca abierta, explicó: «Sí, porque, ¿cuántos son ellos? Millones. Y los ricos, ¿cuántos somos? Muy pocos. Pero aquí estamos desde hace siglos sin que a nadie se le ocurra hacernos nada».
No
No hay bandera que valga un solo muerto.
No hay fe que se sujete con el crimen.
No hay dios que se merezca un sacrificio.
No hay patria que se gane con mentiras.
No hay futuro que viva sobre el miedo.
No hay tradición que ampare la ignominia.
No hay honor que se lave con la sangre.
No hay razón que requiera la miseria.
No hay paz que se alimente de venganza.
No hay progreso que exija la injusticia.
No hay voz que justifique una mordaza.
No hay justicia que llegue de una herida.
No hay libertad que nazca en la vergüenza.
ENRIQUE GRACIA TRINIDAD
Introducción
Me llamo Mijaíl Petrov.
He asesinado a nobles, he incendiado palacios, he saqueado mansiones.
No soy un bárbaro. Solo soy un revolucionario, un hombre libre, un patriota que ha enmendado la gran injusticia de la madre patria, de Rusia.
Antes de juzgarme os conviene saber que, en tiempos de mi bisabuelo, más de la mitad de los campesinos rusos, los krepostnoy krestyanin como nos llamaban, éramos esclavos propiedad de los señores locales.
¿Creéis que exagero? Más de veintidós millones de criaturas se compraban y vendían con las fincas, como las vacas y los árboles. El amo podía venderlos o hipotecarlos. Éramos ganado. A un tío mío su amo lo cambió por un galgo.
Ya sé que os resultará difícil admitir que en Europa hace tan solo medio siglo perdurara la esclavitud, pero ese era el orden natural en Rusia desde muchas generaciones atrás. Decíamos: Dios es el dueño del mundo; el zar es dueño de Rusia y el amo es el dueño de la tierra y de las almas que la habitan.
La vida de un siervo consistía en deslomarse trabajando de sol a sol sin más compensación que un pegujal miserable del que debía sacar alimento para que su familia no pereciera de hambre.
Mi bisabuelo se ponía a cuatro patas sobre el barro para que su amo se sirviera de él como escabel para subirse al caballo. Un día lo pisó en mala postura y le quebró una costilla. Se la curaron mal, se infectó por dentro y, como consecuencia, murió.
En su memoria, mi Mosin Nagant, este fusil que me acompaña como una novia, se llama Costilla Rota. Su culata ha aplastado algunos costillares nobles y ha pulverizado muchas vitrinas y muchos espejos en los palacios dorados que incauta la revolución.
Mi bisabuelo murió en 1859, dos años antes de que el zar Alejandro II liberara a los siervos.
Os parecerá que el zar fue generoso. No, el suyo fue un gesto inútil. Sobre el papel los antiguos esclavos se convertían en ciudadanos libres con derecho a comprar las tierras de los amos, pero ¿de dónde iban a sacar el dinero? Seguimos como estábamos, con la diferencia de que el amo dejó de cuidarnos (ya no éramos propiedad suya), pero no de explotarnos.
Algo cambió, lo reconozco. Mi abuelo labraba en las fincas del amo como había hecho siempre, pero ya no servía de escabel al señor como su padre. Él solo juntaba las dos manos, los dedos trenzados en forma de estribo, para que el señor apoyara la puntera de la bota al subirse al caballo.
Mi padre se atrevió a dejar la tierra y se vino a San Petersburgo, a las fábricas. No penséis que mejoró mucho su suerte. Al principio dormía en el propio taller, sobre la tarima de los remachadores, respirando humo y miseria. Después pudo trasladarse a una vivienda de obreros en la que se hacinaban veinte en una habitación.
Mi padre trabajaba quince horas diarias, seis días por semana. Y si caía enfermo, dejaba de percibir el salario. Murió en el Domingo Sangriento de 1905, cuando la guardia zarista disparó sobre una manifestación pacífica que se acercaba al palacio real para entregar una carta al zar.
Yo no he ido a la universidad, pero he leído libros de historia. Algo he aprendido sobre la explotación del débil por el poderoso.
En tiempos remotos todos los hombres eran iguales, vivían en cuevas y se repartían lo que recogían del campo o lo que cazaban. Eso duró hasta que descubrieron la manera de cultivar cereales y de criar ganado. Al convertirse en agricultores y ganaderos produjeron excedentes que permitían alimentar a individuos no directamente productivos, pero necesarios (burócratas y guardias). Así surgieron la propiedad y el Estado.
Lo malo es que la producción de excedentes también favorece la especulación (acaparar recursos y negociar con ellos) y pronto hubo pobres y ricos, explotadores y explotados.
El débil busca la protección del fuerte y se la paga trabajando para él. Por la ley de la fuerza bruta, el matón se promocionó a jefe del poblado. Los matones se establecieron como gobernantes y administraron el granero comunal (o dicho en términos económicos, los excedentes de riqueza, las plusvalías), lo que les permitía adquirir los bienes de prestigio propios de su estatus.
Eso es lo que nos enseña la historia: que de esos matones proceden, en última instancia, las monarquías en las que una minoría privilegiada, la nobleza y el alto clero, explotaba al pueblo llano. Eso duró hasta que la Revolución francesa acabó con los privilegios de la nobleza; dijeron: a partir de ahora, igualdad, libertad y fraternidad.
Fue un paso adelante, pero no suficiente, porque nació una nueva aristocracia, la del dinero. La burguesía propietaria de la tierra y de las fábricas dominaba los medios de producción y amasaba fabulosas fortunas exprimiendo al obrero a cambio de salarios de miseria.
Un obrero produce con su trabajo cien rublos mensuales, pero solo recibe un salario de diez. Si descontamos a esa unidad de trabajo treinta rublos de materia prima y renovación de maquinaria, el dueño de la fábrica gana sesenta rublos por cada obrero.
Esos sesenta rublos de plusvalor que el proletario crea por encima del valor de su fuerza de trabajo, de su salario, se los apropian los capitalistas. Ellos son cada vez más ricos mientras que los proletarios somos cada vez más pobres.
CAPÍTULO 1
Marx en la Británica
Hace unos años, el que esto escribe pasó una temporada trabajando en Londres, en la National Library cuando la venerable institución todavía compartía edificio con el British Museum. Después de unos días noté que por muy temprano que llegara siempre había dos o tres usuarios aguardando impacientes a que abrieran la puerta. Cuando el ujier apartaba solemnemente el cordón de la entrada, exactamente at nine o’clock, los susodichos salían disparados como galgos y se disputaban el asiento 07.
¿Qué tenía de particular el 07? En apariencia era uno más de los cerca de doscientos asientos que ofrecía la sala de lectura bajo la imponente cúpula de cristal y hierro colado diseñada por Sydney Smirke.
—¿Por qué se disputan ese asiento, qué tiene de especial? —le pregunté a uno de los bibliotecarios de bata azul que servían en el request desk.
Se sonrió.
—Esperan recibir un soplo de inspiración del profeta, supongo.
—¿El profeta?
—Sí, hombre, Karl Marx, el fundador de la última gran religión monoteísta. En ese preciso pupitre instaló sus posaderas durante años. Venía aquí en busca del sosiego tan necesario para un intelectual, que en su casa no tenía, aparte de por ahorrar calefacción. Ahí escribió gran parte de su obra.
En aquel tiempo no diferenciaba yo mucho a Karl de Groucho, el otro Marx famoso. Movido por la curiosidad me dirigí a las estanterías de referencia y consulté la omnisciente Enciclopedia británica. No sin asombro descubrí que el hombretón barbudo está considerado la figura histórica más influyente, detrás de Jesucristo y seguido de cerca por Mahoma (que, viendo cómo está el mundo, quizá pronto lo sobrepase).
Supe que el gran benefactor de la humanidad había nacido en el reino de Prusia, en el seno de una acomodada familia judía recientemente convertida al luteranismo para ahorrarse disgustos.
Supe que se escapó de hacer el servicio militar alegando «debilidad de pecho» y que el padre se empeñó en que estudiara derecho, aunque él, rebelde, prefirió historia y literatura.
Supe que fue un alumno irregular y algo jaranero. Aficionado a la cerveza y al aguardiente, llegó a ser vicepresidente de la Taberna de Tréveris, un alegre club de estudiantes.
Supe que el famoso intelectual, filósofo y profeta padre del socialismo científico,
del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico, no consiguió sustraerse a la institución burguesa de la familia: a los dieciocho años se comprometió con una amiga de su infancia, la atractiva baronesa Jenny von Westphalen, cuatro años mayor que él, con la que tendría seis hijos.
Terminados los estudios, el joven Marx concibió el proyecto de redimir a la humanidad de sus lacras y empezó a predicar su buena nueva en la prensa radical, una actividad que le acarreó frecuentes disgustos y lo obligó a exiliarse primero en París y luego en Londres.
¡Marx en Londres! Un apuesto mozancón treintañero con poblada barba y sin un céntimo en el bolsillo. Desembarcó en el Támesis y se instaló en un apartamento miserable de Dean Street, en el Soho, el barrio bohemio de las tabernas y los prostíbulos. Allí sobrevivió en condiciones de extrema pobreza, sin un penique para un café o un corte de pelo, incluso con desahucios y acoso de acreedores. De estos apuros lo redimieron la ayuda pecuniaria de su amigo y colega Friedrich Engels, y, sobre todo, la herencia de la sufrida esposa.
Más repuesto económicamente, se pudo mudar a una casita con siete habitaciones y jardín en Grafton Terrace, 9, cerca de Hampstead Hill. Aquí el gran filósofo pudo permitirse incluso una criada (hoy él preferiría llamarla asistenta), Helene Demuth, a la que, consecuente con sus ideas desprejuiciadas, trató con tanta familiaridad que le hizo un hijo, Freddy Demuth, cuya paternidad, temeroso de la reacción de la legítima, endosó a su amigo y benefactor Engels, un hombre paciente que lo mismo servía para un roto que para un descosido. Tampoco molestó mucho el rapaz porque lo dieron en adopción y acabó siendo un solvente tornero, sin interés alguno por la política.
Cerré el tomo de la Británica, ese pozo de sabiduría, enterado por fin de quién era
Marx, el profeta que predicó a la humanidad la nueva religión socialista.
El empleado que me había revelado el secreto del asiento 07 se me acercó con una sonrisilla de conejo.
—Como veo que usted se interesa por el tema le revelaré que otro famoso comunista también frecuentó esta biblioteca.
—¿Otro?
—Vladimir Lenin, solo que el taimado andaba siempre de incógnito, la barba al hombro, temeroso de los agentes de la Ojrana y firmaba Jacob Richte.
—¿La Ojrana?
—La policía secreta del zar, hombre de Dios. ¿Es que no ha visto Doctor
Zhivago, la inmortal película de David Lean?
—Sí que la vi, pero solo me fijé en Julie Christie.
CAPÍTULO 2
El huevo de cuco moscovita
En sus comienzos, Marx y su socialismo tuvieron que habérselas con la enconada competencia del anarquismo representado por Mijaíl Bakunin, otro barbudo empeñado en redimir a la humanidad.
El caso es que Bakunin comenzó su andadura como discípulo de Marx, pero luego dio en pensar por su cuenta, lo que Marx jamás le perdonó, por eso lo difamaba acusándolo de ser agente al servicio del Gobierno zarista, «el huevo de cuco moscovita».
En este punto hemos de hacer un inciso para notar que en los inicios mismos del
comunismo, aún en el vientre de sus barbudos padres, cuando aún no han expulsado la placenta, ya inician los odios africanos al hermano que se aparta un milímetro de la doctrina oficial. En ello se manifiesta su carácter religioso: desde el comienzo las desviaciones se consideran herejías que deben castigarse severamente.
Debido al avance de los tiempos, los comunistas, aunque tienen sus inquisiciones (las checas), no incurren en barbaridades retro como condenar a la hoguera, pero castigan al desviado expulsándolo a las tinieblas exteriores o, si las circunstancias lo permiten, enviándolo a un gulag de Siberia, albergándolo para una larga temporada en una cárcel castrista, o simplemente eliminándolo con el típico tiro en la nuca (Stalin, Mao, Pol Pot). En casos de extrema artesanía, cuando sobran tiempo y ganas, lo pueden desollar como a san Bartolomé (lo que le hicieron a Andrés Nin). Conste que no es criticar, es referir. Si en el fondo no sintiera una viva simpatía por el comunismo, no estaría escribiendo este libro.
El caso es que Marx y Bakunin coincidían en ciertas cosas: los dos querían arrebatar a la burguesía los medios de producción para devolvérselos a la clase trabajadora.
El campo para el campesino; las fábricas para los obreros. Que los propietarios se pongan el mono de trabajo y arrimen el hombro como currantes. Fuera privilegios. Seamos todos iguales.
Sonaba bien. En lo que Marx y Bakunin diferían era en el camino para lograrlo.
—Los obreros tienen que formar partidos políticos y concurrir a elecciones — sostenía Marx.
Bakunin discrepaba.
—¿Qué pinta un obrero en un partido burgués? Lo que los liberará de las cadenas del capitalismo son los sindicatos de clase.
Marx creía en un Estado regido por los obreros industriales (la dictadura del proletariado).
Bakunin aspiraba a una revolución campesina que suprimiera el Estado sin pasar por ninguna otra etapa.
Al principio, las dos figuras se toleraron mutuamente, a pesar de sus discrepancias, pero las cortesías se convirtieron en odio africano cuando Marx se involucró en la Asociación Internacional de Trabajadores (también conocida como Primera Internacional) en 1864.
Desde entonces, socialismo y anarquismo se han disputado a la clase obrera. Con ventaja, hay que reconocerlo, para los socialistas, más disciplinados que los anarquistas.
Bakunin nos ha dejado un retrato moral de Marx poco favorecedor: «Es el ser
magnánimo que concede honores a los que lo obedecen, pero también es el instigador pérfido y alevoso, nunca abierto, de la persecución de las personas de las que desconfía o que han tenido la desgracia de no rendirle los honores que esperaba […]. Basta con que él designe a una persona para que sea víctima de persecución y al punto se abata sobre ella una oleada de injurias, sucias invectivas y ridículas e infames calumnias en todos los periódicos socialistas, republicanos y monárquicos».
No es mi intención descabalgar a san Marx de los altares en que lo encumbran los
miembros de su secta, pero rastreando otras opiniones de personas que lo trataron en vida se confirma que, al parecer, estaba aquejado de cierta soberbia intelectual. Su tocayo, compatriota y conmilitón Carl Schurz nos ha dejado este retrato del prócer:
Treintón, corpulento, de frente ancha, de cabello y barba intensamente negros como su fulgurante mirada. Poseía fama de gran erudito en su especialidad, y dado que yo sabía muy poco de sus descubrimientos y teorías socioeconómicas, estaba deseoso de escuchar palabras sabias de los labios de ese hombre famoso […]. El caso es que me defraudó: nunca he conocido a una persona tan presuntuosa e hiriente. A ninguna opinión que divergiera de la suya le concedía el honor de una consideración mínimamente respetuosa. A cualquiera que le contradecía lo trataba con un desprecio apenas encubierto. Cualquier argumento que le desagradaba lo contestaba con una cáustica burla sobre la deplorable ignorancia, o bien sospechando de los motivos de aquel que se había atrevido a manifestarse.
O sea, el típico sectario dogmático que se cree en posesión de la verdad. Indagando sobre Marx y aprovechando que estaba en Londres fui a visitar su tumba en el cementerio de Highgate, distrito de Camden. Después de aflojar las cuatro libras que te extirpan por la entrada (una vergüenza hasta qué punto se aprovechan los capitalistas de la devoción del obrero) accedí a la tumba del apóstol costeada por comunistas británicos en 1955. Es minimalista, pero lujosa: una cabeza gigantesca del gran hombre sobre un pedestal de granito rosado en el que han esculpido su frase más famosa, la última línea del Manifiesto comunista: Workers of all lands, unite (o sea, «Proletarios de todos los países, uníos»).
CAPÍTULO 3
La vidorra de los privilegiados
En páginas venideras vamos a asistir a los horrores de la revolución soviética. Conviene que antes nos asomemos al abismo social que imperaba en Rusia, que veamos cómo vivían los ricos y cómo vivían los pobres.
Por el tiempo en que Marx componía su obra monumental en la British Library, el escritor y diplomático Juan Valera estuvo destinado en la embajada española en San Petersburgo. En sus cartas, interesantísimas y a ratos picantonas, encontramos abundantes referencias al obsceno boato en que vivía la aristocracia rusa.
Le he hablado a usted del lujo asombroso de los grandes señores rusos. Cada día me maravillo más de este lujo […]. Cada día tenemos una comida y cada día vemos un nuevo y magnífico palacio. Ayer comimos en casa de la princesa Yusúpov. La escalera, de mármol, es regia y estaba brillantemente iluminada. Desde la entrada de la casa hasta el último salón, todo a una temperatura de dieciséis a dieciocho grados. Plantas y árboles intertropicales adornaban todas las estancias […]. Lacayos de gran librea estaban en gran número en las escaleras y en la antesala. En los salones dorados, en que nos recibió la princesa, había mil objetos preciosos y del mejor gusto. El comedor es una obra maestra de arquitectura. La hermosa bóveda que lo cubre se apoya en una infinidad de elegantes columnas corintias de notable grandeza […]. Ocultos detrás de una cortina, y en otra sala inmediata, treinta músicos, criados todos de la casa, tocaron y tocan diariamente durante la comida, con gran primor e inteligencia. Cuando cesaba por un momento la orquesta, se percibía claramente el murmullo del agua de las fingidas grutas y el canto de los pájaros allí aprisionados, en el metal de las doradas rejas. Lindísimos primores artísticos de antigua porcelana de Sajonia, pastores y zagalas Pompadour, figuras alegóricas y divinidades del Olimpo cubrían la mesa. La comida no hay más que decir sino que, como otras de las que ya le he hablado a usted, y aun acaso mejor que otras, fue la quinta esencia de todo lo fungible y grato al paladar. Después de la comida fuimos a tomar el café a un salón elegantísimo e inmenso, donde hasta entonces no habíamos estado y que debe de ser el cuarto donde de diario está la princesa. No he visto nunca habitaciones más cómodas, ni muebles mejor dispuestos y agrupados para la causerie. Los muros de este gran salón estaban, en parte, cubiertos de riquísimas maderas esculpidas con prolijidad y buen gusto; en parte pendían de ellos antiguos y costosos tapices de gobelinos, que representan las aventuras de Meleagro y que es, cada uno de ellos, una obra de arte. No describo los demás objetos por no cansarlo a usted; solo mencionaré tres vasos de porcelana de Sèvres, que pertenecieron a María Antonieta, y que son, en efecto, dignos de una reina.
La princesa, que está viuda, y que tiene en París un hijo, agregado a la legación de Rusia, es una señora ya de cierta edad, pero amable y simpática por todo extremo. Las alhajas con que se adorna la hacen parecer hermosa todavía. Cuenta, entre sus diamantes, la célebre Estrella Polar, y tiene collares de perlas blancas, negras, de color de rosa, y hasta de color de chocolate […]. Los helados son aquí excelentes. Escuela napolitana, como en París, pero llevada a tal extremo de delicadeza, que no los encontrarás iguales en Tortoni ni en el Café de Europa, en Nápoles, […] los mejores vinos del mundo llegan aquí para que esta gente los beba. Los vinos del país, juzgan estos señores que aún no son dignos de servirse en las mesas elegantes.
En el palacio de Tsárskoye Seló, residencia de la familia imperial, fuimos presentados al emperador […]. Luego nos retiramos a nuestras habitaciones, porque como el palacio está a cuatro o cinco leguas de Petersburgo, nos habían alojado en él.
A las siete y media de la noche fuimos presentados a la emperatriz. A las ocho asistimos a una función dramática que se dio en una gran sala de palacio preparada como teatro. La Magdalena Erohan era la principal actriz. Por último tuvimos una gran cena. Había mucha gente. Esclavos negros, con turbantes y muchos oros y colorines; y unos ciudadanos, con unas mitras singularísimas, de las cuales salen penachos de plumas de avestruz que caen formando ramos como los de las palmeras, nos sirvieron de comer y de beber.
El palacio es inmenso y rico, pero de un mal gusto y de una extravagancia churriguerescas. Para llegar desde nuestro cuarto al salón en que nos recibió el emperador tuvimos que andar, siempre en línea recta, 457 pasos, que mi compañero Quiñones, que es matemático, tuvo la paciencia de contar, y atravesamos veintiocho salones a cual más lujoso. Los esclavos negros nos abrían las puertas de par en par cuando nos acercábamos. Dos de mitras y plumas nos precedían. El gran maestro de ceremonias marchaba al lado del duque. Al mi lado caminaba un acólito suyo. El duque iba resplandeciente como un sol, todo él lleno de relumbrones, collares y bandas. Su excelencia comió al lado derecho del archiduque Konstantino, que a su vez estaba al del emperador, y cenó al lado de su majestad la emperatriz.
Después de tantos agasajos y honores, nos volvimos a nuestros cuartos, nos quitamos las galas y
regresamos a San Petersburgo en un tren especial del ferrocarril que hay desde aquí a aquel sitio. Eran las tres de la mañana.
Hoy he visto el Palacio de Invierno, que es portentoso. El tesoro imperial, esto es, las joyas de la corona, y no sé cuántas grandezas más.
Repasando la correspondencia de Valera da la impresión de que la aristocracia rusa era, con mucho, la más rica y derrochona de Europa.
—Porque era también la más explotadora de la masa proletaria —habría observado, con mucha razón, nuestro amigo Marx (Karl, no Groucho).
Sigamos con Valera:
Llueven sobre nosotros los obsequios y los convites. Ya hemos ido a comer en casa de Gortchakov, de Nesselrode, del ministro de Austria, del gran maestro de ceremonias, conde de Borch, y aún estamos convidados por el ministro de Holanda, por el de Prusia, por la princesa Kotchubey, y por no sé cuántos personajes más. Las tertulias empiezan también, y, como creo haberle ya dicho a usted, he asistido a dos clases de tertulias: las de las Aspasias y Lais, donde siempre se termina la función en cancán y semiborrachera, y las de la alta sociedad, que no pueden ser más elegantes y encopetadas. En estas tertulias se cena siempre. Aquí no se concibe diversión alguna en que no se manduque algo. Anoche recibió la princesa Kotchubey en su magnífico palacio. Se bailaron muchos rigodones, valses, polcas y mazurcas, que es el baile nacional de por aquí, y lo bailan divinamente, y terminó la función a las cuatro de la mañana, después de haber cenado opíparamente.
Ni en las casas más aristocráticas y ricas de París y Londres se come mejor y con tanta elegancia […].
El arte culinario ha llegado aquí al último extremo de perfección, y no puede usted imaginarse qué combinaciones tan sabias y qué inventiva tan acertada y fecunda forman y tienen los cocineros. Pero yo sé de buena tinta que no son ellos solos los que combinan, inventan y discurren. Siempre que un señor comm’il faut da una comida priée, hace venir a su cocinero a su gabinete y discute con él concienzudamente la mejor manera de agasajar a sus huéspedes, y de saturar deliciosamente el estómago con los más alambicados extractos de todas las cosas fungibles. De estas discusiones nacen luego estas comidas tan maravillosas.
No fue solo nuestro paisano, que era bon vivant e inclinado a disculpar las debilidades, el que se escandalizó del lujo y la holganza de la aristocracia rusa. La propia zarina Alejandra, de origen alemán y no demasiado boyante, quedó escandalizada cuando constató cómo se despilfarraba en Rusia: del norte de Francia se importaba champán, la bebida de moda, a todas las cortes de Europa, pero solo la rusa importaba además rosas, lilas y mimosas frescas que Dios sabe a qué costo llegaban puntualmente del sur de Francia para que los caballeros cortejaran a sus esposas y amantes.
Cuando supo Alejandra que las damas rusas que vivían rodeadas de ese lujo indecente también se implicaban en empresas caritativas con los pobres dijo:
«Probablemente las que lo hacen serán excepciones, porque no veo cómo mujeres que van al baile cada noche durante el invierno pueden pensar en nada serio durante el verano y, además, invierten casi todo su tiempo en el extranjero comprando vestidos para la próxima temporada».
Un aristócrata ruso reciclado en revolucionario (muchos lo hicieron por convicción o por salvar el pellejo) describía la vida de los de su clase en estos términos:
En aquel tiempo la riqueza se medía en el número de almas que un propietario rural poseía. Tantas almas equivalían a tantos siervos machos, las mujeres no contaban. Mi padre, que poseía casi mil doscientas almas, podía considerarse rico. Para mantener esta reputación, su mansión estaba permanentemente dispuesta para recibir no importa cuántos visitantes, lo que lo obligaba a mantener una nutrida servidumbre. Éramos ocho de familia, pero manteníamos cincuenta personas de servicio en nuestro palacio de Moscú y veinticinco en nuestra casa de campo, cifras que se consideraban discretas. Cuatro cocheros atendían a una docena de caballos, tres cocineros a los patronos, dos más a la servidumbre. En el comedor nos servían doce pajes, uno por cada persona sentada a la mesa. También pululaban por el palacio innumerables doncellas. ¿Cómo podría cualquiera arreglárselas con menos?
Mantener la cantidad de sirvientes que teníamos en nuestra mansión hubiera resultado ruinoso si las provisiones se hubieran tenido que comprar en Moscú, pero en los tiempos de la servidumbre las cosas resultaban más sencillas. El empeño de cada propietario rural era que todo lo necesario para el mantenimiento de la casa procediera de sus posesiones. Cuando llegaba el invierno, mi padre se sentaba y le escribía lo siguiente al encargado de las fincas: «Al recibo de la presente veinticinco trineos de carga traerán tantos sacos de avena, tantos de trigo, tantos de centeno y tantas gallinas, gansos y patos bien congelados que habrá que sacrificar este invierno». Lo acompañaba con una lista detallada de géneros supervisada por un experto que ocupaba varias páginas. A esta seguía la enumeración de castigos a los que se hacían acreedores los responsables si las provisiones pedidas no llegaban a tiempo y en buenas condiciones.
Un poco antes de Navidad los veinticinco trineos entraban por nuestras puertas y ocupaban por completo el patio […]. Mi padre examinaba los contenidos y tomaba nota. Como sospechara que le estaban sisando montaba en cólera y tomando asiento a la mesa redactaba la siguiente nota: «Al recibo de la presente se llevará a Makdr con esta nota a la comisaría para que le administren cien latigazos con una vara de abedul».
El caso es que mi padre no era de los propietarios peores. Sus siervos lo consideraban de los mejores. Lo que veíamos en mi casa era lo que ocurría por todas partes, solo que en otras los castigos eran más crueles. El apaleamiento de los siervos formaba parte de las labores rutinarias de la policía y de los bomberos.
Confrontado con la miseria de los siervos y con los derroches de la corte, de los que fue testigo en el tiempo en que sirvió al zar como page de chambre, el príncipe Piotr Kropotkin se preguntaba: «¿Qué derecho tenía yo a esta abundancia cuando todo lo que me rodeaba no era más que miseria y lucha por un triste bocado de pan, cuando por poco que fuese lo que yo gastase para vivir en aquel mundo de agradables emociones, había por necesidad de quitarlo de la boca misma de quienes cultivaban el trigo y no tenían suficiente pan para sus hijos? De la boca de alguien ha de tomarse forzosamente, puesto que la agregada producción de la humanidad permanece aún tan limitada…».
Nuestro paisano Valera abunda en la misma idea de la miseria de los siervos: «En
estos tiempos de frío y entre la gente pobre el vestido es una zalea de carnero, amarrada al cuerpo con una soga, y todo ello ahumado y negro como una morcilla. El pellejo va por fuera y la lana por dentro».
Finalmente, Kropotkin le dio la espalda a su propia clase y fundó, con otros
socios de su cuerda, el anarcocomunismo, que propone la utópica asociación voluntaria e igualitaria de los hombres, sin necesidad de Estado, a través de la propiedad comunitaria o comunización de los bienes y servicios. Para Kropotkin
«solo una moral basada en la libertad, la solidaridad y la justicia, puede superar los instintos destructivos que también forman parte de la naturaleza humana», un elevado pensamiento que también suscribirían otros grandes teóricos del comunismo con Mao, Fidel Castro y Pol Pot.
Lo difícil es llevarlo a la práctica.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Revolución Rusa
Personaje: Varios
Comentario de "La Revolución rusa contada para escépticos"
Presentación del libro por el autor en «El Museo Ruso» en Málaga
Presentación del libro por el autor en «Objetivo Bizkaia» de Tele 7
Presentación del libro por el autor en «Canalsur»
Entrevista al autor en «Mas de uno» de Onda Cero
Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» de Cadena SER