La familia del Prado
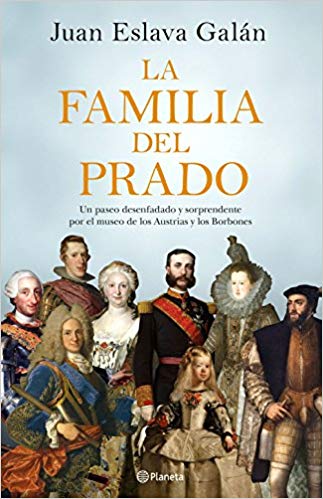
La familia del Prado
CAPÍTULO 1
Isabel la Católica (1451-1504)
En 1469, en Valladolid, una fría mañana de otoño, se celebró una boda que iba a alterar el curso de la historia de España. La novia, Isabel, había cumplido dieciocho primaveras y era una chica menuda, rubia, ancheta de caderas y con cierta tendencia a engordar. Su crianza entre intrigas palaciegas la había madurado prematuramente, de modo que «pocas y raras veces era vista reír como la juvenil edad lo tiene por costumbre. Tanto en el aire de su pasear y beldad de su rostro era lucida, que si entre las damas del mundo se hallara por reina y princesa de todas, uno que nunca la conociera le fuera a besar las manos».
El novio, Fernando, un año más joven que Isabel, «era home de mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros, en las facciones de su rostro bien compuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos é llanos, é hombre bien complisionado», según lo describe Hernando del Pulgar.
Isabel podía considerarse afortunada. Sus anteriores pretendientes habían sido a cual más inadecuado: el propuesto por el rey, don Alonso Girón, era un patán que por edad podría ser su abuelo; el duque de Gloucester, futuro Ricardo III de Inglaterra, era jorobado, feo y ruin.
La boda de Fernando e Isabel se celebró en secreto porque la novia se casaba sin el plácet real al que previamente se había comprometido. Además, los contrayentes eran primos segundos y carecían de la dispensa papal (la que entregaron al sacerdote oficiante era tan falsa como un euro de plastilina).
El cronista Diego de Valera nos cuenta los detalles de la boda: «El príncipe y la princesa consumaron matrimonio. Y estaban a la puerta de cámara ciertos testigos puestos delante, los cuales sacaron la sábana que en tales casos suelen mostrar, además de visto la cámara donde se encerraron, la cual en sacándola tocaron todas las trompetas y atabales y ministriles la mostraron a todos los que en la sala estaban esperando que estaba llena de gente».
O sea, una boda con exhibición de «sábana pregonera» para testimoniar tanto que la novia había llegado virgen al matrimonio como que este se había consumado y no cabían devoluciones.
A Isabel no le correspondía reinar. En el orden sucesorio la precedía su sobrina Juana, la legítima heredera a la que una facción de la nobleza rechazaba por creerla fruto del adulterio de la reina con el favorito real don Beltrán de la Cueva (por eso la apodaban la Beltraneja). Estalló una guerra civil y los partidarios de Isabel derrotaron a los de Juana.
Isabel, reina usurpadora al fin y al cabo, fue muy favorecida por los cronistas. Uno de ellos, Diego de Valera, la llama «dama Ysabel, reina de España», a pesar de que, en puridad, España no existía todavía. Otro cronista, Pedro Mártir de Anglería, escribe: «El rey no sorprende que sea admirable —se refiere a Fernando—, pues leemos en las historias incontables ejemplos de hombres justos, fuertes, dotados de virtud, incluso sabios. Pero la reina Isabel, ¿quién me encontrarías tú entre las que empuñaron el cetro, que haya reunido juntas en las empresas de altura estas tres cosas: un grande ánimo para emprenderlas, constancia para terminarlas y juntamente el decoro de la pureza? Esta mujer es fuerte, más que el hombre más fuerte, constante como ninguna otra alma humana, maravilloso ejemplar de pureza y honestidad. Nunca produjo la naturaleza una mujer semejante a esta».
El de los Reyes Católicos fue un matrimonio ejemplar dentro de lo que cabe, porque Fernando era algo mujeriego, lo que atormentaba a Isabel («amaba de tanta manera a su marido, que andaba sobre aviso con celos a ver si él amaba a otras»). Como discreta, Isabel procuraba alejar de su entorno a toda dama frescachona que pudiera atraer al cónyuge: «Placíale tener cerca de sí a mujeres ancianas que fuesen buenas e de linaje». Es decir, se rodeaba de lo que, en la detestable metáfora machista afortunadamente desterrada de nuestro uso común, se ha venido a definir como loros correosos. Excuso decir que Fernando, casi siempre volandero a causa de las obligaciones del cargo, incurrió en deslices de los que derivaron hijos bastardos, algo que ha venido siendo bastante normal entre reyes y gentes de flaca moralidad.
Isabel reinaba en Castilla y su esposo en Aragón, cierto, pero cada cual ayudaba al otro en las empresas de su reino porque eran «una misma voluntad que moraba en dos cuerpos» (hasta el punto de que para dar noticia del alumbramiento de la reina los cronistas escribían «este año parieron los reyes nuestros señores»). Por eso en la heráldica real, profusamente repetida en edificios, monedas y libros, vemos enlazarse las iniciales de sus nombres, el yugo de «Ysabel» y el haz de flechas de «Fernando».
Ocho hijos alumbró el feliz matrimonio y, como no daban puntada sin hilo, a todos los casaron estupendamente con herederos de las monarquías europeas que rodeaban a Francia, como si pusieran cerco a la tradicional enemiga de Aragón.
Casi puede decirse que los Reyes Católicos cumplieron todos sus ambiciosos proyectos (sometimiento de la nobleza, conquista de Granada y Nápoles, descubrimiento de América, expulsión de los judíos…), pero el principal se les malogró.
El heredero de la Corona en el que habían puesto todas sus esperanzas, el príncipe Juan, murió joven (a lo que diagnosticaron los médicos, debido a sus excesos conyugales con su joven e insaciable esposa), y la segunda en la línea sucesoria, la princesa Isabel, casada con el rey de Portugal, murió de sobreparto.
Muertos los dos primeros, los derechos dinásticos recaían sobre la tercera hija, Juana, casada con el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, mentado en páginas precedentes.
Juana padecía cierto desorden mental (por Juana la Loca la conocemos), de manera que era de temer que su ambicioso marido gobernara Castilla y Aragón a su antojo (ya queda dicho que los reinos venían a ser fincas particulares de los reyes). Fernando le hizo un duelo, seguramente sincero, a la gran Isabel («su muerte es el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir y el dolor me atraviesa las entrañas»), pero enjugadas las lágrimas tenía que ocuparse de sus obligaciones como monarca. ¿Cómo librar a su querido Aragón de caer en las manos de Felipe el Hermoso, el aborrecido yerno?
Solo había una manera de evitarlo: casándose de nuevo y engendrando un hijo varón que lo heredara. Estudió el catálogo de posibles princesas casaderas y halló que, dada la situación política internacional, lo más conveniente era casarse con una sobrina del rey de Francia, Germana de Foix, una joven quizá no muy agraciada («poco hermosa y algo coja», anota el cronista Sandoval), pero de estimable alzada, robusta y ancha de caderas, lo que garantizaba un buen canal del parto.
La boda se celebró en 1505, tan solo unos meses después de la muerte de Isabel (el tiempo apremiaba). La novia apenas cumplía dieciocho primaveras; Fernando había rebasado cincuenta y cinco otoños y además estaba bastante cascado por una vida trabajosa y no siempre reglada. Demasiada mujer, quizá, para el viudo.
Germana se había criado en la corte francesa donde triunfaba el Renacimiento. Era alegre, algo leída, aficionada a la música, a la danza, a la buena mesa y un punto casquivana.
En España, donde las costumbres eran más severas, Germana de Foix pareció un tanto frívola. «Amiga mucho de holgarse y andar en banquetes, huertos y jardines, y en fiestas —escribe Sandoval—. Introdujo esta señora en Castilla comidas soberbias, siendo los castellanos, y aún sus reyes, muy moderados en estas. Pasábansele pocos días que no convidase o fuera convidada. La que más gastaba en fiestas y banquetes con ella, era más su amiga».
Algún cortesano creyó —ya entonces— que por ser francesa y casada con un viejo se la podría requebrar. Craso error. El celoso Fernando no quitaba ojo al bomboncete que se había agenciado. Al vicecanciller de Aragón, Antonio Agustín, lo encarceló en el castillo de Simancas «por haber requerido los amores de la reina Germana».
Apremiaba darle a Aragón un heredero. Uniendo el gusto a la razón de Estado, Fernando reiteró cuanto pudo el acto matrimonial y consiguió hacerle un hijo a la nueva esposa, Juan de Aragón y Foix, pero el infante murió a las pocas horas de nacer. Vuelto al tajo, quizá con más vehemencia de la prudente a su edad, Fernando dio en ayudarse con la viagra de la época, la mosca cantárida (o mosca española). Nunca lo hiciera, porque probablemente murió de sobredosis.
Estaba de Dios que España cayera en manos de extranjeros, los Habsburgo o Austrias.
CAPÍTULO 2
Juana I de Castilla, la Loca (1479-1555)
Nuestra Juana la Loca, de moza, parecía tan gentil y sensata como su madre, la reina Isabel. Había recibido una educación esmerada, alumna en latines de la famosa Beatriz Galindo, leía en griego, hablaba fluidamente francés y tañía con cierta corrección varios instrumentos.
La exquisita educación de esta princesa renacentista abarcaba también las habilidades hogareñas propias de una mujer de su posición, la costura, el hilado y el bordado que practicaría junto a su madre, la reina Isabel, y las damas de la corte mientras escuchaban, leídos en voz alta, textos píos, romances y novelerías.
En cuanto al físico, Juana era, como su madre, blanca de tez y agraciada de aspecto.
Diecisiete años tenía la muchacha cuando la casaron en Flandes con Felipe de Borgoña, que le llevaba un año. El novio era uno de los príncipes más guapos de Europa. «Alto, robusto y ágil —escribe su cronista Lorenzo Padilla—; el color de su cara blanco y rojizo, sus cabellos rubios, sus manos largas y estrechas, adornadas por las uñas más bonitas que se recuerdan».
Los comienzos de la pareja no pudieron ser más prometedores: se gustaron tanto que hubo que adelantar la ceremonia para que pudieran consumar inmediatamente. De la pasión de Juana por Felipe da cuenta el embajador veneciano Querini: «En su esposo no veía al hombre, sino solamente al varón; en los deberes matrimoniales solo conocía el tálamo».
Los que entienden del asunto saben que una mujer así de pegajosa suele producir efectos contraproducentes en la parte contratante, la viril. Ello sucede porque lo poco gusta; pero lo mucho cansa. Por otra parte, el macho de la especie desmaya a los pocos lances, por joven y cumplidor que sea, dado que arco siempre armado, o flojo o quebrado. Entiéndase que a veces el miembro desfallece por la excesiva demanda de una esposa cariñosa y el marido no puede cumplir por más que voluntad no le falte. Nos lo recuerda el Evangelio: «El espíritu está presto pero la carne es débil» (Mateo 26, 41). Sumemos a ello que Felipe era un picaflor y gustaba de la variedad. Desde joven se había acostumbrado a ir de dama en dama. Mal apaño cuando se tiene una esposa celosa, y Juana, que había heredado ese defectillo de su madre, la católica Isabel, padecía lo indecible. También, a lo que parece, Felipe era un maltratador físico que en alguna ocasión abofeteó a su esposa por una minucia (había arremetido tijera en mano contra una amante de Felipe). También maltratador psicológico que «traía a Juana como cautiva, en que no le dejaba ver sino a quien él quería», dice Pedro de Torres. El embajador Gutierre Gómez de Fuensalida añade: «Si su alteza no fuese tan guarnecida en virtudes no podría sufrir lo que ve, más en persona de tan poca edad».
¿Estaba loca la reina?
En cuanto al equilibrio mental, parece que al principio Juana dio muestras de gran sensatez. El obispo de Córdoba, embajador en Flandes, la tuvo por «muy cuerda y muy asentada». Otro testimonio asegura: «En persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura». Eso era en 1501 cuando la muchacha había cumplido veintiún años, pero cuatro años más tarde ya empezaban las dudas sobre su estabilidad emocional. Que fuera poco amiga de misas y confesiones se consideraba, en la devotísima Castilla, una confirmación de que algún trastorno mental aquejaba a la hija de los reyes. Felipe el Hermoso encargó al tesorero de la reina Martín de Moxica que anotara en un diario las extravagancias de Juana. Cuando ya ocupaban un volumen considerable lo envió a los Reyes Católicos para que quedaran debidamente informados de los extravíos de su hija.
Ignoramos hasta qué punto fue Moxica objetivo en sus observaciones. En cualquier caso, es evidente que influyeron en el ánimo de la reina Isabel, como confiesa en una carta: «Recibimos mucho dolor de ver lo que la yndisposición de la princesa le hace hacer a ella […], la princesa no sabe lo que hace». Y deja en su testamento que si Juana «no quiera o no pueda entender en la gobernación de sus reinos», su viudo y padre de Juana, el rey Fernando, ejercería la regencia en su nombre.
Como es sabido, los locos nacen, pero también se hacen, cuando las desgracias agravan su demencia. De que Juana acabó loca cabe poca duda, pero también es cierto que su esposo y su padre fueron dos pájaros de cuenta que se aprovecharon de esa locura para incapacitarla y reinar en su nombre.
El aislamiento en una corte extraña y muy lejana a los usos que Juana traía de Castilla acentuó su locura, que pudo ser causada por una perturbación esquizoafectiva agravada por la convivencia con aquella manada de escualos que la rodeaba. Seguramente padecía un trastorno bipolar. Los episodios depresivos, en los que mostraba notable hipersexualidad, alternaban con fases de calma en las que recuperaba su sensatez.
En una de sus cartas a Isabel, su madre, expresa el tema con gran claridad: «Es notorio que la única causa de mi pasión [son] los celos. No soy la única de haber sufrido de esta pasión; la misma reina, aquella tan excelente y exquisita persona, que celosa ella también; pero el tiempo curó a Su Alteza y el tiempo me curará también».
Desgraciadamente, a ella no la curó el tiempo porque nunca se resignó a los devaneos de su marido, como hiciera Isabel la Católica con los de Fernando.
Contemplada desde una mentalidad actual, encontramos en Juana a una mujer moderna que se rebela contra la subordinación impuesta a las de su sexo. Su confesor fray Tomás de Matienzo se escandaliza cuando, al intentar restarles importancia a las infidelidades de su esposo, Juana le replica que las aceptaría si ella pudiera hacer lo mismo, y ponía como ejemplo a doña Juana de Portugal, la esposa de su tío Enrique IV (recuerden aquel asunto de la reina con el valido don Beltrán de la Cueva). El machista del confesor, escandalizado, escribe a los reyes que su hija tiene «el corazón duro y crudo, sin ninguna piedad».
En 1501, Juana y su esposo tuvieron que viajar a Toledo para que ella aceptara la Corona de Castilla. Cumplido el expediente, Felipe regresó enseguida a Flandes, pero Juana permaneció en Castilla, dado su avanzado estado de gestación (ya había tenido otros tres hijos que quedaron en Flandes). Es de notar que Juana estaba muy bien aparejada para concebir y parir hijos, la principal obligación de las mujeres de sangre real, pues además de ser apasionada en el amor traía hijos al mundo sin dolor. El obispo de Málaga alabó esta facilidad en el sermón del bautizo de Fernando (el que heredaría el Imperio de su hermano Carlos): «Ha permitido Dios con ella que no reciba dolor en su parto y así estando riendo y burlándose, entre juego y burla, pare». Se deduce que la reina tenía un canal del parto holgado y que no precisaría los amuletos que en aquella época solían allegarse para facilitar el nacimiento de los niños, en especial la piedra del águila, que se colocaba sobre el bajo vientre de las parturientas.
Isabel, dudosa sobre la cordura de su heredera, que seguía mostrando una preocupante indiferencia religiosa, la puso en observación en el castillo de la Mota y estorbó cuanto pudo su regreso a Flandes. Los informes que recibía de los doctores, los médicos de cámara Soto y Gutiérrez de Toledo, que la atendían en el castillo, no eran muy halagüeños: «Juana duerme mal, come poco y a veces nada, está triste y bien flaca. Algunas veces no quiere hablar; otras, da muestras de estar transportada. Su enfermedad va muy adelante. Días y noches recostada en un almohadón con la mirada fija en el vacío».
En su momento, Juana regresó a Flandes para reunirse con su esposo, pero a la muerte de Isabel, Felipe el Hermoso, codicioso del poder que le otorgaba su condición de rey consorte, dispuso que regresaran a Castilla para hacerse cargo de la herencia, aunque fuera compartida con el regente Fernando.
La oportuna muerte de Felipe
Felipe el Hermoso no disfrutó mucho de la pingüe herencia de su esposa. El desventurado murió en la flor de la juventud, según los cronistas a resultas de haber bebido un vaso de agua helada cuando, sudoroso, acababa de terminar una partida al frontón en Burgos. «Se sintió mal dispuesto y se bajó a palacio y esa noche tuvo una recia calentura, la cual le fue siempre tanto creciendo, que murió al séptimo día, que fue viernes, a veinticinco días del mes de septiembre, en lo mejor de su juventud, de edad de veintinueve años», cuenta el cronista Lorenzo de Padilla.
Decíamos que Juana estaba muy enamorada de su marido. El doctor Parra, que atendía al enfermo, alaba la solicitud con que lo cuidó: «Allí de continuo, mandando lo que se hiciese y haciéndolo y hablando al rey y a nosotros y tratándole con el mejor semblante y tiento y aire y gracia, que en mi vida vi en mujer de ningún estado».
¿Murió Felipe por causas naturales o lo envenenaron? En aquella época, cuando se producía una muerte inesperada se sospechaba del veneno, en realidad porque se usaba mucho, especialmente en Italia y sus aledaños (recordemos a los Borgia).
En criminalística, cuando hay que esclarecer un asesinato, se suele acudir al latinajo cui prodest («quién se beneficia»). La muerte de Felipe el Hermoso beneficiaba a su suegro Fernando el Católico, rival suyo en el mangoneo de la herencia de Juana. En fin, si medió veneno en este caso es algo que nunca se ha podido esclarecer.
La oportuna e imprevista muerte de Felipe acentuó los desvaríos de Juana. Siguiendo la costumbre de las casas reales, hizo embalsamar el cuerpo de Felipe, y se empeñó en llevarlo a sepultar a Granada. El cortejo deambuló ocho meses entre Torquemada, Hornillos y Arcos, huyendo de la peste que asolaba la región, en marchas nocturnas, soportando el crudo invierno castellano y deteniéndose en las iglesias y conventos que topaban para que los frailes del cortejo dijeran misas y rezaran el oficio de difuntos.
Por el mes de abril llegaron a un convento de monjas, único albergue en medio de la paramera castellana, pero Juana, celosa de que su difunto reposara entre tantas vírgenes prudentes «mandó que sacasen el cadáver durante la noche, a campo descubierto, a cielo raso, y lo velaron a la débil luz de las hachas que apenas si dejaba arder la violencia del viento» (Pedro Mártir de Anglería).
Con esta extravagancia se manifestó que la reina había perdido el juicio. Vuelto de Italia y enterado del suceso, el rey Fernando, en su papel de regente y de padre, decidió encerrar a Juana en una casona de Tordesillas, estrechamente vigilada por funcionarios de su confianza que estaban autorizados a «darle soga», o sea, a maltratarla, y designó heredero a su nieto Carlos.
Tordesillas se convirtió en la prisión perpetua de la desventurada reina. Allí viviría confinada los cuarenta y seis años que le restaban de vida. Al principio estuvo acompañada por Catalina, su hijita de corta edad, nacida póstuma durante la errancia funeraria de Felipe. Luego la niña marchó para casarse y la desventurada Juana quedó sola para el resto de su vida. Triste destino para la que fue madre de cuatro reinas y de dos emperadores. El duque de Estrada, en un informe al cardenal Cisneros, escribe: «Lo que no cabe duda es cuánto conviene razonarla con amor, porque si se quiere torcer su voluntad con fuerza, todo se desbarata».
A la muerte de Fernando el Católico heredó los reinos, por incapacidad de Juana, su nieto Carlos I, que se había criado en Flandes. Llegado a España a hacerse cargo de la Corona, visitó brevemente a su madre en compañía de su hermana Leonor. No fue un reencuentro afortunado. Uno de los soldados de su guardia le dijo: «Señora, el rey don Carlos, vuestro hijo y nuestro señor, es venido».
Ella se enojó mucho diciendo: «Yo solo soy la reyna, que mi hijo Carlos no es más que príncipe».
Y así cuentan que preguntaba siempre por él nombrándole «príncipe», no queriendo nunca llamarlo «rey».
Hacía doce años que no se veían. «¿Sois vosotros mis hijos? ¡Cuánto habéis crecido en tan poco tiempo! —les dijo Juana, pero luego los despidió abruptamente—: Puesto que debéis estar muy cansados de tan largo viaje, bueno será que os retiréis a descansar».
Juana no se mostró especialmente cariñosa, ya se ve. Tampoco Carlos sintió especial piedad por ella. No suavizó las condiciones de su confinamiento, y hasta ordenó que la obligaran a asistir a misa y confesarse. Tan solo se apiadó de su hermanilla Catalina que acompañaba a Juana en su encierro y ordenó abrir un hueco en la estancia para que al menos pudiera contemplar la campiña, el cielo y los pájaros.
Tanto el padre como el hijo se mostraron despiadados con Juana, pero las Cortes de Castilla nunca la declararon incapaz ni le retiraron el título de reina. Por cierto, Carlos, cuando abdicó en su hijo, todavía creyó oportuno justificar la usurpación de la Corona de su madre alegando que lo hizo porque «ella nunca tuvo salud para gobernar».
Tuvo Juana un atisbo de esperanza cuando los comuneros rebelados contra Carlos quisieron restituirla en el trono que le habían usurpado, pero resultaron derrotados, lo que la devolvió a la penosa situación en que vivía. Fue incluso peor, porque Carlos no le perdonó que hubiese coqueteado con la causa rebelde y pidió a su carcelero, el marqués de Denia, que la mantuviera aislada. Este infame personaje se jactaba de haber extremado la prisión de la reina hasta el punto de confinarla «en su cámara, que no tiene luz ninguna», y ni siquiera le permitía pasear por el corredor.
En 1555 el doctor Santa Cara informó al emperador sobre el desarrollo de la enfermedad de su ilustre paciente: «Se le levantaron en la espalda y en la nalga ampollas con harto calor y encendimiento, lo que fue debido a que hacía años estaba tullida e impedida de todo movimiento de la mitad de cuerpo abajo de manera que en la misma cama hacía la orina y estiércol y pasaba algunos días sin consentir que la limpiasen, donde tornaron las llagas a hacerse peores. Una llaga debajo de la nalga izquierda algo malignada, parece lo que llamamos cancrena».
La indiferencia religiosa de Juana alentó las sospechas de que estuviera endemoniada. A su cristianísimo nieto Felipe II le preocupaba si su abuela cautiva rezaba, confesaba y recibía los sacramentos, porque le habían llegado noticias de que Juana «vive como los ingleses», sin imágenes ni misas. Para averiguar la verdad del caso comisionó al jesuita Francisco de Borja para que la visitara. Borja corroboró sus sospechas: en efecto, la cautiva vivía apartada de toda práctica religiosa, pero ella se excusaba alegando que era porque «se lo estorban». El jesuita descartó que fuera cosa de demonios y señaló, muy sensatamente, que los problemas mentales de la reina podrían proceder del maltrato y del encierro en que vivía, aunque al parecer no descartó del todo que el demonio la tuviera secuestrada: «Unas velas benditas sin decirle que lo eran las mandó echar luego a mucha furia diciendo que hedían […] y cuando oía misa al tiempo de alzar cerraba los ojos».
Después de esa vida tristísima, que transcurrió en su mayor parte en un régimen de encierro domiciliario, falleció la pobre Juana a los setenta y seis años de edad. Fray Domingo de Soto, teólogo y confesor del emperador Carlos, que la visitó cuando agonizaba, escribe: «Bendito sea el Señor, su alteza me ha dicho cosas que me han consolado —pero añade—: Sin embargo, ella no está dispuesta a recibir el sacramento de la eucaristía».
Algunos protestantes se basan en estos detalles para pensar que quizá era luterana. A lo mejor era, simplemente, una mujer capaz de pensar por su cuenta en un tiempo en que eso estaba muy penado.
CAPÍTULO 3
Carlos I de España (y V de Alemania) (1500-1558)
«Era de estatura mediana, ni muy grande ni muy pequeño, de color más bien pálido que rubicundo —lo describe Contarini, embajador veneciano—; de cuerpo bien proporcionado; bellísima pierna, buen brazo, la nariz un poco aguileña, pero poco, los ojos inquietos, el aspecto grave, pero no cruel ni severo».
El cronista Alonso de Santa Cruz abunda en parecidos términos: «Mediano de cuerpo, de ojos grandes y hermosos, las narices aguileñas, los cabellos rojos y muy llanos —o sea, lacios—, ancho de espaldas, los brazos gruesos y recios, las manos medianas y ásperas, las piernas proporcionadas».
Hubiera sido guapo si no llega a ser por el exagerado prognatismo austria: «Su mayor fealdad era la boca, porque tenía la dentadura tan desproporcionada con la de arriba que los dientes no se encontraban».
Contarini alude al mismo defecto, tan llamativo resultaba: «Solo se puede inculpar el mentón y también toda su faz inferior, la cual es tan ancha y tan larga que no parece natural de aquel cuerpo, parece postiza, donde ocurre que no puede, cerrando la boca, unir los dientes inferiores con los superiores; pero los separa un espacio del grosor de un diente, donde en el hablar balbucea alguna palabra, la cual por eso no se entiende muy bien».
Carlos V salía algo a su padre, Felipe el Hermoso. Una temprana descripción del humanista Paolo Giovio nos lo retrata: «Tenía el emperador […] un rostro claro y transparente, muy lindo, con la color quebrantada como una plata. Los ojos zarcos y suaves […], compuestos a una cierta noble honestidad y varonil modestia. La nariz un poco aguileña […]. La barbilla un poco salida afuera (lo que le quitaba un no sé qué de gracia), pero dávale grande autoridad tenerla cubierta de una grande y roxa barba».
El flamenco pelirrojo quizá hubiera sido atractivo de no descomponerle las facciones lo que el italiano describe aduladoramente como «la barbilla un poco salida afuera», en realidad una enorme mandíbula inferior dos tallas por encima de la restante osamenta: era tal que los dientes se adelantaban a los de arriba, lo que dificultaba la masticación. Ni siquiera podía cerrar la boca en reposo.
Los pintores procuraron disimular el defecto, pero basta con echar una ojeada a cualquiera de los retratos de Tiziano para detectar la aventajada mandíbula del emperador, que no acierta a disimularla ni dejándose barba[28], lo que creó tendencia en la corte: los aduladores cortesanos se dejaron barba también del mismo modo que se aficionaron a la cerveza, hasta entonces desconocida en España, que Carlos habitualmente bebía en respetables cantidades.
Este defecto afectaba tanto a la masticación (menos mal que la Providencia lo dotó con un estómago capaz de digerir piedras) como al habla. Con dificultad pronunciaba ces y zetas, de manera que su locución ceceante resultaba a veces ininteligible.
Carlos nació y se educó en los Países Bajos, al amparo de su tía Margarita de Austria, que le procuró buenos preceptores, aunque él nunca se aficionó a los estudios porque, por su carácter, era más un hombre de acción entregado a la caza, a la equitación y a las otras artes de la caballería. Le gustaba la música, eso sí, y, como tenía buen oído, tocaba con cierta perfección la espineta y el órgano.
En cuanto a la personalidad, Carlos parecía bien equipado para reinar: «De pocas palabras y de carácter muy moderado» (Contarini), «amigo de la soledad y enemigo del reír» (Alonso de Santa Cruz), «de complexión melancólica, combinada, sin embargo, con temperamento sanguíneo» (Contarini).
Los melancólicos se suponían reflexivos, introvertidos e incluso depresivos, mientras que a los sanguíneos se los consideraba extrovertidos sociables y emocionales. ¿Conjugaba Carlos los opuestos? Es posible. A lo largo de su vida demuestra ser un hombre de acción extrovertido con intercalados periodos de calma e incluso con episodios depresivos, cuando sus asuntos no resultan como él pretende.
Carlos I de España y V de Alemania heredó media Europa de sus cuatro abuelos. Demasiadas tierras que abarcaban demasiados pueblos dispares, cada cual con sus leyes, con sus costumbres, con sus intereses y sus conflictos.
Había cumplido diecisiete años cuando pisó por vez primera tierra española para asistir a los funerales de su abuelo y conocer a sus futuros súbditos, cuyo idioma apenas chapurreaba.
No entró con buen pie. Su lucido séquito, cuarenta naves, se dirigía a Santander, pero, amenazado por una tormenta, tuvo que refugiarse en el humilde puerto de Tazones, no lejos de Villaviciosa, la de la sidra, tras causar no poca alarma y conmoción entre los lugareños, pues al ver aproximarse tantas velas los tomaron por piratas.
Durante tres meses, el joven Carlos y su séquito deambularon por tierras de Asturias, Cantabria, Palencia y Valladolid, «por caminos embarrados y orografías agrestes, por aldeas recónditas y pequeñas villas burguesas» que celebraban su llegada con misas solemnes y alanceamientos festivos de toros (precedente de las corridas). Enterado ya de las recias costumbres de la tierra, Carlos llegó en noviembre a Tordesillas, donde asistió a las misas por su abuelo y se entrevistó con la reina Juana, su madre, como referimos páginas atrás.
La gula real
Fue Carlos un hombre de excesos, vitalista y gran trabajador, como hemos visto, pero también gran glotón, gran bebedor y gran aficionado a cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
Aquellas mandíbulas desparejadas eran, a pesar de sus defectos, dos ruedecillas implacables al servicio de un apetito insaciable, auxiliado por una andorga de ilimitada capacidad.
Carlos, émulo de Pantagruel, era famoso por su voracidad. Rey de los glotonifas, lo apoda el bufón Francesillo de Zúñiga. Baste decir que solicitó del papa una bula que le permitiera quebrantar sin pecado el preceptivo ayuno antes de comulgar.
En lo que se refiere a la comida, el Emperador siempre ha cometido excesos —leemos en un informe de Federico Badoaro, embajador de Venecia—. Hasta su marcha a España tenía la costumbre de tomar por la mañana, apenas se despertaba, una escudilla de jugo de capón con leche, azúcar y especias, después de la cual se volvía a dormir. A mediodía comía una gran variedad de platos, hacía la colación pocos instantes después de vísperas y a la una de la madrugada cenaba, tomando en esas diversas comidas cosas propias para engendrar humores espesos y viscosos.
Las cantidades excesivas de comida que trasegaba no eran lo peor. Tampoco ayudaba que en su dieta sobreabundaran las proteínas —carnes que abrasaban la boca de condimentadas, salchichas y pescados ahumados— que acompañaba con largos tragos de cerveza, de vino o de hipocrás (especie de vermut), sin que jamás asomaran a su mesa una lechuga, una cebolla o unas espinacas.
En un banquete celebrado en Augsburgo en 1550, el secretario del embajador inglés testimonia haberlo visto engullir grandes tajadas de buey cocido, de cordero asado, de liebre «guisada al horno, de capones. Todo ello bien rociado de vino, como le placía, hasta vaciar cinco veces la copa, lo que se calcula que llegaría a no menos de un litro de vino del Rin por vez».
Los excesos en la mesa de Carlos le proporcionaron muchos quebraderos de cabeza, cierto, pero también las fuerzas para excederse en la actividad venérea.
Como un cañón giratorio, aquel trueno se aplicó a repoblar sus dominios y en sus desplazamientos dejaba un reguero de mujeres preñadas. «Allí donde ha ido, se le ha visto dedicarse a los placeres del amor con mujeres de toda condición», informa el embajador veneciano Badoaro. «El emperador siempre ha sido dado, por su naturaleza, a los placeres de la carne —aclara el embajador Mocénigo—, pero jamás se le ha podido reprochar ninguna violencia, ni acción contraria a la honestidad». O sea, que si alguna mujer se le resistía, pasaba a la siguiente, no como su colega Francisco I de Francia, que se empecinaba y aunque estuviera casada y se negara, por fuerza tenía que ceder a sus apetitos, que por algo era el rey (eso ocurrió con la Ferronnière), como veremos enseguida.
Amantes circunstanciales las tuvo Carlos innumerables sin que nos haya alcanzado noticia de ellas, pero las fijas las tenemos más o menos localizadas. Antes de casarse mantuvo al menos cuatro de cierto recorrido, la más sorprendente, su abuelastra Germana de Foix, a la que le hizo una hija.
Después de casado, el emperador no se privó de compañía femenina en sus largas ausencias de casa, a veces de años, a pesar de que estaba genuinamente enamorado de su bellísima esposa, Isabel de Portugal. Uno de sus amores de madurez, ya viudo, fue Bárbara Blomberg, hija de un noble de Ratisbona, con la que tuvo a don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto.
Las amantes reales solían acabar en un convento, porque según la exigente etiqueta de la corte austria nadie podía volver a montar un caballo en el que hubiese cabalgado el rey, y la misma ley afectaba a las amantes reales[33]. Bárbara fue la excepción. De carácter indómito, la alemana se negó a someterse a esta abusona ley no escrita y toda su vida hizo de su capa un sayo, solazándose según le plugo, incluidas amistades masculinas, sin obedecer más regla que la de su santa voluntad. Solo en el declive de sus años, que iban camino de ser menesterosos, la sobornaron con una pensión y consintió en trasladarse a España para ingresar en el convento de Santa María la Real, en San Cebrián de Mazote (Valladolid). Eso sí, en cuanto pudo eludir el convento, escapó de aquel monótono encierro y se instaló con un par de criados en Ambrosero (Cantabria), donde vivió su tranquila vejez y falleció[34].
La amante más sorprendente de Carlos fue su abuelastra Germana de Foix, viuda de Fernando el Católico. El aragonés le había encomendado en su testamento que cuidara de ella: «La tengáis donde pueda ser remediada de todas sus necesidades». El nieto se lo tomó tan al pie de la letra que nada más conocerla, Germana con veintiocho años y él con diecisiete (una excelente proporción), se enredó en amores con la dama sin reparar en que era su abuelastra. Incluso se hizo construir en Valladolid un puente de madera que cruzaba la calle desde su residencia a la de Germana, para poder visitarla con mayor libertad y discreción.
De esta familiaridad nació una hija, a la que cristianaron como doña Isabel, y a la que algunos documentos titulan «infanta de Castilla».
Tan comprometida relación no era prudente que se prolongara. Pasadas las calenturas, Carlos apartó a Germana de su lado, la casó con un noble alemán, Juan de Brandeburgo-Ansbach, de treinta y tres años (cinco más joven que Germana), y la envió a Valencia en calidad de virreina (1523).
Una vida trabajosa
Carlos consideraba su verdadera patria los Países Bajos, aunque reivindicaba Borgoña arrebatada por Francia como notre patrie. Hablaba corrientemente en francés, su lengua materna, pero a menudo se expresaba en español (las Cortes de Castilla le habían exigido que aprendiera el idioma). En Roma, en
1543, replicó a un prelado que torció el gesto porque le hablaba en castellano: «No esperéis de mí que hable en otro idioma que no sea español, que es tan noble que debería ser aprendido y comprendido por todo el pueblo cristiano».
No fue el de Carlos un reinado tranquilo. Antes bien, siempre anduvo de un lado para otro, gobernando sus dilatados dominios y resolviendo continuos problemas, casi siempre en guerra con vecinos incordiantes o con súbditos rebeldes. En su vejez, mirando lo que había sido su vida, hizo recuento de sus viajes: «Nueve veces fui a Alemania, seis he pasado a España, siete a Italia, diez he estado aquí en Flandes; cuatro, en paz y en guerra, he estado en Francia, dos en Inglaterra, otras dos contra África…, todas las cuales son cuarenta […], he navegado ocho veces el Mediterráneo y tres el Océano […], doce veces he padecido las molestias y los trabajos del mar».
Aunque a veces estuvo ausente de España hasta catorce años, Carlos se comprometió a residir en España más que en otros lugares del imperio, y «consideró estos reinos como la cabeza de todos los demás». Al fin y al cabo, España, y especialmente Castilla, era la mejor finca del holding familiar, la más estratégicamente situada, la más cómoda y rentable, y desde luego la más dócil (después de pacificada).
Apenas recibido el gobierno de España tuvo que enfrentarse a la rebelión de los comuneros de Castilla (1520-1521); a las revueltas de las germanías en Aragón (1519-1523) y al levantamiento de Navarra (1521). Sumémosle cuatro guerras con Francia (1521-1526, 1526-1529, 1535-1538 y 1542-1544); y una guerra intermitente con sus súbditos los príncipes protestantes (1545-1548), que al final quebrantaron su voluntad y lo obligaron a pactar.
En la guerra con Francisco I de Francia, Carlos derrotó y apresó a su enemigo en la batalla de Pavía (1525). El francés se casó, por cierto, con Leonor, la hermana de Carlos, reciente viuda de su tío el rey Manuel el Afortunado, pero como la boda fue un tanto forzada por ver si mejoraban las relaciones con el cuñado, Francisco ignoró a la sufrida esposa y prefirió encamarse con una variedad de amantes.
A un momento especialmente feliz de su lucha contra los protestantes corresponde el retrato de Tiziano que reproducimos en las páginas a color, realizado para conmemorar la victoria en la batalla de Mühlberg (1547).
Nada en el lienzo es casual. En el siglo XVI y buena parte del XVII, monarcas, emperadores, príncipes y nobles se hacían retratar vestidos de armadura ceremonial (o sea, de lujo) como representación de su poder y riqueza.
En el cuadro de Tiziano, Carlos se representa en su calidad de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico heredero de Roma (donde el emperador Marco Aurelio también se representaba a caballo), pero también como trasunto de san Jorge, otro santo caballero, cuya imagen reproduce el defensor de Cristo contra la herejía luterana.
El emperador viste el arnés ligero que le confeccionó el famoso armero Desiderius Helmschmid hacia 1545 (hoy conservado en la Armería Real) y va armado con lanza de caballería y pistola de rueda. El peto se adorna con una imagen de la Virgen con el Niño. Atravesada sobre el pecho, Carlos luce la banda rosácea con la que se identificaron las tropas imperiales en la batalla (todavía no existían uniformes y de este modo mostraban a qué bando pertenecían para evitar el «fuego amigo»).
Carlos implicó los recursos de Castilla en una guerra larga y costosísima, pero a la postre fracasó, pues tuvo que otorgar libertad religiosa a los principados imperiales.
La retirada del emperador
Una serie de fracasos y su prematura decadencia física acentuaron el carácter depresivo del emperador. Es significativo que en 1551 encargara a Tiziano un cuadro en el que había de representar su muerte y comparecencia ante la Trinidad divina para su Juicio Final acompañado de sus familiares más queridos, todos envueltos en sudarios.
Fue quizá la premonición de que debía prepararse para la derrota y para la muerte. Traicionado por Mauricio de Sajonia, unos meses después, la noche del 6 de abril de 1552, tuvo que huir, con escaso séquito, por una poterna secreta del castillo de Innsbruck (Austria) para atravesar los Alpes desafiando una tormenta de nieve y seguido de cerca por el enemigo.
Carlos no era persona de soportar estoicamente los reveses. Intentó devolver el golpe conquistando la estratégica plaza lorenesa de Metz, empresa para la que reunió el mayor ejército de su época, pero, contra todo pronóstico, fracasó nuevamente.
La noticia del fallecimiento de su madre terminó de abatirlo. Le remordía la conciencia. No había sido un buen hijo. Dio en pensar que su madre difunta lo invitaba a seguirla.
Aquejado de profunda melancolía y decidido a apartarse del mundo, se retiró a un palacete que se había hecho construir a las afueras de Bruselas, pensando que pasaría en él sus últimos años. Allí, rumiando oscuros pensamientos, «se pasaba las horas en cavilaciones, llorando como un niño sin que nadie pueda consolarlo ni sacarlo de esa tristeza que arruina su salud», escribe el embajador de Inglaterra.
Prematuramente avejentado, baldado por la gota y desdentado, aquel hombre que apenas cumplidos cincuenta y cinco años aparentaba setenta, la edad de la ancianidad en su tiempo. Desengañado y cansado decidió abdicar y apartarse del mundo. «No quiero que penséis que hago esto por librarme de molestias, cuidados y trabajos —advirtió—, sino de veros en peligro de dar en graves inconvenientes, que por mis ataques de la gota os podrían resultar […]. En lo que toca a mi gobierno confieso haber errado muchas veces, engañado con el verdor y brío de mi juventud y poca experiencia, o por defecto de la flaqueza humana».
El clima de Bruselas no parecía aliviarle la gota. Buscando un lugar alejado y de clima más afable determinó mudarse a un remoto rincón de Extremadura, Cuacos de Yuste, entre plantaciones de naranjos y limoneros. Allí se hizo construir un modesto palacete paredaño al monasterio de los jerónimos: dos pisos iguales, el de arriba para habitarlo en invierno y el de abajo, más fresco, para el verano. Comunicados no por escalera sino por rampa, previendo que pronto habrían de mudarlo en litera o silla de mano. Desde el dormitorio, por un ventanuco, podía asistir a la misa de los jerónimos (una disposición que luego imitó Felipe II en El Escorial).
En Cuacos, el emperador emérito llevó una vida austera. Vestía ropas humildes y se arreglaba con poca servidumbre. Las urgencias sexuales de su verde juventud se habían disipado con la edad y los achaques, pero de todos modos él procuró sustraerse a eventuales tentaciones disponiendo que ninguna mujer osara acercarse a su residencia «a una distancia de más de dos tiros de ballesta so pena de doscientos azotes». Gran razón tenía el embajador Mocénigo cuando a propósito de Carlos escribió: «Claro es que cuando el diablo se hace viejo se vuelve ermitaño».
De lo que no se privó fue del placer de la mesa, ese que, según Brillat- Savarin, «puede combinarse con los demás placeres y subsiste hasta el final para consolarnos de la pérdida de los otros».
El incorregible Carlos nunca renunció a las comilonas, que eran su vicio y su consuelo. En aquel remoto retiro extremeño recibía regularmente ostras de Ostende, sardinas ahumadas, salmones, angulas, truchas y toda clase de embutidos.
Tampoco renunció a la cerveza: instaló en Cuacos a un maestro cervercero que le fabricara su bebida favorita y un alambique para destilar el aguardiente flamenco brandewijn, una palabra que, transmitida en el río del tiempo como canto rodado, ha dado la actual brandy.
La vida sedentaria, los excesos en la mesa y cierto grado de alcoholismo terminaron de deteriorar la salud de Carlos. Aquejado de fiebres palúdicas, que eran endémicas en la zona de Yuste, el emperador falleció contemplando el cuadro de Tiziano La gloria, que representaba su propia comparececia ante la Trinidad.
Consciente de que su herencia era demasiada tarea para un solo administrador, el emperador la había dividido en dos lotes. A su hermano Fernando le dejó la dignidad imperial y los estados patrimoniales de los Habsburgo, y a su hijo Felipe, el resto. A partir de entonces la dinastía se divide en dos ramas: la austriaca y la española. La española se mantuvo hasta 1700, cuando la sucedieron los Borbones; la otra perduró en Austria hasta 1918, en que la Primera Guerra Mundial la liquidó (el famoso Imperio austrohúngaro de las películas de Berlanga y de Sissí emperatriz).
Le preocupaba tanto a Carlos la muerte que incluso organizó una representación de sus propias exequias en vida, ya retirado a Yuste, por el prurito de asistir a ellas en una especie de ensayo general antes de que estuviera de cuerpo presente.
También quiso imaginar cómo se presentaría su alma ante Dios y le encomendó a Tiziano un lienzo que recogiera esa escena. Un encargo nada fácil. Por eso el maestro se demoró bastante en cumplirlo. ¿Cómo representar con formas y colores unos espíritus que comparecen ante el tribunal divino?
El encargo era peliagudo, pero Tiziano era un profesional consciente de que cualquier cosa puede representarse.
La momia de Carlos V en El Escorial.
Hoy el cuadro se conoce como La gloria, pero el emperador siempre lo llamó El Juicio Final. Los familiares que lo acompañan en la pintura en su presentación ante la Trinidad divina son su añorada esposa Isabel de Portugal, su hijo Felipe II, su hija Juana de Austria, su hermana María, reina consorte de Hungría, y su otra hermana, Leonor, reina de Francia y de Portugal. Es revelador que falten en el cuadro su hermano Fernando y su sobrino Maximiliano, con los que el emperador estaba malquistado por los problemas de la sucesión imperial cuando encargó el lienzo. El cuadro denota la mano de algunos discípulos del maestro, que solo debió de ocuparse de él a ratos. Por eso los retratos supuestamente principales, los de la familia real, no son tan buenos como los de Moisés y David.
Medio siglo después, el Greco pintó almas ascendiendo hacia Dios en su interesante óleo Visión apocalíptica, en el que las almas son unas figuras deformes, puros volúmenes plasmados en trazo y color. Ese ánimo de trascender lo tangible, invocando su quintaesencia más allá de los sentidos, influyó en Picasso cuando, después de contemplar esta obra en el estudio de Zuloaga, se inspiró en él para pintar sus Señoritas de Aviñón.
En 1868, durante la llamada Gloriosa Revolución, una piara de milicianos irrumpió en el Panteón Real de El Escorial y forzó el sarcófago que guardaba los restos de Carlos.
Como Ramsés, como los faraones del antiguo Egipto, la momia de Carlos de Gante desafiaba los siglos perfectamente reconocible con su aventajada mandíbula y el blanco sudario con el que lo retrató Tiziano.
Uno de aquellos indocumentados se llevó como recuerdo uno de sus meñiques, que después pignoró al marqués de Villaverde, quien, en 1912, se lo devolvió a Alfonso XIII para que lo reintegrara a su tumba. Ahora se custodia en un relicario de la sacristía.
En 1872 los monjes de El Escorial abrieron nuevamente el féretro en presencia del pintor Martín Rico, que aprovechó la ocasión para hacer un apunte de la imperial momia con destino a su amigo Fortuny.
Todavía sufrió el emperador otra intempestiva visita cuando en 1936 nuevos milicianos supuestamente servidores de una nueva república profanaron su tumba por si encontraban en ella algo que rapiñar, y uno de ellos se retrató junto a la momia. En la foto, publicada en un periódico francés, «se veía a un individuo tocado con gorro de miliciano, encaramado a una escalera y medio abrazado a un Carlos V que estaba con los ojos abiertos y con el rostro que le pintó Tiziano».
LA QUIJADA DEL EMPERADOR
A los miembros de la familia Habsburgo-Austria se los distingue, sin necesidad de echar mano a enredados y no siempre fiables árboles genealógicos, por su mandíbula prognática con el labio inferior belfo y el superior retraído. Muchos de ellos también presentan la frente demasiado alta y los ojos espantados, pero esto es menos original.
El labio belfo, gordo y descolgado, es una característica de la casa real borgoñona observable en Felipe el Bueno y en su hijo Carlos el Temerario. No se nota tan pronunciado en Felipe el Hermoso, pero lo heredan plenamente su hijo Carlos V y descendientes.
El prognatismo tiene raíces más antiguas, pues se remonta al rey Alfonso VIII de Castilla (gran quijada en su retrato más antiguo y fidedigno, el del Tumbo menor de Castilla). Después podemos rastrearlo en unas cuantas dinastías europeas que descienden de él. Una hija suya, Urraca, se casó con Alfonso II de Portugal; otra, Blanca, con Luis IX de Francia, que transmitiría la quijada prominente a la casa de Anjou y de ahí a la de Borbón.
Por la vía masculina, la quijada de Alfonso VIII pasó a su nieto Fernando III y a sus descendientes, entre ellos Alfonso XI, que se la transmitió a la dinastía Trastámara, empezando por su hijo, el bastardo Enrique II.
Enrique III, abuelo de Isabel la Católica, padecía acusado prognatismo, como se puede comprobar en su retrato fúnebre de la catedral de Toledo. Lo mismo cabe decir del hermano de Isabel, Enrique IV el Impotente, el de «las quijadas luengas y tendidas de la parte de ayuso», como señala el cronista.
Trepando de nuevo por el árbol genealógico encontramos que una nieta de Enrique II, Leonor, se casó con Eduardo I de Portugal y la hija nacida de este enlace, otra Leonor, se casó con Federico III y fue madre del emperador Maximiliano I de Austria, abuelo de nuestro Carlos V, el cual hereda el defecto por duplicado (la vía materna Trastámara y la paterna, Austria). ¿Comprenden ahora el origen del estropicio?
Lo curioso de la tara prognática es que parece consustancial a la historia de España, porque también se transmitió a los Borbones, como queda dicho.
Le hace gracia a mi nieta Minerva eso de que la barba se pusiera de moda después de que el emperador Carlos se dejara la suya para disimular su defecto. Bueno, si consideramos las cambiantes modas que vamos a encontrar en el museo, notaremos que muchas de ellas, algunas francamente extravagantes, se deben a prendas diseñadas por alguna persona notable para ocultar un defecto. Por ejemplo, la moda de las batas de cola partió de las hijas del rey Luis XI de Francia para ocultar los pies demasiado grandes que eran característica familiar desde la mítica reina Pédauque de Toulouse.
Del mismo modo, la incómoda y carísima moda de las gorgueras que lucen muchos retratados de este museo partió de una aristócrata francesa que tenía un cuello long à humilier una cicogne, o sea, «largo como para humillar a una cigüeña».
Cuando la valona vino a sustituir a la gorguera, nuestro Felipe IV se hizo diseñar, por un sastre de Madrid, la golilla, una especie de valona armada sobre alzacuello de cartón, para disimular cierta enfermedad de la garganta, prenda que inmediatamente se impuso en la corte a pesar de que las cabezas de tal modo realzadas quedaban como decapitadas.
En alguna ocasión, algún rey caprichoso impuso una moda manu militari, como Carlos III cuando suprimió el chambergo (sombrero de grandes alas) y la capa hasta el suelo para acortarlos al gusto europeo, medida que provocó el famoso motín de Esquilache. O como hizo Felipe el Bueno de Borgoña (el creador del Toisón de Oro mencionado al principio del libro). El bueno de Felipe estaba orgulloso de su cabellera, pero tuvo que afeitársela debido a una erupción cutánea. Inmediatamente decretó que los nobles de su corte se rapasen los cráneos e incluso destacó patrullas que trasquilaran a los desobedientes. Más suerte tuvo su descendiente el emperador Carlos V, que con ocasión de tener que rasurarse la cabeza, por ver si ese tratamiento le aliviaba las migrañas, fue imitado espontáneamente por sus acompañantes nobles. Es sabido que las figuras públicas siempre marcan tendencia
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "La familia del Prado"
España es un país en que desde don Pelayo, allá por el siglo VIII, lleva siendo regida por monarcas emparentados entre si de una u otra manera con las deformaciones y problemas de salud que genera este emparentamiento
Esa circunstancia da lugar a infinitas historias entre estas familias que regentan, y su contemplación, casi exclusivamente la podemos hacer en el museo del Prado, lo que lleva a Eslava Galán a realizar una disección de las circunstancias de la vida de los personajes retratados y que cuelgan de las paredes del museo
Por eso, con su fácil e inteligente pluma, el escritor nos relata en este ameno libro las vidas y milagros de los integrantes de las casas reales que se exponen en el museo, desde como gestionaban sus matrimonios, hasta la forma en que se consiguió y posteriormente se perdió un vasto imperio
Presentación del libro por el autor en el «Centro Cultural Padre Manuel» en Estepona
Entrevista al autor en «Historia de papel» de RNE
Entrevista al autor en «SER Historia» de Cadena SER
Entrevista al autor en «Onda Cero»
Entrevista al autor en «La Noche» de Cadena COPE