Homo erectus
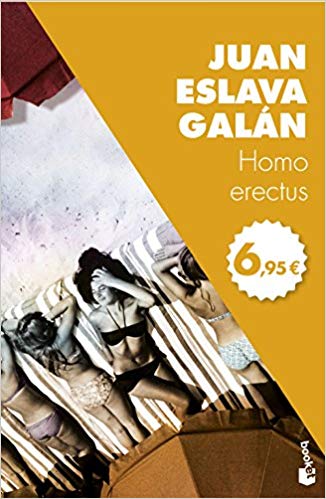
Homo erectus
CAPÍTULO 1
El terapeuta aficionado
Permítanme que me presente: Romualdo Holgado Cariño. Me hice terapeuta aficionado por pura chiripa. Una noche, al regreso de la Adoración Nocturna, sucumbí a la tentación de tomar una copa en La Inmaculada Concepción de María’s.
—Un gin-tonic —solicité a Mohamed, el taciturno barman magrebí que ejerce sus habilidades entre anaqueles de cristal abarrotados de bebidas abominables (según el Corán).
Saboreaba mi trago meditando sobre los insondables misterios de la naturaleza humana cuando un tipo con aspecto de empleado de banca (luego resultó que lo era) entró en el bar, se acomodó en el taburete contiguo y solicitó un whisky doble que bebió de dos tragos.
—¡Vaya sed que traía, amigo! —comenté por socializar un poco (en las reuniones de terapia nos tienen dicho que hay que socializar, que ningún hombre es una isla).
—No es sed —respondió—: bebo para olvidar.
—A una mujer —adiviné. Asintió, ceñudo.
—¿Qué otra cosa tenemos que olvidar los hombres, sino a las mujeres y los quebrantos tanto emocionales como económicos que nos causan? —razonó ahondando en su tristeza.
—Es que son dificilillas de entender —comenté para solidarizarme con aquel congénere atribulado.
Nunca lo hiciera, porque hundió aún más los hombros y corroboró, con voz cavernosa:
—Pídele a Dios que no te toque una venenosa, porque serpientes son todas.
Bogart parecía asentir desde el cartel de la película Casablanca que adornaba la pared.
Como terapeuta experimentado, además de hombre de mundo, debo aclarar que no creo que las mujeres sean malas, sino distintas. Distintas a todo lo demás, hombres incluidos. Lo que es malo es la vida, la misma vida propiamente dicha, la biología programada que llevamos dentro. Ellas, las mujeres, son como tienen que ser: mujeres. Es un asunto mental, cerebral más bien, como enseguida veremos.
Socializando, socializando, el desconocido me hizo objeto de sus confidencias. Tancredo García Vílchez fue mi primer paciente, allí, en la barra de La Inmaculada Concepción de María’s.
—Hace un mes que Elena me abandonó —suspiró—. Aprovechó que yo estaba de viaje, contrató un camión de mudanza y se llevó lo suyo y lo nuestro. Sobre el espejo del vestíbulo dejó escrito, con barra de labios: «Me largo, capullo. No me busques».
—Por lo menos te dejó el espejo —observé.
—Es que no le gustaba —aclaró—. Era un regalo de boda de una tía mía algo hortera.
O sea, su enamorada había volado del nido. La mía, mi Teresa, me despidió por Internet, simplemente porque le había confesado que había otra mujer en mi vida. Iba a explicarle que la que ocupaba el centro de mi corazón y de mi pensamiento era ella, pero cortó secamente. «Olvídame. Adiós».
—¡Qué jodidas son! —murmuré apurando mi vaso de un golpe, virilmente, como hace John Wayne en los westerns—. Para estos casos los franceses han acuñado una expresión: découcher, o sea, largarse de la cama.
Mis palabras, ese toque erudito y mundano que les doy (y que tanto aprecian mis pacientes), debieron de obrar como un bálsamo en su alma dolorida. Se sinceró conmigo:
—Sin ella, el techo se me cae encima. ¿Por qué las necesitamos tanto? Estas noches, en lugar de regresar al nido desierto, helado, glacial, a enfrentarme con la soledad, me meto en La Inmaculada Concepción de María’s y ahogo mis penas en alcohol. Este bar fue el refugio de mi época noctámbula y existencialista. Porque yo ahora trabajo en un banco, de traje y corbata, sicario del sistema, pero hubo un tiempo en que era libre y llevaba el pelo por los hombros y una camisa floreada.
—La típica regresión a la edad dorada —comenté—. De eso entendemos los psicólogos.
Suspiré pensando en los viejos tiempos. También yo fui joven, tuve erecciones consistentes, casi pétreas me atrevería a decir, y navegué en un submarino amarillo.
—Hacía años que no volvía por aquí —prosiguió mi compañero de barra—, realmente desde que Elena me redimió de los hábitos nocturnos y del tabaco. «La mala vida», como la llamaba ella. Han cambiado de barman y han puesto a este moro que se come los recortes de jamón a escondidas, pero el local sigue igual, con esa pátina cochambrosa que la penumbra de sus lámparas de escasos vatios disimula. Suelo cenar aquí: un vermú y una tapa de patatas chips y boquerones en vinagre, como en los viejos tiempos. A veces brindo con ese Humphrey Bogart del póster: «Play it again, Sam». Yo traje aquí a Elena al principio de lo nuestro, ¿sabes?, y pareció que le gustaba, pero luego, cuando profundizamos en nuestra relación, resultó que no le gustaba tanto humo y tanto borrachuzo. Le parecía cutre.
—No nos comprenden —dije.
Solicité otro gin-tonic, esta vez no por sed sino por solidaridad de género (él había pedido otro whisky). Nos volvimos hacia el local, con simultaneidad coreográfica, con los codos apoyados en la barra, como dos viejos camaradas.
No había mucha gente. Dos o tres cuarentones aburridos, separados seguramente, perros sin dueño, seguían las incidencias de «Gran Hermano» en la tele. Otro insertaba compulsivamente monedas de euro en la rendija de la máquina tragaperras. Pensé: «¿Hay algo más patético que un hombre maduro, solo, sin pareja, a la hora violeta, crepuscular?»
«La hora violeta». Así denomina al atardecer T. S. Eliot, en «The waste land». El yermo son nuestras vidas, la dolorosa paradoja de no poder vivir con ellas ni sin ellas. Las donne angelicate, nuestro infierno y nuestro consuelo, las mujeres.
El de la tragaperras continuaba insertando monedas de euro.
—Esa rendija es como un coño —me susurró el ex de Elena—, pero una máquina tragaperras a veces te devuelve el dinero que inviertes en ella y te da una alegría. El coño no te lo devuelve nunca. ¿Por qué no nos podemos entender con las mujeres?
Me encogí de hombros como si no supiera la respuesta. Desde la pared, Bogart me miraba entre la complicidad y la displicencia, con el cigarrillo cancerígeno en los labios.
—Siempre nos quedará el Barrio Rojo de Ámsterdam o la Casa de Campo sin ir más lejos —parecía decirme.
En la tele, una manada de cenutrios, cuidadosamente seleccionados entre la juventud más descerebrada e impresentable de la tribu, se esforzaba en personificar, desde su esquematismo mental, la complejidad de la vida, o sea, la eterna disputa por alzarte con el ejemplar más deseable del catálogo. Porque todo se reduce a eso: buscar una tía o un tío, alguien que te redima de la vida. Los psicólogos terapeutas hemos desarrollado la teoría del apego: necesitamos vincularnos emocionalmente a otras personas, formar parejas en las que seamos recíprocamente el cuidador y el cuidado Y, caso de reproducirnos, estamos programados para aupar en la cucaña de la vida a los hijos que nos perpetúan, aunque sea a costa de nuestra felicidad.
El maldito instinto de la especie. La trampa de la Naturaleza.
En la pantalla de plasma, media docena de jóvenes en chándal tirados en sofás discutían en asamblea a cuál de ellos le tocaba cerrar la puerta del jardín.
Espoleado por el experimento sociológico de Mercedes Milá, me sumí en profundas reflexiones.
—Ahora un whisky, paisa —indiqué a Mohamed levantando el vaso. El moro dejó el cuchillo jamonero y acudió solícito con la botella de Johnny Walker rellena de garrafón.
Últimamente leo mucho. Desde que me prejubilaron por lo de los nervios no tengo otra cosa que hacer. Leo y pienso. Saco de la biblioteca del barrio libros de antropología, de primatología, de psicología, de sexología, de orientación para parejas, de zoología, el ratón que se comió un queso, el monje que vendió su Ferrari, la hiena que se lo hacía con un buzón, ese tipo de lecturas. De autoayuda.
Y observo.
Observo la vida y tomo nota. A mi alrededor veo discurrir el amor en sus diferentes fases, desde la hoguera crepitante de los gloriosos comienzos hasta las yertas cenizas de los finales: parejas locamente enamoradas con un amor que vencerá la muerte como en la película «Ghost», parejas eventuales que se aman como tigres hasta que el amanecer los separe, parejas que se quieren reposadamente y sin alharacas («pásame la sal, amor»; «aquí la tienes, cariño»), parejas invadidas por el tedio, parejas ya indiferentes, sin nada que decirse, parejas que se soportan, parejas que se detestan, parejas que se descalabran con la plancha, parejas que se agreden con la báscula del baño, parejas que se degüellan con el cuchillo de cortar el pan…, todo ese complejo asunto de los sentimientos y de las relaciones entre hombres y mujeres. Medito sobre lo que acaece a mis pacientes y a vecinos, amigos y conocidos. Tomo notas en el reverso de las facturas.
También yo he naufragado en la vida después de perseguir cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Y el que esté libre de paja que lance la primera viga al ojo ajeno. El hecho es que, cada tarde, cuando, terminada mi jornada de terapeuta aficionado, regreso al hogar, ¿qué es lo que me encuentro?: las sábanas frías de una cama deshecha (menos los jueves que viene la asistenta). De ahí que me haya refugiado en lo de la Adoración Nocturna.
Al principio me apunté para ligar, pero resultó que sólo van viejas: las jóvenes andan de botellón. Después me he ido aficionando. Eso de la espiritualidad me va. Ya me lo decía el capellán cuando estuve internado en la casa de reposo:
—Don Romualdo, usted tiene madera de psicólogo.
Lo decía con pe, bien pronunciada, porque si lo dices sin pe te queda sicólogo,
«especialista en higos», y eso podría tener una connotación sexual inadvertida, y luego vienen los tocólogos y te denuncian por intrusismo.
Nunca he pensado en inscribirme en una asociación de separados o divorciados ni nada de eso, ni mucho menos en uno de esos clubes de solteros que se anuncian en los papeles pegados a las farolas, con el número de teléfono repetido en un fleco para que lo arranques y llames.
A mí eso no me va.
Quiero soportar la tormenta de la existencia solo y sin ayuda. Con un par de huevos. Mirando la vida con lucidez. Sin paños calientes. Saber lo que pasa y por qué pasa. Por eso me he hecho terapeuta aficionado, para ayudarme y ayudar a otros.
Fuera Valium, fuera beber para olvidar. Echarle dos cojones a la vida.
Les diré lo que pienso. Estamos metidos hasta las trancas en una revolución social y sexual como no se conoce otra en la historia. Se ha trastocado el mundo que conocíamos o creíamos conocer. Mujeres y hombres lo ignoramos todo del otro sexo, de ahí la necesidad de un libro de autoayuda que acabe, de una vez, con todas las dudas, un libro definitivo (modestia aparte): éste.
En pocos años, hemos puesto el mundo bocabajo. O boca arriba, según se mire. Si pienso cómo vivían mis padres, ¿qué encuentro? Mi padre madrugaba y se iba a la oficina a ganarse la vida para mantener a la familia. Mi madre se quedaba en casa cuidando del hogar y criando a los hijos. Cada uno acataba su papel sin rechistar. Eso era lo natural, lo mismo que habían hecho sus padres y sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. La autoridad la detentaba el marido, aunque, de puertas adentro, cada pareja era un mundo y, si el marido era débil, inútil o un calzonazos (como a menudo acaece), a poco listo que fuera le cedía el mando a la mujer, aunque fuera guardando las apariencias, él dominante, ella sumisa, cuando había gente delante.
Cuando el marido resultaba mandón, lo normal y consuetudinario, la mujer se le sometía aparentemente sin rechistar y aprendía a conseguir sus propósitos mediante la astucia y la persuasión, o sea, «las órdenes disfrazadas de súplicas o sugerencias»[3] y, en casos extremos, el envenenamiento.
Ése era el mundo sexista en el que nacimos los de mi generación. Un mundo que diferenciaba tajantemente los roles de los hombres y de las mujeres. Si eras niña, al nacer te vestían de rosa; si niño, de azul. Los Reyes Magos les traían a ellas muñecas; a nosotros, pistolas de juguete o un mecano. Ellas aprendían a hacer vainica y a coser. «La carrera de la mujer es casarse», decían. Sus hermanos aprendían un oficio o estudiaban. Se hacían hombres de provecho que algún día pudieran mantener una familia.
Eso duró hasta ayer como quien dice. Hoy sólo perdura en esos países lastrados por la religión o por el subdesarrollo al que la religión los condena.
¿Qué ha ocurrido? Las mujeres occidentales se han rebelado, las feministas al frente, y reclaman la igualdad respecto al varón y la abolición de los roles tradicionales. Antes casi todas eran amas de casa. «Profesión: sus labores», ponían en el DNI. Sin permiso del padre o del marido, una mujer no podía abrirse una cuenta corriente en un banco, ni sacarse el pasaporte, ni firmar un contrato. Pasaba directamente de la tutela del progenitor a la del cónyuge y, cuando enviudaba —lo natural es que ellas nos sobrevivan—, a la de los hijos varones. Era una perpetua menor de edad.
Los únicos oficios que se le consentían a la mujer, aparte del de ama de casa, eran los de criada, enfermera, maestra de escuela, comadrona o secretaria. Si se descantillaba lo más mínimo, la tildaban de «perdida», cuando no de puta.
Eso fue antes de la revolución que digo. Hoy las mujeres se han sacudido ese
yugo y han invadido el espacio antes reservado al hombre. Hasta antes de ayer se entendía que la jueza y la magistrada eran la mujer del juez y la del magistrado. A Ana Ozores la llamaban «La Regenta» porque era la mujer del regente. Hoy ellas mismas son juezas, magistradas, médicas, pilotas, ingenieras, choferesas, toreras y albañilas. Sensatas y voluntariosas, han demostrado que cuando se les dan estudios y medios pueden equipararse a sus hermanos y, en muchos casos, superarlos.
El cambio ha sido tan rápido y radical que es natural que se hayan producido errores y abusos. Uno de los más extendidos es el de considerar que el hombre y la mujer somos mentalmente iguales.
No somos iguales. Del mismo modo que físicamente somos distintos, mentalmente también lo somos, como enseguida se verá.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Homo erectus"
Según expone el autor, este ensayo está escrito para explicar a sus colegas de sexo algunas reflexiones y lecturas sobre la mujer. Y realmente lo consigue, con una mezcla de erotismo y sexología, el libro nos presenta un compendio del arte amatorio, lo que unido a su elegante escritura y al sentido del humor que se desprende cuando refleja distintas situaciones cotidianas , hacen de este ensayo una guía imprescindible para el sexo masculino.
Pero no nos engañemos, en realidad el libro refleja que la mujer está mas preparada para todo, y en ese todo está incluido especialmente el arte amatorio, en el que llevan años luz de ventaja respecto al hombre
Y respecto al hombre, he aquí lo que el libro expone fruto del escritor: “El hombre tiene tres poderes. De los 15 a los 35 años, el poder sexual; de los 35 a los 55, el poder económico; a partir de los 55, el poder mear.”