El mercenario de Granada
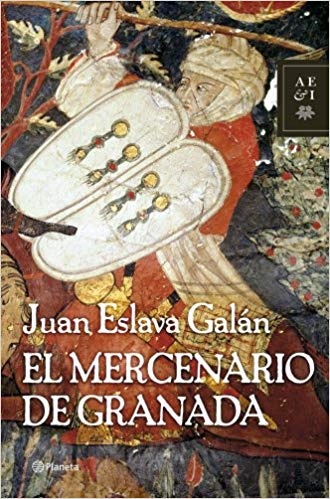
El mercenario de Granada
Primero de Mayo de 1487
El embajador de Granada contempló las ruinas del hipódromo. Aquella vasta extensión de terreno cercada por un graderío había representado, en su día, el poder y la grandeza del imperio que dominaba el mundo.
Constantinopla, Bizancio, o Estambul, la nueva Roma. Toda aquella riqueza había caído en manos de los turcos hacía medio siglo, con sus palacios, iglesias, bibliotecas, almacenes, mármoles y estatuas.
Los sucesivos pobladores de la ciudad habían arrancado las placas de mármol para revestir con ellas sus palacios y sus casas. El mortero del relleno quedaba a la vista, lleno de agujeros habitados por lagartos y sabandijas. En las grietas erosionadas por el tiempo crecían higueras locas y malas hierbas.
—Los imperios ascienden, alcanzan su plenitud y luego declinan y mueren. Son como las personas.
Ésa es la ley de la vida— murmuró el embajador.
El embajador representaba a Granada, un pequeño reino musulmán en apuros. Después de cinco años en guerra con cristianos más poderosos que él, no podría sobrevivir si no lo socorrían sus correligionarios del otro lado del mar.
Había mucho que ver en Estambul, pero el embajador se enclaustró en su posada en espera de que Bayaceto se dignara recibirlo. Al octavo día, cuando ya empezaba a impacientarse, preguntó por él un emisario de palacio, un hombre joven, ataviado con la librea roja y verde del sultán, al que escoltaban cuatro jenízaros gigantescos, con grandes bigotes y gorros altos.
—Me llamo Al-Koudi— se presentó el emisario, que era griego converso—. El Gran Señor te recibirá hoy.
—¡Oír es obedecer!— respondió el embajador inclinándose protocolariamente ante los colores del Gran Señor.
Mohamed Ibn Hasin, el embajador de Granada y su criado Jándula se habían alojado en el han de los Tracios, un patio caravanero donde solían hospedarse los mercaderes ricos y los visitantes solventes. En la planta baja había un baño con sus cuatro salas, sus barberos y sus perfumistas. Ibn Hasin y Jándula se asearon, se ungieron y vistieron las ropas ceremoniales que reservaban para la gran ocasión.
Topkapi, la ciudad palatina integrada por varios palacios y diversos edificios administrativos, está en el extremo de Estambul que mira al mar.
—¡Topkapi!— anunció Al-Koudi con orgullo—. ¡Muchas ciudades del mundo cabrían enteras en este recinto!
Atravesaron tres vastos patios con edificios y dependencias administrativas medio ocultos por frondosos jardines y arboledas. Había mucha gente, ataviada con vestiduras ceremoniales, cada cual según su categoría social. Algunos estaban solos y paseaban de un lado a otro con aspecto preocupado— memoriales enrollados saliendo del pecho o de la manga—; otros conversaban en corrillos sin levantar la voz y guardaban respetuoso silencio cuando pasaban jenízaros o miembros del palacio, diferenciados por sus libreas y por la forma de sus turbantes.
—Hoy es día de audiencia— explicó el griego—. Puede entrar todo el mundo, pobre o rico, musulmán o no, con la condición de que no alborote.
En la segunda explanada, Al-Koudi señaló una puerta de altos batientes.
—Babusselam— informó—, «la puerta de la felicidad». El que la traspasa verá al Gran Señor. El Gran Señor es generoso y devoto. Seguramente os concederá lo que le pedís.
Jardineros, criados y secretarios deambulaban por las avenidas y los senderos. Los trabajadores, con diligencia; los funcionarios, con distintos grados de parsimonia, adecuados al rango de cada cual.
Los visitantes cruzaron ante el arsenal. La armería de los jenízaros era una antigua iglesia bizantina rematada por una cúpula de cebolla. Al pasar por la puerta de la tercera explanada, los sobresaltó la visión de tres cabezas de hombre recién cortadas, cubiertas de moscas, sobre un montón de arena. Un corrillo de curiosos las contemplaba.
—Estos tres eran gobernadores de provincias que metieron mano en los impuestos del Gran Señor— informó Al-Koudi, como de pasada.
Llegaron a un vestíbulo de hermosa arquitectura, el techo adornado con mocárabes rojos y azules.
—Preparaos para entrar en el diván— aconsejó AlKoudi.
Los visitantes se compusieron los vestidos y el tocado. A una señal de Al-Koudi, los corpulentos porteros de librea roja abrieron la puerta dorada, cada uno empujando un batiente.
El diván era una enorme sala azul resplandeciente de mármoles y tapices. El trono estaba al fondo.
Un sillón bizantino de oro y gemas sobre una elevada tarima forrada de púrpura. Hasta treinta funcionarios y dignatarios, los altos cargos de palacio, charlaban en voz baja, apenas un susurro, en el otro extremo.
—Allí tenéis al Gran Señor— murmuró Al-Koudi señalando discreto, con la cabeza, el mirador del fondo, una terraza dorada desde la que dos personajes contemplaban la panorámica de los tres mares turcos: el Mármara, el Bosforo y el Cuerno de Oro. Los dos conversaban de espaldas a la sala. Uno era corpulento, solemne y barbudo, ataviado con un manto dorado; el otro delgado, no muy alto, con una túnica de seda simple, sin adornos, el rostro fino, la barba recortada, con aspecto de sastre o de músico, le pareció al andalusí.
—No os confundáis— le advirtió el griego, adivinándole el pensamiento—. El que parece un pavo real es el Gran Visir; el que viste con modestia y sencillez es Bayaceto II, el Gran Señor.— Y al mencionar su nombre se inclinó reverente.
El Gran Señor jugaba distraídamente con una sarta de marfil, una especie de rosario, mientras contemplaba el tránsito incesante de embarcaciones de diversos calados, desde chalupas de recreo a galeras de guerra que parecían menos de lo que son al pasar junto a las panzudas naos genovesas atracadas en los muelles de Pera. Al otro lado del estrecho verdeaba la costa de Asia, con la mancha blanca de Scutari, el pueblo de las afamadas doncellas.
Bayaceto abandonó su ensimismamiento, regresó a la sala y se sentó en el trono.
El Gran Visir permanecía a su lado, de pie.
Bayaceto II, el Gran Turco, el hombre más poderoso de la tierra, según decían, era un hombre joven, delgado, de piel nacarada y nariz aguileña, los ojos vivos, oscuros. Bajo su túnica asomaba una camisa sencilla. Se tocaba con un enorme turbante de seda verde. Aunque era joven, tenía los ojos enrojecidos por la vigilia.
Cesaron las conversaciones y todo el mundo se volvió para atender al Gran Señor. Al-Koudi había instruido a los visitantes sobre el protocolo. Dentro del diván debían seguir al mayordomo, aquel hombre rechoncho con la túnica verde, cuando se acercara a ellos. El Gran Señor atendió primero a varios funcionarios y embajadores.
—Ése es el klizar agasi, el vigilante de las mujeres— indicaba Al-Koudi—. Ayuda a la valide sultane, la madre del sultán, a dirigir el harén, administra las ciudades santas y vigila la educación de los príncipes.
—¿Es un puesto importante?— preguntó Ibn Hasin fingiéndose interesado. Al-Koudi le dirigió una mirada sorprendida.
—¿Importante, dices? El más importante. Ese hombre tiene que pacificar a trescientas concubinas y esclavas y, lo más difícil de todo, atender las quejas de las dos rivales del harén, la sultana valida, la reina madre, y la primera kadín, la esposa del sultán. ¡Suegra y nuera conviviendo, imagínate!
Cuando le tocó el turno a Ibn Hasin, el maestro de ceremonias se acercó a él, lo tomó de la manga y lo llevó al estrado imperial. Jándula, el criado, los siguió con las arquetas de palosanto en las que llevaba los reales presentes.
El maestro de ceremonias se detuvo en el borde de la alfombra dorada que tapizaba la tarima real, cuidando de no pisarla. A una señal suya, Jándula extendió un chai de seda en el suelo de mosaico y depositó sobre él las arquetas abiertas: una contenía una daga granadina con empuñadura de oro adornada de perlas, rubíes y zafiros; la otra, monedas de oro acuñadas para la ocasión y piedras preciosas montadas en guirnaldas.
Granada no nadaba en la abundancia en aquellos tiempos, pero el rey había sido generoso a fin de ganarse la benevolencia del Gran Señor.
A una señal del visir, dos jenízaros de la guardia tomaron el regalo y lo aproximaron a los pies de Bayaceto.
El secretario de cartas se adelantó, recogió de manos de Ibn Hasin la misiva bermeja de la cancillería de Granada, cortó con unas tijeritas de oro la cinta del sello, desplegó el papel y se lo entregó abierto al Gran Visir quien, volviéndose a Bayaceto, leyó en voz alta, con entonación:
«En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, el rey de Granada, Mohamed el Zagal, de la estirpe de al-Nasir, a su hermano y señor Bayaceto, el sultán de los turcos, el señor de la Gloria, la espada del islam, el terror de los infieles; el paladín de la Justicia, el amado por su pueblo; el amparo de los creyentes. Dice y declara: los cristianos, malditos de Satán, como una plaga maligna, atacan y devastan mi reino. Los castillos y las ciudades caen uno tras otro. Nuestra situación es angustiosa. Los perros politeístas profanan las mezquitas, instalan campanas en los minaretes, abrevan sus piaras de cerdos en las fuentes de abluciones. Sus caballos defecan sobre las esteras de oración. En los caminos de mi reino sólo se escuchan lamentos de padres y suspiros de doncellas reducidas a esclavitud. Angustiado por los padecimientos de mi pueblo, solicito tu ayuda, Gran Señor, nuestro hermano de Oriente. Si no nos auxilias, Granada caerá en poder de Fernando el próximo verano.»
Bayaceto escuchó con atención, el rosario de marfil enroscándose y desenroscándose en su dedo índice. Al término de la lectura se quedó pensativo unos instantes. Miró a Ibn Hasin fijamente mientras olisqueaba una bolita de sándalo.
—Veo que tu señor se encuentra en situación apurada— suspiró.
Lo dijo en turco. Junto al Gran Visir había aparecido el trujamán o traductor del Gran Señor, un erudito judío experto en lenguas.
—Así es, Gran Señor— respondió Ibn Hasin, y refirió concisamente las estrecheces que padecían en Granada, desgarrada por una guerra civil al tiempo que tenía que defenderse de los cristianos.
—¿Una guerra civil?— inquirió Bayaceto arqueando una ceja.
—Sí, Gran Señor, el sobrino del rey, Boabdil, la maldición de Alá sobre él, se ha rebelado, vendido al oro cristiano, y quiere entregar el reino a los cristianos.
El trujamán de Bayaceto traducía las palabras del embajador. El Gran Visir asentía lentamente.
—Conozco vuestro conflicto y lo lamento en mi corazón— dijo el Gran Señor llevándose la mano al pecho.
Ibn Hasin comprendió que el Gran Turco estaba informado de los apuros de Granada. No obstante le transmitió el discurso que llevaba preparado:
—Fernando, el rey de los cristianos, tiene más de doscientos cañones con los que arrasa nuestros castillos y destruye los muros de nuestras ciudades. En Granada apenas disponemos de cincuenta cañones. Mi señor el sultán de Granada suplica a su hermano el Gran Señor, que cuenta con la mejor artillería del mundo, que le suministre cañones, técnicos y artilleros para remediar nuestra carestía.
Bayaceto formuló un par de preguntas generales y despidió al embajador con la promesa de una pronta respuesta.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Al-Ándalus Reino de Granada
Acontecimiento: Caída de Granada
Personaje: Varios
Comentario de "El mercenario de Granada"