La dama de Saigón
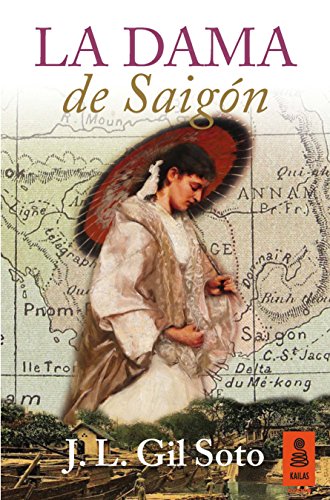
La dama de Saigón
Cádiz, 1857
En la pequeña oficina olía a humedad y a papel viejo; a tinta y a café. Por dos ventanucos se divisaba a poniente una pequeña porción de la bahía, que griseaba tras la fina lluvia que regaba Cádiz desde la pasada Navidad. Por la puerta a medio cerrar se deslizaba un soplo de aire frío que helaba los pies.
Sentada junto a su doncella en un banco de madera, aguardaba su turno con impaciencia. Vestía de riguroso luto y entre sus manos enfundadas en guantes negros sostenía un recorte de periódico cuya tinta se había emborronado dejando una marca difusa en el papel. Tenía la mirada perdida en el suelo y podían advertirse grandes ojeras azuladas tras un velo oscuro de tul. Desdobló una vez más el papel y releyó el anuncio. Luego le dio la vuelta y se martirizó de nuevo con la maldita noticia que le había cambiado la vida para siempre.
—¡El siguiente!
El oficinista la sacó de sus cavilaciones. Se puso en pie sujetándose la crinolina, ordenó a la doncella que permaneciese sentada y dio unos pasos hasta plantarse ante el mostrador. Desdobló el periódico que llevaba entre sus manos y lo extendió ante el hombrecillo, que la observó con premeditada indiferencia.
—Vengo por lo de este anuncio —dijo con voz grave y firme. El hombre leyó:
«Enero de 1857. La fragata Santa Clara saldrá de Liverpool el próximo mes de mayo o junio si el tiempo lo permitiera, con destino Manila y Cantón. Hará escala en La Coruña y en Cádiz, admitiéndose pasajeros. Cuenta con todas las comodidades y va armada contra el corsario. Las personas que deseen pasaje podrán acudir en Liverpool a los señores Robert y Matew Perkins; en La Coruña a Irtua & Marcos; y en Cádiz a Paredes Hermanos».
Sonrió satisfecho sin apartar la mirada del papel que acababa de leer, dejó sus lentes sobre la mesa y la miró directamente a los ojos:
—¿Quiere viajar a Manila?
—Sí. A Manila —confirmó ella tras su velo, ligeramente inquieta.
El oficinista volvió entonces a calarse los lentes, bajó su mirada lentamente, rebuscó entre sus papeles con parsimonia y, con aire ceremonioso, se dispuso a tomar nota en un cuaderno en blanco.
—¿Su nombre completo, por favor?
—Isabel Ripoll y Vallespín.
—¿Edad?
—Veintitrés.
El hombre, ataviado con camisa blanca, chaleco de rayas, corbatín y tirantes negros, la miró unos instantes con cierta curiosidad y media sonrisa en la boca.
—¿Quién la acompañará? —preguntó concentrándose de nuevo en la tarea de tomar cumplida nota de las respuestas de la mujer.
—Viajaré sola.
—¿Es usted viuda? —preguntó advirtiendo que vestía de luto.
—Soltera.
Al escuchar la respuesta, el hombre levantó de nuevo su mirada del papel y la observó más detenidamente por encima de sus lentes redondos. El rostro de la dama denotaba cansancio.
—¿Motivo del viaje?
Titubeó un poco. Al cabo respondió:
—Digamos que… negocios familiares.
El hombre negó con la cabeza y anotó de nuevo en el papel antes de continuar.
—La fragata zarpará en mayo —comenzó a explicar con la cabeza erguida, como si intentara alcanzar a ver el suelo al otro lado del mostrador—. Si desea viajar con nosotros, tendrá que abonar siete mil reales. Si no posee el dinero en efectivo, podemos concederle un préstamo que usted pagará en cómodos plazos a un interés del diez.
Isabel permaneció pensativa unos instantes, miró en el interior de su bolso, se mordió el labio inferior y murmuró unas palabras inaudibles.
—¿Cómo dice usted, señorita?
—Pagaré la mitad —aclaró ella elevando la voz; luego, volviendo a bajar el tono, apostilló—: Y la otra mitad la pagaré a plazos con el interés del diez por ciento.
—Perfecto, señorita. Puede abonar ahora mismo los tres mil quinientos reales, si lo desea, y quedará reservada una plaza para usted en la fragata Santa Clara. Si no lo hace, se arriesga a que todas se ocupen para cuando usted se decida. Le aseguro que no se arrepentirá en absoluto de habernos elegido, pues le advierto que no va a encontrar mayor comodidad, mejor comida y tripulación más eficiente en ningún otro lugar.
—Gracias. Tenga usted. —Sacó un sobre de su bolso, extrajo de él tres mil quinientos reales y los dejó sobre el mostrador. Un golpe de viento abrió la puerta de par en par y removió algunos papeles que descansaban en una vieja mesa de madera.
El oficinista recogió el dinero haciendo recuento mental del importe. Luego redactó un recibo donde se comprometía a reservar una plaza en la fragata y donde se reflejaban las condiciones que aceptaba cada pasajero. Cuando terminó, le entregó el documento con una amplia sonrisa.
—Eso es todo, señorita.
—¿Puede devolverme el periódico, por favor? Quisiera conservarlo.
—¡Oh!, claro, el anuncio…, tenga usted. —El hombre dobló de nuevo el papel y se lo extendió desde el otro lado—. ¿Desea algo más? ¿Puedo serle útil en alguna otra cosa? ¿No? No obstante, le ruego que se pase por aquí una vez a la semana, por si cambia la fecha de salida y para confirmar que todo sigue en su sitio.
—De acuerdo, gracias. Ha sido usted muy amable.
—Que tenga un buen día, señorita. ¡El siguiente!
Salió a la calle junto a su doncella y echaron a andar con los paraguas cerrados, a cobijo de los soportales. Los empedrados de Cádiz brillaban bajo el agua caída en las últimas horas y reflejaban los edificios como espejos, y el estiércol de los caballos se diluía en los márgenes de las aceras donde crecían las ortigas. Comenzaron a caminar despacio y en silencio, recogiendo un tanto los vestidos para no arrastrarlos sobre los charcos de la solitaria calle del Carmen. Ni ella misma podía creer que fuera a hacer algo así. Sabía que su decisión de viajar a Manila se debía a todo cuanto había ocurrido en los últimos días, pero también sabía —o tal vez solo lo intuía— que ese viaje iba a marcar el resto de su vida.
Los destinos inciertos
Hubo un tiempo en que el suyo fue un hogar feliz, como pueden serlo otros millones de hogares con amaneceres envueltos en aroma de bizcocho recién horneado y risas infantiles, asentados en la placentera existencia de quienes viven a salvo de penurias y estrecheces. Aquella casa de alta fachada y ricos enrejados bullía de vida, y en ella se citaba puntualmente la prosperidad, llevando consigo cuantos bienes materiales puedan desearse en este mundo.
Su padre, don Joan Ripoll, había sido capitán de barco en la derrota de Filipinas durante buena parte de su juventud, y había hecho fortuna a fuerza de aprender el negocio naviero y de comerciar entre los puertos de Oriente y Occidente, fundando luego su propia compañía y convirtiéndola en la más pujante de cuantas se habían asentado en la Península. Las alacenas de su casa estuvieron siempre repletas de los más exquisitos alimentos, las cocinas desprendieron a diario magníficos aromas, de las paredes colgaron obras de arte venidas de medio mundo, en las cocheras se guardaron los mejores y más relucientes coches de Andalucía y en las cuadras durmieron los caballos más admirados por la burguesía gaditana.
El número siete de la calle Ahumada destacó siempre por la hospitalidad con que acogía, sin excepción, a quienes tuvieran a bien visitarlo, y tal vez por eso muchos de los grandes acontecimientos comerciales de la ciudad se gestaron en las tertulias que organizaba don Joan Ripoll, entre chisteras y levitas envueltas en humo de habanos y brindis del mejor Jerez. Y también allí surgieron muchos de los matrimonios de ricos herederos que, pactados por sus padres, acabaron celebrándose en las iglesias que se extendían desde Cádiz hasta El Puerto de Santa María.
Desgraciadamente, don Joan había perdido a su esposa cuando Isabelita era aún una niña. Desde que ella faltó, a las tertulias solo asistían hombres, mientras que las damas tenían por costumbre reunirse en otras casas a las que Isabel acudía de cuando en cuando con el beneplácito de su padre, que consideraba importante que su hija se relacionase con otras jóvenes de su misma posición social y se alejase del mundo de varones en que por su causa se había visto inmersa desde pequeña.
Sin embargo, a Isabel le entusiasmaban esas tertulias de hombres en las que se hablaba de barcos y viajes. Disfrutaba viendo a su padre en el papel de anfitrión, le gustaba el aroma del tabaco que los navieros fumaban en pipa, mientras hablaban de negocios envueltos en su propia humareda, y admiraba las risas con que saboreaban el buen vino y la repentina seriedad con la que abordaban los asuntos de dinero. Manuela, su cuidadora, se enfurecía cuando la sorprendía escuchando tras la puerta del salón, pero finalmente se ablandaba con las zalamerías de la niña, a la que quería con locura. Nela, como la llamaba la chiquilla, había entrado a servir en casa cuando ella era todavía muy pequeña y, aunque en edad la superaba en poco más de diez años, había sido la madre que nunca tuvo. Natural de Alcalá de los Gazules, fue la mujer que su padre puso a su lado para que la cuidase.
Isabel no recordaba a su difunta madre, quien para ella no era más que un retrato con vestido verde y collar de perlas adornando la pared del despacho de su padre. Creció bajo la protección paterna y nunca le faltó de nada, aunque siempre hubo quien opinase que aquel no era hogar para una chiquilla sin madre, cuidada por una sirvienta de pueblo muy alejada de su clase. Pero lo cierto es que obtuvo la misma educación que sus amigas: se le impartieron clases de gramática, latinidad, idiomas, física… Estudió piano, recibió nociones de comportamiento social y, desde muy pequeña, se le inculcaron los modales que había de mostrar toda dama que aspirase a ser respetada.
En su carácter, sin embargo, había algo de rebeldía que paulatinamente fue haciéndola singular, de manera que habría sido como todas las niñas de la alta sociedad gaditana si no fuera por pequeños detalles que fueron separándola del resto. Y es que, probablemente por esa atracción que sentía por las tertulias celebradas en su casa, cuando llegó el momento, pidió a su padre que la dejase estudiar práctica mercantil. Le rogó que la dejara adentrarse en el mundo del comercio y él se lo concedió encantado, incluso un tanto orgulloso, aunque no fuera algo que correspondiese a una dama.
Eso la diferenció de sus amigas, pero no fue lo único que la distanció de las demás jóvenes de su condición, sino que, mientras el resto se preparaba para llevar un hogar con el objeto de complacer a sus maridos llegado el momento, a Isabel nunca le pareció necesario el matrimonio. Cuando se adentró en la juventud, percibió que no sentía simpatía alguna por semejante institución y tenía por locas a aquellas mujeres que, poseedoras de fortuna y elevada posición social, entregaban su voluntad a la de un esposo al que no necesitaban.
Paulatinamente fue ocupando el lugar que hubiera correspondido al varón que su padre nunca tuvo y don Joan fue advirtiendo esta circunstancia casi sin darse cuenta, negándose a considerar a su hija como una mujer singular que se apartaba de cuanto suponía su condición femenina para inmiscuirse en un mundo de hombres en el que nunca sería admitida.
Y por eso Ripoll trazó sus propios planes para su hija. En una de las tertulias que celebró en su casa se habían dado cita algunos de sus mejores amigos y otros hombres de negocios menos habituales, además de su cuñado Miguel —hermano de su fallecida esposa y antiguo socio de la naviera, que acababa de dejar su parte del negocio a su único hijo, asentado en La Habana— y de Indalecio Zuloaga, la mano derecha de Ripoll y un gran hombre de negocios. Durante la reunión se cerraron ventajosos tratos para enviar vino, aceite, legumbres y cueros a la costa del mar de China, así como para traer azúcar y tabaco desde La Habana. Zuloaga fue felicitado ampliamente por la gran ventaja que obtendría la compañía Ripoll con el acuerdo. Después de cerrar los tratos y de charlar y beber un rato, comenzaron a conversar acerca del futuro de sus hijos. Muchos enviarían en breve a los muchachos a Inglaterra para culminar sus estudios. Dos de ellos los mandarían a Liverpool, que era un buen lugar para terminar de aprender todo cuanto se necesitaba para dominar el comercio internacional. Otro enviaría a su primogénito a Londres, a trabajar un tiempo junto a uno de sus corresponsales más prestigiosos. Otros tantos tenían a sus hijos de regreso o eran demasiado pequeños para mandarlos al extranjero, y aguardarían por el momento. Y, por último, varios estaban buscando esposas para sus hijos, asentados ya en el negocio familiar. Fue entonces cuando un conocido bodeguero jerezano insinuó a don Joan Ripoll que pediría la mano de su hija para casarla con el mayor de sus varones, si él daba el consentimiento. El anfitrión negó inmediatamente con la cabeza y explicó a continuación que su hija partiría también hacia el extranjero para culminar sus estudios. La afirmación causó revuelo y expectación entre los asistentes. Don Joan aclaró entonces que enviaría a Isabel a París para ponerla a disposición de Pierre Simon. A ninguno de los presentes hacía falta explicar quién era Pierre Simon, cabeza de familia de importantes navieros y comerciantes que tenían su negocio repartido a medias entre Le Havre y la capital francesa. En París —explicó Joan Ripoll advirtiendo la incredulidad de sus contertulios— aprendería comercio, sí; pero también acabaría de refinar sus modales y terminaría de formarse como mujer. Ningún sitio mejor que París para una dama; y ninguna familia como los Simon para enseñarle todo cuanto necesitaba aprender para sucederle a él al mando de Ripoll & Cía. de las Indias Orientales cuando llegase el momento, salvo que ella prefiriese dejar la compañía en manos de un futuro esposo. En cualquier caso, don Joan daría a su hija la posibilidad de elegir su propio destino.
En Cádiz se habló mucho del viaje de Isabel Ripoll a París, pero a su padre no le importó lo más mínimo; lo que verdaderamente le afectó fue el sacrificio de separarse de su única hija. Si hubiera sabido que no volvería a verla nunca más, tal vez su decisión habría sido distinta.
En París estuvo tres años inolvidables, aunque los inicios fueron decepcionantes y deseó con todas sus fuerzas embarcarse de regreso a Cádiz a los pocos días de llegar. Se lo contó a su padre en su primera carta. En ella le trasladaba lo apenada que estaba por el recibimiento que le habían prodigado Pierre y Alice, los hijos de monsieur Simon, riéndose de su aspecto. Todo se debía a que, antes de partir, su padre había ordenado a Manuela que tirase las ropas con que la vestía habitualmente y que le comprase un par de conjuntos adecuados para su nuevo destino. Pero Nela no estaba acostumbrada a vestirla como a una mujer, sino como a una niña, y llevó a casa los horrendos conjuntos con los que se presentó en París. Los hijos de Pierre Simon, al verla, la compararon con una campesina de Alsacia.
Con el tiempo, sin embargo, se hicieron muy amigos. Pierre estaba prometido, y su futura esposa, Claire, era la hija de un adinerado comerciante de sedas y manufacturas, y le enseñó buena parte de lo que aprendió durante su estancia en la capital francesa. En las cartas que enviaba a su padre le daba cuenta de sus avances, de lo fascinante que le parecía París y de lo que estaba suponiendo para ella aquella estancia.
Aprendió a cuidar su forma de vestir junto a Brigitte, la elegante esposa del señor Simon. Ella aleccionaba a su hija Alice y a la propia Isabel en cuanto a la forma de comportarse en público, de sentarse a la mesa, de responder a los cumplidos, de moverse y de hablar. De su mano conoció París de parte a parte, recorrió los mejores locales de Montmartre y los talleres de costura de St. Honoré, asistió a fiestas y a tertulias y, en definitiva, se transformó en una mujer muy distinta de la que había salido de Cádiz. Y aún habría aprendido mucho más si no hubiera sido por la fatalidad: un día, al regreso de una función de ópera a la que había asistido con la familia Simon y con unos amigos, le entregaron un correo urgente de Cádiz: su padre estaba gravemente enfermo.
Pierre Simón, acompañado por su hijo, la llevó hasta Le Havre sin parar, y se despidieron con enorme pena en el puerto. La travesía fue muy difícil para Isabel. Sin noticias de Cádiz, los nervios la hicieron anclarse en el insomnio y, aunque la tripulación se portó con ella como si fuese una familia, no consiguió sosegarse un solo minuto. No abandonó en ningún momento la esperanza de encontrar a su padre restablecido, pero tampoco hubo un instante en que no pensara en lo peor. Al llegar al puerto de Cádiz, la esperaba su tío Miguel para darle la noticia: su padre había fallecido la víspera y, si se apuraban, al menos llegarían al final del funeral.
Mientras el coche volaba sobre los empedrados de Cádiz para llevarla con urgencia a la parroquia de Santiago, Isabel lloró como nunca lo había hecho. Su tío Miguel iba encorvado y envejecido, tenía la levita abierta y la chistera en la mano, y las lágrimas le resbalaban por el rostro hasta perderse en la espesura de su bigote largo y blanco. Lloviznaba en la bahía gaditana y las cornisas de los edificios se recortaban sobre un cielo gris azulón. Los zapatos y los bajos del vestido verde se le habían ensuciado con el barrizal y los charcos del muelle, pero no había tiempo de ir en busca de un vestido negro.
Llegó, efectivamente, tarde, pero pudo al menos recibir el pésame de los asistentes. Pasaron a darle sus condolencias muchos miembros de la burguesía gaditana, pero echó en falta a buena parte de los hombres y mujeres que siempre se vanagloriaron de ser amigos de su padre. Entre los que se le acercaron estaba Zuloaga, el hombre de confianza de la naviera familiar:
—Mis condolencias, señorita Isabel. Era un gran hombre —le dijo en un susurro
—. Estoy a su disposición para cuanto necesite.
Había engordado un tanto y el botón de la levita parecía forzado. Cuando se aproximó a besarle la mano, su rostro quedó en la penumbra de las grandes sombras que dejaban los cirios.
Luego todo transcurrió demasiado rápido. Parecía que observase de lejos y no fuese a ella a quien ocurría semejante desgracia, como si lo viviese desde dentro de un sueño del que estaba despertando justo en ese momento en que la realidad retoma las riendas de la propia razón y se percibe que todo ha sido una pesadilla.
Al finalizar el funeral, su tío Miguel y varias damas quisieron acompañarla a casa e incluso se ofrecieron a pasar la noche con ella, pero Isabel se negó agradeciéndolo gentilmente y manifestó su deseo de estar sola. Su tío, contrariado, la cogió del brazo y la llevó un instante aparte:
—Isabel, tenemos que hablar de tu futuro —le dijo con ceremoniosidad.
—Por favor, tío Miguel. Mañana hablaremos —estaba abatida, cansada por el viaje y algo confundida por los acontecimientos—. No tengo ánimos, ni estoy en condiciones de hablar de nada. Ven a verme mañana.
Su tío accedió visiblemente contrariado, no sin antes advertirle que era importante que se vieran con urgencia a la mañana siguiente. «Necesitarás ayuda para lo que se te viene encima», le advirtió. No había pensado en ello, pero no tendría un solo día de respiro; a partir de aquel momento se encontraba sola al timón de la naviera.
Lloró desconsoladamente mientras se encaminaba a casa. El suelo de Cádiz estaba encharcado, pero la lluvia había cesado por completo. Se había hecho de noche con demasiada rapidez y estaban encendiendo las farolas con pausada dedicación. Varios niños jugaban con aros sobre el suelo mojado y algunos perros correteaban en torno a los árboles próximos a la parroquia del Carmen. Al enfilar la calle Ahumada, contempló las altas fachadas, los balcones acristalados y varias puertas abiertas que dejaban ver los portales de mármol y los enrejados que los separaban de los pasillos tenuemente iluminados. Cuando el cochero paró ante el número siete, tuvo la sensación de que no había pasado ni un día desde que salió de casa junto a su padre, ella con un vestido nuevo y él terminando de supervisar los baúles cargados en el coche que los llevaría al puerto. «Escríbeme cuando llegues a París», le había dicho al despedirse.
Ahora todo había cambiado, y se enfrentaba a una casa vacía, a una vida sin él. Despidió al cochero dándole las gracias. En el umbral la esperaba una jovencísima criada a la que no conocía, ataviada con cofia y delantal. Le dio las buenas tardes, aunque se había echado encima la noche. Isabel le preguntó entonces si era nueva en casa y ella respondió que su padre la había contratado hacía muy poco, y que se llamaba Adela.
—¿Y los demás? ¿Arturo, el mayordomo? ¿La cocinera? ¿Las otras criadas? —
preguntó entre extrañada e indignada.
Le parecía mentira que, precisamente el día del funeral de su padre, ninguna de las mujeres que componían el servicio de la familia, ni tampoco Arturo, el mayordomo, estuvieran esperándola a su regreso. Solo Manuela estaba excusada; se había ido a dormir a casa de una sobrina. Le habían tenido que administrar unas píldoras para que pudiera conciliar el sueño. Varias noches en vela y días enteros a los pies de la cama, cuidando de don Joan, poniéndole paños fríos en la frente y soportando sus quejas y lamentos, habían terminado por agotarla.
—Su padre de usted los despidió a todos hace cosa de un mes, señorita Isabel.
—¿Despedidos? —exclamó absolutamente anonadada, sin dar crédito a lo que oía
—. ¡No puedo creerlo! ¿Por qué?
—No lo sé, señorita, discúlpeme. Me dejó a mí para toda la casa y me dijo que si usted volvía, dispondría de mí como mejor conviniese.
Desconcertada aún, recorrió la galería en torno al patio, caminando detrás de la joven doncella. A fuerza de abrir puertas, advirtió los pocos cambios obrados durante su ausencia: un adorno aquí, un sillón allá, algunos nuevos cuadros que reproducían las imágenes de los barcos de nueva adquisición de la naviera.
Entró en el que había sido su propio dormitorio. La puerta chirrió al abrirse y rompió el silencio hiriente que reinaba en casa. Todo seguía igual, como si no se hubiese marchado nunca. Luego continuó por el pasillo hasta llegar al cuarto de su padre. Allí seguía la cama de caoba que compartió con su madre; no quiso cambiarla nunca por una más pequeña después de que ella faltase. Estaba adornada con una colcha que no reconoció y ya emanaba esa suerte de inmovilidad que se apodera de los útiles de quien se ha ido para siempre. El dormitorio le pareció inerte. La vida de lo que fue un hogar se había esfumado; faltaban los pequeños objetos: un reloj de bolsillo sobre una mesita, unas monedas esparcidas sobre la cómoda, la camisa colgada en el respaldo de una silla o los zapatos bajo la cama.
Adela le sirvió una cena frugal que apenas probó. Luego dijo que pensaba encerrarse en el despacho y que no quería que la molestasen. La doncella pidió permiso para retirarse y ella se lo concedió.
Solo en el refugio que era el despacho encontró lo que buscaba: la estela de vida que perduraba prendida en sus objetos, en su letra, en sus palabras escritas. Leyó algunas de las últimas cartas a los corresponsales, olió sus habanos, tocó sus plumas y los demás utensilios que reposaban sobre el escritorio: una piedra que trajo de la playa de la Concha, otra en forma de corazón que había encontrado cerca de Cadaqués, un trébol de cuatro hojas, desecado entre papeles, que halló mientras buscaba espárragos trigueros en las sierras de Extremadura, y unas cuantas plumas de raras aves que habían llegado hasta allí no sabía cómo. Pasó sus manos por los anaqueles, hojeó los libros, tocó los sellos de caucho y los tinteros de oro; abrió los cajones, se recreó sentada en su sillón y, cerrando los ojos, percibió muy sutilmente la fragancia del agua de colonia que solía echarse cada mañana. Era ese regusto vital que, transcurridos varios días, había empezado a extinguirse.
Escribió las primeras palabras en un diario, intentando reflejar con objetiva exactitud los sentimientos que la habían embargado a lo largo de los últimos días, pero la distrajo el retrato de su madre colgado frente a la mesa. Su padre le decía que tenían un gran parecido, pero ella no alcanzaba a percibirlo. Su madre tenía el cabello rubio encendido, y su tez era blanca, nívea, mientras que ella tenía el pelo castaño y su piel era morena. Tal vez el corte de la cara, la nariz y los labios pudieran darle cierto parecido, pero no se veía tan guapa como su madre, con aquel vestido de fiesta de seda verde con el que había posado para el retrato. Recordaba que una tarde, siendo niña, estaba sentada con su pizarrín escribiendo frente a su padre en aquel mismo despacho y percibió en sus sienes el incipiente reflejo plateado de sus primeras canas. Lo observó durante un rato y luego desvió su mirada hacia el retrato. Su madre sería para siempre joven, mientras él se estaba haciendo mayor. Aquella mujer radiante y guapa a más no poder ya no podría ser nunca la mujer de don Joan Ripoll, el naviero más afamado de España. Lo había sido, sin embargo, de Joan Ripoll, el capitán de un barco mercante de la derrota de Cádiz a Manila, de aquel hombre joven, ilusionado y con planes de futuro, con sus propias iniciativas y proyectos en la cabeza que luego, transcurridos los años, culminaron en la compañía Ripoll & Cía. de las Indias Orientales.
Ahora el destino había querido que ella, sin marido alguno que condicionase su vida, se quedase sola al mando de la naviera. A partir de ese momento tendría que hacerse cargo de un negocio cuya magnitud le parecía inabarcable. Pero lo haría. Lo haría por su padre, y donde quiera que él estuviese, tendría que sentirse orgulloso de que su hija fuese su digna sucesora en la gestión del imperio que había levantado.
Entregada a estas cavilaciones, se quedó dormida en el despacho. Al amanecer, Adela la despertó sin gran convencimiento, no fuese a molestarla. Isabel lo agradeció, sin embargo. Pidió que la ayudase a lavarse y a vestirse después de tomar algo de fruta y una rebanada de pan con aceite, y echó de menos a Nela, a la que ansiaba abrazarse como si en ella aún quedase algún recuerdo de lo que fue su vida anterior. Luego pidió a la doncella que la acompañase a la notaría, pues tenía que empezar por arreglar sus asuntos allí, antes de recibir visitas y de que llegase su tío Miguel a hablarle «del futuro».
Aunque podía haber tomado un coche, Isabel prefirió ir andando; la notaría estaba cerca. En la calle hacía frío y sobre el suelo mojado se reflejaban los nubarrones que amenazaban lluvia de nuevo. Un muchacho saltaba sobre un charco y los escasos transeúntes que vagaban por la calle lo hacían envueltos en abrigos y capas, y se pegaban a las fachadas cuando algún coche pasaba cerca y salpicaba gotas de barro. Una familia, venida probablemente de algún pueblo cercano, caminaba mirando con excesiva prudencia a un lado y a otro de la calle. La mujer, con las puntas de la esclavina cruzadas en la cintura, sujetaba fuertemente a un niño de unos diez años que lucía botas nuevas. A su lado, el padre, incómodo en un traje que le quedaba pequeño, miraba contrariado bajo las alas del sombrero el barrizal que se extendía a sus pies.
Isabel y Adela caminaban levantando levemente la crinolina para no arrastrar los vestidos por el suelo mojado. Al llegar a la calle del Carmen, un chiquillo pregonaba las últimas noticias llevando doblados sobre su brazo los ejemplares de un diario. Ávida de reencontrarse con el Cádiz que la vio crecer, Isabel pagó el precio convenido por el diario y, al llegar a un empedrado, lo abrió distraídamente mientras caminaba, dejando caer el miriñaque. De pronto se detuvo; el corazón le dio un vuelco al leer la noticia de portada: «Joan Ripoll, el famoso naviero catalán afincado en Cádiz, fallece en la más absoluta ruina».
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XIX
Acontecimiento: Guerra de Conchinchina
Personaje: Varios
Comentario de "La dama de Saigón"
- La muerte del obispo español en tierras de Annam desata una guerra en la que España y Francia se unen para dar un escarmiento al emperador Tu Duc.
En los días previos al embarque de las tropas españolas en Manila, varios soldados se ven obligados a alistar a una naviera gaditana acusada de asesinato y a una prostituta filipina al borde del suicidio.
Por su parte, el padre dominico Gregorio de Ocaña huye desesperadamente de los soldados de Tu Duc por tierras vietnamitas, llevando consigo una reliquia que debe poner a salvo a cualquier precio.
Todos ellos se cruzan en algún momento de la Guerra de la Cochinchina, y sus encuentros cambian sus destinos.
La dama de Saigón cuenta la vida cruzada de sus protagonistas, destinados a encontrarse, a odiarse y a amarse, y a tomar decisiones vitales que acaban por condicionar el rumbo de sus propias vidas.
Presentación del libro por el autor en Jerez de los Caballeros