Momentos estelares de la historia de España
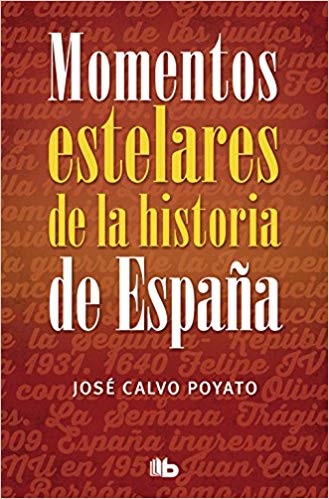
Momentos estelares de la historia de España
Prólogo
La historia de España está llena de encrucijadas que se resolvieron en una determinada dirección. Fueron momentos en los que se jugó el futuro de una forma concreta, momentos en que se enfrentaron opciones distintas o actitudes diferentes ante el modelo de Estado o la forma en que debían organizarse el poder y la sociedad. Fueron momentos cruciales, disyuntivas históricas que dejaron una profunda huella.
A lo largo de las páginas del presente libro el lector se encontrará con algunos de esos momentos, con alguna de esas encrucijadas en que se enfrentaron lo que Antonio Machado denominó en su día «las dos Españas». Posiblemente se podían haber escogido otros acontecimientos, otros momentos; no me cabe la menor duda. Pero yo quiero ofrecer a quienes se acerquen a estas páginas los que en mi opinión alcanzaron mayor relevancia.
Partiendo de 1492, verdadera encrucijada histórica —confluyeron, en un espacio de muy pocos meses, el final del poder musulmán en tierras peninsulares, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América o la aparición de la primera gramática de la lengua castellana—, he rendido viaje en 1978, cuando se resuelve constitucionalmente la difícil papeleta histórica que los españoles tenían ante sí tras la muerte de Franco.
Se trata de dos fechas separadas por casi quinientos años de historia, cargada de tensiones, de grandezas y de miserias que tenemos la obligación de asumir; como lo hacemos en el plano individual con nuestros ancestros familiares. Hemos de hacerlo por una sencilla razón: se trata de nuestra historia. Y eso es mucho más de lo que habitualmente pensamos los habitantes de esta vieja piel de toro. Somos propensos a fustigarnos más allá de lo razonable y a considerar a España como una mala madre, más bien una madrastra, y a sus hijos, engendros devorados por su propio padre. También tendemos a presumir, más allá de lo razonable, de unas glorias y unos valores que nos convierten en una «raza» diferente que despierta las envidias de las personas de nuestro entorno, dedicadas a urdir contubernios contra la patria invencible e inmortal. Ni lo uno ni lo otro.
Entre ambas fechas he transitado por los campos de Villalar, donde los comuneros, que unos historiadores consideran defensores de las libertades, y otros, patanes anclados en el pasado que no comprendían la modernidad ni qué significaba la idea imperial de Carlos V. Una idea imperial que, en parte, llevó a que los famosos tercios de infantería se desangrasen en Flandes, mientras en la corte del segundo de los Felipes, halcones y palomas se enfrentaban en un pulso ganado finalmente por los primeros sobre qué política seguir en aquellos territorios, vinculados a la monarquía hispánica. Una idea imperial, interpretada en clave de prestigio por el conde-duque de Olivares, que entrará en conflicto con un concepto diferente de Estado que bullía en los reinos que integraban la monarquía y que conducirá al seísmo político producido en torno a 1640.
Encrucijada fue el testamento de Carlos II, que nombraba a un Borbón como sucesor. La entronización de Felipe V solo fue posible tras una larga, dura y costosa guerra, cuya principal consecuencia política se derivó de la promulgación de los decretos de Nueva Planta. Fue el comienzo de un modelo de Estado centralista que estaba en contradicción con la monarquía descentralizada y pactista de la época de los Austrias.
La aplicación de las ideas del reformismo ilustrado, que en España alcanzó su cenit bajo Carlos III, dio lugar, pese a su mesura, a un enfrentamiento entre los partidarios de las novedades y quienes abominaban de ellas. Ese pulso tuvo su manifestación callejera en el motín contra Esquilache, anuncio de los grandes enfrentamientos que sacudieron la España decimonónica a raíz del turbión de acontecimientos que significó la Revolución francesa, al radicalizarse las posturas de los bandos enfrentados. Unos enfrentamientos que fueron mucho más allá del protagonizado por los patriotas de 1808 contra los afrancesados. Había llegado el momento de la lucha entre súbditos y ciudadanos, atizada por Fernando VII, el rey felón, que dejó planteado a su muerte algo más que un conflicto sucesorio, porque en realidad se ventilaba la lucha entre liberales y absolutistas. España se desangró en tres guerras fratricidas, conocidas con el nombre de guerras carlistas.
Ese agitado siglo XIX que destronó a los Borbones, ensayó la fórmula de gobierno republicana y restauró la monarquía en un corto espacio de tiempo, situó a los españoles en una verdadera catarata de encrucijadas políticas que se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Fue un tiempo de inestabilidad y de alejamiento de Europa que culminará, en las postrimerías de la centuria, en un descalabro militar de tales proporciones que será calificado como el desastre del 98. Con él se liquidaron los últimos restos del imperio colonial, y Silvela, cuya pluma nos dejó magníficas páginas sobre la España de los Austrias, calificaría la situación de gravedad tan extrema como para afirmar que España se había quedado sin pulso.
Surgió entonces la necesidad de regeneración, de abandonar viejas formas, de olvidar los tópicos y de afrontar el futuro. España necesitaba mirar hacia delante y no vivir de los recuerdos del pasado. En la búsqueda de esa regeneración, que no era entendida por todos de la misma manera —una cuestión política, una necesidad intelectual o un cirujano de hierro—, se nos fue el primer tercio del siglo XX. Un tiempo donde las diferencias de la centuria anterior se acrecentaron, sacudiendo la vida política, social y económica con intensidad hasta desembocar en la dictadura de Primo de Rivera. A su término dejó a la monarquía de Alfonso XIII en un callejón de difícil salida que desembocará en la proclamación de la Segunda República.
Otra vez afloraron los enfrentamientos, tanto más graves cuanto no lo fueron entre monárquicos y republicanos, sino entre las diferentes formas de entender la república, tensadas además con la presión ejercida por sus enemigos. En ese ambiente se llegará a la revolución de 1934, un enfrentamiento que marcará el inicio de una crisis y se convertirá en el antecedente de la sublevación militar de 1936. Otra vez una guerra fratricida, la más sangrienta de todas. Cuando en 1939 la España del general Franco se alce vencedora sobre la España republicana, el foso que separará a vencedores y vencidos será uno de los ejes sobre el que se articulará el régimen. Un régimen autoritario y personalista que se mantuvo durante casi cuatro décadas, hasta la muerte del dictador en 1975.
Esa muerte situó a los españoles en otra encrucijada histórica en que las dos Españas volvían a medirse. Por primera vez en quinientos años se impuso la concordia y se alumbró la constitución de 1978, bajo cuyo paraguas legislativo todavía hoy caminamos. Este es el recorrido que proponemos a nuestros lectores para que también ellos transiten por esas encrucijadas, por esos momentos clave —o estelares, en reconocido homenaje al bellísimo libro de Stefan Zweig, aunque animado por objetivos distintos a los míos— en que se forjó nuestra historia. Momentos que marcaron nuestro pasado y nos han conducido al presente.
Hace casi setenta años que los españoles no estamos en guerra contra nosotros mismos. ¿Es que ha concluido el tiempo de las dos Españas? ¿Es que hemos cerrado el camino del belicismo para dirimir nuestras diferencias?
¡Ojalá!
Si la historia es magistra vitae, las páginas que vienen a continuación, tal vez, nos señalen un camino. Ese, al menos, ha sido mi propósito.
JOSÉ CALVO POYATO
1492
LA MAYOR ENCRUCIJADA HISTÓRICA
Pocos años en la historia de España han sido testigos de acontecimientos tan decisivos como concurrieron en 1492. Aquellos meses, en el eje cronológico del reinado de Isabel y Fernando, más tarde bautizados por el papa Alejandro VI como los Reyes Católicos, vieron a las tropas cristianas entrar en Granada, tras la firma de unas capitulaciones, dando por concluido el dominio musulmán en tierras peninsulares; contemplaron la expulsión de los judíos que se negaron al bautismo forzoso, con lo que los reinos peninsulares se vieron privados de unos doscientos mil habitantes, entre los que se encontraban importantes hombres de negocios y banqueros; en el otoño, aunque en España no se supo hasta la primavera siguiente, se produjo el descubrimiento de América y, para completar el panorama, Elio Antonio de Nebrija publicaba la primera gramática de una lengua romance, que con el paso de los años se convertiría en la lengua de cientos de millones de personas.
¿Tenían Isabel y Fernando la voluntad de cumplir las Capitulaciones de Granada? ¿Por qué se decretó la expulsión de los judíos? ¿Qué ambiente se respiraba en España para tomar una decisión de tanta importancia? ¿Qué consecuencias se derivaron de aquel hecho? ¿Qué intereses se fraguaron en torno al viaje de Cristóbal Colón?
LA GUERRA DE GRANADA
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón gobernaban una monarquía que, superados los enfrentamientos que habían caracterizado los reinados anteriores, asentaba un nuevo concepto de Estado donde la autoridad real se imponía por encima de otros poderes con los que durante siglos había disputado la primacía del gobierno.
Los reyes, que aún no tenían el título de Católicos, habían doblegado el poder político de la nobleza, aunque dejaron intacto su poder económico, que incluso se había visto acrecentado de manera considerable en algunos casos. Los viejos linajes que pocos años antes colocaban la efigie del rey sobre un cadalso, lo destronaban simbólicamente, se mofaban de su representación y lo tiraban por tierra al grito de «¡Abajo puto!», habían abandonado su actitud levantisca. Dejaban a un lado el arriscamiento de otro tiempo y se transformaban en cortesanos que se movían en torno a una corte, en aquel tiempo itinerante, pero convertida ya en centro de poder y en el lugar donde se dispensaban los favores. Las torres desmochadas, las fortalezas derruidas y los castillos abandonados eran la muestra palpable de que se iniciaba una época nueva.
Esa misma nobleza se alineaba, sin las fisuras del pasado, al lado de sus reyes para acometer la conquista del reino nazarita de Granada y acabar con el último reducto del poder musulmán en la península Ibérica.
La guerra comenzó en 1481, cuando los reyes reclamaron a Muley Hacén las parias que el reino de Granada estaba obligado a entregar a la Corona de Castilla. El sultán se negó a efectuar unos pagos que, interrumpidos desde hacía décadas como consecuencia de los graves problemas internos por los que había pasado la monarquía, no estaba dispuesto a reanudar. El cronista Pérez del Pulgar puso color a la respuesta del nazarita, señalando que las palabras de Muley Hacén estaban cargadas de arrogancia y eran un desafío:
«En Granada ya no se acuñan doblas de oro para pagar a los cristianos, se forjan alfanjes para cortar sus cabezas». La respuesta que el mismo cronista pone en boca del rey Fernando no fue menos altanera: «Yo arrancaré, uno a uno, los granos de esa Granada».
Pese a los problemas internos que agitaban al reino nazarita, la lucha contra los musulmanes fue larga y dura. Lo accidentado del terreno y la capacidad de lucha de los granadinos, alentados por la ilusión de la llegada de ayuda exterior, principalmente del imperio otomano, estimuló una resistencia, en ocasiones feroz. La guerra resultó menos fácil de lo esperado y fueron necesarios largos asedios para conseguir la rendición de las principales plazas fuertes. Los granos de aquella Granada hubieron de ser arrancados uno por uno, a pesar de la debilidad que suponía para los musulmanes el desgarro de sus enfrentamientos internos, protagonizados entre grandes familias, como los Abencerrajes y los Zegríes, o las intrigas de la corte, donde Muley Hacén tenía que hacer frente a la rebelión de su propio hijo, el príncipe Boabdil, espoleado por su madre, la sultana Aixa, relegada en el harén por una cristiana, Isabel de Solís, que se había convertido en la nueva sultana.
Batallas como la de la Axarquía, donde el Zagal, hermano de Muley Hacén, infligió una grave derrota a los cristianos, a la que se sumó, dos años más tarde, el llamado desastre de Modín, señalaron la dificultad de la empresa. Fueron necesarios diez años de guerra para que las tropas cristianas llegasen a las puertas de Granada, pero los habitantes de la orgullosa capital nazarita, que aún albergaban la ilusión de la llegada de la ayuda de sus correligionarios del otro lado del Mediterráneo, estaban dispuestos a resistir. A lo largo de 1491 los cristianos estrecharon el cerco y aumentaron las dificultades de los asediados, a la par que las ilusiones de ayuda exterior se desvanecían. El sultán Boabdil, quien tras no pocas vicisitudes había sucedido a su padre en el trono, considerando lo inútil de la resistencia y tratando de evitar a la población de la ciudad, donde los refugiados se contaban por miles, los horrores de un asalto, negoció la entrega bajo una serie de condiciones que quedaron reflejadas en las llamadas Capitulaciones de Granada.
LAS CAPITULACIONES DE GRANADA
El acuerdo contemplaba la entrega de la ciudad a Isabel y Fernando a cambio del respeto a la vida y la hacienda de los granadinos, quienes podrían elegir libremente entre permanecer en el territorio que quedaba incorporado a la Corona de Castilla o emigrar al norte de África. Los que permanecieran quedarían en situación de mudéjares, es decir, podrían mantener sus creencias, su lengua y sus costumbres, sin ser molestados.
Entre los que se marcharon se encontraba Boabdil, conocido en las crónicas cristianas como el Rey Chico. Hasta nuestros días ha llegado la leyenda del llamado suspiro del moro, lugar con que se conoce un punto del camino que conducía de Granada a la costa, el último desde el que podía contemplarse la hermosa vega regada por el Genil y el Darro y la ciudad que se extendía al pie de las altas cumbres de los picos de la Penibética: el Veleta y el que a partir de entonces empezó a llamarse Mulhacén, en recuerdo al penúltimo de los sultanes nazaritas. En aquel último recodo del camino, cuenta la leyenda, la sultana Aixa, cuya recia personalidad había estado en el centro de las conjuras palatinas que sangraron a la familia real granadina, recriminó a su hijo, al verlo derramar lágrimas de nostalgia por la tierra que abandonaba, la actitud que había adoptado ante los cristianos. Le espetó una de las frases más duras y lamentables del acervo legendario de nuestro pasado: «Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre».
La firma de dichas Capitulaciones se efectuó el 2 de enero de 1492, aunque la entrada de los reyes en Granada se pospuso hasta cuatro días después, para hacerla coincidir con la fiesta de la Epifanía. El pendón de los reyes cristianos tremolará a partir de este momento en la torre más alta de la Alhambra, cerrando así la lucha contra el Islam en tierras peninsulares, que revivirá a escala más reducida bajo el reinado de Felipe II, cuando los moriscos se subleven en las Alpujarras, dando lugar a una guerra que durará casi tres años.
El comienzo de 1492 señalaba, pues, el final de la guerra, pero era mucho más que eso. Las Capitulaciones de Granada ponían también fin a un largo periodo que se aproximaba a los ochocientos años. Casi ocho siglos marcados por el largo duelo sostenido entre cristianos y musulmanes por el dominio de la península Ibérica. La conquista de Granada significaba el final de la existencia de un estado musulmán en la vieja piel de toro y el cierre de un largo proceso histórico. Pero no suponía el fin de la presencia musulmana, según lo estipulado en las mencionadas Capitulaciones.
Por otro lado, la conclusión de la lucha permitía a los reyes tener las manos libres para acometer otras empresas y poner en marcha otras líneas de acción política, cuyas consecuencias no iban a tener menor envergadura que la finalización de la guerra que acababa de terminar.
COLÓN, EL NAVEGANTE DESCONOCIDO
En plena guerra de Granada, en el año 1484, había aparecido por la itinerante corte de Isabel y Fernando un navegante, procedente de Portugal, del que se sabía poco más que su nombre: decía llamarse Cristóbal Colón.
Traía bajo el brazo un atrevido proyecto que, en esencia, suponía abrir una nueva ruta, navegando hacia Occidente, para llegar a las tierras de las especias —Cipango y Catai—, cuyo lucrativo comercio atravesaba por un periodo de dificultades desde que los turcos habían ocupado Constantinopla.
El proyecto de Colón significaba adentrarse en aguas del Atlántico, entonces conocido como el mar Tenebroso, del que se contaban terribles historias, como la de las aguas infestadas de peligrosas serpientes que atrapaban a los barcos, o leyendas sobre sierpes gigantescas y dragones monstruosos que los aplastaban con sus fauces. Todo ello se unía al peligro que encerraba la vieja concepción de que la Tierra era plana y que el finis terrae se encontraba en las costas occidentales de la península Ibérica. Aquello significaba adentrarse en unas aguas cuyo final era una inmensa cascada donde el viaje de los barcos concluía de forma trágica: arrastrados por los remolinos de las aguas, se despeñaban en un vacío insondable. Era necesario mucho valor y mucha audacia para aventurarse en una travesía tan extraordinaria. Bien lo sabían los portugueses, avezados marinos que contaban con los más importantes adelantos de su tiempo, que habían optado por una búsqueda más lenta, pero más segura, de la ansiada ruta: bordear las costas del continente africano hasta encontrar su extremo meridional. Los marinos lusos, sin embargo, no abandonaban el tradicional cabotaje, es decir, no perdían de vista la línea de la costa y acumulaban la experiencia de travesías anteriores para emprender la siguiente.
La idea de Colón era sugerente, incluso atractiva, tanto desde el punto de vista político como económico, pero se trataba de un desconocido, cuyas credenciales eran oscuras. Se sabía poco de sus orígenes: que venía de Portugal, que era viudo y que llevaba consigo a su hijo Diego, el único vástago de su matrimonio con una noble portuguesa, doña Felipa Moniz de Perestrello. No obstante, era un hombre versado en latín, capaz de interpretar un mapa y, desde luego, tenía amplios conocimientos de cosmografía y de navegación. El principal problema era que no llegaba en el mejor momento para que los reyes, dispuestos a acabar con el último reducto del poder musulmán en la Península, prestasen la debida atención a sus planteamientos.
La reina dispuso que se crease una comisión de expertos, principalmente sabios doctores salmantinos, para evaluar su propuesta. Colón expuso su proyecto: llegar a Oriente navegando hacia Occidente, ya que estaba convencido de que la Tierra era redonda, a lo que el intrépido marino añadía que, según sus cálculos, el viaje resultaría más corto que el tradicional, que seguía la ruta abierta, siglos atrás, por el veneciano Marco Polo. Sin embargo, no les convenció y la comisión llegó a la conclusión de que lo propuesto estaba plagado de errores y era poco menos que una quimera. En su opinión los riesgos eran mucho mayores que los improbables beneficios y, en consecuencia, no resultaba recomendable prestarle atención. De poco sirvieron los apoyos de algunos frailes como Juan Pérez, Antonio de Marchena o Diego de Deza y de un cortesano tan influyente como Luis de Santángel, contador mayor de los reyes.
Los sabios de Salamanca tenían razón en una cosa. Colón se había equivocado en sus cálculos sobre la distancia a recorrer, al considerar, como habían hecho algunos de los geógrafos de la antigüedad, una longitud para el radio de la Tierra muy inferior a la verdadera. Porfió durante meses, tratando de encontrar apoyo para su empeño, pero sus planteamientos encontraban en Castilla tan poco eco como el que, anteriormente, habían encontrado en el Portugal gobernado por la casa de Avis, donde habían preferido mantener su apoyo al proyecto que impulsara desde Sagres don Enrique el Navegante, que les había permitido llegar, en sucesivas expediciones por la costa africana, al cabo Bojador en 1434, al cabo Blanco en 1441 y al cabo Verde en 1456.
Descorazonado, estaba a punto de emprender viaje hacia Francia con el propósito de exponer su proyecto al monarca galo, cuando recibió la noticia de acudir a Granada porque el final de la guerra abría nuevas perspectivas y los monarcas, principalmente la reina Isabel, estaban dispuestos a escuchar de nuevo su propuesta.
LOS JUDÍOS: INQUISICIÓN Y EXPULSIÓN
Sin embargo, antes de que los monarcas y el marino cerrasen un acuerdo que quedó recogido en las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, otro acontecimiento sacudiría las coronas de Castilla y de Aragón. El 31 de marzo, Viernes Santo, se hacía público un real decreto que, entre otras cosas, decía:
Don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios rey y reina de Castilla, de León, de Aragón… porque Nos fuimos informados de que en estos nuestros reinos havía algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra sancta Fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos… Según somos informados de los inquisidores y de muchas otras personas… consta e paresce el gran daño que a los cristianos se ha seguido e sigue de la participación, conversación e comunicación que han tenido y tienen con los judíos; los cuales se prueva que procuran siempre por cuantas vías pueden de subvertir e substraer de nuestra sancta Fe católica a los fieles cristianos e a los apartar de ella, e atraer e pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndoles en las ceremonias y observancias de su ley… Con consejo y parecer de algunos prelados y grandes y cavalleros de nuestros reinos y otras personas de ciencia de nuestro consejo, aviendo avido sobre ello mucha deliberación, acordamos mandar salir todos los dichos judíos y judías de todos nuestros reinos e que jamás tornen ni buelvan en ellos ni en alguno dellos. E sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los judíos e judías de qualquier edad que sean que viven y moran y están en los dichos nuestros reinos y señoríos, así naturales de ellos como no naturales y están en ellos, que fasta el fin del mes de julio primero que viene de este presente año salgan de todos los dichos nuestros reinos y señoría, con sus hijos e fijas, e criados e criadas, e familiares…
Suponía la expulsión de los judíos que no abandonasen la ley de Moisés, a quienes se les consideraba un peligro para los buenos cristianos. Esta expulsión hay que situarla en el contexto de aquel momento, en que la unidad religiosa de sus reinos se había convertido en uno de los objetivos principales de los reyes. Dicha unidad cobraba tanta importancia porque en Castilla y Aragón se mantenían las diferencias políticas, legislativas y administrativas, ya que continuaban en vigor y funcionamiento las instituciones que les eran propias. La unión de dichas coronas era solamente una unión dinástica.
La pureza de la fe, según la ortodoxia establecida por la Iglesia de Roma, se había convertido en una obsesión para los reyes desde los inicios del reinado. Era una forma de hacer frente al llamado problema de los cristianos nuevos, nombre con que se conocía a los conversos procedentes de las filas del judaísmo. Había dudas entre las dignidades eclesiásticas y los cristianos viejos —denominación que se daba a quienes eran de ascendencia cristiana desde hacía al menos cuatro generaciones— sobre la sinceridad de algunas de las conversiones. Eran muchos los que pensaban que numerosos judíos habían recibido el bautismo para escapar al odio que despertaban entre los cristianos; un odio que se había manifestado en ataques contra sus aljamas. Creían que su conversión era aparente y en secreto continuaban practicando los ritos prescritos por la ley de Moisés, por lo que se les llamaba judaizantes.
Alentaba ese rencor contra los judíos la existencia de historias, sin mucho fundamento, pero que circulaban con profusión entre el pueblo, acerca de horribles crímenes rituales practicados por los judíos con niños cristianos a los que se infligía toda clase de torturas. Una de las que gozó mayor difusión era la que se contaba sobre un niño de la población toledana de La Guardia, al que se llegó a conocer como el Santo Niño de la Guardia. Se afirmaba que al pequeño, raptado por los judíos, se le infligieron los mismos suplicios que a Jesús de Nazaret durante la pasión: fue flagelado, coronado de espinas y crucificado. Historias como aquella, que quedó recogida en la iconografía de la época, inflamaban la imaginación de la gente y despertaban oleadas de indignación contra los judíos, quienes, por encima de todo, eran los descendientes de los autores del mayor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad: la muerte de Jesucristo.
Había mucho de imaginario colectivo en todo aquel asunto, pero el ambiente había llegado a un punto tal que Isabel y Fernando, instigados por el confesor de la reina, un dominico llamado Tomás de Torquemada, solicitaron al papa autorización para la creación de un tribunal, cuyo objetivo era el descubrimiento y castigo de los falsos conversos. Así nació, en 1478, por una bula de Sixto IV, el tribunal de la Inquisición. Poco después se nombraron los primeros inquisidores para la ciudad de Sevilla, quienes comenzaron sus indagaciones en 1480, utilizando la tortura, algo habitual en los tribunales de la época para obtener confesiones, y la aceptación de denuncias anónimas para encausar los procedimientos.
En poco tiempo los inquisidores descubrieron un importante núcleo de judaizantes entre los que se encontraban algunas de las familias más representativas de los conversos sevillanos. El escándalo fue monumental, se celebró un gran auto de fe donde fueron quemados los inculpados de herejía, porque así se consideraba a quienes, después de bautizados, se apartaban de la práctica establecida por la ortodoxia católica. En pocos años el número de personas que fueron entregadas a la justicia se acercaba, solo en la ciudad del Guadalquivir, al millar.
El tribunal se extendió rápidamente, en 1482 estaba instalado en Córdoba, donde la intransigencia de un inquisidor llamado Rodríguez de Lucero daría lugar a graves altercados; al año siguiente el tribunal actuaba en el reino de Jaén y en 1485 se asentaba en Toledo, donde había una importante judería. En los años siguientes comenzó a funcionar en la Corona de Aragón, lo que ocasionó importantes protestas en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Valencia; en la primera fue asesinado el inquisidor Pedro de Arbués, mientras oraba en la Seo, desencadenándose una terrible persecución.
En 1483 Torquemada fue nombrado inquisidor general, tanto para la Corona de Castilla como para la Corona de Aragón. Se convertía así en la única autoridad que extendía su jurisdicción sobre las dos coronas. Torquemada desencadenó una verdadera persecución contra los conversos en aras de salvaguardar, a sangre y fuego, la ortodoxia católica. Su nombre ha quedado unido al de la Inquisición como símbolo de la dureza con que actuaba el tribunal.
Los judíos que se habían mantenido fieles a su religión quedaban al amparo de la persecución desencadenada porque el temible tribunal no intervenía en el caso de los no cristianos. Sin embargo, en la mente de los reyes estaba ya la idea de mantener la pureza de la ortodoxia y alcanzar la unidad religiosa de sus reinos. En ese marco hay que situar el decreto de expulsión firmado el 31 de marzo y que obligaba a los judíos a la conversión o la salida de sus dominios en el plazo de cuatro meses. Aquellos que decidieran permanecer recibirían el bautismo y, en consecuencia, serían considerados cristianos y por lo tanto objeto de pesquisas por parte de la Inquisición.
La mayor parte de los judíos optó por marcharse. Fueron numerosos los que cruzaron la frontera con Portugal y buscaron cobijo en el país vecino, otros se encaminaron hacia los Países Bajos; también se asentaron en diversas ciudades del norte de África o del extremo oriental del Mediterráneo, dando lugar a las llamadas comunidades de sefardíes —nombre derivado de Sefarad, que era con el que los judíos denominaban a España—, muchos mantendrían vivas durante generaciones las raíces culturales de los que fueron expulsados en 1492, incluida la lengua. Como un símbolo, cargado de nostalgia y simbolismo, conservaron la llave de la casa que habían dejado atrás.
Si bien la pérdida demográfica fue grave, ya que desde un punto de vista cuantitativo supuso la salida de unas doscientas mil personas en unos reinos que nunca estuvieron sobrados de efectivos humanos —algún viajero de la época de los Reyes Católicos, que nos dejó el relato de sus peripecias por los reinos peninsulares, señalaba extrañado la distancia entre las poblaciones y la inmensidad de páramos desiertos, donde no se veía un alma—, no se pueden perder de vista las consecuencias cualitativas. Se marcharon médicos, algebristas, botánicos y alquimistas, lo que supuso un grave daño para el progreso de la ciencia. La ortodoxia cristiana, defendida como elemento unificador, dio paso al pensamiento único, lo que influyó en numerosas parcelas del conocimiento e hizo que el saber se volviese cada vez más ramplón. Únicamente quedó camino para la creación literaria, siempre que sus planteamientos respondiesen al modelo que se imponía. También se exilió buena parte de los hombres de negocios, de los mercaderes, de los banqueros, tildados de usureros, en cuyas manos se encontraba una parte importante de las finanzas del reino.
Los que se quedaron, los llamados conversos o cristianos nuevos, fueron mal vistos. Surgió un espíritu de orgullo entre los cristianos viejos que quedó grabado en frases tales, como: «Pobre, pero honrado», la honra, en este caso no era sinónimo de virtud, sino de limpieza de sangre, es decir, de pertenecer a una familia donde no había conversos, a los que despectivamente se les calificaba con el apelativo de «marranos». La situación creada marcó las formas de vida e impregnó las instituciones, entre ellas las universidades, donde era necesario probar la llamada limpieza de sangre, que era la denominación acuñada para quienes no tenían entre sus ascendientes conversos judíos o musulmanes. Fueron muchos los que ocultaron un pasado que se consideraba vergonzoso, y se construyeron falsas genealogías, donde se llegó a casos verdaderamente llamativos, como la inaudita pretensión de demostrar linajes tan puros como descender de los Reyes Magos.
Llegados a este punto, si tenemos en cuenta la proximidad de las Capitulaciones para la entrega de Granada, negociadas a finales de 1491 y firmadas el 2 de enero de 1492, donde se señalaba el respeto a la religión y la idiosincrasia de los vencidos, y la firma del decreto de expulsión de los judíos, en el que desaparecía el respeto religioso a una de las minorías que formaban parte de aquella sociedad, a la que se ponía en el difícil trance de abandonar su religión o escoger el camino del exilio, una pregunta resulta obligada: ¿Había voluntad por parte de los futuros Reyes Católicos, título que sería concedido a Isabel y Fernando en 1496 por el papa Alejandro VI, de respetar lo pactado en las Capitulaciones?
A tenor del decreto de expulsión de los judíos, todo indica que no, y así lo demuestra el desarrollo de los acontecimientos posteriores cuando, en 1502, a instancias del cardenal Cisneros, los reyes pusieron a los mudéjares en la misma tesitura que a los judíos una década antes. Tuvieron que elegir entre la renuncia a sus creencias y el bautismo forzoso o la expulsión. En aquel ambiente de unificación religiosa, una parte del acervo cultural de los musulmanes granadinos se convirtió en cenizas al arder en la plaza de Bibarrambla sus textos religiosos y muchas otras obras de medicina, astronomía, álgebra, geografía, alquimia (la química de la época) y filosofía.
COLÓN SE DISPONE A CRUZAR EL ATLÁNTICO
Habíamos dejado a Colón dispuesto a entrevistarse con los reyes. El navegante acudió solícito a la llamada de los soberanos, que andaban por aquellas fechas tratando de organizar administrativamente los nuevos territorios incorporados a la Corona de Castilla. El resultado del encuentro significó la negociación de otras capitulaciones, las de Santa Fe, firmadas el 17 de abril en la ciudad que les dio nombre. En ellas, los monarcas y Colón establecieron las condiciones en que se llevaría a cabo el viaje que, a través del Atlántico, les conduciría a las Indias, a las míticas tierras de las especias, a las ciudades descritas por Marco Polo, a los misteriosos reinos de Cipango y Catai.
Después de algunas vicisitudes y tras salvar no pocas dificultades, entre las que encontrar tripulaciones para los barcos no fue la más pequeña, dado el temor que despertaba una expedición que se adentraba en las aguas de un mar considerado tenebroso y lleno de peligros, la expedición partió del puerto onubense de Palos de la Frontera. Colón, con la impagable ayuda de varias familias de marineros de la zona como Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, gente de prestigio entre los hombres de la mar, logró reunir las tripulaciones necesarias para que las carabelas Pinta y Niña y la nao Santa María pudiesen hacerse a la mar el 3 de agosto de aquel mismo año.
El viaje, que a la postre significó el descubrimiento de un continente del que los europeos de la época no tenían noticia, fue muy complicado. A las dificultades intrínsecas de navegar por aguas desconocidas y en medio de calmas peligrosas se sumó la incertidumbre que embargó a las tripulaciones como consecuencia de los graves errores de distancia que contenían los cálculos establecidos por Colón. El marino había situado las ansiadas Indias mucho más cerca de las costas occidentales de Europa de lo que realmente estaban. Fueron necesarios setenta días de navegación a través de las aguas del Atlántico para que avistasen tierra; cuando la vieron, pensaron que habían llegado a las Indias, pero en realidad acababan de descubrir un nuevo continente, protagonizando un acontecimiento que iba a cambiar el curso de la historia.
En los años siguientes las consecuencias derivadas en el terreno económico fueron mucho más allá de lo que podía haber supuesto el valor de las especias, el mayor de los estímulos económicos que impulsaron el viaje. La llegada de metales preciosos en cantidades hasta entonces desconocidas en Europa impulsó el comercio y numerosas actividades que hasta el momento habían contado con el grave inconveniente de la falta de numerario. Las consecuencias políticas, en un primer momento se ciñeron a la rivalidad hispano-lusa, al alegar Portugal su derecho a participar en unos descubrimientos en cuya ruta —bordearon el continente africano para llegar a las Indias— había invertido mucho tiempo y dinero, amén del esfuerzo de sus marinos. Más tarde, cuando se tuvo conciencia de la verdadera dimensión del descubrimiento realizado, fueron otros países los que rechazaron el monopolio establecido por la Corona de Castilla en las tierras que pasaron a denominarse América con impropiedad notoria, a causa de que Martin Waldseemüller rotulara por primera vez en un mapa dicho nombre para señalar las tierras descubiertas por Colón.
El descubrimiento generó nuevas necesidades y estimuló progresos en las técnicas de navegación para asumir con mayor seguridad el reto que suponía adentrarse en las aguas del Atlántico. Incidió en la construcción de buques, convirtiendo la galera, que se había enseñoreado durante siglos en las aguas del Mediterráneo, en un barco anticuado, llamado a desaparecer y cuyos viajes quedaban circunscritos a dichas aguas, mientras que el galeón sustituía a las carabelas y las naos. La cartografía vivió una época dorada y la confección de mapas se convirtió en una ciencia a la que acompañaba el sigilo: el poseedor de un buen mapa tenía el paso franco para rutas que otros desconocían y se consideraban verdaderos secretos de Estado. Impulsó los conocimientos geográficos y botánicos. A Europa llegaron nuevas plantas y productos, algunos tan importantes como la quinina, para combatir las fiebres con una eficacia desconocida hasta entonces, tinturas para teñir los tejidos de una industria textil en expansión y también nuevos alimentos. Cambió la mentalidad de las personas, que comenzaron a comprender la verdadera forma de la Tierra y la distribución de los continentes, aunque solo fuese de forma superficial. El Atlántico sustituyó al Mediterráneo como eje de la actividad económica que había desempeñado desde la época del imperio romano.
Colón regresaría a la Península en la primavera de 1493, y llegó al mismo puerto del que saliera el año anterior. Rápidamente se trasladó a Barcelona, donde se encontraban los reyes para darles cuenta del resultado de su aventura. En aquel momento no tenía conciencia de lo que acababa de suceder, pero su viaje iba a cambiar el curso de la historia.
NEBRIJA ESCRIBE LA PRIMERA GRAMÁTICA CASTELLANA
Completa el panorama de aquel año de 1492 otro acontecimiento, que entonces pasó más desapercibido, circunscrito a los círculos del humanismo que se abría paso en aquellas fechas, pero cuya importancia resultó trascendental con el paso del tiempo. Ese año se publicó la Gramática de la lengua castellana, obra de un humanista andaluz, formado en las aulas de Salamanca y Bolonia, conocido como Antonio de Nebrija —deformación de Lebrija, localidad de la provincia de Sevilla, donde nació en 1441—, cuyo verdadero nombre es Antonio Martínez de Cala. Fue el propio autor quien antepuso a su nombre el de Elio, castellanización de Aelius.
Nebrija fue un reputado humanista que ya en 1481 había publicado unas Introductiones latinae en las que estableció una sistematización de la enseñanza del latín. La novedad de la obra que ahora veía la luz radicaba en que por primera vez se establecía una normativa para el uso de una lengua romance. Era la primera gramática de una de las llamadas lenguas vulgares que se publicaba en Europa. El libro estaba dedicado a la reina Isabel y en su proemio el autor señalaba los motivos que lo habían impulsado a escribirlo, posiblemente animado por el ambiente que se respiraba por aquellas fechas en las tierras peninsulares. Nebrija consideraba la lengua como el principal elemento identificador de las gentes que constituyen un pueblo y señalaba:
«Debe llevarse en expansión allí donde acudan las fuerzas militares». No deja de llamar la atención el hecho de que el mismo año en que Nebrija daba a la estampa aquellas palabras, Colón emprendía su aventura transoceánica y ponía la primera piedra de lo que en las décadas siguientes iba a convertirse en el imperio hispánico, cuya lengua iba a ser el castellano.
1521
EL SUEÑO DE VILLALAR
La llegada de Carlos I a España para hacerse cargo de la herencia de sus abuelos, Isabel y Fernando, generó un cúmulo de fuertes tensiones por diversas causas, que desembocó en la llamada rebelión de las Comunidades. Fue, fundamentalmente, un movimiento que afectó a las ciudades castellanas comprendidas entre los cursos del Tajo y del Duero.
Se trata de un acontecimiento que ha originado interpretaciones muy dispares y que van desde quienes vieron en él la última de las rebeliones medievales, con un fuerte contenido localista, frente a la idea imperial de Carlos V; hasta los que consideraron su derrota, en la llanura de Villalar, como el fin de las libertades castellanas frente al creciente autoritarismo de la monarquía.
¿Por qué se desencadenó aquella revuelta? ¿Qué perseguían los comuneros? ¿Qué papel desempeñó la aristocracia en el conflicto? ¿Y el clero? ¿Cómo respondieron las clases populares? ¿Qué consecuencias se derivaron de aquel conflicto?
CARLOS I LLEGA A ESPAÑA
La impresión que causó el joven Carlos a su llegada al puerto cántabro de Laredo no fue buena. Su mandíbula inferior era exagerada, exhibiendo el prognatismo de su familia paterna. Al no hablar castellano tenía dificultades para entenderse con sus nuevos súbditos, lo que suponía un problema añadido a lo poco atractivo de su aspecto.
Peor aún fue la imagen que dieron los cortesanos que lo acompañaban: arrogantes, soberbios y poco considerados; deseosos de hacerse con las riquezas de un reino que en las tierras altas de Europa comenzaba a ejercer la atracción derivada de las noticias que, procedentes del otro lado del Atlántico, hablaban de fabulosas riquezas y de ciudades construidas con metales preciosos. No fue un buen comienzo para el reinado.
En los meses siguientes las tensiones no dejaron de crecer hasta desembocar en un levantamiento de las ciudades castellanas contra el joven rey, conocido con el nombre de guerra de las Comunidades.
El movimiento comunero ha sido interpretado desde perspectivas diferentes, hasta el punto de convertirse en el eje de una polémica histórica. Los liberales decimonónicos entendieron que la sublevación de las ciudades castellanas contra el rey-emperador era una lucha por la libertad, en tanto los comuneros fueron los defensores de unos derechos amenazados por el absolutismo de la Corona. La historiografía coetánea de aquellos acontecimientos, a la que se sumaron las tesis franquistas, defensoras de la España imperial, interpretaron el levantamiento comunero como una revuelta medieval, cuya pretensión era anclar en el pasado los sueños de modernidad que el joven monarca albergaba como poseedor de una herencia fabulosa, diseñada con todo cuidado por sus abuelos maternos, los Reyes Católicos.
¿Fue el movimiento de los comuneros la última de las revueltas medievales que, desde la llegada al trono de la casa de Trastámara, ensangrentó las tierras de Castilla a lo largo de más de una centuria? ¿Fue un movimiento conservador, cargado de elementos retrógrados? O por el contrario, ¿fue una sublevación cuyo objetivo era defender las libertades de Castilla, simbolizada en los fueros de sus ciudades, frente al creciente autoritarismo de la monarquía? ¿Fue una lucha de los hombres libres de Castilla y Villalar la tumba de esas libertades, como quisieron los liberales del siglo XIX que convirtieron a Padilla, Bravo y Maldonado en héroes rodeados de un halo de romanticismo?
Al margen de esas interrogantes que nos sitúan en el centro del debate hay otras cuestiones que podemos preguntarnos y que, tal vez, arrojen luz a la debatida cuestión. Preguntas como, ¿cuál era la situación de Castilla a comienzos del siglo XVI? ¿Quiénes constituyeron la columna vertebral de aquella revuelta? ¿Qué papel desempeñaron en el conflicto los miembros de las grandes y poderosas familias aristocráticas, poseedores de grandes señoríos? ¿Qué actitud mantuvieron los hidalgos y las clases medias de las ciudades? ¿Cuál fue la actuación de los campesinos?, o ¿cómo jugó el clero sus bazas en esta contienda? La respuesta a estos interrogantes no es un mero ejercicio de retórica, sino que nos permitirá vislumbrar el fondo de una cuestión en la que subyacen elementos de notable importancia histórica.
CASTILLA A COMIENZOS DEL SIGLO XVI
Para entender qué fue el movimiento de las Comunidades hay que situarse en los difíciles años que se vivieron en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVI. Fueron años de inestabilidad política y de malas cosechas. La primera crisis se hizo patente tras la muerte de la reina Isabel (1504), como consecuencia de la estructura política de la España de la época, resultado de la unión dinástica propiciada por el matrimonio de Isabel y Fernando. Dicha unión no significó la desaparición de las peculiaridades políticas de sus respectivos reinos, ni de sus estructuras administrativas, ni de sus correspondientes aparatos legislativos, ni de sus propias monedas ni tampoco de sus sistemas tradicionales de pesar y de medir.
La denominada unidad de España, entendida como la configuración de un Estado centralizado del que habían desaparecido las singularidades de los territorios que lo integraban, no se produjo con el matrimonio de Isabel y Fernando. Otra cosa es que existiese una estrecha colaboración y que, en algunos casos, personalidades de una corona fuesen requeridas para intervenir en asuntos que «correspondían» a la otra.
Como decimos, la muerte de Isabel abrió un periodo de inestabilidad política porque las Cortes castellanas vacilaron en el momento de declarar la incapacidad política de la heredera legal de la difunta: Juana de Aragón y, desde luego, se negaron a que Fernando el Católico se hiciese con las riendas del gobierno, que pasó a manos del esposo de Juana, Felipe de Habsburgo, cuyo breve reinado concluyó con su inesperada muerte. Sobre ella corrieron toda clase de rumores, desde que la causa había sido un enfriamiento al beber agua estando acalorado, después de jugar a la pelota, hasta que la larga mano de Fernando el Católico estaba detrás de un envenenamiento; algo que no hubiese sido excepcional para la época. En cualquier caso, fue la parca quien llevó a Fernando, a título de regente, al gobierno de Castilla, y una parte importante de la nobleza del reino solo lo aceptó a regañadientes.
Otro elemento que pone de manifiesto la inestabilidad imperante lo encontramos en el hecho de que el propio Fernando contrajera un segundo matrimonio con Germana de Foix, con quien tuvo un hijo que, de no haber muerto, se habría convertido en rey de Aragón, deshaciendo la unidad dinástica con Castilla.
Tras la muerte de Fernando —alguna noticia de la época señala como causa de su fallecimiento una ingesta de testículos de toro, considerados como un potente afrodisiaco que el rey comía en grandes cantidades para potenciar su vigor— se tuvo que recurrir de nuevo a una regencia. Se decidió que ese papel fuese asumido por el cardenal Cisneros, a quien la levantisca nobleza castellana, nostálgica de las correrías de la época de los Trastámara, consideraba persona adecuada para poner en práctica actuaciones de otros tiempos. Cisneros, sin embargo, era un hombre de temperamento, ya lo había puesto de manifiesto en la Granada de 1502, cuando ordenó apilar los libros escritos en árabe y hacer con ellos una hoguera.
Fue un tiempo donde los cambios se sucedieron con frecuencia, propiciando las intrigas y la inestabilidad previas a la proclamación de Carlos I como rey, quien accedía al trono en contra del parecer del Consejo Real, que mantenía la tesis de que con su madre viva —doña Juana estaba encerrada en Tordesillas— su hijo no podía ser proclamado rey porque las Cortes no habían privado de sus derechos a la hija de los Reyes Católicos.
Si los comienzos del siglo XVI estuvieron caracterizados por las complicaciones políticas, también fueron tiempos difíciles a causa de las epidemias y de las malas cosechas que, con frecuencia, se aliaban para propiciar un ciclo macabro de miseria y muerte. Hubo años en que la escasez de trigo hizo que su precio se encareciese de forma desmesurada y que la tasa —el precio máximo establecido por la Corona para los granos, al ser artículos de primerísima necesidad— no se respetase. Las crónicas coetáneas nos hablan de calamidades continuas como consecuencia del hambre que asoló los campos de Castilla.
APARECEN LOS PROBLEMAS
La llegada de Carlos I se produjo en 1517, en medio de un ambiente poco propicio a las alegrías. Para completar el panorama, como ya apuntábamos, la impresión que causó el joven monarca a los castellanos no fue buena. Nacido en Gante, una hermosa ciudad situada en el corazón de las fértiles campiñas de Flandes, en 1500, lo educaron según las formas de la corte borgoñona. Castilla le pareció una tierra reseca y polvorienta, y los castellanos, gente adusta en sus expresiones y severa en sus comportamientos. Por increíble que parezca no hablaba castellano, lo que desde el primer momento abrió una notable distancia entre él y sus súbditos. Llegó a la Península rodeado por un enjambre de flamencos, soberbios y engreídos, que se abalanzaron sobre los cargos y las prebendas del reino como si de un botín capturado a enemigos se tratase. Destacaban por su codicia el señor de Chièvres y Guillermo de Croy, quienes saquearon rentas y beneficios en su provecho personal, sin el menor escrúpulo. Tal era su rapiña que en una cancioncilla popular se decía:
Sálveos Dios ducados de a dos,
que monsieur de Chièvres no topó con vos.
Chièvres logró, incluso, que fuese a parar a manos de un sobrino suyo el arzobispado de Toledo, la mitra primada de Castilla, que la muerte de Cisneros acababa de dejar vacante. El nuevo prelado apenas contaba veinte años y su nombramiento causó un profundo malestar en la ciudad.
Para complicar aún más el panorama, poco después de su llegada se produjo la muerte de su abuelo Maximiliano de Habsburgo (1519), lo que dejó vacante el título del Sacro Imperio Romano Germánico y, siguiendo la tradición familiar, Carlos fue invitado por los príncipes electores a optar a la dignidad imperial en competencia con Francisco I de Francia. Para hacer frente a la elección se inició una serie de movimientos destinados a obtener recursos que la garantizasen.
En Toledo, su cabildo municipal se mostró reacio a que se aumentase la presión fiscal para hacer frente a unos gastos ajenos a los intereses del reino y, durante el verano, expresó su oposición al plan. Poco después, a la protesta contra la recaudación se unió otra de mayor calado político: se alzaron algunas voces que apuntaban que, si el rey se convertía en emperador, se corría el riesgo de que Castilla quedase postergada en los intereses del soberano. La tensión llegó a tal punto que algunos regidores toledanos exigieron la convocatoria de las Cortes para que el rey explicase los principios que inspirarían su política. Para el joven monarca, una petición como aquella resultaba inaudita, pero las leyes del reino eran claras y si deseaba los recursos necesarios para convertir en realidad su sueño imperial, las Cortes habrían de votar el subsidio.
Las Cortes se reunieron en Santiago de Compostela con el objetivo de poner punto final a las protestas, pero Carlos I se encontró con una resistencia tenaz por parte de los procuradores que representaban a las principales ciudades del reino. Los castellanos no estaban conformes con sus pretensiones imperiales porque ello podía obrar en detrimento del ejercicio de la realeza en Castilla; además, no entendían que su oro y su plata se gastasen en aventuras exteriores, por mucho interés que su rey mostrase. También expresaban su disconformidad con un soberano que acababa de llegar a Castilla y apenas conocía los usos y costumbres del reino, y que ya planeaba marcharse de la Península.
SURGEN LAS COMUNIDADES
Muchas de las razones que los procuradores esgrimían en las sesiones de las Cortes estaban contenidas en un texto elaborado por un grupo de frailes de diferentes conventos de Salamanca. En su redacción habían participado los franciscanos, los dominicos y los agustinos y en él se exponía un rechazo frontal a que los dineros del reino se utilizasen para cuestiones ajenas, y que el rey se convirtiese en emperador se consideraba superfluo para el país. Los clérigos entendían que todo ello repercutiría en detrimento de Castilla y, en consecuencia, señalaban su oposición a que se concediese cualquier subsidio que el monarca solicitase. El texto incluía también una peligrosa advertencia: en el caso de que don Carlos no atendiese a las razones expuestas las Comunidades se verían obligadas a defender los intereses del reino.
Era la primera vez que en un texto aparecía la palabra «Comunidad», sin que se tuviese una idea exacta de lo que se quería decir con ella. El vocablo hizo fortuna y en los meses siguientes en tierras de Castilla se repetiría con insistencia, hasta el punto de que cuando estalle la rebelión contra Carlos I se hará en nombre de la Comunidad y a sus partidarios se les conocería con el nombre de «comuneros».
El rey, despechado con la inesperada resistencia, abandonó Santiago en un gesto cargado de soberbia, sin conseguir los subsidios que necesitaba para ganarse la voluntad de los príncipes electores del imperio. Pero como necesitaba el dinero volvió a convocar a las Cortes, ahora en La Coruña, donde tenía previsto embarcarse con destino a Flandes. En esta nueva reunión del alto órgano legislativo castellano se recurrió a toda clase de irregularidades, desde el soborno a la amenaza, para granjearse o doblegar la voluntad de los procuradores, que a la postre cedieron a las presiones y votaron los subsidios.
En este momento el horizonte de la política castellana estaba a punto convertirse en un incendio de grandes proporciones. Antes de marcharse, Carlos I añadió más leña al fuego al dejar el gobierno en manos de otro extranjero: su preceptor, el cardenal Adriano de Utrecht.
Para completar el panorama de tensiones en la meseta norte, entre los cursos del Duero y del Tajo, donde se asentaban algunas de las ciudades más importantes de Castilla, como Valladolid, Salamanca, Toledo, Segovia, Cuenca, Zamora, Toro o Medina del Campo, se vivía un ambiente de profundo malestar, relacionado con una de las principales actividades económicas del reino: el comercio de la lana.
Desde el reinado de Alfonso X el Sabio, la importancia de este producto había originado una institución donde se agrupaban los poderosos ganaderos castellanos: el Honrado Consejo de la Mesta. Su objetivo principal era defender sus intereses en confrontación con otras actividades económicas, como era el caso de la agricultura. Desde aquella lejana época la lana se había convertido en un instrumento de lucha política. Los vellones producidos por las ovejas merinas, una raza autóctona de la península Ibérica, eran de excelente calidad. Tenían una elevada demanda principalmente del exterior, donde alimentaba la industria pañera en Flandes e Inglaterra y un porcentaje elevado de su producción se vendía en la feria de Medina del Campo a los pañeros del norte de Europa. En Burgos, una parte importante de su población vivía de la exportación de las sacas con los vellones por los puertos del Cantábrico. El beneficio alcanzaba a muchos bolsillos y en Medina del Campo y en Burgos era patente la prosperidad, pero no era menos cierto que buena parte de esa riqueza iba a manos de comerciantes extranjeros, principalmente genoveses, que controlaban los circuitos comerciales del preciado producto.
Por otro lado, la exportación masiva de vellones creaba no pocos problemas a los centros textiles castellanos que ante la creciente demanda exterior tenían dificultades para abastecerse. El malestar era muy fuerte en ciudades como Segovia, Toledo o Cuenca, donde sus tejedores se veían obligados no solo a hacer frente a la escasez de materia prima, sino a la dura competencia de los pañeros del norte de Europa, que reenviaban manufacturada la lana que compraban en bruto.
En esas ciudades, la pequeña nobleza local, instalada en sus órganos de gobierno, fundamentalmente en los ayuntamientos, donde ejercían cargos de regidores, actuaba por regla general como correa de transmisión de los intereses de las grandes familias de la aristocracia, poseedoras de extensos dominios señoriales, como era el caso de los Pimentel, los Luna, los Mendoza, los Velasco o los Enríquez. Pero en ocasiones se había opuesto y ofrecido una seria resistencia a las pretensiones de los grandes, cuando estos habían mostrado sus apetencias sobre los bienes municipales de las ciudades. Esa pequeña nobleza actuó como elemento catalizador de las masas populares: los campesinos del alfoz y de los predios cercanos, los artesanos que daban respuesta a las demandas de consumo local y también los desheredados, que habían acudido a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, y se habían encontrado con que no había trabajo para todos, convirtiéndose en pordioseros que mendigaban un trozo de pan y que en algunas ocasiones habían caído en la delincuencia.
COMIENZA EL CONFLICTO
Este era el ambiente cuando las tensiones se exacerbaron al tener las ciudades noticia de que algunos de los procuradores se habían plegado a las exigencias del rey. El malestar cristalizó en una serie de motines en varias de las más importantes ciudades de la meseta norte, donde confluían todos los ingredientes sociales para que cobrase bríos un levantamiento. En Segovia la muchedumbre encolerizada dio muerte a uno de los procuradores, ahorcándolo cuando se tuvo conocimiento de que había dado su voto afirmativo a los subsidios.
En muchos lugares esa minoría de caballeros, regidores de los ayuntamientos, con autoridad sobre el común de los vecinos para lanzarlo a una revuelta, se mostraron dispuestos a encabezar un levantamiento. También entre las masas populares el caldo de cultivo era propicio. Muchos pobres de solemnidad y artesanos, cuyas condiciones de vida habían empeorado en los últimos años, estaban dispuestos a la revuelta porque era muy poco lo que tenían que perder. Así se inició la rebelión de las Comunidades, que algunos elevan a la categoría de revolución ya que los planteamientos en los que se inspiraba iban mucho más allá de la existencia de un malestar provocado por las difíciles condiciones de vida.
La propia idea de Comunidad, lanzada por los frailes salmantinos, empezaba a cobrar forma y a dotarse de un sustrato ideológico que cuestionaba algunos de los fundamentos en que se asentaba la estructura social y política de la Corona de Castilla.
En estos primeros momentos la Comunidad fue un movimiento urbano, gestado y desarrollado en las ciudades, donde se daban las condiciones propicias para la revuelta. Sin embargo, el malestar no estaba circunscrito al interior de los muros de las ciudades. Como hemos señalado, los años anteriores a la revuelta se caracterizaron por una serie de malas cosechas, cuyas primeras consecuencias fueron soportadas por los campesinos. A partir de un momento determinado la rebelión se extenderá por las zonas rurales, lo que tendrá no poca influencia en su resultado final.
Desde mediados de abril de 1520 una comisión de notables gobernaba Toledo, entre los que se encontraban algunos de los apellidos más representativos de la nobleza local, aunque la integraban individuos de todos los estamentos. El 8 de junio se adoptó un acuerdo que tenía mucho de iniciativa revolucionaria, al tomarse la decisión de enviar un mensaje a todas las ciudades con voto en las Cortes para reunirse en Ávila a primeros de agosto con la intención de que se rechazasen los impuestos para subvencionar los gastos de la elección imperial y mostrar su disconformidad con el nombramiento de un gobernante extranjero para regir los destinos de Castilla en ausencia del rey.
A pesar de que la convocatoria no respondió a las expectativas levantadas —acudieron cinco de las dieciocho ciudades convocadas—, los rebeldes no cejaron en su empeño y organizaron un ejército integrado por miembros de las milicias concejiles, dirigido por caballeros de la pequeña nobleza local.
Para hacer frente a la amenaza que una acción como aquella suponía, las autoridades reales decidieron hacerse con la artillería que se encontraba en Medina del Campo. Por la ciudad vallisoletana corrió el rumor de que los cañones iban a ser utilizados contra Segovia, donde, como hemos indicado, habían ahorcado a un procurador. Las relaciones de Medina del Campo y Segovia eran muy fuertes a causa de los lazos que el comercio de la lana había establecido entre las dos ciudades, por lo que los medinenses se negaron a entregar unas piezas que iban a utilizarse contra amigos y conocidos. Las tropas reales atacaron la ciudad, que resistió el envite, a costa de que un incendio provocado por los asaltantes, como castigo a su osadía, destruyese una parte de ella. Cuando por la meseta castellana se extendió la noticia del incendio de Medina fue como un revulsivo que decantó a los indecisos hacia el bando de la Comunidad. La mayor parte de las ciudades que no habían concurrido a la junta de Ávila se sumaron a la rebelión. Valladolid y Burgos, que hasta aquel momento se mantenían a la expectativa, armaron sus milicias.
Los comuneros, que habían elegido como jefe de su ejército al toledano Juan de Padilla, casado con María Pacheco, hija del conde de Tendilla y perteneciente al poderoso clan de los Mendoza, se dirigieron a Tordesillas, donde estaba la reina Juana, para rendirle pleitesía, ofrecerle la Corona y solicitarle que se pusiese al frente del movimiento. A la reunión de Tordesillas acudieron representantes de trece de las dieciocho ciudades que tenían voto en Cortes. En pocas semanas la situación había dado un giro de ciento ochenta grados.
Era el mes de septiembre de 1520 cuando en la ciudad emplazada a orillas del Duero se vivió uno de los momentos más importantes del conflicto, al ofrecerle los comuneros a Juana su reconocimiento como soberana para que asumiese el gobierno de Castilla. La reina, después de escuchar las razones de los rebeldes, en un gesto en el que puso de manifiesto que su locura estaba más relacionada con intrigas y manejos políticos que con su verdadera salud mental, rechazó asumir el protagonismo de una revuelta dirigida contra su hijo. Su negativa supuso un duro revés para los comuneros, que hubiesen asestado un golpe decisivo a sus enemigos, ya que contar con el favor de Juana les hubiese investido de una legitimidad que en aquellos momentos no podían exhibir, además de enarbolar una bandera a la que muchos indecisos se hubiesen sumado sin vacilar.
A pesar del fracaso que significó el rechazo de Juana, la revuelta había prendido en buena parte de la meseta norte y la situación para los imperiales era algo más que comprometida. Sin embargo, en el seno de la Comunidad habían surgido graves divergencias como consecuencia de las diferentes actitudes mostradas por los representantes de las ciudades rebeldes. Las posturas radicales de toledanos, salmantinos y segovianos no eran compartidas por todos y muy pronto provocaron el rechazo de los sectores más moderados, representados por Burgos. Por otra parte, al sur del Tajo apenas se habían producido movimientos. La Mancha y Extremadura se desentendieron de la revuelta y en Andalucía, aunque en algunas ciudades del reino de Jaén, como Andújar, Úbeda y Baeza se alzaron voces a favor de la rebelión, fueron poca cosa. Las cuatro ciudades andaluzas con voto en Cortes no se mostraron partidarias de sumarse a la revuelta, e incluso en una reunión celebrada en la villa cordobesa de La Rambla se adoptaron acuerdos contrarios al movimiento comunero.
Los últimos meses de 1520 fueron testigos de un nuevo giro en el panorama político de Castilla. Los grandes, que hasta entonces habían permanecido al margen de los acontecimientos, a pesar de que alguno de ellos lo había visto con simpatía, se mostraban cada vez más hostiles a la rebelión ante el sesgo revolucionario que el movimiento había adquirido. La agitación desbordaba ya el marco de las ciudades y se extendía por el campo, convirtiéndose en una seria amenaza para los intereses de los grandes señores. Los campesinos se mostraban dispuestos a sacudirse el yugo de la pesada carga que significaban los impuestos señoriales.
Carlos I, que había recibido noticias de la revuelta y era consciente de que no se trataba de un simple motín, decidió contraatacar con algunas disposiciones de tipo político con el propósito de desactivar la rebelión. Suponía un cambio radical respecto de la actitud que había mantenido hasta aquellos momentos. Decidió renunciar al servicio votado por las Cortes, que había sido el principal motivo para alentar el levantamiento. Los castellanos no tendrían que soportar el peso de los impuestos para sufragar su elección como emperador. Decidió también que Adriano de Utrecht compartiese sus funciones de gobierno con dos de los máximos representantes de la alta nobleza castellana: el Condestable de Castilla y el Almirante de Castilla.
Las dos grandes exigencias lanzadas por los rebeldes toledanos para convocar la junta de Ávila, rechazo a los tributos votados en las Cortes porque el dinero iba destinado a una cuestión ajena a los intereses del reino y rechazo a la entrega del gobierno a un extranjero, ya tenían respuesta. La Comunidad se quedaba sin una parte importante de los argumentos que la hicieron surgir como un movimiento de protesta en defensa de las instituciones del reino; pero las cosas habían ido demasiado lejos como para que sus jefes, muy comprometidos con el proceso, diesen marcha atrás. Algunas ciudades, sin embargo, abandonaron la causa comunera, cuyas posibilidades de éxito resultaban cada vez más escasas. Antes de que concluyese 1520 el ejército real, reforzado ahora con tropas de los grandes magnates de Castilla, lograba desalojar a los comuneros de Tordesillas. Era la primera derrota de relevancia que sufrían en el campo de batalla.
VILLALAR Y SUS CONSECUENCIAS
En febrero de 1521 las tropas comuneras lograron un respiro al apoderarse del castillo de Torrelobatón, perteneciente a la familia de los Enríquez, linaje al que pertenecían los grandes almirantes de Castilla; sin embargo, el ejército comunero no fue capaz de explotar el éxito que aquella victoria podía reportarles. La razón hay que buscarla en las graves diferencias que ya enfrentaban a sus máximos dirigentes: el toledano Juan de Padilla y el segoviano Francisco Bravo.
Dos meses más tarde, en los campos de Villalar el ejército comunero fue derrotado por las tropas del rey. Era el 23 de abril. Los principales jefes comuneros fueron apresados y ejecutados al día siguiente, con lo que la rebelión quedó aplastada; aunque en Toledo la viuda de Padilla resistiría de forma épica durante casi un año el ataque de las tropas del rey, que no lograrán entrar en la ciudad hasta los primeros días de febrero de 1522.
Carlos I nunca olvidaría los difíciles momentos por los que hubo de pasar en estos años iniciales de su reinado, incluida la humillación que significó condescender con las demandas planteadas por las ciudades castellanas, lideradas por hidalgos, alentadas por frailes y clérigos, y cuya fuerza radicaba en las clases populares de dichas ciudades; gente corriente, los menudos, a los que se alude con cierto desprecio en varios textos de la época. Hubo algunos perdones, no muchos, pero contra los principales cabecillas su venganza se prolongará. María Pacheco, la viuda de Padilla, a la que el pueblo bautizó con el llamativo nombre de la Leona de Castilla, murió exiliada en Oporto, a pesar de que su familia, el poderoso clan de los Mendoza, intentó conseguir para ella el perdón real. La casa de los Padilla fue arrasada hasta los cimientos y el solar simbólicamente sembrado de sal para dar ejemplo ante los toledanos. También fue ajusticiado Acuña, el obispo de Zamora. La lista de los declarados en rebeldía alcanzó la cifra de trescientos.
La secuencia de los hechos nos presenta la rebelión de las Comunidades como un movimiento vinculado a la meseta castellana, y más concretamente a la meseta norte —las tierras situadas entre los cursos del Duero y del Tajo—, donde se asentaban algunas de las ciudades más importantes de la Corona de Castilla. Fuera de ese marco territorial las adhesiones fueron muy puntuales. La Mancha no se mostró inclinada a la rebelión, que no prendió en tierras de Extremadura y de Andalucía. Tampoco en Galicia hubo movimiento alguno, ni en las tierras de la cornisa cantábrica, salvo algunos brotes muy aislados y de dudosos objetivos. Las informaciones que en septiembre de 1520, momento álgido de la rebelión, el condestable de Castilla, a quien Carlos I ya había incorporado a las tareas de gobierno, proporcionaba al rey eran reveladoras de la situación. Señalaba que la rebelión estaba generalizada en tierras de la meseta, pero unos meses más tarde le comunicaba:
Todo el daño está en medio del reino. Andalucía y reino de Granada y la mayor parte de Extremadura y Asturias y estas montañas todo está bueno a lo que parece.
Las causas profundas del levantamiento hay que buscarlas en el descontento de amplias capas de la población, donde había una larga tradición de protestas que condujeron a graves conflictos sociales. A ello se sumaron algunos de los acontecimientos recientes que actuaron de catalizadores: la llegada de Carlos I a la Península rodeado de un séquito de cortesanos flamencos, algunos de los cuales tuvieron un comportamiento arbitrario, creó un mal ambiente y no pocos recelos entre los castellanos. Eran cada vez más quienes lo consideraban un extranjero que los trataba con poca consideración. La actuación del rey en las Cortes de Santiago y de La Coruña que algunos interpretaron como una afrenta a los fueros y las libertades del reino, no hizo sino acentuar ese rechazo. No podían entender que Carlos I sacase el oro y la plata del reino para financiar sus aventuras imperiales. El conglomerado de territorios a que había dado lugar la política matrimonial de los Reyes Católicos, los distintos reinos que integraban la monarquía, lo único que tenían en común era el monarca. Se trataba de territorios muy heterogéneos sin un pasado común, habitados por gentes que hablaban lenguas distintas y respondían a parámetros culturales muy diferentes. Los naturales de un reino no podían comprender que sus recursos pecuniarios y sus riquezas se pudiesen utilizar para empresas que no respondiesen a las necesidades de su propio reino.
A nadie, por ejemplo, le extrañaba que todo el proceso derivado de las tierras descubiertas por Colón al otro lado del Atlántico —viajes, descubrimientos, actividades comerciales, conquista o colonización de las tierras—, que por estos años tomaba mayor consistencia después de los titubeos iniciales, fuese una empresa castellana, cuya participación estaba prohibida por la ley a los naturales de otros reinos de la monarquía, incluidos los peninsulares. Todo lo relacionado con las Indias quedaba bajo el control de la Casa de la Contratación que, instalada en Sevilla, convertía en un monopolio castellano todas las actividades relacionadas con América.
Al final, volvemos a plantearnos la misma cuestión que formulábamos al principio: ¿Qué fueron las Comunidades? La respuesta no es fácil. Durante varios siglos la historiografía las presentó como la rebelión de unas gentes contra su rey, algo inadmisible. Sin embargo, la llegada del romanticismo trajo otros aires y con ellos una rehabilitación de los comuneros como defensores de las libertades del reino frente al despotismo del monarca. Era la interpretación de los liberales que en 1821 celebraron el tercer centenario de Villalar, honrando a Padilla, a Bravo y a Maldonado.
A finales del siglo XIX, en medio de una gran crisis nacional, la del 98, los comuneros vuelven a las catacumbas. Ganivet, en su Idearium español, publicado el mismo año del desastre de Cuba, les dedicaba palabras muy duras:
Los comuneros no eran liberales o libertadores, como muchos quieren hacernos creer; no eran héroes románticos inflamados por ideas nuevas y generosas, y vencidos en Villalar por la superioridad numérica de los imperiales… Eran castellanos rígidos, exclusivistas que defendían la política tradicional… contra la innovadora y europea de Carlos V.
En los años treinta del siglo XX Azaña volvería a reivindicar su papel, incidiendo en que fue un intento de evitar el absolutismo monárquico, que tantas desgracias produjo a lo largo de los siglos, y su empeño por lograr una monarquía pactista, donde el gobierno estuviera limitado por el poder de otras instituciones.
El debate en torno a las Comunidades no ha concluido y sigue abierto en nuestros días. Hay quien en la actualidad se pregunta: ¿qué derroteros hubiese tomado la historia en aquella encrucijada, si Villalar no se hubiese quedado en un sueño?
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Momentos estelares de la historia de España"
En este ensayo el autor nos lleva de la mano en los 16 acontecimientos que considera claves en la historia de España, y que pudieron cambiar nuestra historia de suceder de otra manera.
Desde la caída de Granada, hasta la proclamación de la actual Constitución, el autor nos detalla aquellos acontecimientos que de haber marcado un destino diferente, hubieran hecho una España distinta. La España actual es fruto de las decisiones tomadas en su momento en estos acontecimientos