La vida y la época de Carlos II el Hechizado
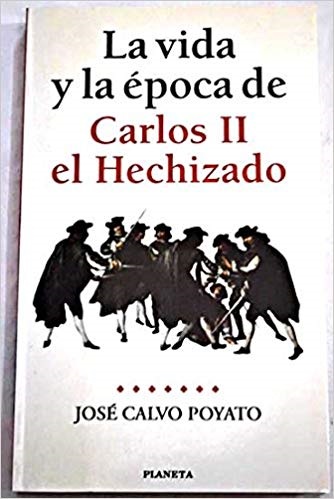
La vida y la época de Carlos II el Hechizado
Capítulo primero
LA INFANCIA DEL REY
Desde fecha temprana del siglo XVI, concretamente desde el año 1517 en que subió al trono Carlos I, los destinos de la monarquía hispánica habían estado en manos de la casa de Austria. Una dinastía bajo cuyo mandato España alcanzó los momentos más esplendorosos de su historia y descendió a las simas más profundas de la depresión.
Durante generaciones había sido habitual que los Austrias españoles mantuviesen una política matrimonial endogámica, donde los enlaces consanguíneos entre primos carnales o tíos y sobrinas habían convertido en cuestión poco menos que habitual la solicitud de dispensas matrimoniales a la Santa Sede. Esta actitud, cuyos resultados serían a la postre funestos, era la consecuencia de una serie de circunstancias. En primer lugar, la propia sacralización que la corte española había hecho de sus monarcas: los reyes más poderosos del mundo tenían poco donde elegir a la hora de compartir el tálamo nupcial y el prestigio de la institución hacía que el número de familias con dignidad suficiente para los matrimonios reales de la Majestad Católica resultase muy reducido. Otro factor a tener en cuenta era el religioso; la división sufrida por Europa desde la primera mitad del siglo XVI ante la confrontación sostenida por católicos y protestantes fue un obstáculo más que vino a reducir considerablemente las posibilidades matrimoniales de nuestros reyes y de la familia real española en su conjunto. Con media Europa gobernada por príncipes protestantes, la religión se convirtió en grave motivo de exclusión para posibles enlaces matrimoniales. Es muy probable, aunque desde luego influyeron otros factores, que cerrase el paso al casamiento de Felipe II con Isabel I de Inglaterra y también fue elemento fundamental en las calabazas que recibió el príncipe de Gales cuando acudió a Madrid en los inicios del reinado de Felipe IV con la pretensión de contraer matrimonio con una infanta española.
La mayor parte de los príncipes alemanes católicos y los príncipes italianos parecían poca cosa para la majestad y el poderío de la corte española. Ante esta situación los enlaces con miembros de la familia real francesa, no siempre posibles ante el largo contencioso sostenido por ambas monarquías durante los siglos XVI y XVII, se convirtieron en una de las escasas soluciones a la política matrimonial de nuestros reyes. Cierto que las paces hispanofrancesas, tan abundantes como las guerras a las que temporalmente ponían fin, daban pie y ofrecían magníficas ocasiones para sellarlas con un matrimonio. Algunos ilusos mantenían la creencia, sistemáticamente desmentida, de que tales enlaces eran una garantía que consolidaba la paz firmada, a pesar de que la realidad demostró una y otra vez que de poco servían cuando los gobernantes entendían que había llegado la hora de que las armas tomasen la palabra. Aún más, algunos de los matrimonios que sellaban supuestas paces perpetuas entre ambas potencias fueron utilizados de forma artera por alguna de las partes. Así ocurrió, por ejemplo, con el enlace de la infanta española María Teresa de Austria y Luis XIV de Francia, contraído para solemnizar en la isla de los Faisanes, sobre el curso del Bidasoa, la paz de los Pirineos en 1659. El imperialismo luisino usó todo tipo de triquiñuelas para anexionarse territorios de los Países Bajos españoles durante el reinado de su cuñado Carlos II, aduciendo supuestos derechos de su mujer como hija del primer matrimonio de Felipe IV. Mayor importancia revistió la postura adoptada por el monarca francés en la cuestión de los derechos sucesorios de su esposa a la corona española, como tendremos ocasión de ver más adelante.
Habría una última razón que añadir a las ya expuestas para explicar la política matrimonial de los reyes de España: la decidida voluntad por parte de las dos ramas de los Habsburgos, la española y la austríaca, de alimentar mediante continuos enlaces una política de apoyo mutuo —por lo general de ayuda militar, diplomática y económica de Madrid a Viena— en su duelo particular con la otra gran familia real del continente: los Borbones de Francia.
Esta demencial política, donde la misma sangre se mezcló una y otra vez a lo largo de varias generaciones, condujo a una paulatina pero progresiva degeneración familiar, cuyo triste epigonismo fue la figura tarada y enferma de Carlos II. Era hijo del segundo matrimonio de Felipe IV, casado en segundas nupcias con Mariana de Austria, una pareja cuya diferencia de edad era extraordinaria; mientras el rey había alcanzado los 44 años, la joven reina apenas contaba 15. Por otra parte, Felipe IV llegaba a este matrimonio con quien había sido la prometida del único hijo varón habido con su primera esposa, sólo tras la muerte del mismo y ante la grave y urgente necesidad de buscar una descendencia masculina.
Todas las crónicas y relatos de la época nos presentan al cuarto de los Felipes como un prototipo de lujuria desbocada, que le llevó a numerosas correrías galantes y a una notable descendencia extramatrimonial. De su numerosa prole ilegítima sólo reconoció a uno de sus hijos: el habido con una famosa comedianta de la época con quien el rey mantuvo un sonado idilio, concluido tras el parto. Se trataba de María Calderón, conocida en el mundo del teatro con el nombre de la Calderona, quien después de dar a luz al bastardo real se recluyó en un convento de clausura donde llevó una vida recogida y hasta cierto punto ejemplar. Este único bastardo que obtuvo el reconocimiento de la augusta paternidad fue don Juan José de Austria, quien se convertiría bajo el reinado de su medio hermano en una de sus figuras más importantes y polémicas.
Con una edad de 44 años, lo cual suponía ya de por sí un cierto grado de vejez de acuerdo con la vida media existente en el siglo XVII, Felipe IV era un anciano decrépito, biológicamente desgastado. Sólo una razón de estado como era la necesidad de tener un descendiente varón le determinó a contraer este segundo matrimonio en 1649.
Su primer enlace con Isabel de Borbón dio como fruto seis infantas y el príncipe Baltasar Carlos, el destinado a casarse con Mariana de Austria, pero muerto en su adolescencia, su mayor recuerdo histórico está en el retrato que de él nos dejó Velázquez. De las seis infantas sólo una de ellas, María Teresa, sobrevivió y acabó por convertirse en la esposa de Luis XIV de Francia, las demás murieron todas antes de cumplir el año.
También fue numerosa la descendencia del segundo matrimonio, pero al igual que ocurriese con la del primero, la muerte causó estragos entre los pequeños. Un niño y una niña murieron poco después de nacer. El príncipe Felipe Próspero, nacido en 1657, murió cuatro años más tarde, tras una vida jalonada de enfermedades. Sólo sobrevivió, como en el caso anterior, una niña, la infanta Margarita, inmortalizada también por los pinceles de Velázquez en Las meninas; en 1666 contrajo matrimonio con el emperador Leopoldo I, quien era a la vez tío y primo de la infanta española, según la tradicional costumbre y locura de los matrimonios familiares de los Habsburgos.
Este rosario de muertes infantiles hay que enmarcarlo dentro de la tendencia habitual de la época, donde las tasas de mortalidad infantil alcanzaban cotas que hoy difícilmente podemos imaginar. Las mismas eran la consecuencia de la escasez de alimentos, de la falta de higiene y de la ignorancia general que caracterizaba a la medicina de la época. Sin embargo, resulta difícil aplicar alguna de estas causas al caso de la mortalidad en la descendencia de Felipe IV. Ello nos obliga a buscar algún factor más para explicarla, tal como los problemas generados por la consanguinidad y la endogamia de los enlaces matrimoniales de los Austrias.
En un ambiente de tristeza y melancolía provocada por la muerte de Felipe Próspero, acaecida el 1 de noviembre de 1661, y con el temor de los posibles derechos que Luis XIV de Francia reclamase en nombre de su mujer sobre la monarquía española, nació el domingo 6 de noviembre un nuevo varón en el alcázar real de Madrid. Alguna voz indiscreta señaló que el embarazo de la reina se produjo en la última cópula matrimonial lograda por Felipe IV, quien a estas alturas de su vida era un viejo decrépito aquejado de numerosos achaques de muy variada índole, incluidos los de tipo venéreo, consecuencia de su larga vida de galanteador.
Dos semanas más tarde el recién nacido recibía una larga lista de nombres, como era habitual entre las familias de alcurnia. Si no seguía el camino de la inmensa mayoría de sus hermanos podría convertirse en Carlos II de España. La noticia del nacimiento de un príncipe llegó, pese a las graves dificultades, hasta los más apartados rincones de los extensos dominios de una monarquía donde aún le resultaba al sol difícil ponerse. Por todas partes se celebraron solemnidades religiosas, se cantaron te deums en acción de gracias y se invocó la protección divina para el recién nacido. También se celebraron luminarias y corridas de toros, que eran los regocijos populares habituales en estas ocasiones y en otras de oficial alegría colectiva.
La Gaceta de Madrid, el antecedente al actual Boletín Oficial del Estado, insertó la noticia correspondiente e hizo el retrato de la criatura. Se trataba de un príncipe «hermosísimo de facciones, cabeza grande, pelo negro y algo abultado de carnes»; sin embargo, por los mentideros de la villa y corte empezaban a circular rumores que retrataban al heredero de forma bien distinta. Tales rumores llegaron a desbordar los límites de nuestras fronteras, dada la importancia política internacional que tenía la sucesión a la corona española. El rey de Francia envió a Jean Joubert a la corte de Madrid con la misión de obtener toda la información posible acerca del recién nacido. Su misión fracasó ante el hermetismo reinante sobre este asunto. Dicha actitud no hizo sino excitar aún más la curiosidad de la corte francesa. También en el palacio imperial de Viena, donde no se perdía de vista la posibilidad de obtener la herencia española si Felipe IV fallecía sin descendencia, se daba pábulo a todo tipo de especulaciones; incluso se llegó a afirmar que la reina había dado a luz una niña. En una carta remitida por el emperador Leopoldo I a su embajador en Madrid, conde de Poetting, fechada el 3 de setiembre de 1664, se decía textualmente: «Dicen claramente, entre otras cosas, que no creen tenga España un príncipe, porque no es varón sino hembra». Los mismos comentarios circulaban por París y otras cancillerías europeas.
Luis XIV intentó de nuevo, tras el fracaso de la misión de Joubert, obtener información fidedigna. Un nuevo emisario de París, Jacques Sanguin, visitó Madrid. Su misión oficial era la de transmitir a los monarcas españoles las felicitaciones de su rey por haber asegurado la descendencia masculina de la corona. Al mismo tiempo la diplomacia francesa hacía llegar a la corte española señales inequívocas de que en realidad existían graves dudas sobre el sexo del supuesto príncipe.
La realidad era mucho más simple. Pese a las proclamaciones oficiales, lo cierto era que la salud del heredero dejaba mucho que desear, y toda la cerrazón existente tenía un objetivo: ganar tiempo para ver si el pequeño Carlos se sobreponía a las crisis que le sacudían desde que había venido al mundo.
Felipe IV comprendió que el tratamiento que se estaba dando al asunto había provocado reacciones desmedidas, agravando la triste realidad que se pretendía ocultar. Por eso autorizó al enviado de Francia, acompañado por el embajador ordinario de aquel país acreditado en Madrid, a visitar al príncipe heredero. Oficialmente era para rendirle homenaje; en realidad, para escrutar su aspecto y despejar los rumores acerca de su sexo. De la visita salió un informe secreto para el Rey Sol redactado en los siguientes términos: «El príncipe parece ser extremadamente débil. Tiene en las dos mejillas una erupción de carácter herpético. La cabeza está enteramente cubierta de costras. Desde hace dos o tres semanas se le ha formado debajo del oído derecho una especie de canal o desagüe que supura. No pudimos ver esto, pero nos hemos enterado por otro conducto. El gorrito hábilmente dispuesto a tal fin no dejaba ver esta parte del rostro».
El informe no podía ser más desgarrador. No sabemos si se atendría estrictamente a la verdad, aunque la falta de salud permanente que acompañó a Carlos II a lo largo de su vida supone un aval para las informaciones contenidas en él; sin embargo, hubo de tener una virtud, la de acallar definitivamente los rumores acerca del sexo de la criatura.
Todos los datos que poseemos acerca de los primeros años de la vida de Carlos II coinciden en señalar la escasa salud del príncipe y los problemas permanentes que su crianza supuso. Su débil constitución se vio incluso quebrantada durante los primeros años de su vida por influjos extraordinariamente negativos, pese a las previsiones y desvelos desplegados tanto por su madre como por el aya a quien se encomendó el cuidado del príncipe, doña María Engracia de Toledo, marquesa de los Vélez.
La falta de vitalidad a causa de factores hereditarios llevó a que se extremasen los cuidados sobre su persona. El problema, sin embargo, radicaba en que muchos de esos cuidados, así como numerosas prescripciones facultativas, agravaban las dolencias que pretendían combatir. La triste experiencia vivida por los médicos reales con el príncipe Felipe Próspero, atiborrado de pócimas, brebajes y cocimientos, debió de alertar sobre sus consecuencias, pero no era menos evidente que la ciencia médica de la época era realmente poco lo que podía hacer.
Falto de calor en su propio cuerpo, aquejado de raquitismo e invadido por una extrema debilidad, su pobre salud y miserable aspecto fueron pronto objeto de burla en sátiras y coplillas populares que ya no dejaron de acompañarle en el transcurso de su existencia. De su primera infancia data una letrilla que resume su débil constitución y… algo más.
El príncipe, al parecer,
por lo endeble y patiblando
es hijo de contrabando,
pues no se puede tener.
Se aludía claramente a una de sus carencias más significativas: su incapacidad para andar e incluso sostenerse en pie a la edad habitual en que los niños normales lo consiguen. Informaciones contemporáneas indican que con 3 años no habían cerrado aún los huesos de su cráneo y que no podía sostenerse de pie. A los 5 años todavía andaba con dificultades.
Un verdadero problema había surgido con su amamantamiento. La costumbre establecía que cuando nacía un heredero al trono hubiese dispuestas varias amas de cría que se hiciesen cargo de la alimentación del recién nacido. De entre ellas se seleccionaba la que parecía más a propósito, quedando las demás para que prestasen sus servicios en caso necesario, cosa que ocurría con frecuencia. La más mínima circunstancia, el más pequeño incidente era motivo suficiente para que se decretase el cambio de ama. Una ligera disminución en el flujo de leche, la llegada de la menstruación, la más pequeña alteración en la salud de la criadora era causa suficiente para que se prescindiese de sus servicios. Las consecuencias de tales cambios tenían una repercusión muy negativa en la salud del lactante.
Estos cambios en la crianza de Carlos II fueron continuos y numerosos, no sólo por las razones expuestas, sino por lo dilatado de su período de amamantamiento; sólo abandonó el pecho de las amas después de haber cumplido los 4 años. A lo largo de ellos se sucedieron catorce mujeres, además de las que le dieron el pecho ocasionalmente. Muchas de estas mujeres duraron pocos días en el ejercicio de sus funciones porque recibían dolorosos mordiscos en los pezones al haberse desarrollado la dentadura del regio lactante. La dentición le produjo graves accesos febriles a consecuencia de los cuales fue sometido a implacables sangrías según prescribía la bárbara medicina de la época y que hubieron de quebrantar aún más su delicada salud.
Las referencias que poseemos sobre su educación vienen a completar el sombrío cuadro de la infancia de quien a la postre iba a resultar el último de los reyes de la rama española de los Austrias. Un conjunto de circunstancias coincidieron para que los resultados de su formación fuesen pobres y muy limitados. En primer lugar, su debilidad corporal y el rosario de enfermedades que arrastró condicionaron de forma negativa su educación. Quedó huérfano de padre cuando sólo contaba 4 años de edad, con lo cual no sólo perdió al padre, sino que su madre, nombrada regente, hubo de ponerse al frente de la junta de gobierno que por disposición testamentaria de Felipe IV había de regir los destinos de la monarquía hasta que el pequeño rey alcanzase la mayoría de edad.
La persona encargada de su educación fue uno de los más famosos jurisconsultos del reino: el catedrático de Salamanca don Francisco Ramos del Manzano, una eminencia de la época en materia legislativa, pero posiblemente persona poco adecuada para hacerse cargo de la instrucción de un niño difícil. Según escribía un contemporáneo: «La educación del Rey nuestro señor, no sólo ha sido poco atenta, pero ninguna, porque no sabemos quién la ha tratado, pues aunque se le señaló maestro, fue con tal limitación que sólo procurase instruirle en la lengua latina y enseñarle a leer y escribir, siendo el único Rey de nuestra nación que no pasó por la prensa de los ayos».
Informaciones procedentes de los embajadores extranjeros acreditados en Madrid y que salían de la corte española amparadas en la inmunidad de las valijas diplomáticas, señalaban con frecuencia el abandono existente en todo lo relacionado con la educación del joven monarca y la blandura de aquellos en quienes había recaído la responsabilidad de reprender y castigar sus desviaciones.
El plan de estudios que se había preparado para su educación era bastante simple y elemental. Basado en materias teóricas, parecía más propio de la formación de un hombre de letras que de la del futuro rey de la monarquía hispánica. Se hacía especial hincapié en el conocimiento de las lenguas latina, francesa e italiana «por ser las más útiles para el gobierno de esta monarquía». También se tenían en cuenta aquellas que hablasen los súbditos de sus extensos dominios, «por la satisfacción que muestran los vasallos cuando conocen que su Rey les ha entendido lo que le han representado». También se incluían conocimientos de geografía, esfera y fortificación. La historia desempeñaba un papel importante en el plan de estudios, al ser considerada como la pieza fundamental para la experiencia de gobierno que todo monarca había de tener. Dentro de esta disciplina se daba particular atención al conocimiento de las Sagradas Escrituras y a la historia antigua, la de los griegos y romanos.
La concepción programática era simple, pero el alumno a quien iba destinada no daba para mucho. De ser ciertas algunas informaciones, necesitó tres años para poder deletrear y copiar el abecedario.
Por lo que se refiere al programa físico de su educación, éste se centraba en estimular su inclinación a que «se agilice en algunos ejercicios, como son: andar a caballo, danzar, esgrimir, tornear, jugar a los trucos y a la pelota, porque sirven de ocupación honesta y algunas de estas cosas son necesarias, y templadas y con moderación ayudan a la salud, dividiéndole el tiempo para que tenga sus horas de divertimiento y no se le haga tan pesada la enseñanza de las demás cosas, y puedan corresponder con la edad los entretenimientos que son dados a ella».
Lo cierto y verdad es que esta parte de la formación de Carlos II, que en buena medida pretendía ser el alivio a una supuesta carga en su formación intelectual, chocó con graves dificultades derivadas de su propia debilidad física. Los médicos reales se mostraron siempre reacios al ejercicio físico de su majestad y continuamente relacionaron calenturas, náuseas, vómitos y otros males con la actividad física del soberano.
La endeblez física y las limitaciones intelectuales de Carlos II generaron un ambiente enrarecido entre amplios círculos de la corte donde el papanatismo era la nota dominante. Se creó una atmósfera irreal en la que se ponderaban como muestras de capacidad, ingenio o inteligencia algunas de las pequeñas anécdotas que jalonan la vida de un niño, tales como haber bailado una danza para su madre con motivo de su cumpleaños, cuando ya tenía 9 años de edad.
A su macilento aspecto personal se unían ciertos abandonos, como la resistencia que ofrecía a que le peinasen los cabellos a pesar de la larga melena que siempre le caracterizó, tal y como atestiguan los numerosos retratos que de él se han conservado. En un diario incluido en la Colección de documentos inéditos para la Historia de España se recoge una sabrosa anécdota relacionada con este asunto. Siendo del dominio público el poco interés que el soberano dedicaba al cuidado de sus cabellos, su hermanastro, don Juan José de Austria, le dijo: «Lástima es, señor, que ese hermoso pelo no se cuide mucho de él», y oyéndole el rey, se volvió al gentilhombre de cámara que le servía y le dijo: «Hasta los piojos no están seguros de don Juan».
Una de las notas dominantes de su carácter fue la ira: desde su infancia existe constancia de ataques incontrolados en este terreno. Los mismos han sido siempre habituales entre los caracteres más débiles. Cierto día el rey se hirió en una mano a causa de la astilla que había en un juguete, y su reacción fue emprenderla a palos con los meninos, que huyeron despavoridos. En otra ocasión, nos refiere el duque de Maura, golpeó con saña el rostro del hijo del duque de Abrantes simplemente porque en opinión del monarca había tardado un rato excesivo en traerle una pelota para jugar. Con todo no parece que la maldad anidase en su corazón, sino que sus propias debilidades y una educación poco adecuada le convirtieron en víctima de sus caprichos, sin que a la larga pasase de ser un juguete del destino y de las personas que le rodearon. Un destino que suponía gobernar una de las monarquías más extensas de la Tierra, aunque las dificultades y problemas que se abatían sobre ella le hiciesen ofrecer a los ojos del mundo un aspecto deplorable.
Criado entre las damas y los enanos de la corte a los que tan aficionados fueron los Austrias españoles, entre las paredes del sombrío alcázar madrileño y entre las tocas monjiles de su madre, Carlos II acuñó un carácter melancólico y triste que sería una de las constantes que le acompañarían ya a lo largo de su vida. Su educación, al igual que ocurría con otros asuntos más íntimos del entorno cortesano, se convirtió en tema de burla pública y objeto de rima para poetas populares:
Los toros y cañas
son muy lindo medio de embobar al niño,
que es lo que queremos. Y en siendo mayor
sabrá de gobierno lo que le enseñaron
su padre y su abuelo… Con que nuestra España, siempre la tendremos
en menor de edad, con niños y viejos.
Entre amplios círculos de lo que hoy denominaríamos opinión pública y entonces se conocía con el nombre de rumores de los mentideros de la villa y corte se tenía la convicción de que la regente, Mariana de Austria, no tenía ningún interés en fortalecer la voluntad de su hijo, sobre quien pretendía ejercer una influencia absoluta y poder así manejarlo a su antojo. Resulta difícil probarlo, pero es innegable que Carlos II llegó a los 14 años, la edad fijada en el testamento de su padre para que fuese declarado mayor de edad y asumiese por sí mismo las tareas de gobierno, sumido en la más negra de las ignorancias. Hasta dónde sus propias incapacidades biológicas eran la causa fundamental de esta situación o, por el contrario, la misma era el fruto de su abandono educativo no resulta fácil de discernir. Sin embargo, una cosa estaba clara, la regente intentó, sin éxito, prolongar su situación en el gobierno mediante un retraso en la proclamación de la mayoría de edad del rey. Fracasado el intento utilizó adecuadamente las lágrimas maternas, como tendremos ocasión de ver, para mover la débil voluntad de su hijo en la dirección que a ella más le convenía en la maraña de intrigas que se tejía en la corte madrileña.
Al otro lado de los Pirineos, la monarquía francesa que Richelieu y Mazzarino habían regido con mano de hierro, hasta llevarla al rango de potencia hegemónica en Europa, estaba gobernada por un rey de fuerte personalidad. Por un monarca que era todo un símbolo de poder y que si no pronunció nunca la frase que se le atribuye: «El Estado soy yo», pudo haberla dicho sin caer en ninguna exageración. Carlos II y Luis XIV eran dos caras de una misma moneda. Monarcas absolutos de unos reinos donde se tenía un concepto sacralizado de la monarquía, pero mientras el segundo fue conocido con el nombre de Rey Sol, el primero terminó siendo el Hechizado.
Capítulo II
LA MUERTE DE FELIPE IV
Cuatro fueron los años que transcurrieron entre el nacimiento de Carlos II y la muerte de su padre, acaecida el jueves 17 de setiembre de 1665. Durante los mismos asistimos al triste espectáculo de un Felipe IV decrépito y acongojado por los remordimientos de una vida entregada a la lujuria y el desenfreno, mientras abandonaba en otras manos las responsabilidades de gobernar. Estaba abrumado por el peso de las culpas y era consciente del barranco por el que había despeñado a la monarquía en los cuarenta años que había durado su reinado. Ahora, en este último tramo de su vida, trató de asumir sus responsabilidades como rey y como gobernante. Intentó ejercer el oficio de rey en primera persona, olvidándose de los valimientos que habían marcado de forma indeleble su reinado de la mano de don Gaspar de Guzmán, el conde-duque de Olivares primero y de la de don Luis de Haro después. Sus angustias tuvieron un paño de lágrimas en una monja de un convento de Agreda, sor María Jesús, quien trató de poner bálsamo en las heridas de aquel viejo libertino y consejo en los espinosos asuntos de estado de aquella monarquía lanzada a la deriva.
El problema más acuciante y también el más doloroso era el de la separación de Portugal, iniciada en el fatídico año de 1640, cuando un movimiento que contó con el apoyo de todas las clases sociales lusitanas proclamó rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. En aquellas fechas y por diferentes motivaciones se produjeron en distintos puntos de la monarquía conspiraciones, motines o levantamientos de contenido secesionista más o menos marcado. En junio de aquel año, y tras el famoso Corpus de Sangre, el principado de Cataluña se separaba del conjunto de la monarquía; en Andalucía el duque de Medinasidonia y el marqués de Ayamonte protagonizaban una conjura cuyo último objetivo —aunque en el desarrollo de los acontecimientos existen numerosos puntos oscuros— parece ser que era convertir al primero —cuñado del rebelde portugués— en monarca andaluz. También en Aragón, algunos años después, el duque de Híjar tramó una intentona parecida, y en Nápoles y Sicilia, bajo el fantasma del hambre y de la carestía de las subsistencias, se produjeron fuertes movimientos de protesta. Parecía que la monarquía hispánica estaba al borde mismo de la desintegración.
Sin embargo, por todas partes, salvo en Portugal, los movimientos acaecidos fueron controlados y los distintos territorios donde tuvieron lugar mantenidos en el seno del estado. En Nápoles la habilidad de los virreyes y la colaboración de la nobleza permitieron a las autoridades controlar los desbordamientos populares y eliminar a los cabecillas del tumulto, cuyo jefe más representativo fue el pescador Tomás Aniello, más conocido con el nombre de Masaniello. El duque de Híjar pagó con su vida ser el eje de la conspiración urdida en Aragón. Igual suerte corrió el marqués de Ayamonte tras largos años de encierro. Mejor parado salió Medinasidonia, que por influencias familiares —era pariente del poderoso conde-duque de Olivares— logró salvar la cabeza, pero vivió el resto de sus días desterrado de sus dominios andaluces y alejado de la corte. Más complicada resultó la solución a la sublevación de Cataluña. Sólo tras una larga guerra de doce años (1640-1652), durante los cuales el rey de Francia, que había sido proclamado por los catalanes conde de Barcelona, ayudó con tropas y dinero al principado, Felipe IV consiguió el retomo de Cataluña al conjunto de sus dominios y bajo la condición de respetar los fueros y privilegios de sus habitantes en materia legislativa, fiscal y militar.
Como hemos dicho, sólo en Portugal triunfó el movimiento secesionista, apoyado desde todos los estamentos sociales, y entronizando una nueva dinastía, la casa de Braganza, en la persona del señalado Juan IV. Los problemas reseñados más el concurso de España a la guerra de los Treinta Años (finalizada en 1648 por las paces de Münster y Westfalia) y el duelo sostenido entre españoles y franceses por la hegemonía europea, concluido a favor de estos últimos en 1659 por la paz de los Pirineos, no permitieron a los gobiernos de Madrid atender adecuadamente a la cuestión portuguesa. Una guerra de frontera, donde la rivalidad de las poblaciones situadas a uno y otro lado de la misma jugó un papel destacado, donde los robos y saqueos fueron moneda corriente, marcó el tono del enfrentamiento. Los veinte años transcurridos entre la fecha de la sublevación y el año 1661, fecha del nacimiento de Carlos II y en la que, tras la muerte de don Luis de Haro, Felipe IV asumía personalmente las riendas del gobierno, habían permitido a los lusitanos consolidar su situación de país independiente, con la ayuda de Francia primero y de Inglaterra después.
Resueltos los conflictos internos y externos decidió el gobierno de Madrid acometer de forma más incisiva la lucha, hasta entonces medieval y fronteriza, sostenida con Portugal. Se preparó un ejército de recluta obligatoria, caracterizado por la bisoñez de sus integrantes, para recuperar el reino rebelde; pero los portugueses lo batieron con gran facilidad en Estremoz (1663). Fue un episodio vergonzoso para la milicia hispana al huir de forma masiva los soldados antes de entrar en combate. Felipe IV y sus ministros, en este momento sus máximos colaboradores eran los condes de Castrillo y Medina de las Torres, dedicaron buena parte de sus desvelos a preparar un ejército debidamente organizado y adecuadamente pertrechado a cuyo frente se puso el marqués de Caracena en sustitución de don Juan José de Austria, a quien la derrota sufrida en Estremoz le había supuesto un duro golpe a su prestigio militar, a la vez que había enturbiado ante el rey las grandes esperanzas que en él había depositado.
En las postrimerías de la primavera de 1665, el 17 de junio, se trabó un nuevo combate entre los portugueses, apoyados por los ingleses, y los españoles. El encuentro tuvo lugar en Montesclaros, cerca de Villaviciosa. El resultado de la lucha constituyó una severa derrota para nuestras armas y supuso el aniquilamiento del flamante ejército encomendado a Caracena. Entre muertos y prisioneros las bajas españolas alcanzaron la cifra de diez mil hombres. Allí se esfumaron las últimas esperanzas de incorporar a la monarquía la corona de Portugal. Cuando Felipe IV recibió la triste noticia dicen que musitó: «¡Parece que Dios lo quiere!». Mientras tanto, el duque del Infantado hacía pública una versión ambigua de lo acontecido a la muchedumbre que, ansiosa, se agolpaba en la plaza de palacio, con lo que posiblemente se evitó un estallido de cólera popular.
La quebrantada salud del rey recibió un duro golpe con la derrota de Villaviciosa. Ya no se recuperó. Las pocas semanas que el soberano sobrevivió al eclipse definitivo de las armas españolas fueron de agitación y turbulencia política. Madrid era un hervidero de rumores, el malestar se palpaba en el ambiente. Si bajo las privanzas de Olivares y Haro el descontento popular se cebaba en los validos, convirtiendo la frase «¡Viva el rey, abajo el mal gobierno!» en un símbolo de la protesta callejera, ahora, las invectivas, las sátiras y hasta las burlas apuntaban al corazón mismo de la monarquía. El propio Felipe IV se había convertido en el blanco de versos, pasquines y pliegos de cordel, dando impulso a un género literario que alcanzaría sus más altas cotas bajo el reinado de su sucesor. Asistimos ya al uso permanente de la sátira impresa, del papel anónimo como arma política. Será su hijo, Juan José de Austria, quien convertirá este género literario durante los años siguientes en elemento fundamental de su actividad política para atacar a sus enemigos.
La muerte de Felipe IV hizo que un niño de 4 años, de complexión débil y que daba signos de escasa inteligencia, fuese soberano de una monarquía cuya intitulación era impresionante. Carlos II acababa de convertirse, por la gracia de Dios, en rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias, Islas y Tierra Firme de la Mar Océana, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, conde de Habsburgo, de Flandes, de Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, etc.
Otra cosa era la situación en que se encontraban tales dominios, sumidos en un estado de postración que hacían de aquella monarquía un gigante con los pies de barro. La edad del rey obligaba a los responsables de la corte a asumir una minoría de edad y al establecimiento de una regencia hasta que aquel niño alcanzase, si es que la alcanzaba, la mayoría de edad. Todos los detalles que configurarían la nueva situación estaban recogidos en el testamento del difunto.
La muerte de Felipe IV se había producido un jueves, todo el resto de la semana hasta su entierro definitivo en el panteón real de El Escorial el domingo 20 se dedicó al ostentoso ritual funerario que correspondía a la categoría del finado, en una sociedad donde la muerte era una de las supremas categorías de la existencia humana. Impresionante fue la conducción del regio cadáver por los polvorientos y arriscados caminos de la sierra del Guadarrama, que conducían desde Madrid hasta el célebre monasterio construido por el abuelo del difunto para conmemorar la victoria de los entonces invencibles tercios de infantería española sobre los franceses en la batalla de San Quintín. Impresionante también fue el número de misas ordenadas para invocar el eterno descanso del rey: cien mil. Ciertamente la cifra era extraordinaria, pero digamos que la misma estaba en consonancia con el volumen de actos pecaminosos cometidos por aquel impenitente galanteador mientras el cuerpo le respondió.
Aquellos días, a la celebración de las exequias se sumó el interés por el conocimiento de las disposiciones testamentarias del monarca. La villa y corte de Madrid, mentidero oficial de la monarquía, donde eran muchos los que habían convertido las habladurías y el rumor cotidiano en el centro de su existencia, elevó su propio tono en un difícil ejercicio de superación. De boca en boca circularon las mayores fantasías y se hicieron las más inverosímiles cébalas sobre el contenido del testamento.
Capítulo III
EL TESTAMENTO DEL REY
La voluntad testamentaria de Felipe IV deparó algunas sorpresas. El documento había sido redactado en 1658, aunque no se le dio validez notarial hasta 1665, cuando su autor se encontraba ya en fase terminal. En la lucha por el poder que marcó las últimas semanas de aquel reinado, los dos hombres más próximos al monarca, Medina de las Torres y Castrillo, habían sostenido un fuerte pulso para tratar de hacerse con el control de la situación a la muerte del rey. Sin embargo, la sorpresa saltó al conocerse cuál era la última voluntad del fallecido en materia de gobierno. Nombraba regente a su esposa, la madre de Carlos II, Mariana de Austria. Hasta aquí todo era normal, pues dicho cargo parecía lógico que fuese ocupado por una persona de la familia real y en este terreno había poco donde elegir ante la gran actividad desarrollada por la parca. Ya resultaron más sorprendentes los poderes que se le otorgaban dentro de la Junta de Gobierno que quedaba constituida como máximo organismo gubernativo, mientras no se declarase la mayoría de edad del rey niño, cuya fecha había de esperar aún una década.
En esta voluntad testamentaria de Felipe IV se ha querido ver una especie de deseo de iniciar una transición desde las formas personalizadas de gobierno que habían caracterizado hasta aquel momento a la monarquía española, bien a través del ejercicio directo del poder como hicieron en el siglo XVI Carlos I y Felipe II, bien a través de la actuación de privados en quienes los monarcas del siglo XVII depositaron el poder —los duques de Lerma y Uceda bajo el reinado de Felipe III o el conde-duque de Olivares y don Luis de Haro reinando Felipe IV—, a fórmulas de gobierno compartido que serán la nota dominante en la vida política española a partir de este momento.
De esta forma la figura de Mariana de Austria cobraba un relieve del que hasta entonces había carecido. Su imagen de niña junto a un esposo que podía haber sido su padre y casi su abuelo la había convertido en poco más que una pieza decorativa en la corte de la que era reina. A ello se sumaba su escaso interés e inclinación por los asuntos de gobierno. Algunos añadían que dicha situación era la consecuencia de una inteligencia mediocre y una considerable ignorancia. Un rasgo de su carácter, reconocido por todos, habría podido, sin embargo, dar una pista para entender la posición que iba a ocupar en la nueva situación provocada por la muerte de su esposo: la obstinación, rayana en la terquedad, de que hacía gala y, como buena Habsburgo, el convencimiento de la superioridad que la sangre que corría por sus venas le daba sobre el conjunto de los mortales. Doña Mariana podía aceptar el papel de esposa sumisa junto a su marido, pero desaparecido éste, nadie podía tener más derechos que ella en aquella corte.
No pararon ahí las sorpresas. Otra, aún mayor si cabe, provocó la composición de la Junta de Gobierno. La misma estaría integrada por los presidentes de los consejos de Castilla y Aragón, por el arzobispo de Toledo, por el inquisidor general, por un consejero de Estado y por un grande de España. Se trataba de dar cabida a los dos órganos de gobierno más representativos de los reinos peninsulares: las coronas de Castilla y Aragón. Al organismo que representaba el más alto escalón gubernativo de la monarquía hispánica: el Consejo de Estado, cuya composición no estaba formada por funcionarios, sino que sus puestos estaban reservados a miembros de la nobleza con una brillante trayectoria al servicio del estado, y su presidencia la ostentaba el propio rey, aunque casi nunca asistía a sus sesiones. Se incluía también a un representante del poderoso estamento eclesiástico, en la persona del cardenal primado y arzobispo de Toledo. A un miembro de la grandeza, que representaba a la poderosísima élite nobiliaria del país. Y al inquisidor general representando a uno de los mayores poderes institucionales de la España de los Austrias. Se trataba, en concreto, del conde de Castrillo, de don Cristóbal Crespí de Valldaura, del conde de Peñaranda, de don Baltasar de Moscoso y Sandoval, del marqués de Aytona y de don Pascual de Aragón.
La sorpresa estaba más que en las personalidades sobre las que recaía el nombramiento de miembros de la junta, en las significativas ausencias que en la misma existían. La exclusión de dos nombres llamó la atención de todos: la de Medina de las Torres, quien había sido junto a Castrillo uno de los más importantes colaboradores de Felipe IV desde 1661, y, sobre todo, la del hermanastro de Carlos II, don Juan José de Austria.
Si estas ausencias causaron sorpresa, no la producirían entre aquellos que mejor conocían los entresijos de la corte, las filias y las fobias imperantes y sobre todo el nuevo papel desempeñado por la reina. Sus relaciones con el conde de Medina de las Torres no podemos siquiera afirmar que eran malas. Sencillamente no existían. La reina, imbuida en su papel de esposa de Felipe IV, se sentía ultrajada en lo más íntimo de su orgullo ante los galanteos y correrías amorosas del rey. El conde no era sólo el compañero de aventuras del soberano, sino el incitador de sus devaneos amorosos, ejerciendo con frecuencia y habilidad el papel de alcahuete real Su celestinaje enervaba hasta el límite el ánimo de doña Mariana, que no quería ni oír hablar de aquel libertino. No influyó en su ánimo el papel que el conde desempeñaba en Madrid de jefe del partido austríaco. Conocedor de su futuro político, hubo aún de sufrir la suprema humillación que le infligió Carlos II cuando, en el besamanos del nuevo rey, ofreció su respetuosa amistad al joven monarca, recibiendo como respuesta: «Los Reyes tienen a sus vasallos no por amigos, sino por servidores». Hasta el más despistado de los cortesanos pudo darse cuenta de que aquellas palabras le habían sido inculcadas por alguien a un niño que aún no había cumplido los 4 años.
El apartamiento de don Juan José de la Junta de Gobierno también estaba relacionado con la enemiga personal que le tenía la reina. La estrechez moral de doña Mariana no podía perdonar al bastardo su origen, no podía comprender la actitud mantenida hacia él por su padre. Esta relación entre Felipe IV y su hijo terminó también enturbiándose, ante la desmedida ambición del segundo, que provocó situaciones muy tensas en los postreros años del reinado.
La campaña de Portugal le llevó a tener una presencia frecuente en la corte, de la cual había estado alejado, pese al reconocimiento paterno. Su sola presencia en la misma era un recordatorio a las extralimitaciones amorosas del monarca. Sin embargo, la dirección de las operaciones militares hizo necesaria su presencia en Madrid, incluso asistió a varias sesiones del Consejo de Estado. Su estancia en la corte dio alas a sus pretensiones, solicitó una plaza en el Consejo y el tratamiento de infante de España. El alto organismo gubernativo estudió su solicitud y se vio obligado a elevar una consulta al rey. La respuesta de Felipe IV no dejó lugar a dudas: «El dictamen en que estoy es el empacho que me causaría el tener a don Juan cerca de mi persona, manifestándose así más con ello las travesuras de mi mocedad. Pero esto no es para que él lo entienda, sino para que lo reservéis en vos y quedéis respondido en este punto».
Las angustias regias de un pasado que suponía una pesada losa en la conciencia del monarca estaban en el eje de la decisión. También es de suponer, aunque en el texto no se aluda a ello, la oposición de la reina a soportar la presencia de aquel hijo engendrado en unos amores adulterinos. A pesar de ello Felipe IV deseó que las razones de la negativa no llegasen a conocimiento de su hijo, lo que hizo que éste entendiese que su alejamiento de la corte —hubo de salir precipitadamente para Extremadura— era obra de una conspiración cortesana contra su persona.
Tratándose de buscar una solución airosa a la embarazosa situación planteada, se estudió la posibilidad de que ingresase en el estado eclesiástico, donde se le conferiría una importante dignidad. Se le hizo ofrecimiento del arzobispado de Toledo, lo que indefectiblemente le llevaría al cardenalato o en su defecto al cargo de inquisidor general. Ambas propuestas fueron desestimadas por don Juan, que se veía con mayores merecimientos, alegando razones de incapacidad para el desempeño de tan altos cargos y deshaciéndose en manifestaciones de gratitud.
Muy pronto hizo llegar a Felipe IV cuáles eran sus intenciones, sus verdaderas intenciones. Para ello utilizó las habilidades pictóricas que poseía, ejecutando una miniatura mitológica en la cual podían adivinarse el complacido rostro de Felipe IV (Saturno) ante los incestuosos amores de la infanta Margarita (Juno) con el propio don Juan (Júpiter), enmascarando bajo la conocida leyenda mitológica sus más fervorosos deseos. Con motivo del traslado de la corte a Aranjuez, como era habitual con la llegada de la primavera, se le dio autorización para acudir a besar la mano del rey. Don Juan aprovechó la ocasión para hacerle entrega del significativo regalo.
No calibró sus posibilidades y sobre todo no entendió el estado de ánimo en que se encontraba el rey, quien era consciente de tener ya un pie en la tumba. Felipe IV acusó el golpe y a partir de aquel momento se abrió una profunda fosa en las relaciones del padre con el hijo. En el episodio se mezclaba, además, toda la complicada trama que suponía la herencia de la monarquía hispánica, pendiente del débil hilo de la salud de Carlos II. Los que estaban al tanto de la situación conocían lo delicado del estado de salud del príncipe heredero y de que, en caso de muerte, la única esperanza era la infanta Margarita, reclamada insistentemente desde Viena como esposa para el emperador Leopoldo. La corte imperial se agitó ante la pretensión del bastardo. También en París, donde se seguía con interés creciente la cuestión de la sucesión española, hubo rumores.
El error de cálculo cometido por don Juan y la aversión de doña Mariana fueron elementos determinantes en su exclusión de la Junta de Gobierno, a la cual podía haber accedido a través del cargo de inquisidor o como arzobispo de Toledo. ¿Estaba en la mente de Felipe IV el incluirle en la misma a través de esta fórmula cuando le estaba proponiendo para estas dignidades? La respuesta no la tendremos nunca. La otra cuestión es: ¿cuál habría sido la respuesta de don Juan a dichos ofrecimientos, de haber sabido que ambos llevaban incorporado el ser integrante de la junta que iba a gobernar durante la minoría de edad de Carlos II?
Felipe IV, vivamente impresionado por los sucesos de Aranjuez, se negó incluso a recibirle en el lecho de muerte, y aun corrió el rumor de que, de haber vivido más tiempo, la suerte del bastardo hubiese iniciado un mal camino. Sin embargo, su recia personalidad, sin lugar a dudas una de las más fuertes de aquel período de nuestra historia, se sobrepondría a la difícil coyuntura que para él supuso la muerte de su padre.
Conocidas las ausencias más notables de aquella junta, sabemos los nombres de quienes la integraban. Veamos ahora de quiénes se trataba.
Este organismo gubernativo había sido concebido por el rey, que lo diseñó como un medio de asesoramiento a la regente. Se trataba de resolver una necesidad perentoria, dadas las limitaciones de doña Mariana y su ignorancia en materia de gobierno. En vida de su esposo apenas si había tenido participación en los asuntos de estado, y en las escasas ocasiones en que se produjo, limitóse a manifestar su coincidencia con el parecer del rey.
Doña Mariana de Austria era hija del emperador Fernando III y de la emperatriz María. Nació en Viena el año 1634, el mismo en que las tropas del cardenal infante obtenían uno de los últimos éxitos militares españoles en campo abierto, batiendo a los protestantes en Nordinglen, durante el transcurso de la guerra de los Treinta Años. Cuando sólo contaba 15 años fue traída a Madrid para contraer matrimonio con su tío el rey de España, quien sólo consintió en un segundo enlace después de haber enviudado de Isabel de Borbón, cuando la muerte del príncipe Baltasar Carlos puso en peligro la sucesión de la monarquía.
Educada en las rigideces que imponía la etiqueta palatina de la corte imperial, había sido imbuida de la superioridad que el ser una Habsburgo le daba sobre el resto de los mortales. Embutida en su papel de reina era poco asequible a los que la rodeaban y una auténtica desconocida para el pueblo. Sólo un grupo muy limitado de personas podía decirse que tenían contacto con ella, y menos aún eran las que gozaban de su confianza. La muerte de Felipe IV hubo de sumirla en una profunda angustia, abrumada por el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros.
Profundamente religiosa, hizo gala de una beatería que resultaba incluso excesiva para una sociedad como la española de fines del siglo XVII, imbuida de un fuerte espíritu religioso. A pesar de que las correrías amorosas de su marido habían perdido mucho de su frecuencia anterior, no podía tolerar los escarceos que aún se producían en este terreno. No tanto por lo que los mismos significaban en sí, cuanto por la ofensa que suponían para su dignidad. Por esa misma razón no soportaba la presencia de don Juan José de Austria, e intentaba limitar sus relaciones al mínimo imprescindible a que la obligaba el protocolo. Su actitud con el bastardo fue más fría y distante que la mantenida con él por Isabel de Borbón, quien tenía más motivos para sentirse herida en su amor propio, ya que la aventura a que dio lugar su nacimiento aconteció durante su matrimonio. Era una cuestión de carácter y de educación.
Tras la muerte de su marido, doña Mariana adoptó en su trato e indumentaria la actitud severa de una viuda para quien los placeres de la vida habían concluido, si es que alguna vez habían tenido cabida en su espíritu. Los monjiles retratos que nos han legado los pinceles de Claudio Coello o de Carreño de Miranda nos la presentan invariablemente como una mujer adusta, altiva y poseída del papel de regente que le había correspondido como madre del rey niño.
La Junta de Gobierno que había de asesorarla se reuniría diariamente en las dependencias del alcázar para tratar los asuntos de su incumbencia. En opinión del duque de Maura, en su elección se había procurado cubrir todos los frentes que la tarea gubernativa impone, es decir, que cada uno de sus miembros fuese un experto en la política, en la diplomacia, en la legislación, en la milicia y en los asuntos eclesiásticos. Una de las plazas de la junta quedó vacante por fallecimiento de su titular, que había muerto pocas horas antes de que lo hiciera el rey. El difunto era don Baltasar de Moscoso y Sandoval, cardenal arzobispo de Toledo. Su muerte privaba a la junta del experto en teología, cuyas consideraciones eran tenidas como imprescindibles en todas las decisiones que se tomasen. No podía ser de otra manera en el seno de una sociedad donde el referente a la divinidad estaba presente hasta en los más mínimos actos de la vida cotidiana. Como hace ya algunos años señalara un estudioso de la época: «Los españoles de aquel tiempo se pasaban la vida en la iglesia o en lugares de devoción y recogimiento, lo cual no impedía que en las horas que forzosamente dedicaban a otros menesteres más vulgares procurasen armonizar sus intereses terrenos con los imperativos de la conciencia. Se hallaban tan familiarizados con las prácticas devotas y tenían una idea tan especial de la religión y de sus deberes que ponían con harta frecuencia, por no decir siempre, una vela a Dios y otra al diablo, cuidando que la de éste no superase nunca a la de aquél, cuando menos en apariencia. Sus mismas distracciones se hallaban, además, íntimamente unidas a las ceremonias del culto. Las fiestas más populares, los días más solemnes, bulliciosos y alegres del año eran aquellos en que se conmemoraban los grandes misterios de la fe, y sin necesidad de ello bendecíanse los campos, los vientos, los ríos, las aguas, sacábanse en procesión los cuerpos de los santos, lo mismo en épocas de sequía que en momentos de apuro, y hasta el Santísimo servía para apaciguar los tumultos populares, como cuando cayó Oropesa, o para dominar los incendios, como al ocurrir el de la Panadería. La religión se mezclaba irrespetuosamente con las cosas más ajenas a su sagrado ministerio y se apelaba a los recursos más santos, por tal de conseguir los resultados más prosaicos y detestables».
No ha de extrañamos, pues, que en aquel ambiente la teología tuviese un lugar preeminente en los asuntos de estado. Ya hemos visto como ante la grave derrota de Villaviciosa Felipe IV sólo tuvo fuerzas para suspirar:
«¡Parece que Dios lo quiere!». Algunas voces, sin embargo, se levantaban en otra dirección, poniendo de manifiesto que había otros remedios. Tal postura no significa, en modo alguno, una falta de consideración a la importancia de la providencia divina, pero sí apuntan en una dirección más terrenal a la hora de buscar soluciones. De singular interés son las palabras de un miembro del Consejo de Estado, el marqués de Mancera, en una dramática sesión celebrada en abril de 1700 con motivo de los graves nubarrones que en el horizonte de la política española había a causa de la falta de descendencia de Carlos II: «… al primer golpe de caxa tomaría el Rey Xpno. pretexto para anticiparse la possessión de lo que según el tratado difiere por los largos días de V. Magd. que sean los que la xptiandad ha menester. Que V. Magd. se halla sin hacienda, y los vasallos en tal pobreza universal que exprimiéndolos en una prensa no pueden dar lo que baste a la menor de tantas urgencias… se figura el que vota que la Divina providencia no nos ha reducido a este estado para manifestamos, que quando más desafallece la limitada industria humana, está más empeñada su omnipotencia en sacamos de la tribulación para que a solamente su vondad se le atribuya el veneficio… estima el que vota que no consiste tanto en las letanías y rogatibas aunque éste es muy santo medio, como en cumplir cada individuo con las obligaciones de la ley Divina y eclesiástica, en que se administre justicia en todas sus tres partes y en que se castiguen y repriman con público exemplo las injusticias».
El presidente del Consejo de Castilla, don García de Haro Sotomayor y Guzmán, conde de Castrillo, era un hombre de gran experiencia y un largo historial al servicio de la corona. Había desempeñado con acierto las misiones que se le habían encomendado, pero en estas fechas era un octogenario con las facultades muy mermadas. Desde la derrota de Villaviciosa se mostraba inconsolable al haber perdido en aquella aciaga jomada a su único hijo. A ello se añadían los problemas que su mujer le ocasionaba de forma permanente. La ligereza de la condesa de Castrillo había hecho aparecer a don García como un marido complaciente y consentidor de sus devaneos. Además, se aprovechaba de la posición política de su esposo para realizar oscuros negocios que le reportaban pingües beneficios.
El testamento de Felipe IV señalaba que en la Junta de Gobierno hubiese un miembro del Consejo de Estado: el nombramiento recayó en el conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán. Estaba casado con una de las hermanas del que fuese todopoderoso valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares. Tenía pocas simpatías tanto en la corte como entre las clases populares. Su experiencia era notable pues había pertenecido a varios consejos, había ostentado el virreinato de Nápoles y había sido el representante de España en la paz de Westfalia. Era enemigo declarado de Viena, y todas las fuentes contemporáneas le consideran uno de los mejores diplomáticos con que contaba la corona, pero a la vez le tildan invariablemente de ambicioso, oportunista, vanidoso y falto de principios. Al constituirse la junta también tenía una edad avanzada, ya había cumplido los 60 años.
El representante del Consejo de Aragón era don Cristóbal Crespí de Valldaura, noble de nacimiento, pero perteneciente dentro de dicho estamento a un ámbito que nada tenía que ver con el encumbramiento familiar de los restantes integrantes de aquel organismo. Su carrera era la de un auténtico burócrata, que llevó una ordenada existencia reflejada en un diario donde anotaba hasta las más insignificantes cuestiones, tales como purgas, sangrías, enfermedades… Fue un ratón de biblioteca, un experto en leyes, pero un lego en política.
El marqués de Aytona, don Guillén Ramón de Moneada, fue el representante de la grandeza en la junta. Su relación con el conde-duque de Olivares había sido cambiante, pasando de la colaboración al enfrentamiento mortal. En este lance Aytona se reveló como un enemigo peligroso. De temperamento impulsivo, algunos de sus detractores le acusaban de violento. Ejerció a satisfacción los cargos de virrey de Galicia y de Cataluña. Había adquirido experiencia militar en Flandes, con cuyos conocimientos escribió un Discurso militar. De talante enérgico, era fama en aquella corte llena de intrigantes que Aytona decía lo que realmente pensaba.
La representación eclesiástica se vio complicada a causa de los fallecimientos que se produjeron por las mismas fechas en que la junta había de asumir sus funciones. Hemos aludido a la muerte del cardenal, arzobispo de Toledo, don Baltasar de Moscoso y Sandoval. También había muerto hacía pocas fechas don Diego de Arce y Reinoso, obispo de Palencia e inquisidor general. En setiembre de 1665 fue nombrado nuevo inquisidor, recayendo el cargo en don Pascual Folch de Aragón y Cardona. Destinado en el seno de su familia —los duques de Segorbe— a la carrera eclesiástica, fue embajador ante la Santa Sede, donde hubo de lidiar con el egocentrismo de los representantes diplomáticos de la corte francesa, imbuidos de una endiosada preeminencia fiel reflejo de su monarca y de las instrucciones dadas por él. Fue también consejero de Estado y al producirse la muerte del soberano ejercía el cargo de virrey de Nápoles. Allí recibió la noticia de su nombramiento de inquisidor y, consiguientemente, de miembro de la Junta de Gobierno.
No estaba todo completo porque la muerte del arzobispo de Toledo hizo que se produjese otra vacante. Todo apunta a que en esta situación Mariana de Austria estaba moviendo sus peones para intentar dar entrada en aquel organismo a su confesor, el jesuita alemán Everardo Nithard.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias menores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Carlos II
Comentario de "La vida y la época de Carlos II el Hechizado"
En este ensayo el autor nos presenta de forma amena y sencilla la vida del último de los Austrias, desde sus decisiones políticas hasta los acontecimientos mas privados como la ceremonia de exorcismo a la que fue sometido para generar la aparición de un heredero que perpetuara su reinado