La orden negra
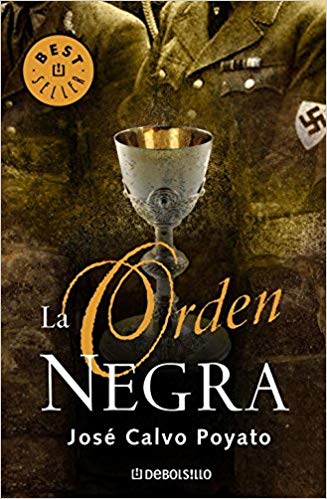
La orden negra
Un día del mes de febrero de 716
El jinete había cabalgado sin descanso desde que el conde Sigerico le entregara el pergamino donde un monje había garabateado, a toda prisa y sin mucho primor, unas líneas en las que explicaba la derrota sufrida por las tropas visigodas a manos de aquellos jinetes enjutos, menudos de cuerpo y piel más negra que cetrina, que contaban con la ayuda de muchos traidores al rey Rodrigo y la colaboración de los pérfidos judíos.
Nada se sabía acerca del paradero del monarca después de que, en la sangrienta batalla celebrada a orillas del río Barbate y de la laguna Licustina, se hubiese consumado el mayor de los desastres sufridos por el ejército visigodo desde que en la infausta jornada de Vouillé, hacía ya más de doscientos años, los francos de Clodoveo aniquilaron al ejército de Teodorico. Si esta derrota obligó a los visigodos a replegarse al sur de los Pirineos, cediendo el terreno a los francos, salvo la Septimania —una de las regiones más hermosas del Mediterráneo, que se extendía por las costas meridionales de la Galia, englobando las desembocaduras del Ródano
—, aquella iba a suponer, si la Divina Providencia no disponía otra cosa, la desaparición del reino.
Era ya la caída de la tarde cuando jinete y montura realizaban el último esfuerzo para coronar la empinada y serpenteante cuesta en cuyo final se encontraba un modesto conjunto arquitectónico formado por una iglesia y una serie de dependencias anejas al templo. Allí estaba la morada del obispo y la escuela episcopal, donde un grupo de clérigos cumplían con sus obligaciones de forma más voluntariosa que eficaz. Su trabajo, en realidad, estaba más relacionado con la copia de textos antiSuos que con la enseñanza porque eran pocos, muy pocos, los niños o jóvenes interesados en aprender a leer, escribir, contar o adquirir los elementales conocimientos que allí se impartían. No llegaban a la docena los discípulos que diariamente acudían a recibir las referidas lecciones a las que, en ocasiones, se añadían rudimentos de algunos saberes relacionados con la gramática, la retórica, la astronomía y la mnsica.
El jinete golpeó repetidamente, utilizando el pomo de su daga, en el portón tachonado de clavos que cerraba el conjunto de achaparradas construcciones que coronaban el otero a cuyos pies se desparramaba el pobre caserío de Osca, que había conocido tiempos mejores, como atestiguaban vestigios de antiguas construcciones y el empiedro de varias calles.
El frío, cada vez más intenso, no había dejado de aumentar conforme el sol declinaba. El jinete y el caballo, empapados en sudor, apenas lo percibían, pero aquella noche las temperaturas serían tan bajas que todo quedaría cubierto por el blanco manto de una fuerte helada. Pateando el empiedro con movimientos nerviosos, el caballo resoplaba con fuerza y el aire que salía por sus ollares se transformaba en vapor al contacto con el frío reinante.
Solo después de varios intentos hubo respuesta a las demandas del jinete y desde un ventanuco abierto en la parte alta del muro de mampostería, que brindaba una escasa protección a las edificaciones que cobijaba en su interior, se oyó una voz.
—¿Quién perturba de ese modo la paz de este sagrado lugar? —le reconvino un individuo de cabeza redonda y riSurosa tonsura.
—¡Busco a Audaberto, epíscopo de este territorio! ¡Gegnn me han dicho abajo esta es su residencia! —gritó desganado el mensajero.
—¿Quién lo busca?
—¡Traigo un mensaje del conde Sigerico!
El clérigo se perdió tras el ventanuco, que se cerró dando un fuerte portazo.
El jinete, cuyo aspecto era el de un guerrero, permaneció sobre su caballo un tiempo que le resultó excesivamente largo. El silencio solo fue roto por el siniestro aleteo de un negro cuervo que se posó en la espadaña donde colgaba la campana, que llamaba al culto a los fieles del lugar. El jinete pensó que no era una buena señal el vuelo de aquel pajarraco.
En su espera tuvo tiempo de rememorar la sangrienta jornada vivida en la víspera cuando los muslimes aparecieron en los arrabales de la vieja Cesar Augusta y conminaron a su amo, el comes Sigerico, a que les entregase la ciudad. La negativa del conde dio lugar a un duro enfrentamiento, que en poco rato había teñido de rojo las aguas del Ebro. Luego, tras la derrota de los visigodos, comenzó la terrible carnicería a que se entregaron los invasores. El último de los focos de resistencia, en torno a la ciudadela, la ofreció un grupo de gardingos que formaban la guardia personal de Sigerico. Su sacrificio había permitido al conde disponer del tiempo suficiente para dictar, a toda prisa, a uno de los monjes que trabajaban en el scriptorium de su pequeña corte la carta que le habían confiado.
Agila, que era el nombre del mensajero, recordó las escuetas órdenes que el propio Sigerico le dio antes de que huyese por una poterna excusada que daba a la parte norte de la ciudad. El conde había sido tajante.
—¡No pierdas un instante, ni te entretengas con ningún pretexto! ¡Es muy importante que este mensaje llegue a manos de Audaberto, el epíscopo de Osca! ¡Me respondes con tu vida!
Pensaba Agila que en el tiempo que le quedase de vida, por muy largo que fuese, nunca olvidaría ni la mirada del conde ni lo vanas que sonaron sus últimas palabras. Era la vida del conde la que en aquellos momentos carecía de valor y el propio Sigerico era consciente de que su tiempo estaba tasado. Ann resonaban en su cabeza las órdenes que le daba al monje que había escrito el mensaje, invitándole a que tratase de ponerse a salvo, si es que ello era posible. Luego lo vio alejarse acompañado de dos hombres que en todo momento habían estado a su lado. Marchaba con la espada desenvainada en busca de la muerte, pero iba sereno porque había hecho lo que tenía que hacer: dictar aquellas líneas y ponerlas en manos de quien pudiese llevarlas hasta su destino.
El desagradable chirrido de unos goznes mohosos lo sacó de los tristes pensamientos que le conturbaban el ánimo. Al otro lado del portón apareció, junto a la oronda figura del tonsurado que le había hablado desde el ventanuco, un gigantón armado con un viejo escudo y una espada corta. Su actitud pretendía ser desafiante, pero tenía algo de cómica y resultaba ridícula. Una vez que el clérigo le invitó a pasar, el jinete desmontó y a su cansancio se sumó el dolor de huesos provocado por muchas horas de camino sin apenas haberse tomado un respiro.
Cruzaron un patio de grandes losas de piedra toscamente desbastadas y rústicamente encajadas, por cuyos intersticios asomaban algunos matojos. Por primera vez, Agila percibió en su cuerpo el frío reinante, porque el viento, al encajonarse por la disposición de las construcciones, cortaba como el filo de una daga.
En torno al patio se distribuían varias construcciones, pobres de materiales, cuya función quedaba patente por su propio aspecto. A uno de los lados podían verse los establos, graneros, bodegas y almacenes, según denotaban los rústicos aperos de labranza que allí reposaban junto a algunas tinajas y unos pequeños trojes, todo ello protegido de las inclemencias del tiempo por un cobertizo de madera. Frente al portón de entrada estaba la iglesia, una construcción achaparrada y de aspecto macizo, hecha de mampostería salvo en los ángulos donde destacaban sillares de piedra bien cuadrados y dispuestos. Un pequeño pórtico, sostenido por dos columnas de liso fuste, se abría delante de la puerta del templo coronado por la espadaña con su campana, donde el cuervo continuaba posado. En el lado opuesto al cobertizo de los aperos se encontraban varias dependencias que, sin duda, albergaban la residencia del obispo y de los clérigos que le ayudaban en su ministerio; a los lados del portón de entrada se encontraban las viviendas de la servidumbre.
Agila vio en la penumbra de los ventanucos algunos rostros de mirada huidiza. Aunque en el patio todo era una silenciosa calma, solo rota por el ruido del viento, el mensajero supo que todos sus movimientos eran seguidos con gran interés por ojos ocultos.
—Gandulfo se encargará de atender vuestro caballo —señaló el clérigo—. Vos, tened la bondad de acompañarme.
Agila miró alternativamente al monje y al del escudo, calibrando la situación. Apretó el puño de su espada, dando a entender con su gesto que no admitiría trampas. Entregó las riendas del caballo y el grandullón tiró del animal hacia los establos. Subieron unos escalones formados por gruesos bloques de piedra cuya superficie había pulido el paso del tiempo y entraron en las dependencias episcopales. El interior era oscuro; a la falta de ventanas se añadía una pobre iluminación proporcionada por unas lamparillas que nadaban en unos cuencos de barro llenos de aceite. El clérigo se detuvo ante una puerta que ofrecía mejor aspecto que las otras — tenía en los bordes pequeños labrados con motivos vegetales y un medallón en el centro donde podía leerse la palabra Charitas, la madera estaba pulida y encerada—. Se volvió hacia el mensajero y le preguntó:
—No me habéis dicho vuestro nombre. ¿A quién tengo que anunciar? El guerrero le miró suspicaz.
—Mi nombre es Agila, pero no es mi nombre lo que importa, sino la noticia que traigo al epíscopo.
El clérigo, sin hacer caso al comentario, abrió la puerta y anunció con voz solemne, que en aquellas circunstancias no dejaba de tener cierta comicidad:
—Agila, enviado del comes Sigerico. —Se hizo a un lado y con un gesto le invitó a pasar.
La dependencia era de medianas dimensiones, estaba alfombrada con esteras de esparto y de las paredes colgaban tapices de lana en los que se representaban escenas de la vida de un santo, presumiblemente san Lorenzo porque en uno de ellos se adivinaba, dado lo rústico de las formas, al mártir tendido en una enorme parrilla donde era torturado. Pese a la beatífica expresión de su rostro y lo reposado de su cuerpo, Agila pensó que debería estar pasándolo mal porque, tal y como lo representaba, se estaba asando a fuego lento. En uno de los extremos del salón se abría una ventana doble coronada por sendos arcos de herradura y partida por una pequeña columna central; las ventanas estaban cerradas por unas largas piezas de blanco lino encerado que permitían el paso de la luz y a la par proporcionaban cierto resguardo contra el frío. En el otro extremo había una chimenea de amplia campana en la que crepitaba alegre un fuego alimentado por grandes troncos de roble. La iluminación del salón era muy superior a la de la antecámara, no solo por la luz que proporcionaban las ventanas y el fuego de la chimenea, sino por las numerosas velas encendidas que daban cierta sensación de calor en la estancia.
Cerca de la chimenea, sentado en un sillón de grandes dimensiones y con las piernas extendidas sobre un escabel, había un individuo que por su aspecto y vestiduras —negro hábito de lana y una perfilada tonsura en su cabeza— pertenecía al estamento eclesiástico. Era enjuto de carnes, tenía la piel muy blanca y sus ojos eran azules. No resultaba fácil determinar su edad, pero sin haber llegado a la senectud, era persona madura.
Audaberto no se entretuvo en saludos ni en preámbulos, cosa que Agila agradeció. Giró la cabeza hacia donde estaba el Sguerrero, detenido en medio de la estancia por indicación del clérigo que le había conducido hasta allí, y le preguntó:
—¿A qué se debe, hijo mío, tu presencia en esta santa casa? —Pese a sus amigables palabras, la voz sonaba autoritaria.
—¿Sois el episcopo Audaberto? —La voz del Suerrero también sonaba enérgica.
—Ese es mi nombre.
Agila metió la mano en uno de los intersticios de su loriga, formada por piezas de cuero tachonadas de metal, sacó un amarillento pergamino, se acercó hasta el obispo y se lo alargó a la par que, a modo de saludo, hincaba una rodilla en tierra y hacía una ligera inclinación de cabeza.
Antes de leerlo, Audaberto le preguntó:
—¿Te envía el comes Sigerico?
—Así es.
—Supongo que tu presencia aquí es el anuncio de que ha sucedido algo extraordinario.
—No solo extraordinario, sino terrible, señor.
La siguiente pregunta la formularon los ojos del clérigo con tal fuerza que el guerrero sintió la necesidad de explicarse, sin que Audaberto hubiese abierto la boca:
—Los guerreros de Mahoma han llegado a Cesar Augusta y la resistencia ha sido inútil. El Ebro, señor, bajaba ayer tinto en sangre. Posiblemente yo haya sido la última persona que ha podido huir de la ciudad.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "La orden negra"