La Biblia negra
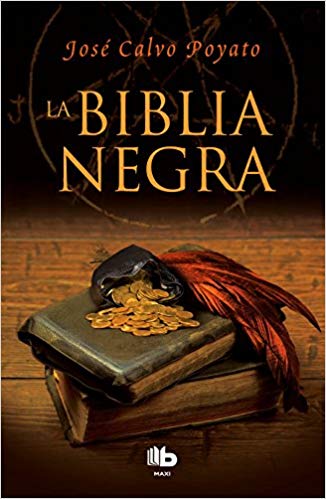
La Biblia negra
1
Santiago había cerrado su pequeña tienda de escribano más pronto de lo habitual. Durante los crudos meses del invierno solía hacerlo antes de las cinco de la tarde, cuando la luz declinaba ya de forma clara y todavía las sombras de la noche apenas eran una leve amenaza sobre el apretado caserío de la ciudad, ceñido por las aguas del Tajo en una curva que casi llegaba a ser una circunferencia.
Hacía ya más de tres años que habían instalado un llamativo reloj en una de las fachadas laterales de la catedral y desde entonces el escribano había adaptado su trabajo al ritmo de aquel instrumento. En tiempo de verano su tienda permanecía abierta dos horas más, hasta que las majestuosas campanadas daban las siete. Santiago Díaz, que así se llamaba el escribano, una vez cerrado su negocio marchaba directamente a su casa, apenas cruzaba algún saludo con las gentes que encontraba en su camino y, desde luego, sólo por alguna razón poderosa se detenía. Gustaba de estar en su hogar antes de que las últimas luces del día se perdiesen en el horizonte y si, por un casual, era requerido para realizar algún tipo de trabajo en la propia morada del cliente, circunstancia que se producía con cierta frecuencia, adelantaba la hora de cierre de su establecimiento. Llegar a casa con luz del día era para él una máxima de cumplimiento casi obligado. Era algo que no sólo había practicado desde siempre sino que también lo había visto hacer a sus mayores. Era, si así podía llamarse, una tradición familiar que había pasado de padres a hijos, lo mismo que aquel oficio de escribano y también el de librero, que ejercía desde su juventud. Aprendió el oficio de su padre, quien lo había heredado de su abuelo, y éste, a su vez, lo había recibido del suyo. Se perdía en la memoria de la familia la tradición de aquella actividad de escribanos libreros, que los Díaz habían ejercido a lo largo de generaciones. Llevaban cuatro de ellas instalados en aquella ciudad cabeza de las Españas desde que los reyes visigodos la convirtieron en eje de su dominio sobre las tierras peninsulares y en el principal centro religioso de la monarquía.
Aquella desangelada y fría tarde del mes de enero Santiago Díaz había cerrado
mucho antes de las cinco, a pesar de que no tenía que atender petición alguna en casa de ningún cliente. Había decidido concluir la jornada antes de lo habitual porque el ambiente estaba tormentoso. Y la tormenta, señalada como inminente por los negros nubarrones que cubrían en su totalidad el cielo toledano, no era sólo meteorológica. Habían corrido por la ciudad extraños rumores que llegaron a los pocos días de recibirse la noticia de la entrada de las tropas cristianas en Granada, último baluarte de los musulmanes en España. El ambiente, enrarecido por los rumores, había llenado de congoja y miedos el corazón de muchas familias toledanas.
Justo en el momento en que Santiago giraba las dos vueltas de llave en la cerradura embutida en la sólida puerta de su establecimiento y echaba el candado de la barra de hierro que, a modo de refuerzo, la atravesaba horizontalmente, habían empezado a caer las primeras gotas de lluvia. Eran aún escasas, pero tan grandes y fuertes que hacían daño cuando golpeaban en la cabeza. Acomodó sobre sus hombros la recia capa de lana con la que combatía los rigores del invierno y alzó la esclavina que adornaba el cuello de la misma, como forma de protegerse de la lluvia. Después se caló hasta las cejas, cubriendo también las orejas, el redondo bonete con que tapaba su cabeza, tanto en invierno como en verano. Se embozó y echó a andar cuesta arriba. En su rostro, azotado por el viento y por la lluvia, se pintaba la preocupación.
Apenas había dado una docena de pasos cuando se detuvo, giró sobre los talones y volvió a su tienda. Abrió candado y cerradura, y buscó entre los rimeros de libros que se apilaban por todas partes en aquel cuchitril donde desarrollaba su actividad, encontró rápidamente lo que deseaba: un libro de regular tamaño encuadernado con unas llamativas tapas de latón en las que había grabadas extrañas letras. Lo protegió lo mejor que pudo metiéndolo entre la ropilla y el jubón, cerró el tabuco y emprendió nuevamente el camino hacia su morada. La lluvia había arreciado y también el viento por lo que su andar parecía cansino a causa del esfuerzo que realizaba, con el cuerpo doblado hacia adelante.
Recorrió su cotidiano itinerario y se cruzó con pocos transeúntes, el tormentoso ambiente y la lluvia hacía incómodo el caminar por las calles. Todos iban con prisa. La tarde era cada vez más destemplada e invitaba al recogimiento en el hogar. La lluvia, de continuar así, podría ser torrencial en poco rato. Ganaba ya la calle donde estaba emplazada su casa, junto a una vieja mezquita que los cristianos, tras la conquista de la ciudad a finales del siglo XI, habían convertido en iglesia, la iglesia de Santo Tomé, cuando el primer relámpago de la tormenta cruzó el cielo, iluminándolo todo por un instante. El rugido del trueno que le acompañó fue estremecedor e inmediato. La tormenta estaba sobre Toledo. Un escalofrío le recorrió la espalda a la par que una sensación de miedo invadió su cuerpo. En la calle no había nadie. Ni por delante, ni por detrás. Santiago aceleró el paso para llegar cuanto antes al refugio que suponía su hogar. Cuando cruzó el umbral de la puerta que daba acceso al zaguán su capa chorreaba agua por los bordes y el bonete con que se cubría estaba tan empapado que la humedad había traspasado el tejido y mojado su cabeza. Tenía la respiración agitada y entrecortada no sólo por el esfuerzo que había realizado al caminar en medio del temporal, sino por la agitación que le embargaba el espíritu.
Al entrar en su casa comprobó que Ana, su mujer, acudía presurosa cuando sintió el ruido de la cerradura al girar la llave en su interior y el chirriar de los goznes de la puerta. Bajó desde la planta alta de la casa llamándole, entre alarmada y sorprendida:
—¡Santiago, Santiago! ¡Eres tú, Santiago!
—Sí… sí… Soy yo —su voz sonó acansinada, como la de un anciano.
—¿Ha ocurrido algo? Hace poco que dieron las tres. ¿O es que ando un poco trastornada y he perdido la noción del tiempo?
—No, Ana, no estás trastornada. Aún no han dado las cuatro.
—¿Ha ocurrido algo? —preguntó inquieta la mujer.
Santiago contestó con una negación de cabeza a la pregunta de su esposa, calmando parte de la agitación que le había producido la llegada a deshoras de su marido.
El escribano se quitó la capa y, tras sacudir el agua que chorreaba por su superficie, la extendió cuidadosamente sobre un arca para que escurriese el resto. Abrió su jubón y sacó de su pecho el libro que con tanto cuidado había llevado a su casa, protegiéndolo del aguacero. Lo miró con fijeza y suspiró profundamente. Algo en su interior le decía que aquél no era un libro corriente y que lo que encerraban sus páginas era algo fuera de lo común. Le inquietaban aquellos caracteres grabados sobre las tapas de latón y cuyo significado desconocía. No eran caracteres latinos. Se trataba de letras hebreas, pero no podía descifrar su contenido. Tenían un brillante color dorado y atraían la atención, como si en ellas hubiese escondido un hechizo, de quien posase sus ojos sobre ellas.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "La Biblia negra"
Un valioso manuscrito, que contiene la fórmula para conseguir oro alquímico, llegará a manos de un canónigo toledano en los días de la expulsión de los judíos. La historia cobrará vida en la España de Felipe IV con un Conde Duque de Olivares necesitado de dinero y volverá a surgir en la España de los años del ladrillo. El peligro de que pueda fabricarse oro a bajo precio, que generaría una crisis mundial, movilizará a los servicios secretos de las principales potencias.