Felipe V, el primer Borbón
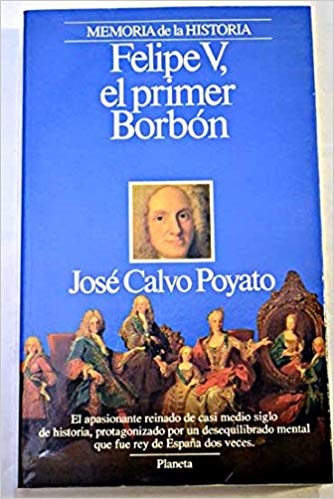
Felipe V, el primer Borbón
Capitulo primero
EL DUQUE DE ANJOU. PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA
A finales de 1683, el 19 de diciembre, nacía en Versalles el segundo de los hijos de Luis de Borbón, gran Delfín de Francia, y de María Ana Cristina Victoria de Baviera. Tanto en la «correspondencia» de Brunet como en las Memorias de Saint-Simon, los retratos que nos han quedado de los progenitores del recién nacido, a quien impusieron en la pila bautismal el nombre de Felipe, tienen tintes sombríos, rayanos en lo macabro.
Del gran Delfín, Luis de Borbón, se afirma que más que un príncipe tenía el aspecto de un obeso granjero alemán, lo que nos induce a pensar en la escasa atención prestada a su educación física y que, desde luego, la misma habría quedado muy lejos de la que por su nacimiento y rango hubiese sido la adecuada. Pero no paraba ahí el retrato que nos han legado de él. Sobre su forma de ser el duque de Saint-Simon afirma con contundencia: «Sin vicios ni virtudes, absorbido en su gordura y en sus tinieblas, sin conversación, sin sensibilidad, sin ideología, jamás fue nada de nada».
Para algunos de sus contemporáneos, bajo la gruesa capa adiposa que envolvía su cuerpo obeso sólo había malicia, crueldad y tal cúmulo de antojos que convertían encuna mortificación permanente la relación que habían de mantener con él todos los que le rodeaban o se veían en la necesidad de sostener algún tipo de relación. Según Brunet, su mayor placer consistía en molestar a los demás. Aquellos que le trataron más directamente y, por tanto, mejor le conocían lo consideraban supersticioso, libertino e incapaz de tener el menor afecto por nadie.
Si los rasgos que nos ofrece el aspecto y la personalidad del padre de Felipe de Borbón presentan tan negros perfiles, los de su madre no proporcionan mejor aspecto. Alguna descripción la califica de «horrorosamente fea y malsana». Tal vez, la princesa bávara fue víctima del marido que le había tocado en suerte y de su propia falta de encantos físicos, que en modo alguno ayudaron a hacerla atractiva en un ambiente y una corte como la de Versalles, donde el culto a la belleza, el lujo y la ostentación fueron las categorías supremas impuestas por el arrogante Luis XIV, y aceptadas como elementos imprescindibles de la etiqueta, las fiestas y las relaciones sociales de la corte de Francia.
En estas circunstancias y en este ambiente no debe extrañarnos que la madre de aquel niño que con el paso de los años sería el rey de España se convirtiese en un ser solitario, estuviese la mayor parte del tiempo encerrada en sus aposentos y rehuyendo el contacto con sus semejantes. Pasaba largas horas en gabinetes que carecían de ventanas, sumidos en la oscuridad, en medio de una atmósfera casi irrespirable por falta de aire. Combatía el aburrimiento ingiriendo grandes cantidades de comida que hicieron que en materia de gordura estuviese a la altura de su marido.
Esta forma de vida no podía por menos que tener efectos negativos para su salud, padecía frecuentes mareos. A ello venía a sumarse un carácter melancólico, rayano en la hipocondría que la llevaba a inventarse enfermedades y males imaginarios. Para combatirlos tomó remedios drásticos, muy al uso por otra parte en las prácticas médicas y terapéuticas de la época, lo cual acabó arruinando de forma definitiva su salud y le causaron la muerte.
Otras informaciones contemporáneas, por el contrario, afirman que María Ana Cristina de Baviera era un espíritu culto y refinado, víctima del ambiente malsano que imperaba en la corte de Versalles. Ante las intrigas cortesanas, el libertinaje sin tasa impuesto por el propio Luis XIV y la maledicencia que presidía como norma las relaciones palaciegas, prefirió aislarse, encerrarse en sí misma y renunciar a un ambiente que detestaba. No obstante, la melancolía de su carácter y la ya comentada afición a la farmacopea para hacer frente a sus supuestas enfermedades, es un aspecto de su personalidad aceptado por todos aquellos que nos han dejado algún dato sobre sus perfiles biográficos.
Con estos progenitores algunos de los rasgos que con el tiempo definirían el temperamento y el carácter de Felipe V de España tienen una cierta explicación, y hasta cabe considerarlos como una cierta consecuencia genética. La abulia, el tedio, la indecisión que, con raras excepciones marcaron el rumbo del primero de los Borbones españoles, podemos afirmar que venían del mismísimo vientre de su madre.
A todo esto se añadía el ritmo de vida de la corte donde el abuelo de aquel niño ejercía sus prerrogativas reales como un autócrata. La educación de los príncipes, de los infantes y, en general, de los miembros de la familia real no merecieron grandes atenciones, y el abandono y la falta de interés fueron las notas dominantes en este terreno. Felipe de Borbón, cuyo título de nacimiento era el de duque de Anjou, vivió una infancia solitaria junto a sus hermanos los duques de Borgoña y de Berry. Parece ser que el cariño materno no fue el elemento dominante que recibió de su madre, quien pensaba de él que era un niño hosco, callado y a quien le costaba mucho relacionarse con las personas que le rodeaban. La verdad es que la Delfina no tenía por qué extrañarse de este comportamiento que en ella tenía una representante cualificada.
En medio de este ambiente la educación que recibió fue pésima. Hablaba con dificultad, muy lentamente y con una entonación desagradable. Resultaba difícil, ante sus mutismos, conocer cuáles eran sus intenciones. Su carácter estaba determinado por una gran docilidad, pero que en medio del embrutecido ambiente que le rodeaba terminaría por convertirlo en un carácter débil, cambiante y poco firme en sus decisiones.
Cuando aún no había cumplido los siete años perdió a su madre, que murió en 1690. No sabemos cómo pudo repercutir este suceso en la vida del pequeño Felipe, pero hemos de suponer que por muy escasos que fuesen los contactos que hubiesen mantenido y que la madre no hubiese mostrado un interés especial hacia él, hubo de suponerle algún tipo de aflicción.
En manos de maestros y preceptores transcurrieron los primeros años de su infancia en aquel verdadero maremágnum que era la corte de su abuelo, siendo el desinterés por la educación la nota dominante de las personas que mayor interés hubiesen debido demostrar en la misma. Huérfano de madre, el padre consoló su viudedad, como ya lo había hecho anteriormente, con otros lechos y sobre todo con una afición próxima a la obsesión, por la caza. Cuentan que este desmesurado deseo de practicar la cinegética estaba íntimamente relacionado con la obesidad. El Delfín, quien nunca gozó de las simpatías de su padre el Rey Sol, y tal vez no le faltase razón al pensar que buena parte del desdén paterno procedía precisamente de su deplorable aspecto físico. Como decimos, no debe extrañamos que existiese algún tipo de relación entre ambas cuestiones, conociendo el culto que Luis XIV rendía a la belleza física y lo poseído que se hallaba de su arrogante figura y de forma muy particular de sus piernas y bien contorneadas pantorrillas.
La práctica de la cacería por Luis de Borbón tenía, entre otras motivaciones, la de procurarse un ejercicio físico que le diese un porte más distinguido y acorde con el del heredero de la corona de Francia. No debió, desde luego, de ser ésta la única motivación, porque de haberlo sido careció de razón; la glotonería, la gula y las opíparas comidas que constituyeron otro de los ejes fundamentales de su existencia, hicieron inútiles los ejercicios físicos que la práctica deportiva podía proporcionarle en el mejoramiento de su figura.
Huérfano de madre y con un padre desentendido de todo lo que hubiese influido en la educación y formación del duque de Anjou, la figura de su abuelo, el astro que deslumbraba la corte que él había creado y modelado a su deseo y capricho, debió de ser un referente para aquel melancólico y callado niño. Pero para Luis XIV, Felipe no pasaba de ser una criatura insignificante para la que no tenía tiempo que dedicarle, ni interés tampoco. Por su nacimiento difícilmente pasaría de desempeñar un papel secundario en la corte. Nadie en aquel momento —los primeros años de su infancia— podía pensar en el destino que la historia reservaba al pequeño.
En medio de esta situación tres personas ejercieron sobre él una influencia mayor y, sobre todo, en algún caso mantuvieron un contacto más humano. Su tía abuela, la duquesa de Orleans, la célebre Madama, uno de los personajes más llamativos de la corte. Parece ser que le tenía afición a Felipe, que le demostró cierto cariño y que le dedicó tiempo y ternura, cuestiones éstas de las que nuestro personaje estaba ayuno. Le leía cuentos, le contaba historias y procuraba, en la medida que la rígida etiqueta cortesana lo permitía, tenerle cerca de sí. Tal vez fue la hermana de Luis XIV quien mejor comprendió los problemas que atenazaban el corazón del pequeño, perdido y desangelado en medio de aquella corte enfebrecida por la diversión; sin padre y sin madre. Ella trató de poner remedio a los males de su espíritu: a su soledad, a su timidez, a su debilidad.
Otra de las personas que también mostró interés por el niño fue el famoso médico Helvecius. Él mismo se situó en una vertiente diferente a la de Madama, pero íntimamente relacionada con la misma. La actitud de Felipe, su retraimiento, su melancolía y la figura triste que proyectaba alarmó a la celebridad médica, quien pensó que tales actitudes podían ser consecuencia de algún mal de tipo fisiológico. A ello vino a sumarse el hecho de que el niño padeciese frecuentes mareos y desmayos.
La verdad es que varios de los antecedentes familiares que confluían en el joven duque de Anjou daban pie para que nadie se sorprendiera de estos hechos; tanto la familia de su madre: los príncipes electores de Baviera; como la de su abuela materna, una Habsburgo de la rama española, hija de Felipe IV, habían dado numerosos ejemplos de anormalidades que en algunos casos degeneraron en una locura sin paliativos. Helvecius, preocupado por el pequeño, puso el asunto de los mareos y desmayos en conocimiento de Luis XIV quien, al parecer, no se interesó en absoluto por la cuestión, pero ésta sí preocupó a madame de Maintenon, la que fuese durante años amante oficial del Rey Sol y posiblemente a estas alturas de su vida su esposa «secreta». Esta preocupación hay que situarla en el marco del afecto que aquella «reina» de Francia sentía por aquel solitario y desvalido niño.
La tercera persona que mostró interés por Felipe fue François de Salignac de La Mothe, más conocido con el nombre de Fénelon. En 1689, por consejos de la Maintenon, Luis XIV encargó al que más tarde sería arzobispo de Cambrai y una de las figuras más polémicas del catolicismo francés de aquellos años la educación de los duques de Borgoña, de Berry y de Anjou, cuya mala educación, consecuencia del abandono a que nos hemos referido, era del dominio público. Su fama de mal educados había traspasado los muros de Versalles. Fénelon puso en práctica para llevar a cabo la difícil tarea que se le encomendaba un innovador método pedagógico que constituía toda una revolución para la época. Cuando creyera necesario reprender una mala acción de sus educandos, habría de inventar un cuento cuyo protagonista fuese un niño que hubiese cometido una acción semejante a la que era objeto de recriminación, y que sobre el mismo cayese un castigo divino, el cual se convertía en una especie de moraleja de la que sus principescos estudiantes sacarían las correspondientes conclusiones.
Es poco lo que podemos saber del aprovechamiento que el duque de Anjou obtuvo de las lecciones de Fénelon, quien por otra parte se sentía incómodo en medio de las corrupciones y vicios de la corte donde se veía obligado a ejercer su magisterio. Dicha incomodidad quedó patente en una de las más famosas de sus obras, Las aventuras de Telémaco, considerada por todos como una crítica acerba a la corte de Versalles y a la figura central de la misma. De lo que no cabe la menor duda es de que inculcó con la intensidad y fogosidad que caracterizaron la mayor parte de sus actuaciones, un fervoroso espíritu de religiosidad en Felipe, imbuyéndole de la idea de que lo religioso debería ser el eje central de su existencia y de que todas sus acciones y decisiones deberían estar impregnadas de dicho espíritu.
Moldeó una estrecha conciencia en su alumno que le llevó a planteamientos que rayaban en lo ridículo. Le educó en unos criterios restrictivos e intransigentes, llenando su vida de prohibiciones. En este sentido ejerció una profunda influencia en quien algunos años después habría de ser el rey de España. Con el paso de los años, muchas actitudes del primer Borbón español sólo encuentran una mediana explicación a partir de la educación recibida estos años por las enseñanzas que le impartió Fénelon. A ello habría que sumar la timidez de su personalidad y la debilidad de su carácter.
El escaso interés que tanto su padre como su abuelo prestaban estos años al pequeño Felipe, nos lleva a pensar que pese a los manejos, las intrigas y la movilización política general que la sucesión de la monarquía hispánica provocaba en este momento en todas las cortes de Europa, con los consiguientes tratados de reparto de dicha monarquía para el caso de que el rey de España Carlos II falleciese sin descendencia; nos pone de manifiesto que en los planes de Luis XIV no entraban por estas fechas que su nieto se convirtiese en rey de España. Parece más lógico que si sus intenciones hubiesen apuntado en esa dirección, su actitud hacia la educación de su nieto hubiese sido diferente.
Realmente resulta difícil conocer lo que el ególatra de Versalles pensaba en estos años, si bien tenía datos de primera mano sobre las posibilidades de descendencia de su cuñado, Carlos II de España. Éste había contraído matrimonio con una sobrina del Rey Sol, María Luisa de Orleans, en 1679, y el francés había recibido informes confidenciales de ésta relativos a que el monarca español podía acceder carnalmente a una mujer y, en consecuencia, engendrar un heredero. Sin embargo, la realidad fue que, en 1689, tras diez años de matrimonio María Luisa había fallecido sin dar a luz un descendiente para los vastos dominios que integraban la monarquía hispánica.
En Madrid, preocupados con que su rey consiguiese tener descendencia, no perdieron el tiempo, y aquel mismo año, en pocas semanas, se preparó un nuevo matrimonio. La nueva reina de España sería María Ana de Neoburgo, hija del elector Palatino y cuya carta de presentación más importante era la fertilidad de su familia: su madre había tenido veinticuatro embarazos. En Madrid los rumores de la maledicencia popular consideraban que, pese al cúmulo de posibilidades que la nueva reina ofrecía, Carlos II tenía que poner su grano de arena, y lo que esa maledicencia popular esparcía era que no podía ponerlo. Una de las coplillas que con más profusión circulaban por la villa y corte decía:
Tres vírgenes hay en Madrid:
la librería del cardenal,
la espada del duque de Medina-Sidonia
y la reina nuestra señora.
Las alusiones virginales se referían a la supina ignorancia del arzobispo de Toledo, primado de las Espadas, cardenal Portocarrero; a la presunción y valentía pregonada pero no demostrada del famoso noble, y a la supuesta situación de la reina quien con el rey sólo compartía el lecho, pero nada más.
Será muy avanzada la última década del siglo XVII, una vez que se firme la paz de Ryswick (1698) y Carlos II continúe sin descendencia, cuando en las maquinaciones políticas de Luis XIV tomen forma definitiva los planteamientos de sentar a un miembro de su familia en el trono que iba a quedar vacante y sin sucesor, salvo que se produjese un «milagro». En este momento, desde Versalles se toma la decisión de apostar fuerte para que un Borbón se siente en el trono de Madrid. La empresa parecía muy difícil, casi imposible; pero para la soberbia de Luis XIV y con los recursos que como monarca absoluto de la potencia más importante de Europa podía movilizar, muchas de las dificultades podían allanarse.
A pesar de que la guerra a la que había puesto fin la paz de Ryswick había supuesto una grave derrota militar para España en todos los frentes: las tropas francesas incluso habían ocupado Barcelona en 1697, el monarca francés se mostró generoso en extremo. Todas las plazas ocupadas por los franceses fueron devueltas, incluida la capital del principado, manteniéndose la frontera entre los dos estados en la línea marcada por la paz de los Pirineos (1659). Además, se devolvían a Carlos II las plazas ocupadas también durante la guerra en los Países Bajos españoles, e incluso algunas cuya pérdida se había producido en guerras anteriores. De esta forma continuaron formando parte de la monarquía hispánica Luxemburgo, Charleroi, Chimay, Mons, Courtrai, Ath…
Ésta era la mejor credencial de presentación que Versalles podía dar al embajador que, una vez hechas las paces, enviaba a Madrid, al duque de Harcourt. Tampoco aquí se escatimaron esfuerzos; el embajador nombrado ante su Majestad Católica era uno de los más importantes diplomáticos con que contaba Luis XIV, quien era consciente de la animadversión que contra todo lo francés existía en España con la que durante doscientos años, desde la época de los Reyes Católicos, había mantenido una enconada rivalidad que, a la postre, había concluido con la derrota española. A ello se sumaba la rivalidad familiar entre los Austrias, tanto en su rama imperial como la española, y los Borbones franceses.
A la altura de 1698 parecía casi tanto como pedir la Luna que desde Versalles se intentase conseguir sentar a un Borbón en el trono de los Austrias españoles. No obstante, como hemos señalado, la Francia de Luis XIV contaba con bazas importantes y su rey estaba dispuesto a jugarlas. Para llevar a cabo la arriesgada apuesta era necesario que se dispusiese de un candidato. La decisión del Rey Sol fue que el mismo sería el segundogénito del Delfín, su nieto Felipe de Borbón quien ostentaba el título de duque de Anjou.
Capítulo segundo
CANDIDATO AL TRONO DE ESPAÑA
Conforme fue avanzando la última década del siglo XVII, y, pese a las expectativas de fertilidad que la segunda esposa de Carlos II había despertado, las posibilidades de que el monarca engendrase un hijo fueron apagándose. Como último remedio a lo que, al parecer, no tenía ninguno, se organizó la fenomenal tramoya de los hechizos del rey[1]. De acuerdo con la misma el Austria no tenía descendencia porque se encontraba hechizado. Para sacarlo de aquella situación el infeliz se sometió, con paciencia y resignación admirables, a todo tipo de procedimientos, prácticas y exorcismos, sin que ninguno de los remedios utilizados lograse su objetivo.
Aquel asunto de los hechizos del rey provocó la hilaridad de media Europa, que no se explicaba cómo se podían alcanzar tales niveles de ignorancia y fanatismo, mientras otra media seguía con atención, entre esperanzada y preocupada, el desenlace de los acontecimientos. Conforme pasaron los meses todas las expectativas se desvanecieron, y la lucha por la sucesión a la monarquía hispánica, que había estado en el centro de la atención política europea en el último tercio del siglo XVII, se convirtió en el objetivo principal de todas las cancillerías. A la opción de desmembrar los extensos dominios que la integraban, siempre se había opuesto la posibilidad de que Carlos II designase un sucesor entre alguno de los miembros de su familia habsburguesa. La fuerte influencia que sobre él ejerció su madre, Mariana de Austria, hizo que ya en 1696 el rey hiciese testamento y lo hiciese a favor del hijo de su nieta María Antonia y el elector de Baviera, un niño llamado José Fernando.
Esta determinación testamentaria (dicho sea de paso, este testamento de 1696 al que se refieren todos los historiadores del período no ha sido nunca encontrado) levantó las iras de la reina de España. La decisión en sí misma era un ultraje para su persona, si se entendía que daba vía libre a una sucesión que ella era incapaz de proporcionar. Pero había más. En la complicada partida política que la «herencia española» suponía, María Ana de Neoburgo también tenía sus propias preferencias, caso de no dar a luz un heredero.
Por otro lado, la voluntad testamentaria de Carlos II no era aceptada por el emperador Leopoldo I, que deseaba la herencia para uno de sus hijos, el archiduque Carlos de Austria, y mucho menos por el rey de Francia, que entre otras opciones intentaba que se llevase a cabo un reparto entre diferentes potencias de los dominios españoles. Tampoco Inglaterra y Holanda — conocidas entonces como las potencias marítimas— habían dicho la última palabra en aquel asunto y, desde luego, estaban en contra de la creación de un bloque continental hegemónico en Europa que pusiese a sus pies al resto de las potencias.
Pese a que Carlos II había nombrado un heredero, franceses, ingleses y holandeses llegaron a un acuerdo de reparto de la monarquía española firmado en La Haya el 11 de octubre de 1698. En virtud del mismo José Fernando de Baviera recibiría los reinos peninsulares, las colonias americanas, los Países Bajos y Cerdeña; el archiduque Carlos el ducado de Milán y para el Delfín de Francia, es decir para Francia, los restantes territorios italianos y la provincia de Guipúzcoa que se segregaba a la parte asignada al príncipe bávaro. Sólo había un problema, que Maximiliano Manuel de Baviera aceptase el reparto y que el emperador Leopoldo I hiciese lo propio.
El deseo de Luis XIV de Francia era que este acuerdo permaneciese secreto al menos hasta los primeros meses de 1699. Era pedir un imposible porque eran muchos los intereses que había en juego y porque eran muchos los implicados en el asunto. Algunos se preguntaban sobre la veracidad de los rumores que corrían sobre el tratado —el mismo no había sido hecho público y ninguno de los signantes lo confirmaba oficialmente— y su aceptación por parte de ingleses y holandeses que nada obtenían en el reparto; aunque se decía que en el acuerdo había introducidas cláusulas comerciales muy favorables a los intereses económicos y mercantiles de ambas potencias en América. Pero, sobre todo, lo que las potencias marítimas obtenían era la desmembración de un imperio de dimensiones extraordinarias que, bien administrado y con la organización adecuada, podía volver a constituir una amenaza tan seria como lo fue durante el reinado de Felipe II.
Los datos que poseemos apuntan a que en Baviera no se produjo un rechazo al acuerdo de La Haya. Para el papel que Baviera desempeñaba en el concierto internacional, la parte que se le asignaba en aquel tratado era la más importante de todas y además contaba con el respaldo de las potencias signantes del mismo. Era cierto que sufría recortes sobre lo que testamentariamente le legaba Carlos II, pero aquel testamento, tal y como estaban las cosas, era problemático llevarlo a la práctica.
Mucha más resistencia presentó Leopoldo I, lo que se le ofrecía era poca cosa para sus aspiraciones. Debió de pensar que se trataba de «conformarle» con el ducado de Milán. Los firmantes de La Haya le dieron un plazo para que respondiese, y cuando lo hizo fue para denunciar aquel despojo a que se sometía en vida a un monarca soberano, que era quien había de decidir sobre el futuro de sus dominios.
En todo este complicado entramado Luis XIV jugaba otra carta con no menos fuerza. De lo contrario, ¿cómo podría explicarse su generosidad hacia su cuñado Carlos II en la paz de Ryswick, después de haberle humillado militarmente? ¿Cómo se entenderla que el embajador enviado a Madrid fuese el duque de Harcourt, a quien podemos considerar una de las figuras señeras de la diplomacia de aquel momento? ¿Cómo se comprenderían los esfuerzos del hábil diplomático en Madrid para organizar un grupo de presión —el «partido francés»— que influyese en el rey para que designase heredero de sus dominios a un miembro de la familia de Luis XIV?
Asi las cosas, en los primeros días de febrero de 1699 un acontecimiento inesperado vino a complicar aún más aquel complejo panorama. José Fernando de Baviera cayó gravemente enfermo el 5 de febrero y expiraba al día siguiente. Por muchos sitios corrió el rumor de que el pequeño había sido envenenado.
La solución que el testamento de Carlos II había dado a la cuestión sucesoria había quedado invalidada. En Madrid iba a desarrollarse a partir de este momento una lucha encarnizada por mover la voluntad del rey de España para nombrar heredero a alguno de los dos posibles candidatos. Uno ya lo conocemos, se trataba del archiduque Carlos de Austria a quien en el tratado de La Haya le habían asignado un premio de consolación: el ducado de Milán. El otro sería el candidato por el que postularía Luis XIV y en favor del cual ya había realizado importantes movimientos. Como hemos dicho se trataba del segundo hijo del Delfín, de Felipe de Borbón, duque de Anjou.
El emperador Leopoldo alegaba las razones familiares de las dos ramas de la Casa de Austria, la imperial y la española, para hacer valer los derechos hereditarios de su hijo; la política de apoyo entre las cortes de Madrid y Viena; y la tradicional rivalidad y enfrentamiento sostenido entre los Austrias y los Borbones por la hegemonía europea durante décadas. Por su parte, Luis XIV defendía con contundencia los derechos hereditarios de su nieto: para algo había estado casado con una hija de Felipe IV habida de su primer matrimonio, y por lo tanto sus nietos eran biznietos del padre de Carlos II. En las capitulaciones matrimoniales de Luis XIV y María Teresa de Austria existía una cláusula según la cual la infanta española renunciaba a cualquier tipo de derecho que tuviese sobre la corona de España para el caso de que se agotase la descendencia por vía directa. Sin embargo, sabemos lo que significaba para el monarca francés tal tipo de compromisos. Así, por ejemplo, había declarado la guerra a España y se apoderó del Brabante y otros territorios alegando que según el derecho local brabantino tenían mejores títulos para heredar los hijos del primer matrimonio, aunque fuesen hembras, que los varones habidos en segundas nupcias. Estaba aplicando, por consejo de Colbert de Croissy, una norma hereditaria local al derecho internacional. De esta forma justificaba la agresión de sus ejércitos a aquellos dominios españoles porque su esposa era hija del primer matrimonio de Felipe IV, mientras que Carlos II lo era del segundo.
Estaba claro que, llegado el momento, unos supuestos impedimentos legales no iban a ser obstáculo que frenasen los intereses del monarca francés. Además, en el caso concreto de las estipulaciones establecidas en su matrimonio con la hija de Felipe IV también se contenían otras cláusulas que habían sido incumplidas: la dote que María Teresa había de aportar a su matrimonio nunca fue pagada por la corte de Madrid.
Tratándose de Luis XIV este último aspecto no pasaba de ser un argumento baladí, pues aun sin contar con él hubiese actuado en la misma dirección que lo hizo, pero está claro que esta circunstancia venía a reforzar los argumentos familiares que presentaba para que su cuñado se decidiese a testar en favor del duque de Anjou.
El ambiente en Madrid no era en aquel momento propicio a una solución francesa al problema sucesorio. Francia era la enemiga tradicional, y en las últimas décadas la terrible rival que nos había humillado una y otra vez. Por si ello no bastaba su rey estaba en todas las maquinaciones que tenían como objeto el reparto de los territorios que integraban la monarquía, y ése era uno de los pocos puntos en que los españoles del momento mostraban una rara unanimidad: mantener a cualquier costa la integridad territorial de la monarquía.
La labor de Harcourt se planteaba pues difícil. Cierto que contaba con el apoyo de la generosidad de su rey en Ryswick, pero poco más era lo que podía exhibir. Pacientemente fue sumando adhesiones a la causa que patrocinaba. No sin grandes esfuerzos y, en parte por los errores de los imperiales, se ganó la voluntad de una de las figuras más influyentes del momento, la del cardenal Portocarrero. También se atrajo a otro ilustre prelado que ostentaba la presidencia del Consejo de Castilla, don Manuel de Arias, alineado incondicionalmente con el arzobispo de Toledo. El nuevo confesor del rey, fray Froilán Díaz, también entró a formar parte del «partido francés» junto al prestigioso marqués de Mancera y al popular don Francisco Ronquillo.
Este conjunto constituía un fuerte grupo de presión en la corte, con lo que la candidatura del duque de Anjou fue ganando posibilidades. A ello colaboró la política equivocada el embajador imperial Harrach al actuar con gran altanería y desconsideración por entender que todas las bazas de aquella cuestión estaban, sin discusión posible, en favor de los intereses que él representaba. También fue un factor no despreciable a la hora de considerar todos los elementos que influyeron en la decisión final de Carlos II, la animadversión generalizada que habían provocado la camarilla de alemanes que rodeaban a la reina, y de manera muy especial la condesa viuda de Berlespch, conocida en nuestros manuales de historia como la Berlips — castellanización del título de su marido—, y llamada comúnmente tanto en los ambientes cortesanos como populares con el nombre de «la perdiz». Tan nefasta resultaba para los intereses imperiales su actuación en Madrid, donde ejercía funciones de camarera mayor de la reina, que fue el propio embajador imperial uno de los que más presionaron para que abandonase la capital de España, cosa que sólo consiguió en marzo de 1700, cuando los franceses habían tejido una poderosa red de influencias en torno al rey.
Uno de los pocos personajes influyentes que se negaron a entrar en la órbita francesa fue el conde de Oropesa, uno de los hombres más capacitados de aquel reinado lleno de medianías, y que ejercía funciones de primer ministro. Al no poder atraerlo a su causa el «partido francés» decidió provocar su caída. Aprovechando que en la primavera de 1699 había graves dificultades de abastecimiento en algunos productos de primera necesidad, tales como el trigo y el aceite, el oro francés corrió con abundancia para provocar un motín en el que Oropesa fuese considerado culpable de la situación de carestía y desabastecimiento. Así ocurrió, valiéndose de un incidente menor los organizadores del proyecto lograron que el mismo tomase proporciones cada vez mayores, hasta convertirse en un auténtico motín popular que llegó hasta las mismísimas puertas del alcázar real. Allí el conde de Benavente indicó a la masa enfurecida que se dirigiese a casa de Oropesa, cosa que hicieron intentando algunos prenderle fuego. Se produjo un enfrentamiento entre amotinados y criados del conde, quien sólo pudo salvarse huyendo de Madrid. Carlos II le consideró culpable del tumulto y le depuso del cargo.
El otro obstáculo con que se enfrentó Harcourt en la misión que su amo le había encomendado fue la reina. María Ana de Neoburgo, aunque no se decantó como le exigían desde Viena de una forma clara por el candidato imperial, no estaba tampoco por una «solución francesa». Dicha actitud hemos de entenderla como lógica, ya que aún abrigaba esperanzas de engendrar un heredero y asegurar así su papel en la corte como madre del futuro rey. Por el contrario, en cualquiera de los otros dos casos su futuro se presentaba lleno de incertidumbres. Las actuaciones que los embajadores francés e imperial mantuvieron con ella fueron diametralmente opuestas. Mientras que Harrach se comportaba como quien exige a alguien que cumpla con sus obligaciones; Harcourt utilizó la persuasión de atractivos regalos, donde la elegante lencería parisina desempeñaba un papel no despreciable y que por regla general constituye un atractivo poco menos que irresistible para la coquetería femenina; hasta proposiciones cuyo riesgo era de extrema gravedad. En este último caso el embajador francés, por medio de su propia esposa, llegó a insinuar a María Ana la posibilidad de un matrimonio con el Delfín de Francia, que se encontraba viudo, cuando ella alcanzase dicho estado; a cambio de conseguir de su marido que testase en favor del duque de Anjou.
En aquella dura y fuerte apuesta que fue la sucesión a la monarquía hispánica se había llegado al paroxismo. No sólo se estaban realizando repartos territoriales que desmembraban una monarquía por parte de quienes ningún derecho tenían a ello, salvo el que ellos mismos se habían arrogado, sino que además se estaban haciendo proposiciones matrimoniales a una reina para cuando ésta quedase viuda —supuesto que todos daban como seguro— para que moviese la voluntad de su marido en una determinada dirección.
El desgraciado Carlos II decidió pedir consejo al Papa acerca del complicado asunto sobre el cual le tocaba la grave responsabilidad de decidir. En aquel momento el vicario de Dios en la tierra era Inocencio XII, quien confió la cuestión que se le planteaba a una terna de miembros del sacro colegio cardenalicio, la cual elaboró un informe en el que se tomaba partido porque la sucesión recayese en el duque de Anjou.
El desarrollo de los acontecimientos a lo largo de 1698, 1699 y 1700 empezaba a indicar bien a las claras cuál sería el desenlace final de aquella peliaguda cuestión. Sólo la resistencia de Carlos II a entregar su monarquía, considerada como un patrimonio de derecho divino, a quienes habían sido los enemigos seculares de la misma; a una familia cuyo miembro reinante en aquel momento le había, pese a ser su cuñado, infligido serias humillaciones, suponían un obstáculo para que el testamento del rey de España favoreciese las aspiraciones de Francia y de su rey. Un rey que, por añadidura, había sido el principal promotor de una serie de tratados internacionales cuyo objetivo era repartirse los territorios que integraban aquel patrimonio sagrado que él había recibido con la obligación de conservarlo y transmitirlo a su sucesor.
Debieron de ser días extremadamente penosos para el último de los Austrias españoles, cuyas escasas cualidades innatas estaban muy mermadas al encontrarse con un pie en la tumba. La decisión hubo de ser para él muy dolorosa, pero la mayoría de las presiones cortesanas indicaban que la solución vendría de la mano de Francia, los consejos papales también llegaban en esa misma dirección y, ante los nubarrones que aparecían en el horizonte de la política internacional, sólo el poderío militar de la Francia de Luis XIV parecía ofrecer el salvoconducto adecuado para evitar una desmembración territorial que había de repugnar a lo más íntimo de su ser. La potencia rival, la enemiga ancestral aparecía en este momento como la única tabla de salvación para una monarquía lanzada a la deriva.
El 10 de octubre de 1700, Carlos II formalizaba ante el notario mayor del reino lo que significaba la suprema decisión de nombrar un sucesor. La elección que sería pública en el momento de su muerte había recaído en el duque de Anjou, quien sería rey de España con el nombre de Felipe V. El 1 de noviembre de dicho año, tres semanas después de haber otorgado testamento, fallecía Carlos II a quien la historia conocería con el desagradable nombre de el Hechizado. Con él se iba un rey, una dinastía y una forma de gobierno que había constituido el eje de una vasta monarquía durante casi doscientos años.
Capitulo tercero
REY POR TESTAMENTO
El testamento de Carlos II, una vez hechas las preceptivas declaraciones de fe religiosa y de recoger la impresionante intitulación —relación uno por uno de los títulos que ostentaban los monarcas españoles de la Casa de Austria—, de formular una serie de manifestaciones en torno a sus principales devociones religiosas, de manifestar preocupación por la salvación de su «ánima» y de anteponer la defensa de la religión a las razones de estado: «Y yo en las cosas grandes que se han ofrecido tuve por mejor, y más conveniente, faltar a las razones de estado, que dispensar, y disimular un punto en materia que mire a la Religión»; señalaba en la cláusula testamentaria decimotercera: «… declaro ser mi sucesor (en caso que Dios me lleve sin dexar hijos) el duque de Anjou, hijo segundo del Delfín; y como a tal le llamo a la sucesión de todos mis reynos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos… y porque es mi intención, y conviene así a la paz de la Christiandad y de la Europa toda, y a la tranquilidad de estos mis reynos que se mantenga siempre desunida esta Monarquía de la Corona de Francia, declaro consiguientemente a lo referido que en caso de morir dicho duque de Anjou o en caso de heredar la Corona de Francia y preferir el goce de ella al de esta monarquía en tal caso deba pasar dicha sucesión…».
A continuación, se enumeraban el duque de Berry, hermano menor del de Anjou, el archiduque Carlos de Austria y en cuarto lugar el duque de Saboya. Por lo tanto, dos cosas quedaban expresadas con suma claridad en el testamento del último Austria español: que su sucesor era el duque de Anjou y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia las coronas de Francia y España podrían unirse en una misma persona. De esta forma Carlos II intentaba y así lo expresaba en su testamento que «conviene así a la paz de la Christiandad y de la Europa toda», evitar la creación de ese poderoso bloque hegemónico que hubiese supuesto una posible unión de ambas monarquías y lanzado sin remedio a la guerra a las potencias marítimas. Era más que posible que la resolución adoptada en el testamento provocase la indignación y las iras de Viena, pero el emperador sin la ayuda de ingleses y holandeses no se lanzaría a una guerra en solitario contra los Borbones de Francia y España porque ello suponía un auténtico suicidio militar.
Muerto Carlos II entre las dos y las tres de la tarde de aquel día de Todos los Santos del último año del siglo XVII se procedió a la apertura del testamento en presencia de los miembros del Consejo de Estado, más un consejero de los de Castilla y de Aragón. El duque de Abrantes fue el encargado de comunicar a la representación diplomática acreditada en Madrid el contenido del mismo en su parte más importante: el futuro rey de España sería un Borbón y su nombre Felipe V.
En la corte los espíritus estaban turbados. El testamento de Carlos II señalaba de forma clara y precisa quién habría de ser su sucesor, pero todos sabían quién tenía la última palabra en aquel asunto y todos le conocían bien. Luis XIV había apostado fuerte porque el duque de Anjou fuese el rey de España, pero también había maniobrado hasta el último momento en la línea de desmembrar y repartirse la monarquía que ahora en su integridad absoluta recibía por vía testamentaria su nieto.
Las noticias que las semanas anteriores al fallecimiento del rey habían llegado desde Navarra y Cataluña eran alarmantes, se indicaba por parte de las autoridades que al otro lado de la frontera francesa se estaban acumulando gran cantidad de pertrechos militares y de hombres. Aquello suponía toda una amenaza contra la cual apenas si había recursos para hacer frente. ¿Cuál sería a la postre la decisión de Luis XIV?
El cardenal Portocarrero no perdió el tiempo. Con rapidez envió a Versalles correos que portaban las noticias que contenía el testamento y solicitaba de Luis XIV que aceptase su contenido. Para apoyar la solicitud del cardenal primado ordenó que en todas las iglesias de la corte se elevasen plegarias para que así fuese. La medida pareció mal a muchos porque les hería en lo más profundo de su orgullo, en un pueblo que tenía a gala poseerlo: era como si se mendigase un rey en lugar de ofrecerse un reino.
Luis XIV que se encontraba en Fontainebleau escribió a la reina viuda y a la Junta de Gobierno que se había constituido siguiendo las disposiciones del testamento, mientras el nuevo monarca tomaba posesión de sus dominios. La carta está fechada en el mencionado lugar el 12 de noviembre y en ella manifestaba sus deseos de paz y engrandecimiento de España. Aceptaba el testamento y también la herencia que se adjudicaba a su nieto: «Así haremos luego partir al duque de Anjou, para dar quanto antes a vasallos fieles el consuelo de recibir un rey… Le instruiremos todavía en lo que debe a sus vasallos, inviolablemente afectos a sus reyes, de lo que debe a su propia gloria; le exortaremos a que se acuerde de su propia sangre, a conservar el amor de su patria pero únicamente para mantener para siempre la perfecta inteligencia tan necesaria para la común felicidad de nuestros súbditos».
Mientras tanto, el rey de Francia ordenaba que la corte se concentrase en Versalles. El simple anuncio de la convocatoria indicaba que algún suceso de trascendencia se había producido o iba a producirse. Por su parte el embajador español en París, marqués de Castelldosrius, remitía a la reina viuda y a la Junta de Gobierno la carta de aceptación del Rey Sol, tanto del testamento como de la herencia.
Tal y como estaban las cosas, en Madrid, debieron sentirse aliviados y ante la excitación de los ánimos se acordó que se dirigiese a las autoridades españolas en Italia —virreyes de Nápoles y Sicilia, gobernador de Milán, embajador en Roma…— la respuesta dada por Luis XIV. En la misma había de indicarse el «gozo universal» con que quedaban los reinos de la Península y de manera particular la corte, donde se había levantado el pendón por Felipe V. Asimismo, se enviaron mensajeros a todas las ciudades para que realizasen el protocolario acto de levantar el pendón por el nuevo monarca. Al embajador de Roma se le ponía especial énfasis en las instrucciones que se le daban referidas a su intervención ante el Papa para darle conocimiento de quién era el nuevo rey de España y para que consiguiese para el mismo el apoyo del Sumo Pontífice.
También desde Madrid, la reina viuda y la Junta de Gobierno enviaron cartas al Delfín de Francia, como padre de Felipe V y a los duques de Orleans, Borgoña y Berry informándoles de la «felicidad reinante, en medio del dolor que había producido la muerte de Carlos II y por todas partes el anhelo de los pueblos por recibir al nuevo rey». Asimismo, se comunicó la aceptación que Luis XIV hacía de la Corona de España en la persona de su nieto al Sacro Colegio de príncipes del Imperio, al elector de Baviera y a don Francisco Bernaldo de Quirós. Se trataba por una parte de un acto protocolario de comunicación de un acontecimiento de importancia crucial, pero a la vez también se llevaba a cabo una importante cobertura diplomática en la que desde Madrid se consideraba de gran importancia no perder ni un minuto.
Los días que transcurrieron desde el primero de noviembre hasta que se tuvo noticia de la aceptación de la Corona para Felipe V lo fueron de expectación. No se pierda de vista, como ya hemos señalado, que existía preocupación sobre la actitud que adoptase Luis XIV, quien tenía contraído con otras potencias europeas un compromiso de reparto de los territorios que constituían la herencia de Carlos II.
Una prueba evidente de la alegría que en la corte produjo la noticia de la aceptación fue que el Consejo de Estado propuso a la reina viuda y a la Junta de Gobierno, quienes aceptaron, que al correo que trajo de París la noticia por «el mérito que ha hecho» se le diesen mil reales de a ocho y una vara de alguacil de corte, además de su salario correspondiente.
En Versalles la presentación oficial de Felipe V como rey de España se efectuó el 16 de noviembre. En las habitaciones de Luis XIV estaban el Delfín, el duque de Anjou y sus hermanos y algunas personas más del círculo íntimo del rey. Introducido en dicha cámara el embajador español, fue invitado a saludar como a su rey a Felipe V, cosa que Castelldosrius hizo rodilla en tierra. De esta reunión ha quedado una anécdota en forma de frase, que se puso en boca del embajador español: «Ya no hay Pirineos»; sin embargo, lo más probable es que tal frase no fuese pronunciada jamás. Ahí quedó, no obstante, como símbolo de los acontecimientos que se estaban produciendo, pero que quedaba muy lejos del espíritu y de la letra del testamento de Carlos II. Es probable, incluso, que la difusión de la misma fuese una invención de aquellos a quienes interesaba ofrecer la imagen de un poderosísimo bloque hispanofrancés en manos de una misma dinastía y hasta… de un mismo monarca. Aunque también es cierto que apareció impresa en el Mercure de France como metáfora literaria. Recibida la obediencia del representante español en París, Luis XIV ordenó abrir las puertas de la Grande Galérie abarrotada de cortesanos que esperaban la confirmación de los rumores que habían corrido y llenado la vida de la corte en los días precedentes. En medio de la alegría general el rey de Francia presentó a su nieto como Felipe V de España.
En Madrid el ayuntamiento de la villa se reunió el 24 de aquel mismo mes bajo la presidencia de su corregidor don Francisco Ronquillo y Briceño para proceder a la proclamación solemne del nuevo rey de España, la nobleza por su parte se reunía en casa del marqués de Francavila, quien en su calidad de alférez mayor de la villa había de portar el estandarte de la proclamación. El alférez y su comitiva llegaron al ayuntamiento donde Ronquillo recibió el estandarte. Fueron a la plaza Mayor, donde a los gritos de
«Silencie, silencio,
silencio; oíd, oíd, oíd; Castilla, Castilla, Castilla
por el Rey Católico don Felipe, quinto de este nombre,
nuestro señor que Dios guarde».
Un «innumerable concurso» correspondió al acto del levantamiento del pendón por el rey con «vivas». La comitiva recorrió el trayecto por Santa Cruz a San Felipe y por la calle Mayor hasta palacio, donde en otro tablado se repitió la ceremonia. Siguió después por la calle del Tesoro, por la Encamación y plazuela de Santo Domingo hasta las Descalzas donde se repitió por tercera vez. Se volvió después por la calle de San Ginés, Puerta de Guadalajara y Platería hasta la plazuela de la Villa, donde en otro tablado se repitió la función por cuarta vez. Este acatamiento efectuado en Madrid se llevó a cabo en muchas otras ciudades castellanas y de otros reinos peninsulares. Así, por ejemplo, en Sevilla se pusieron luminarias en señal de alegría el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se levantó el pendón en un ritual similar al de Madrid.
También las noticias procedentes de Flandes eran halagüeñas. En un correo que llegaba vía París se decía que las «cosas se van disponiendo de tal suerte, que cuando haya alguna turbación forastera no será con el poder y encono que se temía, porque muchos príncipes, conociendo más conveniencia en lo executado que en el repartimiento van declarando su ánimo, deseosos de la paz sin ponerse a las contingencias de la turbación».
Sin embargo, por todas partes no soplaban los mismos vientos. En Cataluña sus autoridades se negaban a efectuar el acatamiento de Felipe V, mientras éste no jurase el respeto a los fueros y las instituciones del Principado. Es cierto que dicha exigencia era perfectamente legal, pero no lo es menos que había acatado a otros monarcas sin exigirles dicho requisito; sin ir más lejos al recién fallecido Carlos II que nunca pisó tierras de Cataluña y, por tanto, no juró sus fueros sin que por ello fuese cuestionado en su condición de rey. Resultaba evidente que algo no funcionaba en el Principado. Tampoco las noticias de Milán eran tranquilizadoras. La Junta de Gobierno había escrito al Senado de Milán para que se cumpliesen las órdenes dadas al gobernador, príncipe de Vaudemont. Pero el emperador estaba concentrando un ejército de 40 000 hombres en la frontera del ducado con la intención de ocuparlo por considerarlo un feudo imperial. Por su parte, Luis XIV acantonaba tropas en el Delfinado a las órdenes del mariscal de Tessé por si era necesario intervenir en el norte de Italia.
En la frontera flamenca también se concentraban tropas francesas, aunque las noticias procedentes de allí eran tranquilizadoras y muchos nobles flamencos habían acudido a París a besar la mano de Felipe V, lo que significaba su acatamiento como soberano. En Nápoles, pese a que su virrey, el duque de Medinaceli, había escrito ponderando el regocijo de aquel reino por el nombramiento del Borbón, la realidad era que los imperiales contaban con numerosos seguidores; los suficientes para tramar una conspiración, que sólo la decidida intervención de Medinaceli logró hacer fracasar.
Lo cierto es que aquellas semanas estuvieron cargadas de tensión. Desde Viena se cuestionaba el testamento de Carlos II. Se corrió el rumor de que habían violentado su voluntad e incluso se dijo que era falso. Inglaterra y Holanda se sintieron burladas en el momento que Luis XIV aceptó la corona de España para su nieto. El acuerdo de reparto se había convertido en papel mojado. Tanto en Londres como en La Haya se lanzó una violenta campaña propagandística contra el monarca francés al que tachaban de felón. Sin embargo, en ambas capitales se reconoció a Felipe V como rey. Había graves nubarrones en el horizonte, pero la cláusula del testamento de Carlos II que determinaba la imposibilidad de unión de las coronas de Francia y España en una misma testa, era un rayo de esperanza. Viena, como hemos dicho, ni aceptaba el testamento ni reconocía a Felipe de Anjou como rey, pero como ya hemos apuntado, no se aventuraría a una guerra en solitario contra los Borbones de ambas monarquías.
En Versalles se decidió que el viaje de Felipe V a España no podía demorarse. Su salida de aquella corte se efectuó el 4 de diciembre, su abuelo y los cortesanos le acompañaron tres leguas donde se produjo la despedida. El plan de viaje preveía que el rey pasase la pascua en Burdeos, pero el mal estado de los caminos le obligó a celebrarla en Saintes. Se había calculado que la comitiva regia utilizaría 41 jomadas para llegar a la frontera española y otras veinte más para ir desde allí a Madrid, donde se tenía previsto llegar el 5 o el 6 de febrero.
El itinerario teórico era: el 4 de diciembre llegar a Chartres, el 7 y 8 estar en Orleans, el 10 en Blois, el 11 y el 12 en Amboise; de allí se dirigirían a Poitiers, donde estaría el 15, 16 y 17; el 21 y 22 en Saintes. El 24 llegaría a Burdeos, donde permanecería hasta el 29. El 2 de enero de 1701 estaba previsto llegar a Roquefort de Marsan; el día de Reyes se llegaría a Bayona, donde estarían hasta el día 8 para pasar de allí a San Juan de Luz y cruzar el día 11 la frontera por Irún.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Borbones
Acontecimiento: Varios
Personaje: Felipe V
Comentario de "Felipe V, el primer Borbón"
Tras la muerte de Carlos II sin herederos, aparecen los Borbones en España. Su inicio fue con Felipe V hombre bipolar entre un osado guerrero y un melancólico cortesano. Pero lo mas importante de la llegada de este rey fue su concepción del estado, diametralmente opuesta al concepto desarrollado por los Austrias