El milagro del Prado
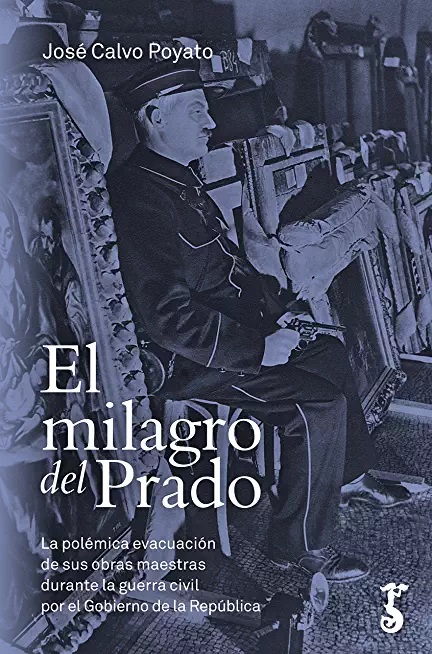
El milagro del Prado
Prólogo
La preocupación por la conservación del patrimonio histórico artístico es muy antigua, pero cuando logra fuerza institucional es en el siglo XIX. La llegada del Romanticismo significó, entre otras cosas, volver la vista hacia la Edad Media, una época del pasado que, desde que los tratadistas del Renacimiento la tacharon de bárbara y oscura, había caído en el descrédito y era despreciada. Ahora cobraba un sentido muy diferente para unos pueblos que, tras la agitación territorial que significaron las guerras napoleónicas, querían constituirse en naciones. Muchas zonas de Europa buscaban sus raíces en el pasado medieval.
En Francia, por ejemplo, se recuperaba Notre Dame de París. La vieja catedral gótica permaneció muy deteriorada durante los años que siguieron a la Revolución de 1789, llegando incluso a utilizarse como depósito de chatarra. Sus vitrales habían desaparecido y buena parte de las esculturas que decoraban su fachada habían sido destruidas o estaban mutiladas. La Edad Media en Francia fue puesta en valor por Víctor Hugo al publicar en 1831
Nuestra Señora de París. La novela provocó un fuerte impacto emocional en la sociedad francesa e impulsó las voces que reivindicaban la recuperación de la monumental catedral, como uno de los referentes de la Francia histórica. Poco después, en 1844, bajo la dirección de Viollet-le-Duc se iniciaba su restauración, que proporcionó al templo su aspecto actual, diferente del que tuvo en la Edad Media.
En España, aunque con cierto retraso —el Romanticismo no pudo eclosionar hasta la muerte de Fernando VII—, también se volvía la vista atrás y se dieron pasos, si bien muy cortos, en la valoración de los elementos artísticos del pasado. Ese proceso estuvo marcado por varias circunstancias, algunas de las cuales fueron específicas de nuestro país. En gran medida estuvo determinado por el importante papel jugado por la Iglesia en el desarrollo artístico. En España, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en Francia, donde el poder real marcó de forma importante la realidad artística del país, fue la Iglesia el principal cliente de arquitectos, escultores —en gran parte imagineros dedicados a la talla de vírgenes, santos y escenas de la Pasión de Cristo— y pintores. En los Países Bajos fue una poderosa burguesía la que fijó mayoritariamente las pautas estéticas de aquellos territorios.
El creciente «rechazo» a lo eclesiástico y clerical que marcó nuestra historia en el siglo XIX vivirá uno de sus momentos culminantes durante la Segunda República y, en la zona controlada por los republicanos, durante la Guerra Civil. Dicha circunstancia hizo que las manifestaciones artísticas ligadas al mundo religioso español no fueran adecuadamente valoradas. Ese desprecio se manifestó de formas diferentes. Un ejemplo lo tenemos en los ataques a monasterios y conventos que se produjeron ya en las postrimerías del Antiguo Régimen. En Barcelona fueron incendiados varios monasterios en el verano de 1835, con la consiguiente destrucción de importantes elementos del patrimonio. Otro caso significativo lo encontramos en la conocida como Semana Trágica de Barcelona, en 1909, donde una protesta antimilitarista provocada por el embarco de reservistas, que fueron llamados nuevamente a filas para participar en la guerra del Rif, desembocó en una quema de establecimientos religiosos.
Con todo, la manifestación más importante de ese desinterés, en ocasiones un rechazo visceral, la tenemos en los acontecimientos que se produjeron como consecuencia de las desamortizaciones. La más importante de ellas fue la llevada a cabo por Mendizábal en 1836, que supuso la exclaustración de numerosas órdenes religiosas y el abandono de sus respectivos conventos y monasterios, aunque suele echarse menos cuenta de las que hubo con anterioridad, como la realizada por Godoy bajo el reinado de Carlos IV en los primeros años del siglo XIX, la decretada durante el mandato de José I, en el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814), o la impulsada por el ala radical del liberalismo durante el Trienio Constitucional (1820-1823).
Hoy, las sedes de dos de las principales instituciones del Estado, la del Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, y la del Senado, en la plaza de la Marina, proceden de sendos establecimientos religiosos que pasaron a poder estatal en esas primeras desamortizaciones. El Congreso de los Diputados fue levantado sobre el antiguo convento del Espíritu Santo, perteneciente a la orden de clérigos menores, y el Senado, sobre el antiguo Colegio de la Encarnación que llevaban los agustinos.
La desamortización de Mendizábal es la que, sin duda, tuvo mayores efectos. Para el arte español significó una verdadera hecatombe y puso de manifiesto el escaso interés que con carácter general y, sobre todo, desde las instancias oficiales se tenía por el patrimonio artístico. Es significativo el poco aprecio que se hizo a los edificios religiosos, entre los que se encontraban joyas arquitectónicas que fueron referencia de determinadas épocas —caso de San Juan de los Reyes en Toledo o San Juan del Duero en Soria—, y al contenido que guardaban. Por el contrario, el interés despertado entre los compradores por las propiedades rústicas pertenecientes al clero, y que salieron a la venta al igual que los inmuebles, fue extraordinario. Los predios rústicos pasaron rápidamente a manos de particulares, mientras que los edificios, en la mayor parte de los casos —en Andalucía fue frecuente que grupos de vecinos constituyeran una sociedad para adquirir algunos de estos inmuebles y destinarlos a usos de carácter recreativo—, se convirtieron en patrimonio público. Las diferentes administraciones resolvieron algunas de las necesidades que exigía la configuración del nuevo modelo de Estado impulsado por el liberalismo con muchos de estos edificios. Fue sobre todo en Madrid y en las ciudades de mayor entidad donde existió esa demanda. No obstante, en otras ocasiones, sobre todo en localidades de menor relevancia — hemos citado dos casos particularmente significativos en Toledo y Soria—, no se supo qué hacer con los inmuebles. Permanecieron cerrados y abandonados durante años con una absoluta falta de interés por su conservación y padeciendo un creciente deterioro. En la actualidad las casas consistoriales de un número no pequeño de poblaciones donde hubo conventos desamortizados se encuentran ubicadas en antiguos establecimientos religiosos.
Las consecuencias de todo ello no se limitaron a los inmuebles. Se perdió una gran cantidad de archivos con valiosa documentación. También fue muy grave la pérdida de las bibliotecas, muchas de ellas vendidas al peso, cuando no saqueadas y expoliadas. Menor, aunque también relevante, fue el daño sufrido por las pinturas. En el campo de las imágenes el perjuicio resultó escaso, ya que muchas de estas piezas fueron trasladadas de los monasterios a los templos parroquiales, al estar vinculadas a cofradías. Hubo casos en que su destino fueron domicilios particulares.
La recuperación de la Edad Media auspiciada por el movimiento romántico debía incluir, en el caso de España, el arte musulmán. Sus manifestaciones artísticas, casi exclusivamente arquitectónicas, eran, sin embargo, consideradas testimonio de una época oscura de nuestra historia. El pasado que había de reivindicarse era el que hundía sus raíces en el mundo antiguo, principalmente ligado a la civilización romana y a los reinos cristianos surgidos en el norte peninsular para iniciar la Reconquista.
En 1858 se produjo un hecho accidental que tuvo un fuerte impacto emocional. En la localidad toledana de Guadamur fueron descubiertas, después de una fuerte tormenta, numerosas piezas de orfebrería visigoda labradas en oro y engastadas con piedras preciosas. Se trataba de un conjunto de cruces y coronas votivas. La asociación de Adolphe Hérouart, un francés que daba clase en la entonces Escuela Militar de Toledo, con José Navarro, uno de los grandes joyeros de la época —había confeccionado la corona de Isabel II y restaurado por encargo de la Real Academia de la Historia el conocido como Disco de Teodosio—, hizo que las valiosas piezas de orfebrería fueran vendidas en Francia. Las adquirió el Museo de Cluny.
Cuando en España se conoció la noticia de esa venta, al haber aparecido información de las obras en algunas publicaciones francesas, la prensa arremetió contra los políticos y se produjo un importante escándalo. Venía a sumarse a las denuncias de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, establecidas en 1844 para, con medios muy escasos, reunir los objetos valiosos y crear con ellos museos provinciales con el fin de intentar salvar el patrimonio artístico que había quedado abandonado tras la desamortización de Mendizábal.
El escándalo de las «joyas visigodas» ayudó a que se acelerase el plan de creación de un gran museo, como existía en otros países de Europa, donde conservar las piezas más valiosas del patrimonio histórico y artístico nacional. El proyecto de construir en el paseo de Recoletos un palacio que albergase la Biblioteca y los Museos Nacionales se ponía en marcha en 1862. En 1867 Isabel II firmaba el Real Decreto para la creación del Museo Arqueológico Nacional, que se inauguraba oficialmente en 1871, bajo el reinado de Amadeo I.
En la década de los setenta del siglo XIX, tras el citado escándalo de las «joyas visigodas», se declararon monumentos nacionales las ruinas arqueológicas de Numancia y Sagunto. También se otorgó esa consideración a la Alhambra (1870), estableciéndose un sistema de protección para evitar que los visitantes continuaran arrancando azulejos y placas de estuco que se llevaban como recuerdo de su paso por el palacio de los nazaríes. Con todo, el destrozo que en la propia Granada sufrieron los testimonios de su pasado musulmán fue lamentable.
Pese a esas iniciativas, todavía a finales del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del XX las agresiones y los atentados contra el patrimonio artístico continuaron siendo frecuentes. Algunos de ellos fueron de extraordinaria gravedad. Tales acciones no eran debidas exclusivamente a explosiones de anticlericalismo ni resultado de la desidia o el desinterés sino a cuestiones meramente crematísticas. En 1905 salían de España las arcadas, columnas y piezas de ornamentación del patio del castillo-palacio de los Fajardo, en Vélez-Blanco, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura renacentista española. Tras ser vendido a un anticuario francés, el conjunto fue desmontado piedra a piedra y llevado a Francia, y después de pasar por diferentes manos, trasladado al otro lado del Atlántico, donde, armado y restaurado, acabaría convertido en una de las piezas más importantes de los famosos Cloisters del Metropolitan Museum de Nueva York.
Por esos años que marcaron el paso del siglo XIX al XX también era frecuente que se vendieran a marchantes extranjeros cuadros de los grandes maestros españoles del Barroco o de Goya. Obras de arte que salían de España sin mayores problemas, provocando un empobrecimiento de nuestros bienes, como consecuencia de la falta de una legislación adecuada para proteger de forma conveniente los tesoros del patrimonio histórico artístico.
Será con la llegada de la Segunda República cuando cambie esa situación, gracias a la actividad desarrollada desde el Ministerio de Instrucción Pública por Fernando de los Ríos y sus colaboradores. Su labor no se redujo a otorgar la declaración de monumento nacional a numerosas obras, sino que la promulgación de la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Nacional, de 13 de mayo de 1933, supuso un verdadero hito en la legislación española sobre esta materia.
La defensa del patrimonio había alcanzado un considerable nivel de atención cuando se produjo la sublevación militar de julio de 1936, que daría lugar a una guerra que se prolongaría hasta los últimos días de marzo de 1939. Las consecuencias para el patrimonio de aquel conflicto fueron demoledoras. En parte, por los daños materiales generados por la propia contienda, pero también debido en gran medida a la anarquía y el caos —su duración fue muy diferente según los lugares— vividos en los territorios que permanecieron fieles al Gobierno de la República.
La política de protección del patrimonio a lo largo de aquellos duros años resultó distinta en las dos zonas en conflicto. En la España republicana se produjeron las mayores pérdidas: el grave expolio de los bienes de la Iglesia fue el resultado de la furia anticlerical que, como respuesta a la sublevación militar, se desató en las masas incontroladas. Como consecuencia de ello se quemaron centenares de iglesias, capillas, monasterios y diversos establecimientos religiosos, lo que supuso pérdidas irreparables, si bien muchos de esos templos y lugares tenían muy poco que ver con el patrimonio histórico artístico.
También la ira popular se cebó con edificios propiedad de aristócratas cuya destrucción trajo una notable merma patrimonial. Ocurrió, por ejemplo, con el madrileño Palacio de Liria, del duque de Alba, que fue rápidamente incautado por las milicias comunistas. Tras ser bombardeado por la aviación franquista, Rafael Alberti animó en verso a que los milicianos acudieran a él con «bombas incendiarias, dinamita y truenos». Con todo, estos ataques fueron mucho menos violentos que los padecidos por los bienes eclesiásticos.
En Madrid, las autoridades reaccionaron muy pronto. Se tomaron medidas de protección importantes y se pusieron en marcha iniciativas pedagógicas para evitar que continuara la destrucción de obras de arte, particularmente de carácter eclesiástico. Desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se impulsó la creación de organismos como la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico Artístico y posteriormente las juntas delegadas, que realizaron una encomiable labor.
En la España nacional la situación fue muy distinta, fundamentalmente por tres razones. La primera, no se produjo el descontrol que se vivió en la zona republicana y que, en algunos lugares, como en Barcelona, se prolongó durante prácticamente todo el tiempo que duró la contienda. Un férreo control militar se impuso desde el momento inicial. En segundo lugar, la Iglesia y sus miembros, a diferencia de lo que ocurría en la zona republicana, fueron respetados, al igual que su patrimonio. La Iglesia sería, desde el primer instante, un importante aliado de Franco, con el que colaboró aportando medios y su enorme influencia social. En tercer lugar, para los militares sublevados todo lo que no fuera ganar la guerra era secundario y a ello quedó todo subordinado. Las instituciones para la defensa del patrimonio surgieron muy tardíamente —por comparación con las iniciativas tomadas en la zona republicana—, y quizá pueda explicarse porque en la zona nacional no se cometieron los desmanes que sufrieron las obras de carácter religioso en el bando republicano. Hasta el 23 de diciembre de 1936 no se creó la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, que sería el organismo encargado de hacer cumplir lo que se había establecido en un decreto publicado pocos días antes por el que se prohibía, hasta nueva orden, la compraventa «de cuantos objetos muebles puedan tener un interés o valor artístico, arqueológico, paleontológico o histórico» y que establecía los requisitos para la venta por particulares de esa clase de objetos, «con el propósito de rescatar todos los que puedan proceder de saqueos y expoliaciones». Poco después, en enero de 1937, se creó el llamado Servicio Artístico de Vanguardia, y no será hasta abril de 1938 —ya muy avanzada la guerra— cuando cobre forma el Servicio del Patrimonio Artístico Nacional, con escasos medios y una influencia muy limitada. En la España nacional se implantó un modelo de dictadura militar de carácter tradicional y conservador que impuso la fórmula de un pensamiento único que no permitía desviación alguna. No deja de llamar la atención el hecho de que las órdenes dictadas para el uso y acceso a las bibliotecas públicas, también en 1938, mandaran facilitar el acceso a los libros, una vez que fueran expurgados, para «su prudente consulta y uso cuidadoso».
Los avatares, pues, de nuestra historia en los años transcurridos durante la Segunda República y la Guerra Civil determinaron pasos importantes desde el punto de vista legal en defensa del patrimonio histórico artístico, y también que una parte relevante del mismo viviera situaciones muy comprometidas por causas diversas que, en algunos casos, acabaron con la destrucción de conjuntos monumentales o valiosas piezas de orfebrería, pintura o escultura.
La pérdida de patrimonio no fue solo obra del radicalismo incendiario, también se produjo como consecuencia de decisiones políticas que dieron lugar a oscuras historias, como la que se vivió con el Vita, a la que tendremos ocasión de acercarnos en uno de los capítulos de este libro. A esas pérdidas hemos de añadir las situaciones de riesgo derivadas de la propia dinámica del conflicto bélico o de decisiones gubernativas, como el caso de la peripecia sufrida por los cuadros del Museo del Prado —objeto central de este trabajo —, cuyos traslados y las circunstancias de los mismos son dignos de una novela.
Una serie de interrogantes, ochenta años después de la salida de las obras del Prado, siguen planteándose en la actualidad, y tienen, cuando menos, una respuesta compleja. ¿Por qué tomó el Gobierno republicano una decisión tan grave como esa? ¿Qué había detrás de ella? ¿Por qué se pusieron en grave riesgo de forma consciente obras tan importantes? ¿Corrían las pinturas realmente el peligro que, según las autoridades republicanas, existía como consecuencia de los bombardeos de la aviación franquista? ¿Salvó aquella decisión los cuadros de una posible destrucción o, por el contrario, las obras más señeras conservadas en el Prado estuvieron expuestas a un riesgo innecesario? ¿La salida de las pinturas del Museo fue una maniobra política del Gobierno republicano de cara al exterior? ¿Las medidas adoptadas para proteger los cuadros durante los traslados y en los lugares donde estuvieron depositados fueron las adecuadas?
Como ocurre con tantos otros hechos referidos a la compleja coyuntura que significó aquella tragedia histórica, las interpretaciones que se han formulado a cuenta de la «peripecia artística» vivida por las obras maestras del Prado —éxodo y exilio lo ha denominado Colorado Castellany, uno de los mejores conocedores de la odisea vivida por las pinturas— han sido muy diferentes.
A lo largo de las páginas de este libro trataremos de acercarnos a unos acontecimientos que se encuentran íntimamente relacionados con la destrucción y, en su caso, conservación de nuestro patrimonio histórico artístico, y principalmente con la salida de los cuadros del Museo del Prado a partir del otoño de 1936 y su recorrido hasta que regresaron a Madrid casi cuatro años más tarde.
No nos ceñiremos exclusivamente a ese episodio que constituye su núcleo central. En nuestra opinión, para entender buena parte de lo ocurrido es necesario acercarnos al contexto político y a las graves tensiones en el enrarecido ambiente de esos años. Solo así es posible entender muchas de las vicisitudes vividas por el patrimonio artístico español. La obra que presentamos no solo pone de manifiesto que ese patrimonio sufrió graves pérdidas como resultado de los destrozos inherentes a toda contienda bélica. Además, tuvieron consecuencias muy graves las acciones de saqueo y vandalismo protagonizadas por grupos incontrolados, así como determinadas decisiones de carácter político que no encuentran fácil explicación desde la perspectiva de la protección de dichos bienes.
Finalizamos este prólogo señalando que, para conocer el desarrollo de los acontecimientos fundamentales, nos ha parecido interesante acercarnos al ambiente de Madrid en el año 1936. Ello situará al lector en los últimos meses de la Segunda República, antes del estallido de la guerra. Nos referimos, principalmente, a las semanas que transcurrieron entre las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936 y la rebelión militar iniciada por el general Franco el 17 de julio, que, al no triunfar, pero tampoco fracasar, derivó en una dura contienda que provocó pérdidas irreparables y cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, transcurridos más de ochenta años del comienzo de aquel conflicto.
Los españoles seguimos sentimentalmente afectados por una catástrofe que, además de la herida humana y social provocada por la crueldad que es moneda corriente en todas las guerras, pero particularmente en los conflictos civiles, retrasó el desarrollo económico del país durante más de dos décadas. Provocó carencias importantes en el conjunto de la población, que durante muchos años se vio sometida a estrictos racionamientos. Hizo recaer una brutal represión sobre los perdedores, así como un doloroso exilio, y mantuvo a España aislada internacionalmente hasta casi mediados de la década de los años cincuenta.
1
La llegada del Frente Popular
Particularmente tenso resultaba el ambiente político y social que se respiraba en España desde que, a finales del año 1935, el presidente de la República decidía disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales. La fecha se fijaba para el 16 de febrero de 1936. La tensión se remontaba a algunos meses atrás y se había intensificado cuando se produjo la entrada en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux de varios ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la coalición electoral que, liderada por José María Gil Robles, había resultado más votada en las elecciones de noviembre de 1933. La presencia de cedistas en el Gobierno hizo aumentar la crispación de los sectores más radicales de la izquierda, donde la CEDA y su dirigente eran tachados de fascistas y acusados de conspirar para conseguir la restauración de la monarquía.
La respuesta a la formación del nuevo Gobierno fue la convocatoria por parte de la UGT y el PSOE de una huelga general revolucionaria, al considerar Francisco Largo Caballero que aquello constituía una «provocación reaccionaria». Esa huelga dio lugar a la conocida como Revolución de octubre de 1934 y vivió sus momentos más graves en Asturias, donde únicamente la intervención del ejército —fueron trasladadas tropas desde África— pudo reducir el levantamiento minero en las cuencas carboníferas.
Por los mismos días que se iniciaban los sucesos de Asturias, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, aprovechaba la crisis gubernamental para proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Argumentaba que la derecha, a la que calificaba de fuerza «monarquizante y fascista», había asaltado el poder para acabar con la República e invitaba a los dirigentes partidarios de dicho régimen a establecer en Barcelona la capital de esa república. El Gobierno ordenó al capitán general de Cataluña, Domingo Batet, la detención de Companys y de sus consejeros, que fueron encarcelados en el buque Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona, donde permanecieron hasta que, a comienzos de 1935, fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid.
En octubre de 1935 salió a la luz pública el conocido como escándalo del estraperlo, que afectaba gravemente al Partido Radical, a cuya cabeza se encontraba Lerroux. La situación política se complicó y Gil Robles, que lideraba el grupo de las Cortes de cuyo apoyo dependía la supervivencia gubernamental, dudó de la conveniencia de mantenerlo.
Poco después, el Gobierno se veía sacudido por un nuevo escándalo, el denominado asunto Nombela, que enturbió aún más las cosas. Antonio Nombela era un funcionario que denunció un caso de corrupción ligado a la administración colonial en Guinea Ecuatorial. Este nuevo affaire dio a Gil Robles un argumento para retirar su apoyo al Gobierno de coalición de la CEDA con los radicales y plantear al presidente de la República que, en su condición de jefe de la minoría parlamentaria más numerosa, lo propusiese para encabezar un nuevo gabinete. Niceto Alcalá-Zamora se negó, aduciendo que la CEDA, pese a haber sido la lista más votada en las elecciones de noviembre de 1933 y haber obtenido mayor número de escaños, no había proclamado su fidelidad a la República. Tras un intento fallido de configurar un Gobierno con Portela Valladares, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.
La radicalización de las posiciones en amplios sectores de la izquierda y la derecha, con el consiguiente deterioro del centro político, caracterizó la campaña electoral. Los partidos de izquierda, en un intento de evitar una derrota como la sufrida en noviembre de 1933, configuraron el denominado Frente Popular, en el que se agrupaban el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista, fundado en vísperas de las elecciones y formado por comunistas enfrentados a los planteamientos estalinistas y al discurso de Moscú. Por su parte, la CEDA continuaba agrupando a los partidos de derechas, con Gil Robles a la cabeza, aunque también se presentaban fuera de ella otras formaciones como Renovación Española o la Comunión Tradicionalista.
La aparición de los llamados frentes populares en el marco de la política europea de aquellos años fue una consecuencia de los nuevos planteamientos aprobados por la Internacional Comunista. Estaban impulsados desde Moscú, fundamentalmente para fortalecer a los partidos comunistas en los países de Europa Occidental, muy débiles en algunos de ellos, como en el caso de España, y tenían también el propósito de frenar el crecimiento de los movimientos totalitarios que habían alcanzado el poder en Italia y Alemania, y contaban con importantes ramificaciones en otros países del entorno.
En España, además, se daban algunas circunstancias añadidas que distinguían la citada formación de otros frentes populares europeos. Por un lado, la derrota de los partidos de izquierdas en las elecciones de 1933 se había producido en parte por la desunión con que habían concurrido a las urnas, a diferencia del bloque de la CEDA. Por otro, hay que señalar el gran interés del Partido Comunista en configurar un grupo en el que integrarse como vía para conseguir una presencia parlamentaria que no tenía. Su papel, hasta entonces, en la vida política española era irrelevante. Los comunistas no contaban con el apoyo de una fuerza sindical como los socialistas con la UGT. Otra singularidad del caso español era que, aunque sin formar parte del bloque, los anarquistas se sumaron a los planteamientos frentistas. La CNT rompía así su tradicional rechazo a la participación electoral. Esa postura se explicaba por el compromiso adquirido por el Frente Popular de que, en caso de ganar las elecciones, pondría en libertad a los miles de anarquistas que se encontraban encarcelados tras el fracaso de la Revolución de 1934.
En el Frente Popular se integraban fuerzas cuyo sustrato común eran solo sus planteamientos democráticos desde la perspectiva de la izquierda: socialistas de tendencias contrapuestas, comunistas con ideas políticas enfrentadas, socialdemócratas, republicanos de carácter burgués, como los integrantes de la Izquierda Republicana de Azaña, más los galleguistas de la ORGA. Se trataba, pues, de partidos de izquierda, pero existían entre ellos diferencias ideológicas notables.
Lo que hoy sabemos de los resultados electorales —aunque nunca se dieron como oficiales— es que fueron muy ajustados. Sin embargo, el sistema de adjudicación de escaños según la reciente ley electoral, aprobada para evitar la existencia de numerosas minorías que complicaban la formación de Gobierno, otorgó un número de escaños mucho mayor al Frente Popular que al conjunto de la CEDA y otras formaciones de derechas. Los frentepopulistas lograron 263 escaños, lo que representaba el 56 por ciento de la totalidad de los 473 del Congreso de los Diputados. Esa cifra les concedía una mayoría absoluta, frente a los 156 representantes de la derecha y los nacionalistas catalanes (Lliga) y vascos (Partido Nacionalista Vasco), quedando la distribución del resto de los escaños muy atomizada. Particularmente nefastos fueron los resultados para los partidos del centro, que, pese a haber logrado más de medio millón de votos, solo obtuvieron 5 puestos en las Cortes.
El recuento de las papeletas resultó complicado, al tratarse de listas abiertas y existir la posibilidad de votar por políticos de diferentes candidaturas. El Gobierno, como se ha apuntado, nunca hizo públicos los resultados definitivos. Pero un dato de la tensión existente lo pone de manifiesto el hecho de que el presidente del Gobierno provisional, Portela Valladares, dimitiera, lo que forzó a Manuel Azaña a hacerse cargo de la Presidencia, sin haberse todavía constituido las Cortes, para evitar un vacío de poder. La dimisión de Portela Valladares hizo que en muchas provincias dimitieran también los gobernadores civiles antes de que fueran nombrados sus sustitutos. Algo que provocó el temido vacío de poder y que, en aquellas circunstancias, generó una oleada de ocupaciones de fincas y actos violentos que, sin duda, aceleraron los preparativos de un golpe militar que ya estaba en marcha.
Formar Gobierno, con Azaña en la presidencia, se presentaba como un asunto complicado, dada la complejidad del Frente Popular. Sin embargo, el 19 de febrero, tres días después de los comicios, quedaba configurado el nuevo gabinete. Una de sus primeras medidas fue enviar a la periferia a los generales sospechosos de estar tramando un golpe de Estado. Goded fue destinado a Baleares, Mola al gobierno militar de Navarra y Franco a Canarias. Las Cortes aprobaron una ley de amnistía que significaba la puesta en libertad de los presos por delitos políticos y sociales, entre los que se encontraban los protagonistas de la Revolución de octubre de 1934 o el Gobierno de la Generalitat, encabezado por Lluís Companys.
Durante los meses que transcurrieron entre el triunfo electoral del Frente Popular y la rebelión militar de julio de 1936, que desembocaría en la Guerra Civil, la tensión no dejó de crecer. En los ambientes militares contrarios al Frente Popular la preparación de un golpe de Estado cobraba fuerza. El Gobierno había cometido el error de alejar de Madrid a los generales sospechosos de golpismo, al permitirles con ello una mayor libertad de movimientos. En las calles menudeaban los actos violentos entre militantes de izquierdas y derechas.
El 12 de marzo miembros de Falange Española cometieron un atentado contra Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente de las nuevas Cortes, en el que murió el escolta Jesús Gisbert. Era la respuesta a la muerte de un falangista, acaecida unos días antes. Falange Española fue declarada ilegal y su órgano de difusión, el periódico Arriba, cerrado. José Antonio Primo de Rivera, acusado de posesión ilícita de armas, era detenido e ingresaba en la cárcel.
A primeros de abril las Cortes acordaban la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República y Azaña abandonaba la presidencia del Gobierno para ocupar el cargo que quedaba vacante. Sería designado nuevo presidente del ejecutivo el galleguista Santiago Casares Quiroga, en medio de fuertes debates, porque, desde la izquierda más radicalizada, los planteamientos defendidos por el Gobierno eran considerados como propios de una república burguesa. Las circunstancias políticas de la España de 1936 eran muy diferentes a las de cinco años atrás, y la respuesta de los sindicatos fue una oleada de huelgas durante la primavera de 1936.
Uno de los momentos de mayor tensión durante los meses anteriores al golpe de estado de julio se vivió tras los sucesos acaecidos en Madrid el 14 y 15 de abril. Fue durante la celebración del desfile militar conmemorativo del V aniversario de la proclamación de la República, por el paseo de la Castellana. Estalló un artefacto que acabó con la vida de un alférez de la Guardia Civil que asistía como espectador al acontecimiento. Derecha e izquierda se acusaron mutuamente. El entierro del alférez, orquestado por la derecha, se convirtió en una gran manifestación antirrepublicana y contra el Gobierno. Pistoleros de izquierdas, en diferentes lugares del recorrido, abrieron fuego sobre la comitiva fúnebre. Los disparos fueron respondidos, y al final de la jornada se contaron media docena de muertos y numerosos heridos.
Durante los meses de mayo y junio las reyertas callejeras entre jóvenes falangistas e integrantes de las juventudes socialistas y comunistas dieron como resultado un importante saldo de víctimas. Fueron incendiados edificios religiosos, en algunos casos con efectos perniciosos para el patrimonio histórico artístico. Menudearon también los enfrentamientos entre clericales y anticlericales, y se convirtieron en problemas diarios asuntos como el tañido de las campanas o la celebración de procesiones y entierros en los que participaba el clero. Desde la prensa conservadora y católica se acusaba al Gobierno del Frente Popular de ser incapaz de mantener el orden público. En junio, en una intervención en las Cortes, Gil Robles señalaba que en aquellos cuatro meses habían sido destruidas 160 iglesias, habían sufrido asaltos 251 templos, habían estallado 138 bombas, sin contar las retiradas que no llegaron a explotar. Las redacciones de diez periódicos —todos ellos de derechas, aclaraba el diputado de la CEDA— habían sido atacadas y se elevaban a varios centenares las acciones contra domicilios particulares.
Por otro lado, la victoria en las elecciones del Frente Popular era considerada en amplios sectores del ejército como sumamente peligrosa. Eso explica que ya al día siguiente de la jornada electoral, en la noche del 17 al 18 de febrero, un grupo de militares planeara un golpe de fuerza para frenar la entrega del poder político a los frentepopulistas. En dicha tentativa estuvo implicado José María Gil Robles, quien tenía importantes contactos entre los mandos militares después de su paso por el Ministerio de la Guerra pocos meses antes. El líder de la CEDA trató de que el presidente Portela Valladares declarara nulas las elecciones y proclamara el estado de guerra. También participó en el intento el general Franco, en su condición de jefe del Estado Mayor del Ejército. Incluso impartió órdenes a algunos generales para que, al proclamarse el estado de guerra, de forma automática el poder quedara en manos de los militares y controlaran la situación. Sin embargo, las gestiones realizadas por esos generales con los que Franco había establecido contacto no lograron las adhesiones necesarias para llevar a cabo el citado golpe.
También levantó recelos entre los militares el que Azaña, que había dejado un mal recuerdo de su paso por el Ministerio de la Guerra, se hiciera nuevamente cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. A ello se sumaba el descontento que había provocado la victoria del Frente Popular, al percibirse a la coalición izquierdista como una amenaza para la unidad de España. Esos elementos acabaron por fraguar la conspiración definitivamente en las semanas siguientes a la jornada electoral.
La tensión en unas Cortes donde se cruzaban duras acusaciones y se lanzaban graves amenazas solo era el reflejo de la violencia que se vivía en las calles. Colaboraban a enrarecer el ambiente los incesantes rumores acerca de la preparación de una intentona militar. Incluso se comentaba la posibilidad de asesinatos de personas concretas.
Fue el caso del teniente de la Guardia de Asalto y militante del PSOE José Castillo, a quien un compañero de partido le dijo, el mismo día de su muerte, que corría el rumor de que querían asesinarlo. Esa advertencia le fue hecha el 12 de julio, cuando salía de ver una corrida de toros. Aquella noche fue abatido a tiros a manos de un grupo de pistoleros falangistas, según apuntan Paul Preston y Gabriel Jackson, o de requetés, en opinión de Ian Gibson. Asistido allí mismo por un periodista que pasaba por el lugar, fue trasladado a la Casa de Socorro más próxima, donde llegó muerto.
La noticia produjo una fuerte conmoción entre sus compañeros, que se habían concentrado en el cuartel de Pontejos. Parece ser que allí surgió la idea de asesinar a algún significado líder de la derecha. Se barajó el nombre de Antonio de Goicoechea, representante de Renovación Española, pero no lo encontraron, al estar fuera de Madrid. Tampoco localizaron a Gil Robles. Fue entonces cuando acudieron al domicilio de Calvo Sotelo y lo invitaron a acompañarles, asegurándole que tenían orden de conducirlo a la Dirección General de Seguridad. Fue asesinado en el mismo vehículo donde lo trasladaban. Era la madrugada del 13 de julio. Su cadáver fue depositado en el cementerio del Este y no fue identificado como uno de los líderes de la derecha hasta el mediodía siguiente.
Las muertes del teniente Castillo y Calvo Sotelo conmocionaron un Madrid social e ideológicamente dividido. Las autoridades estaban consternadas. Ambos entierros fueron aprovechados tanto por la izquierda como por la derecha para convertirlos en grandes concentraciones. El Gobierno, desbordado por los acontecimientos, dispuso los itinerarios de las manifestaciones de duelo para que no coincidieran. Trataba de evitar altercados cuyo alcance, dadas las circunstancias, nadie podía prever.
La práctica totalidad de cuantos han investigado estos tensos días en la vida de la Segunda República señala que cualificados líderes de la izquierda, como fue el caso de Indalecio Prieto, uno de los principales dirigentes del PSOE, dieron por sentado que el asesinato de Calvo Sotelo tendría como consecuencia el estallido de un conflicto. Lo que ninguno podía sospechar era que se iniciaría solo unos días después.
2
Madrid, julio del 36
La tarde del viernes 17 de julio circulaban por Madrid algunos rumores acerca de una rebelión militar contra el Gobierno. Eran rumores no confirmados. La larga tradición del intervencionismo militar en España hacía pensar que se trataba de una asonada más. Nadie podía imaginar en aquel momento que la intentona iba a desembocar en una Guerra Civil que se prolongaría cerca de tres años.
Muchos madrileños recordaban el golpe de Estado protagonizado por Primo de Rivera hacía algo más de una década, en septiembre de 1923. Fue una acción incruenta que se impuso con facilidad, sin encontrar resistencia. En fechas mucho más recientes, en agosto de 1932, se había vivido otra intentona golpista, pero quedó en tentativa. El general Sanjurjo había iniciado un movimiento para derribar la República. Cosechó un estrepitoso fracaso como consecuencia de la falta de colaboración de una parte importante del ejército. Azaña pudo controlar la situación en Madrid y el general rebelde trató de huir a Portugal, pero fue detenido en Ayamonte (Huelva) cuando estaba a punto de cruzar la frontera. Tras una breve estancia en el penal del Dueso, fue indultado por el presidente de la República y se exilió a Portugal.
El golpe de Estado del 17 de julio de 1936 se producía en circunstancias muy diferentes a las que rodearon el intento de Primo de Rivera y la sanjurjada. Si el golpe de septiembre de 1923 contó con el respaldo casi unánime del ejército y esta última fue poco más que una iniciativa personal, sin elaboración previa, ahora había preparación, pero no existía unanimidad. Casares Quiroga no había otorgado crédito a las informaciones que apuntaban la inminencia del golpe. Los datos que consideró válidos daban como segura la existencia de la conspiración, pero no contemplaban que fuera a producirse de forma inmediata. Indicaban como fecha elegida por los militares golpistas los días finales del mes de agosto.
Muchas autoridades republicanas estaban en la creencia de que el fiasco que había supuesto la sanjurjada, controlada con facilidad, condenaba al fracaso cualquier otra intentona, pese a que los servicios de información señalaban que la conjura tenía importantes ramificaciones, habían facilitado el nombre de numerosos militares implicados en ella y recomendaban su detención. No se tomaron medidas y la conspiración pudo seguir su curso.
Las noticias de una rebelión militar en aquellas primeras horas eran confusas, pero no causaban sorpresa. Los rumores sobre su gestación habían sido tema de conversación durante las semanas anteriores. Los madrileños que podían permitírselo pasaban aquel fin de semana en la sierra y otros estaban organizando sus vacaciones veraniegas. Pero transcurridas las primeras horas, la inquietud empezó a atenazar el ánimo de mucha gente. Se hablaba de movimiento de unidades en el protectorado de Marruecos, aunque se informaba, sin fundamento, de que las tropas leales al Gobierno tenían controlada la situación. Los rumores, que circulaban con profusión, apuntaban a que la sublevación militar tenía mucha más entidad y no quedaba circunscrita a Marruecos, sino que contaba con importantes ramificaciones en numerosas guarniciones de la Península. Había más confusión que certezas y en las emisoras radiofónicas —los aparatos de radio ya se habían difundido, aunque todavía constituían un lujo que no estaba al alcance de todos los bolsillos— se daban informaciones contradictorias. Conforme pasaban las horas las noticias eran cada vez más inquietantes. Se habían producido enfrentamientos y había muertos. Se hablaba de que numerosas zonas de la Península habían escapado al control gubernamental, mientras en otras se mantenía la fidelidad a la República.
Un sorprendido Casares Quiroga renunciaba a la presidencia del Gobierno el día 19, creando así una grave situación de inestabilidad y señalando que el golpe tenía mucha más importancia de la que oficialmente se le daba. Por unas horas Diego Martínez Barrio tomó las riendas del ejecutivo, que finalmente quedó en manos de José Giral Pereira, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Madrid, que permaneció en el cargo solo unas semanas, al dimitir en los primeros días de septiembre.
A la confusión generada por el levantamiento militar, cuya verdadera entidad no se conoció hasta varios días después, se sumaba la situación de debilidad en que quedaban las autoridades republicanas. Madrid vivió unas jornadas de caos y anarquía que corrían paralelas al desconcierto de los gobernantes. En la capital se concentraba el mayor número de unidades militares que había en la Península: numerosos regimientos, batallones, grupos de artillería y la administración central del ejército dependiente del Ministerio de la Guerra. En sus alrededores estaban los aeródromos militares de Getafe y Cuatro Vientos, donde tenían su base varias escuadrillas de aviones, también el aeropuerto civil de Barajas, estrenado muy poco tiempo antes. A ello había que añadir un importante número de efectivos de la Guardia de Asalto, veinticinco compañías, a las que se sumaban otras cinco de Carabineros y catorce más de la Guardia Civil. Este último cuerpo, con una larga trayectoria como fuerza de seguridad del Estado, estaba comandado por el general Sebastián Pozas, de cuya lealtad a la República no se dudaba; de hecho, Pozas cursó órdenes en el momento del levantamiento a todas las comandancias de la Benemérita para que se mantuvieran leales al Gobierno y actuasen contra cualquier intento de rebelión militar que se produjera en sus circunscripciones.
Los cambios en la Presidencia del Gobierno, que eran el síntoma más elocuente de la desorganización reinante, ayudaron al desconcierto inicial. Esos titubeos gubernamentales provocaron que el mando militar pasase en pocas horas de unos generales a otros, sin garantía alguna de que no se estuviera entregando a posibles conspiradores. Las autoridades, desbordadas por lo que estaba ocurriendo, tenían el temor de dejar la situación en manos de militares que formaran parte de la sublevación. Ignoraban con qué unidades contaban y tampoco se sabía si sus jefes secundaban el levantamiento.
La situación más comprometida se vivió en el cuartel de la Montaña, situado en la zona oeste de Madrid, que, por su posición, dominaba una parte importante del valle del Manzanares. Allí, el general Fanjul redactó un bando de guerra que nunca llegó a publicarse, porque el Gobierno cortó las comunicaciones con el exterior y tomó la controvertida decisión de entregar armas al pueblo. Allí se libraría el combate más importante de aquel Madrid que afrontaba estos primeros momentos de la guerra en medio de un desconcierto general.
El asalto al cuartel de la Montaña se produjo el 20 de julio y se convirtió en una especie de toque de llamada para que, masas de milicianos armados, sobre los que el Gobierno republicano apenas podía ejercer algún control, llevasen a cabo asaltos de edificios religiosos —iglesias y conventos— y viviendas particulares de personas que, por su ideología o por sus creencias religiosas, eran tildadas de fascistas. Fueron días en los que se cometieron toda clase de desmanes. En aquel Madrid se robaba y se saqueaba, y se destruían numerosas obras de arte que se perdieron para siempre. En unos casos debido a la ignorancia de los asaltantes e incendiarios; en otros, por causa del rechazo a lo que significaba la Iglesia, por lo general aliada con quienes defendían posiciones conservadoras, o a quienes tenían otros planteamientos ideológicos.
No obstante, en una fecha tan temprana como el 23 de julio, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se instituía una Junta, a la que en un primer momento no se dio nombre, posiblemente por las urgencias que rodearon su creación. El nuevo organismo tenía como objetivo proteger el patrimonio, y su primera misión fue tratar de poner coto al pillaje de obras de arte que se había desatado y a la destrucción de objetos artísticos tanto civiles como religiosos.
La idea de constituirla había surgido entre una serie de intelectuales de izquierdas que, preocupados ante lo que estaba ocurriendo, intentaban detener la destrucción ejercida por unas masas descontroladas. Se trataba de grupos de incendiarios que, más allá del aprovechamiento que persiguen los delincuentes, los pícaros y los farsantes que surgen en los momentos de conflicto en que se genera un caos inicial, estaban convencidos de hacer lo correcto en el proceso revolucionario iniciado como respuesta a un golpe de Estado «clerical y fascista». Por eso uno de los objetivos de la Junta, además de minimizar los efectos de aquellas destrucciones, era concienciar a la población de que las obras de arte formaban parte del patrimonio de la nación y era obligación de todos protegerlo para las futuras generaciones.
En la fecha en que se publicó su orden de creación se habían clarificado ya algunas cosas, aunque la confusión seguía siendo importante. Se sabía, por ejemplo, que la rebelión militar, encabezada por el general Franco, había quedado a medio camino. No había logrado su objetivo de imponerse en toda la geografía nacional y, en consecuencia, amplias zonas permanecían bajo el control del Gobierno, si bien había triunfado en numerosos lugares. Se sabía también que en el territorio que permanecía fiel a la República se encontraban las ciudades más importantes del país —la rebelión había fracasado en Madrid y Barcelona—, y que poblaciones como Valencia, Málaga o Bilbao estaban en manos de los republicanos, que, por tanto, controlaban las zonas más industrializadas del país. Igualmente era conocido que la totalidad de la meseta norte, Galicia, parte de la cornisa cantábrica y de Aragón, incluida Zaragoza, además de la cuenca baja del valle del Guadalquivir, con las ciudades de Córdoba, Sevilla y Cádiz, estaban en manos de los sublevados. Asimismo, se confirmaba que el golpe había triunfado en Canarias y, lo que era más grave, en toda la zona del protectorado de Marruecos, donde se encontraban las unidades militares mejor adiestradas con que contaba el ejército en aquellos momentos, la legión y los regulares, que habían secundado el levantamiento tras alguna resistencia inicial, como la del general Romerales Quintero.
El desequilibrio territorial en favor de la República resultaba evidente, y la disponibilidad de los recursos, más allá de las ayudas que los bandos enfrentados pudieran recibir del exterior, también estaba del lado de los gobernantes del Frente Popular. Pero en términos estrictamente militares esos desequilibrios no resultaban tan evidentes. A unas tropas experimentadas y con formación adecuada se enfrentaban unos combatientes sin experiencia en el campo de batalla, poco adiestrados en el uso de las armas y con dificultades importantes para asumir la disciplina que suponía su integración en las estructuras militares. Las fuerzas leales a la República luchaban contra un enemigo con menos recursos materiales, al menos en aquellos momentos, pero mucho mejor organizado para combatir. La guerra sería dura, si bien en este momento eran muchos los que confiaban en que tendría una duración limitada en el tiempo. Los que así pensaban se equivocaron por completo.
3
Ataques contra el patrimonio artístico
Una vez confirmada, la noticia de la rebelión militar causó estupor primero y a continuación desencadenó actos de violencia incontrolada. Era una de las consecuencias del radicalismo que se había alimentado desde meses atrás. Esa violencia desatada tuvo como objetivo la aristocracia, y sobre todo las instituciones eclesiásticas y sus miembros, siguiendo una larga tradición asentada a lo largo del siglo XIX. En muchos puntos de la capital, grupos descontrolados actuaron por su cuenta y llevaron a cabo acciones que resultaron letales en lo tocante al patrimonio histórico.
No era la primera vez que las iras de los sectores más radicales de la izquierda se desataban contra los templos y el clero en el transcurso de la Segunda República.
En mayo de 1931, pocas semanas después de la proclamación de la nueva forma de Estado, se produjo una importante quema de iglesias. Era la reacción a la inauguración del llamado Círculo Monárquico promovido por el director de ABC. Juan Ignacio Luca de Tena había mantenido un encuentro con Alfonso XIII en el exilio durante el cual le planteó la necesidad de organizar a los monárquicos con vistas a las elecciones a Cortes Constituyentes que se habían convocado para finales de junio. Consideraba necesario dar un impulso a las candidaturas monárquicas después de la desmoralización que reinaba entre sus filas, desalentadas con la abdicación del rey y la proclamación de la República.
Durante el acto inaugural del citado Círculo, que tuvo mucho de provocación —se interpretó la «Marcha Real» utilizando un gramófono instalado en un balcón y se distribuyó propaganda en la que se hacía burla del régimen recién instaurado—, se produjeron una serie de enfrentamientos entre republicanos y monárquicos. Miguel Maura, perteneciente a una familia aristocrática, pero que había abrazado el credo republicano y desempeñaba en el Gobierno provisional la cartera de Gobernación, acudió a la calle de Alcalá, donde estaba la sede del Círculo, al enterarse de lo ocurrido. Trató de calmar los ánimos, pero fue recibido al grito de «¡Maura, no!», expresión que se había popularizado como muestra de rechazo a su padre, tras la Semana Trágica de Barcelona, cuando era presidente del Gobierno.
La violencia que allí se desató derivó en la quema de diversas iglesias y conventos, así como de otras dependencias religiosas durante las jornadas siguientes. Hasta pasados tres días —los incendios se produjeron entre el 11 y el 13 de mayo— no intervino la fuerza pública para poner fin a aquellos desmanes. Ardió la casa que los jesuitas tenían en la calle Isabel la Católica, quemándose su impresionante biblioteca. Cerca de 100.000 volúmenes entre los que se contaban numerosos incunables y primeras ediciones de obras de algunos de nuestros clásicos, como Quevedo, Lope de Vega o Calderón de la Barca. También se incendió el convento de los carmelitas descalzos. Sobre este episodio, un joven Julio Caro Baroja, testigo presencial, señalaba que no solo se perdió la importante biblioteca, sino muchas otras obras. Cuenta cómo uno de los incendiarios reprendía a otro que trataba de llevarse algunas láminas, diciéndole: «Camarada, no hemos venido aquí para robar». También fue pasto de las llamas el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) que los jesuitas tenían en la calle Alberto Aguilera, perdiéndose igualmente los miles de volúmenes de su biblioteca. El incendio de algunos templos significó la destrucción de importantes pinturas que albergaban en su interior, entre las que se encontraban obras de grandes maestros como Zurbarán o Claudio Coello.
Estos hechos hicieron comentar a Ortega y Gasset —uno de los intelectuales que a principios de ese año había promovido, junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la denominada Agrupación al Servicio de la República— que no habían impulsado el advenimiento de la nueva forma de Estado para que se desataran aquellas lamentables muestras de radicalismo e intolerancia.
La Agrupación al Servicio de la República los condenaba sin paliativos en un artículo publicado en El Sol, firmado por Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, en el que, entre otras cosas, decían: Quemar conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva democracia. Inspirado por esta no habrían quemado los edificios, sino que más bien se habrían propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios.
Los socialistas, aunque el alcalde de Madrid militante de dicho partido publicó un bando exhortando a poner fin a los incendios, trataban de justificar lo ocurrido. En El Socialista se afirmaba que, desde los conventos arrasados, se disparaba a los incendiarios porque dichos lugares eran arsenales y polvorines donde se ocultaba toda clase de armamento.
Los incendios de iglesias y conventos en aquel mes de mayo de 1931 no tuvieron como escenario únicamente la capital de España. Se produjeron en diferentes lugares del mediodía y el levante peninsular. Particularmente graves para el patrimonio artístico fueron los de Málaga, donde comenzaron apenas se tuvo noticia de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Ardieron numerosos templos donde se guardaban algunas obras señeras del barroco español, sobre todo imágenes salidas de la gubia de Pedro de Mena. El gobernador civil de la ciudad, el historiador Antonio Jaén Morente, a quien los incendios habían sorprendido en Madrid, regresó a Málaga inmediatamente y tomó una serie de disposiciones para poner fin a la pasividad que había mostrado su sustituto, el gobernador militar —máxima autoridad de la ciudad en ausencia del gobernador civil—, general Gómez García-Caminero.
La imagen de Málaga devastada a causa de los incendios nos la dejó el periodista Escolar García:
Un amigo nos dejó su automóvil para que en el mismo subiéramos a los montes que rodean a la capital, y desde ellos presenciar el horrible espectáculo… El panorama que desde allí presenciamos no se borrará fácilmente de nuestra retina. Era verdaderamente aterrador, dantesco, producía escalofríos en el cuerpo y una intensa amargura en el espíritu… La ciudad estaba silenciosa y tétrica. El cielo veíase rojo y negras columnas de humo hacia él ascendían. Era el resplandor de las tremendas hogueras que, en diversos sitios de la capital, elevaban hacia el infinito sus llamas inmensas… Allá el Palacio Episcopal… Más acá los Agustinos… A la izquierda los Jesuitas… y, por último, al fondo, Santo Domingo….
En el Madrid de 1936 los ataques a las instituciones religiosas y ocupaciones de viviendas tuvieron consecuencias tan graves para el patrimonio que, pese a no tener una idea clara de lo que realmente estaba ocurriendo, algunas de las más relevantes figuras del mundo de las artes y las letras —José Bergamín, Rafael Alberti, Rosa Chacel, Ramón Gómez de la Serna, Pedro Garfias, María Zambrano, Ramón J. Sender, Luis Cernuda o Luis Buñuel— tomaron la iniciativa de instar al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para que adoptara alguna medida contra aquella barbarie.
La actitud expectante del clero durante los meses que siguieron a la proclamación de la República devino muy pronto en un claro enfrentamiento con el Estado. Sobre todo, a partir de que la Constitución de 1931 declarase que España era un Estado laico. Ese laicismo fue considerado en los medios eclesiásticos como una afrenta que venía a sumarse a la que resultó de la quema de conventos durante la primavera de aquel mismo año. La llamada «cuestión religiosa», que formaba parte de la política española desde el siglo XIX, fue uno de los asuntos que mayor tensión provocó durante la Segunda República. Los choques entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades republicanas menudearon y fueron causa de numerosas disputas y enconados enfrentamientos.
Tras la sublevación militar, las dos Españas —una clerical y defensora de las tradiciones religiosas, y otra laica y contraria a las manifestaciones públicas de religiosidad, como las procesiones en la calle, que ahora se enfrentaban con las armas en la mano— reaccionaron ante el conflicto de forma diametralmente opuesta. Mientras en la España republicana se prohibían las manifestaciones religiosas, los templos fueron asaltados y terminaron siendo clausurados, y los eclesiásticos eran perseguidos —en muchos casos ejecutados— por el solo hecho de serlo, en la España nacional la Iglesia se convertirá, desde el primer momento, en un incondicional aliado de los sublevados. No solo justificó, sino que santificó, la rebelión militar contra el Gobierno legalmente constituido, hasta el punto de que muy pronto la lucha contra la República fue considerada como una cruzada contra el ateísmo, la masonería y el comunismo.
En Barcelona también se vivieron con mucha tensión los momentos inmediatamente posteriores a la sublevación militar. El 22 de julio la Generalitat ordenó que se procediera a la incautación de la colección de pintura de Francesc Cambó, líder de La Lliga Regionalista, que en aquellos momentos se encontraba navegando a bordo de su yate, el Catalonia, por aguas del Mediterráneo. El decreto se fundamentó en la necesidad de proteger las importantes obras de arte reunidas por el político catalán y depositarlas en el Museo de Arte de Cataluña.
Sin embargo, se encontraron con un grave problema. La vivienda de Cambó, considerada el palacete de un burgués, había sido ocupada por milicianos anarquistas y surgieron dificultades para su entrega. Ventura Gassol, conseller de cultura de la Generalitat, se vio obligado a negociar un acuerdo con el líder anarquista Buenaventura Durruti antes de proceder a la recogida de la colección de pinturas. Solo fue posible a cambio de que la Generalitat se comprometiera a efectuar una donación para la adquisición de libros con destino a la biblioteca de las Juventudes Libertarias.
Otro caso llamativo fue el de la colección de piezas arqueológicas pertenecientes a Caterina Albert, escritora que popularizó el seudónimo de Víctor Catalá. Era propietaria de valiosas obras, adquiridas de forma legal, pero procedentes algunas de excavaciones ilegales realizadas en los más importantes yacimientos de Cataluña, por ejemplo, Ampurias. La Generalitat las incautó, vía decreto, y las puso a buen recaudo. Una vez terminada la guerra, fueron devueltas a su dueña, aunque hubo problemas ocasionales entre las autoridades y sus propietarios. No fueron las únicas ocasiones en que las instituciones catalanas, en medio de las difíciles circunstancias en que se desenvolvió la contienda en la ciudad condal, tomaron iniciativas para proteger obras de arte.
En Cataluña, en general, y en Barcelona, en particular, el patrimonio histórico-artístico corría un serio peligro, como consecuencia del caos que se vivió durante muchos meses. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Madrid tras la pronta reacción de las autoridades republicanas, los ataques a dicho patrimonio se prolongaron durante prácticamente todo el tiempo que duró la guerra. Ventura Gassol estableció, dentro de las limitaciones que tenía, cierta protección a los monasterios de Montserrat y Poblet, pero no pudo hacerlo con muchos otros templos y edificios religiosos. Particularmente brutal fue el saqueo sufrido por la catedral de Tortosa, dedicada a L’Assumpció de la Mare de Déu, que, según un informe del propio obispado, elaborado inmediatamente después de finalizada la contienda, «fue casi totalmente expoliada en su archivo y en sus joyas y objetos de arte, durante la reciente guerra civil; quedó sin campanas ni órgano y sin zócalos en la mayoría de los altares; y para final, una bomba abrió un enorme boquete, que se está hoy cubriendo mediante un fantástico castillo de maderas».
Ese saqueo supuso la pérdida de objetos de valor excepcional, como el cáliz del papa Luna, una pieza de orfebrería extraordinaria fechada en el siglo XIV, que nunca se recuperaría, o el relicario de la Virgen de la Cinta, de principios del siglo XVII, que también se perdió definitivamente. Estas obras fueron trasladadas a Francia cuando se produjo la retirada del ejército republicano y desde allí llevadas a México, donde se les perdió la pista. Tortosa también sufrió las graves consecuencias de los numerosos bombardeos realizados por la aviación nacional en los años 1937 y 1938, cuyos efectos resultaron demoledores sobre algunos de sus templos.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Guerra Civil
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "El milagro del Prado"
Nos encontramos en 1936 en el inicio de la guerra civil. En este ensayo, el autor nos relata las vicisitudes que soportaron quizá, el mayor patrimonio del estado, el tesoro artístico, en su mayoría obras pictóricas del mueso del Prado.
Una historia compleja llena de intereses personales inconfesables, decisiones políticas mas que discutibles e intereses internacionales de distintos países, que llegaron a poner en peligro este patrimonio irreemplazable