El hechizo del rey
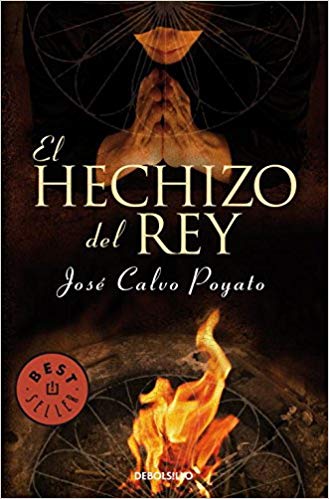
El hechizo del rey
1
Una reunión clandestina
El otoño de aquel año apenas había existido. En pocos días el insoportable calor que azotaba a los madrileños durante el verano había dado paso a un tiempo que podía denominarse, con toda propiedad frio. Parecía que los vecinos de la villa y corte se quedarían sin el templado clima otoñal que hacía sus delicias hasta la llegada de Todos los Santos, fecha en que, día arriba, día abajo, solía hacer acto de presencia el crudo invierno que caracterizaba a la meseta castellana.
Desde hacía varios días un viento fuerte, casi cortante, soplaba de forma ininterrumpida desde el Guadarrama. Con el frío también habían llegado las primeras aguas del año, que, a diferencia de la rigurosa bajada de temperatura, habían sido acogidas con general beneplácito. El calendario marcaba el día de la celebración de la Virgen del Rosario.
El mayordomo del conde de Oropesa había dado instrucciones aquella mañana de que se dispusiese todo lo necesario para que en las habitaciones principales de la casa quedasen ya instalados los braseros y en las chimeneas de los salones el crepitar de la leña fuese un murmullo que no cesara hasta la próxima primavera. Había tenido presente, a la hora de tomar aquella decisión, que aquel día su señor regresaba inesperadamente de la Puebla de Montalbán y tendría lugar la visita de dos importantes personalidades.
A escasa distancia del palacio de Oropesa, pocas manzanas más arriba, su eminencia el cardenal Portocarrero recorría a largas zancadas, una y otra vez, el suelo entarimado de una habitación sumida en la penumbra, a la que colaboraban las ventanas entornadas por las que apenas se filtraba la plomiza luz de aquel encapotado día.
La lluvia había empezado a golpear en los cristales, pausadamente primero y con fuerza cada vez mayor después. Su ruido se entremezclaba con el de la seda de la indumentaria cardenalicia. A pesar de que el purpurado se encontraba solo, realizaba gestos y ademanes propios de quien mantiene una conversación. Parecía sostener casi una discusión. El rumor de la lluvia y de las vestiduras se mezcló con el golpear seco, pero solemne, de un reloj que, colgado de la pared, anunció la llegada del mediodía. De forma casi simultánea una pequeña puerta, pequeña para las dimensiones de la estancia, situada en la pared frontera a la de los ventanales, se entreabrió de manera que quien lo hacía temía molestar con su actuación, pese a las instrucciones que había recibido.
—Eminencia, ya es la hora —quien hablaba era un esbelto clérigo de aspecto atildado y hábito impecable.
—Está bien, Urraca —respondió el cardenal sin dejar de caminar—; disponlo todo para la visita.
El religioso abandonó la estancia de forma tan sigilosa como había llegado. La lluvia ya era aguacero cuando el cardenal cerraba la portezuela de su carroza con gesto enérgico y desabrido, sin dar tiempo al postillón para que cumpliese su cometido de franquearle la entrada al carruaje. Sobre la acharolada puerta y bajo un sombrero episcopal relucían los cuarteles del escudo del primado de las Españas. Urraca, que tomaba posiciones para subir, antes de cerrar la otra puerta, gritó:
—¡Al palacio de Oropesa!
En el pescante restalló el látigo y del adoquinado que formaba el pavimento del patio brotó el ruido de los cascos de los caballos. En las calles por las que circulaba apenas si se veían transeúntes. Lo que ya era un temporal de agua con aparato eléctrico había retraído a los viandantes, que veían como las polvorientas pistas que eran las calles madrileñas durante la sequía estival se convertían, en la mayor parte de los casos, en barrizales intransitables con la llegada de las lluvias.
La fachada del palacio de Oropesa era imponente, no tanto por el valor artístico de la misma cuanto por sus dimensiones. Con una longitud de extremo a extremo de ciento ochenta varas castellanas, era uno de los edificios más grandes de aquel Madrid que veía consumirse los últimos años del siglo XVII. Su altura no guardaba proporción, con lo que resultaba una construcción achaparrada y carente de gracia. Las dos plantas que ofrecía estaban agujereadas por largas filas de ventanas que sólo se veían interrumpidas en el centro, donde una gigantesca puerta, rematada en un arco de medio punto, cubría, sin mayor encanto, toda la altura.
Cuando la carroza enfiló la esquina de la plazuela que quedaba delante del palacio, las puertas de éste permanecían cerradas, pero antes de que los caballos frenasen ante las mismas, éstas estaban girando sobre sus goznes. No había duda de que los criados esperaban aquella llegada.
Varios de ellos portando unos toldillos negros sostenidos en unas barras de madera y que servían para guarecerse de la lluvia, acompañaron al prelado y su secretario hasta una puerta que, por su aspecto, daba entrada a la parte noble de la casa. Allí los esperaba la grave figura del mayordomo, quien solicitó humilde:
—Eminencia, vuestra bendición.
—Hijo mío, a presencia de tu señor —respondió Portocarrero, mientras que con su mano derecha hacía la señal de la cruz.
Cuando el prelado entró en el salón adonde le condujo el mayordomo mientras que Urraca quedaba fuera, el conde de Oropesa hurgaba entre los tueros de la chimenea con un atizador. En un sillón estaba sentado un personaje de aspecto venerable, que frisaba la vejez: era el marqués de Mancera, uno de los pocos nobles que gozaba de merecido prestigio en todos los círculos sociales de aquella corte llena de intrigas y desavenencias. Tenía uno de los pies descansando sobre un escabel, síntoma inequívoco de que sufría un fuerte ataque de gota. Su presencia causó turbación en Portocarrero, aquel encuentro no tendría más protagonistas que él y el conde. Su experiencia cortesana le permitió aparentar una tranquilidad que no sentía. Oropesa, como correspondía a quien ejercía de anfitrión, tomó la iniciativa.
—Eminencia, disponemos de poco tiempo y mi presencia en Madrid supone por sí misma una aventura. Por lo tanto, sin mayores preámbulos, expondré las razones por las cuales os he citado aquí tanto a vos como a Mancera. Ninguno de los dos conocéis el motivo de esta reunión y nadie más en Madrid sabe de su existencia.
Miró fijamente a los ojos a sus dos visitantes, tomó aire y su voz adquirió un tono más solemne:
—Conocida es de todos la falta de descendencia de nuestro soberano y las tensiones que esta situación está provocando entre las potencias…
—Sólo la actitud del emperador… —interrumpió Portocarrero.
—Os suplico que no me interrumpáis —replicó Oropesa, molesto—; no os he convocado para promover una sucesión a favor de ningún candidato, sino para exponer un plan que busque soluciones a un futuro tan incierto y que planteo ante quien es la máxima autoridad religiosa de la monarquía en su condición de arzobispo de Toledo y cardenal primado, y de quien goza del mayor prestigio entre la grandeza del reino y es una de las voces más autorizadas del Consejo de Estado.
Oropesa calibró el efecto que habían tenido sus palabras. Se percató de que sus dos invitados estaban ya atentos a su discurso.
—Se trata de un plan arriesgado y complejo —continuó—, cuya exposición y detalles omito porque os los entregaré por escrito al término de esta reunión. En esencia se intenta buscar la solución que permita consumar la descendencia de nuestro soberano. A pesar de su delicada salud todavía es un hombre joven, está en la treintena. Los dos conocéis el rumor que corre, cada vez más insistente, acerca de su esterilidad como hombre.
Portocarrero, visiblemente agitado, no pudo contenerse.
—Sólo desde la más absoluta ignorancia puede sostenerse ese rumor como causa de la falta de descendencia del rey nuestro señor.
—Pero estaréis de acuerdo conmigo en que cada vez corre con más insistencia y cada día son más numerosos aquellos que no lo rechazan, aunque no lo acepten abiertamente.
—De todas formas, el problema de la sucesión de la monarquía —insistió Portocarrero— es mucho más complejo y de repercusiones más profundas en el conjunto de las relaciones europeas.
—Por eso precisamente —apostilló Oropesa— conseguir la descendencia directa es la solución adecuada para hacer frente al grave problema sucesorio.
El marqués de Mancera, que había seguido atentamente el curso de la conversación, intervino para poner de relieve que lo importante de aquella reunión no era elucubrar sobre la cuestión sucesoria del rey, sino conocer cuál era esa solución a la que aludía Oropesa para tan delicado asunto, y dirigiéndose al cardenal, le dijo:
—No es momento, dada la salud de su Católica Majestad, de analizar la magnitud y complejidad de este problema. Para ello, eminencia, hay otras instancias que todos conocemos.
La intervención del viejo marqués, a pesar de la crítica que la misma encerraba a las interrupciones que Portocarrero había hecho a la exposición de Oropesa, tuvo un tono sosegado que, sin mayores dificultades, permitió al conde retomar el hilo de su discurso:
—Como sabéis es público el rumor a que me refería sobre el estado de hechizamiento en que se encuentra su majestad, siendo ésta la causa que le impide tener descendencia. A mis oídos ha llegado, no me preguntéis cómo, que en ciertos círculos cortesanos se está barajando la posibilidad, y no es la primera vez que se hace, de someter al rey a un ritual de exorcismo que le libere del encantamiento. El plan que yo propongo conduce también a la solución del problema, pero evitando una exorcización, cuyas consecuencias pueden ser funestas para su salud. No me preguntéis ahora tampoco la solución que propongo.
El silencio fue total tras las últimas palabras del conde. El crepitar de los leños en la chimenea creaba una atmósfera cálida que se acentuaba con el golpear de la lluvia en los cristales de los grandes ventanales que daban luz a la estancia. Mientras el marqués de Mancera se rebullía en su sillón y mesaba sus barbas, el cardenal, que había permanecido de pie durante la conversación, paseaba con nerviosismo de un lado para otro. Portocarrero no se explicaba que para decirle aquello, que a él se le antojaba una simpleza, el conde de Oropesa se hubiese arriesgado a viajar hasta Madrid. Por el contrario, la actitud que mantenía el antiguo valido del rey era de absoluta calma y, sin esperar a mayores consideraciones, volvió a dirigirse a los dos personajes que había citado en aquella desapacible mañana madrileña.
—Como comprenderéis, mi situación no me permite actuar directamente. Sólo contando con el respaldo de personas influyentes —al pronunciar estas palabras miró alternativamente al prelado y al marqués— el plan puede llevarse a cabo. Soy consciente de que existen muchas dificultades para ponerlo en práctica, pero el asunto de la descendencia es tan delicado y nos va tanto en él…
El silencio se impuso otra vez tras las últimas palabras de Oropesa, pero ahora el purpurado no esperó.
—Está bien, Oropesa. ¿Cuál es el plan?
Por toda respuesta, el interrogado se dirigió a una gaveta de caoba con incrustaciones de taracea, que indicaban sin ningún género de dudas su procedencia morisca o cuando menos de artesanos del reino de Granada. La abrió con una diminuta llave que guardaba entre sus vestiduras y extrajo de uno de los muchos cajones que contenía en su interior dos abultados pliegos de papel cerrados y lacrados.
—Aquí está el plan. En estos pliegos se encuentran todos los detalles del mismo, así como la forma de efectuarlo. Dada su complejidad, su estudio y discusión conjunta en estos momentos requeriría de un tiempo que yo, señores míos, no puedo permitirme. Me resulta imposible, como bien sabéis, permanecer en Madrid en mis actuales circunstancias.
Una vez más, Portocarrero hizo ademán de interrumpir a su interlocutor. Pero éste, con energía, rechazó el amago y continuó.
—El plan no está firmado por nadie. No es de nadie. Está redactado y escrito por un amanuense anónimo. Disponéis de varias semanas para su estudio. Transcurrido ese plazo tendréis noticias mías para conocer si estáis en disposición de mantener una nueva reunión, lo que significará que no rechazáis la proposición contenida en esos papeles y aceptáis, cuando menos, su discusión. Dicha reunión, en caso de celebrarse, habría de ser en un lugar situado a más de diez leguas de la corte por razones que comprenderéis fácilmente y no necesitan explicación.
Ahora, Oropesa hablaba deprisa. Daba la sensación de que se le hubiese agotado el tiempo de que disponía y desease acabar la reunión sin mayores dilaciones. Sin ninguna explicación hizo sonar una campanilla y, como si un resorte le hubiera impulsado, el mayordomo apareció en el umbral de la puerta que daba acceso al salón. A la vez que estrechaba la mano de sus contertulios y les entregaba los papeles que contenían su plan, Oropesa se despidió de ellos.
—Luis, acompaña a su eminencia y al señor marqués.
El mayordomo ayudó a levantarse a Mancera y con gesto afable indicó a los dos personajes que le siguiesen. Aún no habían cruzado la puerta cuando el dueño de la casa abandonó la estancia por una pequeña puerta excusada y camuflada. Antes de que los visitantes saliesen del gigantesco palacio, cuyas puertas habían permanecido cerradas durante el transcurso de la entrevista y que sólo se abrieron para dar paso a sus respectivas carrozas, un pequeño carruaje, con las cortinas echadas y sin ningún distintivo que permitiese su identificación, había salido a toda velocidad por la puerta de servicio que daba acceso a las cocinas. Si algún curioso había visto algo, sólo era que dos carrozas, una de las cuales pertenecía al arzobispo de Toledo, habían estado en el palacio de Oropesa algo más de media hora en una mañana lluviosa en la que Madrid empezaba a estrenar el invierno meteorológico.
2
La paz
La corte estaba agitada. El curso de la guerra contra Francia no podía llevar peores derroteros y tras la caída de Barcelona en manos del enemigo parecía que toda Cataluña podía quedar en poder de los franceses. Sólo la presión internacional y la propia decisión de Luis XIV, que tenía previsto explotar aquella situación en su propio beneficio de forma más intensa que las ventajas que podrían derivarse de la conquista militar de aquellos territorios, evitaron la ocupación del principado. Desde Versalles habían llegado propuestas de paz, pero la desconfianza que tales proposiciones producían en Madrid era total. Ya se conocían las anteriores ofertas que en otras ocasiones había formulado el francés, pero lo que ahora ignoraban en la corte de Carlos II era que la paz que el enemigo ofertaba no era un fin sino un medio.
El frío continuaba siendo la nota dominante en el ambiente de aquel otoño, y por todas partes —en las covachuelas, en los mesones, en los corrillos de desocupados que se formaban en los lugares de mayor concurrencia de la villa y en los salones más encumbrados de la corte— sólo se hablaba del mismo asunto: podía llegar la paz, a pesar de la difícil situación militar en que se encontraba el reino. No se sabía cómo, pero por todo Madrid circulaba el rumor, otro más, de que aquel mismo día un correo de Flandes traería las propuestas que estaban sobre la mesa de negociaciones en la ciudad de Ryswick. Conforme avanzaba la mañana era cada vez mayor el número de curiosos e interesados que se iba concentrando ante el Alcázar real y, poco después del mediodía, un murmullo se fue convirtiendo en clamor:
—¡Ya viene! ¡Ya viene!
A lo largo de la calle la multitud se arremolinaba, dejando paso — estrecho para la velocidad que traía la montura— a un jinete, portador del ansiado correo. Su aspecto era de agotamiento. Resultaba difícil determinar el pelaje de la cabalgadura, embarrada hasta los ijares. Estaba claro que las aguas habían caído abundantes no sólo en Madrid, sino en muchas leguas a la redonda. Tampoco era fácil determinar el color de la indumentaria del jinete, cuya pardusca capa no quedaba claro si era de ese natural o era el resultado del efecto de los barrizales. El cansancio era la nota dominante de su rostro, de cuya inexpresividad, aparte de las huellas del esfuerzo, nada podía concluirse. El estrecho pasillo que se abría al paso del correo volvía a desaparecer inmediatamente tras él. La marea humana que se apiñaba ya frente a palacio llegaba hasta las mismísimas puertas, donde un contingente de chambergos hacía esfuerzos cada vez mayores por despejar la entrada. Llegó un momento en que la masa de gente no pudo abrirse al paso del mensajero y éste quedó aprisionado. Sólo la llegada de un sargento de la guardia al frente de un pelotón pudo salvar la situación.
—¡Paso, en nombre del rey! ¡En nombre del rey!
A viva fuerza lograron que el jinete entrase en el Alcázar, mientras los chambergos formaban un cordón. De la muchedumbre salía todo tipo de exclamaciones.
—¡Muerte al francés!
—¡Abajo los imperiales!
—¡Descendencia, descendencia, descendencia!
El duque de Sessa, que ejercía aquel día funciones de capitán en palacio, recibió el esperado pliego y, sin pérdida de tiempo, recorrió los oscuros pasillos de aquel sombrío alcázar que conducían al salón del trono. Allí hizo una profunda reverencia y extendió el pliego.
—Majestad, el correo de Flandes.
El rey indicó con un gesto al cardenal Portocarrero, que recibiese la carta. El purpurado rasgó con sus manos los lacres que la sellaban y, tras deshacer los dobleces, dio lectura a aquellas líneas que todos esperaban con ansiedad:
«Bruselas, octubre 8 de 1697.
»De don Francisco Bernaldo de Quirós al excelentísimo señor don Luis Fernández de Portocarrero.
»Excelentísimo señor:
»La grave situación por la que atraviesa el Rey Cristianísimo y las no menores dificultades de las Potencias Marítimas, unidas a los deseos de paz del Señor Emperador, han posibilitado el milagro de que en los preliminares de la paz que se pretende ajustar se vaya caminando con mayor facilidad de la que todos esperaban.
»Amén de otras consideraciones que afectan al conjunto general de la Liga de Augsburgo y que en lo esencial se refieren a tratados comerciales entre las Provincias Unidas y Francia y al mantenimiento de las relaciones comerciales entre Inglaterra y el Cristianísimo; lo más sustancial del acuerdo, que a todos parece increíble, es la disposición de Monsieur de Bonfleurs a desmantelar todas las fortificaciones que su rey había levantado a orillas del Rhin.
»Sin embargo, lo que más sorprende a todos los plenipotenciarios es la actitud del rey de Francia con respecto a los intereses de su Católica Majestad (que Dios guarde): las tropas francesas del general Vendôme que han ocupado Barcelona y las comarcas del norte de aquel principado rebasarán los Pirineos y mantendrán la raya fronteriza en los mismos lugares en que quedó establecida en la paz de 1659, bajo reinado del rey Felipe (que gloria haya). A ello se añade la devolución a su Majestad Católica de una larga serie de plazas fuertes que en guerras anteriores el Cristianísimo exigió para arreglar un acuerdo de paz; en la lista de devoluciones se encuentran Luxemburgo, Chimay, Mons, Courtrai, Charleroi y Ath.
»Por aquí corre la especie de que jamás su Majestad podría obtener una paz tan ventajosa cómo ésta y que sólo el deseo del francés de obtener una paz auténtica, firme y duradera que, además, permita un acercamiento entre las cortes de Versalles y Madrid puede explicar la generosidad de Monsieur de Bonfleurs en la mesa de negociaciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas de su amo.
»También en todas las mesas de negociación preocupa la descendencia de nuestro amado soberano (cuya vida Dios guarde) y su estado de salud.
»Firmado: Francisco Bernaldo de Quirós»
La reina, que en tan solemne ocasión no había querido dejar de estar al lado de su esposo, había escuchado la lectura con el ceño fruncido. Su mirada fija y escrutadora trataba de taladrar el rostro de Portocarrero y penetrar en el cerebro de aquel clérigo cortesano e intrigante, más hecho para la política que para el servicio del altar. De su boca no salió ninguna palabra.
Un murmullo generalizado se elevaba entre los presentes en el salón del trono —abundantes eran allí los hábitos y las sotanas— cuando el cardenal y presidente del Consejo de Estado plegaba entre sus dedos la misiva que tanta expectación había levantado. La mayoría de los rostros tenían pintada la incredulidad en el semblante. No era posible que la paz compensase de aquella forma a una monarquía que en el campo de batalla no había resistido el más pequeño de los envites lanzados por el enemigo. Los más avezados en las lides cortesanas sabían que tras la generosidad mostrada en Ryswick, el zorro de Versalles se guardaba alguna carta en la manga y algunos conocían incluso el valor de esa carta.
El marqués de Mancera indicaba al de Aguilar en tono confidencial, pero que muchos pudieron percibir.
—Me extraña tanta generosidad procediendo de quien durante años nos ha robado a mansalva. Temo que el pago de este regalo no podamos abonarlo.
El rey, que había asistido a la lectura con un aspecto que parecía displicente, pero que en realidad respondía a su natural, decidió dar por concluido el acto que había mantenido expectante a la Corte a lo largo de aquella mañana. Levantándose de su asiento no sin dificultad, dijo a Portocarrero:
—El Consejo de Estado tomará las providencias necesarias para que la paz, tan anhelada por nuestros súbditos, sea efectiva. —Y dirigiéndose a su confesor—: Acompañadnos, padre, a dar gracias al Todopoderoso, que nos ha regalado con una paz tan ventajosa y necesaria.
Todas las testas se inclinaron al paso de sus majestades. El rey, que cojeaba visiblemente, iba cogido al brazo de su esposa, quien no se dignó mirar a ninguno de los presentes. Su altivez sólo se aflojó al pasar junto al almirante de Castilla.
La salida de la pareja real del salón del trono fue acogida con poco menos que un griterío. Casi todos los presentes se arremolinaron en torno al cardenal, quien adoptaba una actitud circunspecta y señalaba el beneficio que aquella paz suponía, remarcando la generosidad que Luis XIV había demostrado.
—Sólo un corazón grande —indicaba Portocarrero— es capaz de emprender una acción similar a la que acabamos de conocer. Sólo la seriedad de Bernaldo de Quirós hace que no dude del contenido de su carta. Ni los más obstinados adversarios de las Lises podrán ahora objetar nada a la buena disposición que el Cristianísimo, con todo su poder, tiene hacia esta monarquía. —Al hacer esta afirmación miró fijamente al lugar donde se encontraban el conde de Frigiliana y los marqueses de Mancera y Aguilar—:
—El Consejo de Estado se reunirá en sesión urgente.
A continuación, se dirigió a su sobrino, el conde de Cifuentes, y elevó el tono de voz para que pudiese ser oído por todos.
—Don Fernando, tomad las providencias necesarias para que en todas las catedrales, iglesias y conventos del reino haya un repique general de campanas que anuncie a los súbditos de su Católica Majestad tan fausto acontecimiento. Que partan correos dando cuenta de la inminencia de la paz a todas las ciudades cabeza de partido y que desde el balcón de palacio el presidente del Consejo de Castilla dé a conocer al pueblo de Madrid que la guerra contra Francia ha terminado y que desde hoy Luis XIV es nuestro amigo y aliado, habiendo mostrado en las conversaciones de paz el talante generoso que ya conocemos.
Ahora Portocarrero se pavoneaba en medio de los cortesanos, como si fuese el artífice de aquellas inesperadas e increíbles condiciones con las que se iba a poner fin a una década de guerra.
—Señores —sentenció el arzobispo—, debemos acudir, como han hecho sus majestades, a dar las gracias al Altísimo por los beneficios que nos ha concedido.
Antes de que la comitiva de cortesanos emprendiese el camino de la capilla real, el médico de la reina, el doctor Geleen, entregaba un billete al marqués de Mancera, quien, apartándose ligeramente, desdobló el pequeño papel cuyo membrete sólo tenía escrita la palabra «URGENTE». Ante sus ojos apareció una letra picuda y nerviosa.
«Sus majestades saldrán mañana para Toledo a pesar del mal tiempo reinante. La reina os recibirá antes de partir. No abandonéis palacio antes de que se os requiera para ser recibido.
»La camarera mayor».
En las calles de la villa y corte las gentes, una vez conocida la noticia, se habían dispersado en todas direcciones. No se hablaba de otra cosa. En las calles, en las plazas, en los mesones y en las tabernas, el motivo de las conversaciones era el mismo. A la alegría general que la paz significaba, se sumaba el hecho insólito de que no se producía ninguna amputación territorial en los dominios de la monarquía. Las gentes se hacían lenguas de las noticias que llegaban de Flandes y no se explicaban la generosidad con que los franceses se estaban conduciendo, cuando en todas las paces anteriores no habían dejado de rapiñar en los imperiales dominios de su rey donde aún seguía sin ponerse el sol.
Se decía que muy pronto los franceses volverían a sus actividades, que las relaciones comerciales con los naturales del otro lado del Pirineo se normalizarían y que Luis XIV tendría su representante en Madrid. Ninguna de estas cosas agradarían a la reina ni a la caterva de alemanes que la rodeaban y que se habían granjeado la animadversión popular por su desenfrenado deseo de acumular riquezas y prebendas. Las iras populares se concentraban de forma especial en la camarera mayor de la reina, María Josefa Gertrudis Böhl von Gutemberg, conocida en los círculos cortesanos como la Berlips, aludiéndose a la castellanización de su título de baronesa de Berlepsch, y de forma popular como «la Perdiz». Aficionada a los buenos vinos del Rhin, rechazaba, al igual que su señora, los caldos de la tierra. Los madrileños, que no podían tolerar tamaño desprecio, la etiquetaron de avara borracha y en más de una ocasión apedrearon su carroza.
Empezaba a caer la tarde y las últimas luces del día daban un aire especial a la confiada villa que había sido Madrid en aquella agitada jornada. En los templos se tocaba a oración y los mismos se veían más concurridos de lo que por sí estaban en un día que no era fiesta de guardar. En las fachadas de algunos edificios, pocos, se encendían unos faroles que ayudaban a los viandantes a encontrar el camino de sus casas. Con fuerza soplaba el aire del Guadarrama, cortante como un cuchillo cachicuerno, del que se protegía todo aquel que podía con el embozo de su capa.
En el Alcázar real la agitación, a pesar de la hora, era inusual. El Consejo de Estado permanecía aún reunido, lanzando sus miembros largos discursos en los que se reiteraban una y otra vez los mismos argumentos. Satisfacción por el final de la guerra, alegría por el curso que habían seguido las conversaciones de paz y alternadas opiniones sobre la actitud de los franceses. Estas últimas iban desde los más encendidos elogios que ignoraban los largos años de guerra, sufrimientos y humillaciones a que habían sometido a la monarquía la soberbia y la política agresiva del monarca galo, hasta los que no podían desterrar de su mente aquella larga serie de vejaciones y, además, no se fiaban de un monarca que no había tenido reparo en faltar a su palabra, invocando la razón de Estado como supremo argumento que justificaba sus felonías. Estaba en el uso de la palabra el conde Frigiliana.
—… y sólo ante la transitoria falta de sucesión en esta monarquía, hemos de persuadirnos que tienen cabida las actuales actitudes del rey de Francia, que trata de este modo de ganarse la voluntad y confianza…
En este momento, cosa inusual, un capitán de la guardia de palacio aparecía en la puerta de entrada de la sala del consejo, solicitando la venia de su presidente para pasar. Portocarrero manifestó su aquiescencia con una leve inclinación de cabeza.
—Eminencia —exclamó el militar, cuyos enormes bigotes eran el rasgo más definitorio de su rostro—, el señor marqués de Mancera es requerido con urgencia. El aludido cruzó una mirada con el cardenal y abandonó la sala sin mayores ceremonias.
—Señor —indicó el capitán—, su majestad la reina os espera en el gabinete pequeño, adonde debo conduciros sin dilación.
Los dos hombres caminaron con toda la rapidez que la edad y los achaques del marqués, que había de ayudarse de un bastón para andar, permitían. Los severos pasillos del alcázar se habían sumido ya en una penumbra que no lograban eliminar los hachones de cera amarillenta que de trecho en trecho arrojaban una pálida luz que servía, más que para iluminar, para proyectar caprichosas figuras, en un juego de luces y sombras, cuando alguien transitaba por sus proximidades. A pesar de que el trayecto que hubieron de recorrer desde la sala de consejos hasta el gabinete pequeño era considerable, Mancera y su acompañante no cruzaron una sola palabra. Cuando llegaron a su destino, el militar saludó al marqués, después de haber golpeado tres veces con los nudillos la clara y maciza puerta de roble. La calva cabeza del doctor Geleen apareció entre las hojas como si se tratara de una pieza de marioneta a la que faltase el cuerpo.
—Pasad, señor marqués.
Cuando Mancera entró en el saloncito, donde, por lo general, María Ana de Neoburgo entretenía parte de sus ocios con sus camaristas, la reina ofrecía su perfil junto a una de las dos ventanas, que a través de unas vidrieras emplomadas, iluminaban la estancia. Ahora la silueta de la soberana se recortaba gracias a los dos enormes velones, de doce bujías cada uno de ellos, que flanqueaban el ventanal. Retirada en un rincón donde la iluminación era más tenue, la odiada camarera mayor se mantenía en una actitud tan rígida, que parecía más estatua que persona.
—Gracias, marqués, por acudir a nuestra llamada. Aunque nuestros contactos en la corte no han sido frecuentes y nuestra relación prácticamente inexistente, sé que sois uno de los pocos caballeros que en la corte se hacen acreedores a tal calificativo. Sé que vuestras actuaciones en todo lo que os incumbe como consejero de Estado y como persona cuya opinión es tenida en consideración, sólo van encaminadas a conseguir lo mejor para su majestad y la monarquía. Sé que sois partidario del fortalecimiento económico y militar del Estado, alejándose vuestros planteamientos de aventuras exteriores que consideráis perniciosas. Sé que os inclináis hacia una política de fortalecimiento naval y de impulso al equipamiento de flotas que aseguren un comercio intenso y permanente con las Indias Occidentales, además de recuperar la perdida hegemonía que en otros tiempos caracterizó a esta monarquía. Sé también que uno de vuestros mayores anhelos es que su majestad, con la ayuda de Dios nuestro Señor, tenga la descendencia que ponga fin a las incertidumbres que se ciernen en el horizonte político de nuestra monarquía y que, hoy por hoy, se han convertido en una de las piezas clave de las relaciones políticas de todas las potencias europeas. La última y fehaciente prueba de esto que os digo está refrendada por las noticias que nos ha traído hoy el correo de Flandes. A estas horas Portocarrero y el «partido francés» conocen de la reunión que estamos manteniendo, pero no saben del contenido de la misma, si bien pueden intuirlo. —La reina hizo un inciso y continuó—. Lo que yo solicito de vos es muy simple. Sé, marqués, que hace algunos días mantuvisteis una reunión en casa del conde de Oropesa con el cardenal. Se os propuso un plan que, en caso de que vos manifestéis vuestro apoyo, podrá ponerse en ejecución y si el resultado es el que esperamos, los cimientos de nuestra monarquía a la que tantos desvelos habéis dedicado se habrán asentado con una firmeza que hoy no tienen.
Mancera había mantenido un silencio respetuoso, que encajaba con su personalidad, escuchando el largo parlamento de la reina sin pestañear. En su interior, una pregunta le escocía como una mordedura.
¿Quién podría haber informado a María Ana de Neoburgo de la reunión en casa de Oropesa?
Si el conde corría un grave riesgo, como de todos era sabido, por el solo hecho de estar en Madrid, quedaba excluido como informador de la reina de una reunión a la que no podía asistir sin ofender gravemente al rey y por añadidura a la reina misma: además, las relaciones entre el antiguo valido y la reina habían estado presididas, al menos hasta entonces, por un odio feroz. Era imposible que Portocarrero hubiese dado ninguna información a la soberana porque las relaciones entre ambos estaban tan deterioradas que, simplemente, no existían.
¿Quién podía haber informado a la reina de aquella reunión a la que sólo habían asistido tres personas? ¿Tenía aquella endiablada mujer una red de informadores mucho más amplia de lo que todos pensaban? El marqués, cuya confianza en la segunda esposa de Carlos II era nula, no se anduvo con rodeos.
—Majestad, yo no voy a negar la existencia de esa reunión a la que habéis aludido y de la que parecéis estar informada. No lo voy a hacer porque sería perder el tiempo y sobre todo faltar a la verdad. Sin embargo, estoy dispuesto a prestar mi apoyo al plan que allí se me entregó, no tanto por satisfacer vuestros deseos, sino porque hay que agotar todas las posibilidades que puedan proporcionar un adarme de solidez a la monarquía; resultaría conveniente que supiese cómo habéis tenido conocimiento de dicha reunión, arriesgándome a que consideréis mi petición una indiscreción y una impertinencia.
La alemana, que ya tenía conocimiento de lo que quería saber y que conocía de la caballerosidad del hombre que tenía ante ella, espetó a Mancera:
—Efectivamente, señor marqués, vuestra impertinencia y vuestra indiscreción parecen no conocer límites. Podéis retiraros.
Cuando un renqueante marqués de Mancera abandonaba el Alcázar real ya era noche cerrada y las calles de Madrid hacía rato que estaban desiertas. El día había estado cargado de emociones y la capital de las Españas se había visto más agitada de lo que era normal en un día cualquiera; si bien, aquel que estaba concluyendo no había sido un día más. En palacio la actividad continuaba. Rompiéndose la rutina que solía presidir los actos de todas las jornadas de la vida de aquel rey de mirada vidriosa y melancólica, se había dispuesto por quien tenía facultades para ello que la corte se trasladaba al día siguiente a Toledo. María Ana de Neoburgo así lo había decidido.
Todo el pesado aparato burocrático de la administración del Estado permanecería en Madrid, donde también quedarían los consejos y los tribunales. Sólo se trasladaría la casa real. Más de setecientas personas y toda la intendencia que la etiqueta cortesana imponía y cuyo desplazamiento horrorizaba al mejor de los intendentes. Si el viaje se había anunciado con un día de antelación, las personas más antiguas en el servicio real pensaban que sólo una locura, una catástrofe o la esperanza de un milagro podía haber dado lugar a semejante decisión.
El carruaje del marqués de Mancera era de tal austeridad que no respondía ni a la exuberante moda de la época ni a la calidad de su propietario. Dando tumbos por las calles, le conducía a su casa. En la mente del maduro noble una obsesión golpeaba como un martillo.
¿Cómo había tenido la reina conocimiento de la reunión en casa de
Oropesa?
3
El inquisidor
El inquisidor general no estaba convencido de que el plan que se le acababa de exponer fuese la solución más adecuada, pero no lo había rechazado abiertamente.
Esa falta de rechazo suponía un cambio significativo en las alturas del temido tribunal respecto a la posición que en los últimos tiempos había venido manteniendo la Suprema
—Hay que ser cautos. Ya hemos tenido experiencias que en nada han beneficiado el prestigio del Santo Oficio.
Quien así se expresaba era el inquisidor Rocaberti y se dirigía al prior del convento de los capuchinos de San Antonio. Ambos personajes eran la viva antítesis por lo que a su aspecto físico se refería. El inquisidor tenía talle de junco; fino y huesudo, su gran envergadura se acentuaba todavía más por su extremada delgadez. Lo enjuto de su rostro se veía intensificado por unos pómulos salientes que a modo de dos grandes protuberancias enmarcaban una nariz aquilina. Sus ojos hundidos daban a su mirar una sensación mucho más intensa de lo que ya era de por sí. Era aquella una mirada que había provocado sudores y escalofríos en alguno de los personajes más encumbrados de la corte cuando se había clavado en ellos.
Rocaberti frisaba ya los sesenta años y el poco pelo que permanecía en sus sienes era ralo y tenía un tono ceniciento que acentuaba el aspecto un tanto siniestro que ofrecía la imagen del inquisidor. Su indumentaria era sencilla e invariablemente negra; a pesar de su rango episcopal, había desterrado de su vestuario otros colores. Su hábito, de corte talar, se entallaba en la cintura. El negro de sus vestiduras sólo quedaba roto por una cruz pectoral, de grandes proporciones, de oro macizo incrustada de rubíes de regular tamaño.
Llamaba en él la atención una ligera cojera, que trataba de disimular y sólo era patente cuando Rocaberti, de habitual paso solemne y reposado, tenía prisa o paseaba nervioso. Sus manos, de palma estrecha y larga, se prolongaban en unos dedos finos y huesudos. Contra lo que era habitual en personas de su rango, estaban desprovistos de toda ornamentación. Sólo cuando la ceremonia lo requería, Rocaberti enguantaba sus manos de negro y en el dedo anular de su mano derecha lucía el anillo inquisitorial, símbolo del poder que concentraba en sus manos el hombre que lo portaba.
Fray Anselmo de la Misericordia era la imagen estereotipada de un fraile. De baja estatura, rebosaba carnes por encima del cíngulo de sus hábitos. Tenía el aspecto de una bolsa cuyo contenido era una masa blanda que la llenaba por completo. Su complexión era de una reciedumbre campesina. Bajo los hábitos se adivinaban unas piernas cortas y resistentes con capacidad suficiente para sostener, como si de columnas se tratase, la humanidad del fraile.
A pesar de que la juventud hacía que los años que había pasado por la vida del capuchino, sus cabellos negros e hisurtos, que ni la tonsura había logrado dominar, le daban un aire más aniñado del que en realidad le correspondía. El volumen de su cabeza sólo era comparable con el de su cuerpo. Unos orondos mofletes, que mantenían un vivo tono sonrosado, quedaban literalmente partidos por una nariz que había ido acumulando volumen en su extremo. Un extremo recorrido por cientos de pequeñas venillas que iban de los tonos rojizos a los azulados y denotaban una indudable afición al vino. Los ojos, a pesar de estar hundidos por efecto del volumen que habían adquirido los carrillos, no habían perdido la vivacidad que los caracterizaban y colaboraban de forma decisiva al aspecto juvenil del fraile. Sólo la existencia de numerosas arrugas, apenas perceptibles, en torno a los ojos denunciaban el paso de los años.
De la boca del prior salían espesas y onduladas, casi moduladas, bocanadas del humo fruto de la aplicación con que se dedicaba de forma alternativa a chupar y mirar un voluminoso cigarro, a los que tan aficionado era, pese a las dudas que reputados teólogos habían manifestado acerca de la licitud o ilicitud de ejercitar aquellas prácticas en las que, siendo el humo la nota dominante, debería andar la mano del señor de los infiernos. Fray Anselmo debía aplicarse la norma «en caso de duda absolución», y como la Santa Madre Iglesia no había pasado de hacer recomendaciones para evitar el consumo del tabaco en lugar sagrado, él no estaba dispuesto a privarse de tan agradable vicio. Solía decir que una comida no podía recibir tal nombre si no se concluía con un cigarro de regular tamaño de aquellos que dos veces al año llegaban a Sevilla, procedentes de las islas Antillas, tras cruzar la mar océana, en los galeones de Indias.
La apariencia y el aspecto de fray Anselmo no respondían a su personalidad. Era, desde luego, un amante de la mesa y un enamorado de los buenos vinos, pero muy pocos podían adivinar que bajo aquel corpachón se escondía un buen teólogo y uno de los más expertos moralistas del reino. Sus dictámenes sobre casuística habían sentado cátedra. Eran numerosas las consultas que a su convento llegaban de Salamanca o Alcalá e incluso de más allá de las fronteras del reino. Era precisamente su experiencia como teólogo y su probada capacidad como moralista lo que le había llevado a aquella reunión con el inquisidor general, el arzobispo de Valencia don Juan Tomás Rocaberti.
—Debéis considerar —señalaba el prior— que es mucho lo que está en juego y no debemos reparar en ningún medio para conseguir un resultado del que se derivarían universales beneficios para todos. Sois vos quien, en razón de vuestro cargo y del ascendiente que vuestro consejo tienen sobre el rey, habéis de tomar una decisión de la que no retiro ni un ápice de la grave responsabilidad que comporta.
—Mi buen fray Anselmo, cómo se nota que la vida conventual os tiene alejado de las intrigas de la corte. ¿Sabéis acaso los intereses que están en juego y las rivalidades que se desarrollan incluso dentro de los mismísimos muros del Alcázar real?
—Tengo ciertas referencias a través del padre Chiusa, con quien sabéis que me une una vieja amistad y…
El inquisidor interrumpió con energía al capuchino.
—¿Vos mantenéis relaciones de amistad y contacto frecuentes con el confesor de la reina?
—Así es, eminencia; somos hermanos de orden y, aunque él sea extranjero, mantiene buena relación con nuestra comunidad. Desde hace tiempo soy yo quien ejerce como su confesor. Por eso todos los viernes nos reunimos en mi celda conventual. Nuestra última entrevista resultó larga en extremo al desear Chiusa conocer ciertos detalles sobre un comentario que le hice de una reunión celebrada en casa del conde de Oropesa, a la que asistieron el cardenal Portocarrero y el marqués de Mancera. Ignoro por qué motivo estaba vivamente interesado en conocer detalles de la misma.
—¿Cuándo se celebró esa reunión, fray Anselmo?
—Tuvo lugar el pasado siete de octubre. ¿También vos, eminencia, tenéis interés en conocer los detalles?
—Si sois tan amable…
—Es poco lo que os puedo aportar, ya que sólo tuve un conocimiento casual y circunstancial. Había acudido a la celebración solemne de la festividad de Nuestra Señora del Rosario en el convento de los dominicos por invitación de su prior cuando, al regresar hacia mi monasterio, me sorprendió un intenso aguacero que en pocos minutos convirtió las calles en ríos de lodo intransitables. Me hallaba a la altura del palacio de los condes de Oropesa cuando pedí refugio mientras amainaba el temporal. Durante mi estancia en palacio fui testigo de la llegada de las carrozas del marqués de Mancera y del arzobispo de Toledo en un intervalo muy pequeño de tiempo. Fueron introducidos por el mayordomo del conde en una dependencia donde permanecieron por espacio de media hora. A continuación, abandonaron el palacio. Alguien más debió de asistir a aquella reunión, pues un tercer carruaje también salió de la casa, aunque lo hizo por la puerta de subalternos y a toda prisa.
—¿Sabéis si a la reunión asistió el conde?
—Lo ignoro, eminencia; vos sabéis que sobre él pesa una pena de destierro que le prohíbe venir a la corte. Si bien…
—Si bien qué…
—Ahora que lo decís…, aquel carruaje tenía algo de extraño. Los cortinajes de las ventanillas estaban echados. No sé; daba la impresión de que quien lo ocupaba trataba de pasar inadvertido. Eso explica que saliese por la puerta de servicio.
—¿Quién sabe de vuestra presencia en el palacio de Oropesa aquel día?
—Nadie, salvo la servidumbre que acogió mi demanda. Estuve en las cocinas de la casa, donde permanecí mientras duró el aguacero y me confortaron con una buena taza de puchero. Si pude ver todo lo que os he dicho fue porque el cuerpo de dichas cocinas lo constituye una crujía que por dos de sus lados daba a sendos patios, uno de ellos el principal de la casa.
—¿Todo esto, fray Anselmo, lo conoce el padre Chiusa?
—Todo salvo la reflexión de que la tercera de las carrozas pudiese estar ocupada por…
La palidez natural del rostro del inquisidor había ido adquiriendo un tono cerúleo y apergaminado. Parecía como si se le hubiese escapado la vida. Sólo el brillo de sus ojos ponía un toque de vitalidad a su semblante. Pese a que era un hombre acostumbrado a dominar sus emociones, un ligero temblor de manos delataba la excitación de que era presa. El capuchino, a quien no había escapado la paulatina alteración y descomposición de su interlocutor, preguntó solícito:
—¿Os sentís mal, eminencia? ¿Queréis que dé aviso?
—No, no. Se trata de una molestia pasajera. Últimamente padezco de migrañas acompañadas de exudaciones que ni médicos ni cirujanos aciertan a remediar. —Aunque trataba de restar importancia a su excitación y era cierto lo que había señalado respecto a las dolencias que le aquejaban, la imagen que ofrecía era preocupante.
—… bien, fray Anselmo, decíais que en consideración a los altos intereses que están en juego vuestra opinión es la de aportar todos los remedios posibles.
—Efectivamente, eminencia reverendísima, aunque el objetivo no puede justificar procedimientos que vayan contra las leyes de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia. Todos aquellos que no las contravengan son lícitos, y en el caso que nos ocupa los considero hasta necesarios. Se podría incluso pecar por omisión.
—¿Sois entonces partidario de someter a su majestad al ritual de la exorcización para eliminar posibles hechizamientos que hayan provocado la incapacidad regia para engendrar a un heredero?
—Soy partidario de llegar a este procedimiento toda vez que los demás medios que ha arbitrado el ingenio humano se han mostrado estériles para conseguir la anhelada descendencia del rey nuestro señor, que Dios guarde. Hemos de considerar que el ritual del exorcismo ha sido prescrito y es recomendado por la Santa Madre Iglesia cuando se dan las condiciones requeridas. La única duda que yo planteo es la voluntad del exorcizado y sí en el caso que nos ocupa se dan las condiciones objetivas para que se lleve a cabo el ritual. Esta última cuestión debe ser examinada con todo detenimiento. Ya sabéis con cuánta facilidad damos crédito a los rumores, y si éstos tienen ciertos ingredientes morbosos la excitación que producen es extraordinaria, siendo pocas las personas que pueden sustraerse a su atractivo influjo. Vos, eminencia —continuó el fraile—, debéis, en vuestra calidad de inquisidor general, sopesar si existe materia. Por mi parte, insisto en considerar que el caso merece que se agoten todos los procedimientos, si bien se debe actuar con suma cautela para evitar situaciones como la vivida hace pocos años con el sastre de la primera esposa del rey nuestro señor, cuya vida Dios haya acogido en su seno.
El inquisidor, cuya turbación no había disminuido, aprovechó un inciso en el parlamento de fray Anselmo para interrumpirle y dar por concluida una reunión por la que parecía haber perdido todo interés, a pesar de que el dictamen del moralista le había ofrecido unos planteamientos claros y diáfanos, muy alejados del oscurantismo y la indefinición de que solían hacer gala los expertos en la materia.
—He de agradecer vuestra respuesta a mi llamada y la claridad del dictamen que me habéis emitido. Ahora, mi querido prior, he de atender otras obligaciones que me son inexcusables.
El tono de aquellas palabras era correcto pero tajante. No admitían réplica. Mientras hablaba, el inquisidor se había puesto de pie y con gesto cordial, extendiendo suavemente una mano, indicaba la dirección de la puerta. Fray Anselmo se vio obligado a levantar su pesada humanidad y tomar el camino que se le señalaba. Las tablas del piso crujían de forma casi imperceptible, amortiguadas por el grosor de las alfombras damasquinadas que cubrían el suelo de la estancia. Cuando Rocaberti abrió la puerta pudo percibir el ruido de unos pasos y la fugacidad de una sombra que se perdía al final del corredor. Avivó el paso a duras penas seguido por el fraile, pero cuando desembocó en la amplia galería de cuyas paredes colgaban los retratos de los ilustres predecesores que habían ocupado el cargo que ahora él ostentaba, todo estaba desierto. Pensó para sí que iba a resultar cierto hasta la literalidad que el Santo Oficio tenía ojos y oídos por todas partes. ¡Hasta en el mismísimo tribunal de la Suprema!
Con un visible gesto de enfado que no trató siquiera de disimular, dio tres toques seguidos y uno espaciado con una campana que pendía en el ángulo interior de la galería. Los toques sonaron lúgubres, a juego con el marco en el que se difundían. Apenas las vibraciones del metal habían dejado de sentirse cuando por el extremo contrario a donde se encontraban el inquisidor y el prior, apareció la figura inconfundible de un familiar del Santo Oficio.
—Hermano Jerónimo, acompañad al prior.
Rocaberti, que había permanecido en el ángulo de la galería, viendo cómo se alejaba el fraile, dijo elevando la voz:
—¡Os reitero mi agradecimiento y guardaos de malas compañías, fray
Anselmo!
Antes de girar sobre sus talones pudo ver la cara atónita del fraile. Fue una visión fugaz, como la de la sombra que se le había escurrido por el corredor hacía unos instantes. Con paso presuroso retornó al despacho donde habían mantenido la reunión y, acomodándose en el bufete, tomó papel y pluma.
Antes de comenzar, titubeó unos instantes, después mojó el cálamo con energía.
«Excelentísimo señor conde de Oropesa:
»Su excelencia disculpará que le dirija unas líneas en estos momentos, pero la urgencia es grave.
»Por un casual la reina ha llegado al conocimiento de la reunión celebrada. Es posible que sólo tenga conocimiento de que a la misma asistieron Portocarrero y Mancera. Ignoro si tiene más detalles o sospecha alguna otra cosa. Habéis de estar prevenido para cualquier eventualidad; os envío este papel por conducto de persona de toda confianza. Por discreción debéis destruirlo una vez lo hayáis leído. No espero respuesta.
»El inquisidor general»
Abandonó el despacho por una puerta disimulada entre los anaqueles abarrotados de libros y por un oscuro corredor llegó hasta una pared de tapial que giró sobre sí misma a impulso de un mecanismo que el inquisidor accionó. Rocaberti apareció en la biblioteca y, tras extraer un volumen de cánones de una de las estanterías, una de ellas, la que ocupaba el lugar por donde había accedido, giró sobre sí misma, quedando en idéntica disposición que las restantes. Tomó una campanilla de mano y la agitó nerviosamente.
—¡Rápido, el hermano Jerónimo!
Cuando el requerido apareció, el inquisidor acababa de lacrar en negro un pliego.
—Mi buen Jerónimo, este correo ha de estar hoy mismo en La Puebla de
Montalbán. La discreción es de suma importancia.
—Hay día suficiente, eminencia reverendísima, para que vuestros deseos puedan cumplirse. ¿He de esperar contestación?
—No, tu regreso ha de ser inmediato. Que Dios y su Santa Madre guíen tus pasos.
4
La reina
El fárrago y el trasiego no habían cesado en el Alcázar real durante toda la noche. Grandes hachones habían proyectado su temblorosa luz en medio de una actividad que sólo se producía dos veces cada año, cuando la corte se trasladaba a Aranjuez o a El Escorial, según la época, siguiendo una rutina casi matemática introducida por el metódico y aburrido bisabuelo del rey. Ahora la decisión de trasladarse durante unas jornadas a Toledo, aunque en Madrid se mantuviese todo el aparato gubernativo y administrativo, había cogido por sorpresa a todos.
Era cierto que en el círculo más restringido que rodeaba a la reina se tenía conocimiento de que los soberanos se trasladarían a Toledo para disponer de unos días de asueto, alejados del fragor de la corte y de las intrigas de las camarillas. Se trataba de un viaje menor, aunque los aposentadores de palacio sabían que aquello suponía un trabajo cuyo sólo pensamiento horrorizaba. Se sabía del viaje, pero no de la fecha, que estaba condicionada a las noticias que llegasen de Flandes sobre las negociaciones de paz en curso. Lo que sorprendió fue que apenas una hora después de conocida la noticia que todos esperaban, se anunciase la salida de los reyes para el día siguiente. Estaba claro que María Ana de Neoburgo, aprovechando que su esposo atravesaba un período de relativa calma en su quebradiza salud, quería disfrutar de su buen humor y, tal vez, de algo más, lejos de la etiqueta palatina y de la turbación que habían de producir los movimientos cortesanos en los días siguientes, como consecuencia obligada del cambiante panorama político que había traído la conclusión de la guerra con los franceses. La reina quería disponer de unas jornadas placenteras y tranquilas, alejando a su esposo de otra influencia que no fuese la suya y todo ello antes de que el invierno en ciernes desaconsejase aún más todo desplazamiento fuera de Madrid.
El rey había respondido bien al tratamiento de purgas a que había sido sometido con aguas ferruginosas y vino administrados por prescripción del protomedicato real durante las dos semanas anteriores. La soberana sabía, además, que su esposo, que suspiraba desde hacía años por la paz y consideraba la guerra como un castigo de la divinidad a causa de sus pecados en la misma línea de entender su falta de descendencia como otra pena impuesta a sus faltas, estaría feliz en estos momentos. La paz había llegado y sus condiciones habían sorprendido a todos, convirtiendo las derrotas militares en una paz victoriosa. No se equivocaba, Carlos II era feliz como un niño al que se le ha perdonado un castigo y, por añadidura, se le ha regalado un juguete. En tales condiciones «la Alemana» lo quería sólo para ella, sabiendo, como sabía, que en algunos de los más influyentes círculos de la corte se elaboraban planes para hacer frente al futuro incierto que ofrecía la falta de sucesión de la monarquía. María Ana estaba también dispuesta a poner, en aquellos días toledanos, todo lo que estuviese en sus manos para solucionar aquella situación.
Desde las primeras luces del alba, acémilas y caballos de carga, sepultados por pesados fardos, habían salido del Alcázar, enfilando el puente de Toledo. Desde hora muy temprana estaban también dispuestas para la marcha cinco carrozas en el patio principal. En ellas se acomodarían los reyes y las personas que constituían el pequeño séquito que los acompañarían: los confesores, los médicos, «la Perdiz», los ayudas de cámara del rey y dos camareras de la reina, el deán de la catedral toledana, que sustituiría al arzobispo Portocarrero, quien permanecería en Madrid para despachar los asuntos de gobierno, dos gentilhombres de su majestad, los condes de Aguilar y Frigiliana, y el obispo de Segovia, don Baltasar de Mendoza, uno de los más fieles servidores con que contaba la reina fuera de su camarilla de alemanes.
Poco después de que hubiesen sonado las campanadas que indicaban las nueve, el cortejo de carrozas se ponía en movimiento. El rey mostraba un semblante risueño, como pocas veces se le había visto. El tiempo era frío, aunque no había llovido en toda la noche. El viaje a Toledo no sería fácil, pero el camino no estaría impracticable. Antes de anochecer, si no surgía ningún contratiempo, sus majestades estarían aposentadas en el palacio arzobispal que había sido elegido como residencia real ante el lamentable estado en que se encontraba el alcázar de aquella ciudad, sumido en el abandono tras la estancia que en él había tenido la reina madre doña Mariana de Austria durante los años de su destierro a orillas del Tajo.
Antes de partir, la reina había enviado un correo urgente —por aquellos días todos los correos eran urgentes— portando un mensaje que hubiese dejado atónitos a todos los que estaban en los entresijos cortesanos. Su destinatario, el conde de Oropesa, se turbó en su casa de La Puebla de Montalbán cuando un criado le anunciaba la presencia en el vestíbulo de un correo con la librea de la casa real, quien afirmaba que sólo lo entregaría a su destinatario en persona. En el rostro del conde la iluminación sustituyó a la confusión que expresaba su rostro conforme fue conociendo el contenido del papel que sostenía en sus manos temblorosas por la emoción. El texto era de una brevedad lacónica, pero él sabía leer entre líneas:
«Conde: el rey, nuestro señor (que Dios guarde), os concede una audiencia privada, permitiéndoos abandonar vuestro destierro y concediéndoos la gracia de poder postraros a los pies de su real persona.
»Al recibo de ésta, y sin pérdida de tiempo, deberéis trasladaros a la ciudad de
Toledo, donde seréis recibido.
»María Ana, reina»
Oropesa no daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo.
—¿Cuándo salieron sus majestades hacia Toledo? —preguntó al mensajero.
—Señor, partieron del alcázar a eso de las nueve de esta misma mañana. El mensaje que habéis recibido me fue entregado en el momento mismo de la partida.
El sol ya había pasado su cénit y Oropesa pudo comprobar que acababan de dar las tres. Mentalmente hizo cálculos y pensó que, quizá, podría alcanzar al cortejo de sus majestades. Rechazó la posibilidad por considerar que todo resultaría demasiado precipitado y contraproducente. Dio instrucciones para que se atendiese de forma conveniente al portador de aquellas noticias, cuyo esfuerzo se pintaba en el rostro, y se retiró a sus aposentos, requiriendo la presencia de la condesa, su esposa.
En Madrid, Portocarrero se veía desbordado por los acontecimientos y sin poder desplazarse a Toledo para estar al lado del rey en estos momentos. Las noticias que llegaban indicaban que la reina le había ganado la partida.
Sin embargo, las condiciones en que se había llegado a la paz eran una bendición del cielo para sus proyectos, en los que el enfrentamiento con la soberana se iba configurando como el elemento fundamental de los mismos.
La actitud de la segunda esposa de Carlos II había sido el acicate más fuerte que el prelado había tenido a la hora de determinar sus preferencias en la agitada vida política del Madrid de aquellos meses. Si bien su postura no se había decantado de manera pública, sus inclinaciones hacia un acuerdo con los franceses se percibía cada vez con mayor nitidez. Ahora, con la paz firmada, esas expectativas se fortalecían. A nadie que estuviese al tanto de los entresijos cortesanos podría extrañar la reunión que estaba celebrándose en una de las dependencias de la residencia madrileña del cardenal, aunque a muchos hubiese causado estupor lo que en ella estaba tratándose.
—Eminencia, vos debéis oponeros con toda vuestra energía a la puesta en práctica de ese proyecto —afirmaba con contundencia y un inconfundible acento francés uno de los dos hombres que compartían la conversación con el cardenal.
—Estamos convencidos —apostillaba el otro— que todo eso son una sarta de tonterías que no conducirán a ninguna parte, pero no debemos confiamos. Pensad que todo el esfuerzo que el rey nuestro señor está realizando parte del principio de que el rey de España no tendrá descendencia. Sólo de esa forma un miembro de su familia podría sentarse en el trono de Madrid.
—Comprendo perfectamente vuestras inquietudes, pero habéis de entender lo delicado de mi posición en esta situación. Sólo con un argumento teológico tiene defensa el rechazar el plan propuesto por el conde de Oropesa; aun así, no dejaría de levantar suspicacias cuando en tantas ocasiones, a pesar de mi condición, he defendido la razón de Estado como la única que justificaría determinadas actuaciones que la conciencia de todo buen cristiano debe rechazar. Y, señores —proseguía Portocarrero—, si existe un asunto de importancia capital que justificaría ciertas concesiones, ése es la descendencia de su Católica Majestad.
—A pesar de ello habréis de hacer todos los esfuerzos que estén a vuestro alcance.
—Contad con ello.
—En todo caso, nos mantendréis informados del desarrollo de los acontecimientos por si fuese necesario tomar otro tipo de medidas. En las próximas semanas podremos reunirnos con mayores facilidades, dada la normalización de las relaciones que se producirán entre los dos países, una vez que la paz se firme de manera oficial.
—No debemos olvidar, sin embargo, que una buena parte del éxito de nuestros propósitos se basa en la discreción. Mi posición en la corte no es tan sólida como para cometer errores o levantar sospechas. No debéis olvidar que todo lo francés provoca aquí un rechazo instintivo.
—¿Conocéis ya la fecha de la reunión con el conde y el marqués?
—No. Oropesa nos dio tiempo para meditar sobre un asunto de tanta trascendencia. Y para él, venir a Madrid supone un riesgo grave. He de suponer que estando los reyes fuera de la corte aprovechará la circunstancia para que nos veamos. En el momento que tenga noticias, recibiréis información de inmediato.
El cardenal se levantó, en un claro gesto de dar por concluida la reunión. Los franceses también se levantaron.
—Eminencia, aunque corran comentarios por la corte de que el próximo embajador de Francia será un purpurado, no hagáis caso; se trata de un rumor falso. Nuestro amo enviará a Madrid a uno de los más hábiles diplomáticos con que cuenta: el duque de Harcourt.
—¡Humm, ¿Henri de Harcourt?!
—Él mismo, y debéis mantener la discreción hasta que su nombramiento se haga público en Versalles.
—Un criado os acompañará hasta la salida. Debéis ser cautos y evitar todo encuentro que permita a alguien deducir la existencia de esta reunión.
Portocarrero agitó una campanilla.
El conde de Oropesa había acertado al tomar la decisión de no marchar de inmediato a Toledo y permanecer aquella noche en su casa. Había empleado la tarde en poner orden en numerosos papeles de su época de gobernante, como venía haciendo desde hacía varias semanas. Tomó entonces entre sus manos la carta que el rey le había remitido de su propio puño hacía ya más de seis años y cuyo texto tantas cosas revelaba:
«Oropesa: bien sabes que me has dicho muchas veces que para contigo no he menester cumplimientos; y así, viendo de la manera que está esto, que es como tú sabes, y que si por justos juicios de Dios y por nuestros pecados quiere castigamos con su pérdida (que no lo espero de su infinita misericordia), por lo que te estimo y te estimaré mientras viviere, no quiero que sea en tus manos, y así, tú verás la manera que ha de ser, pues nadie como tú, por tu gran juicio y amor a mi servicio, lo sabrá mejor. Y puedes creer que siempre te tendré en mi memoria para todo lo que fuere de satisfacción tuya y de tu familia. Y así verás ahora si se te ofrece algo para que tú lo experimentes de mi benignidad y afecto a tu persona. 24 de junio de 1691. Yo, el rey».
No podría apartar nunca de su memoria la patética imagen del soberano cuando, al día siguiente, acudió al Alcázar para ponerse a sus pies y manifestarle su disposición a cumplir en todo con la regia voluntad. Fue entonces cuando Carlos II, sincerándose con él, le dijo: «Eso quieren, y es preciso que me conforme».
Antes de caer el día recibió una orden de destierro inmediato a un lugar que distase más de diez leguas de la corte.
También había aprovechado el conde la tarde en comentar con la condesa —eran muchos los que opinaban que Oropesa hablaba siempre por boca de su mujer— el contenido del correo real que había recibido. El semblante de la mujer era la satisfacción personificada. Pero, aun siendo importante todo aquello, el día todavía reservaba otra sorpresa. Antes de que cayera la noche, un nuevo mensajero llegaba con una misiva para el conde. Su remitente era el marqués de Mancera. Apenas se había apeado el correo de su cabalgadura, Oropesa era informado de la presencia del nuevo emisario. Los condes, que compartían un amplio diván frente a una chimenea donde crepitaban gruesos leños de encinas, cruzaron una mirada entre inquieta y turbada.
El correo, sudoroso y con aspecto cansino, penetró en la estancia donde estaba el destinatario de su mensaje. Habían resultado vanos todos los intentos por que entregase la carta de que era portador, cumpliendo de forma rigurosa las recomendaciones de quien la enviaba de no entregar el mensaje salvo al destinatario del mismo en propia mano.
El conde rasgó nerviosamente los sellos que lacraban la carta con las armas del marqués de Mancera. Su rostro cobró un aspecto ceniciento que tomaba tintes espectrales con el claroscuro que proyectaba la oscilante luz que producían las llamas de la chimenea.
—¿Qué ocurre, Manuel? —preguntó ansiosa la condesa.
Por toda respuesta, su esposo le extendió el papel que acababa de leer. Con mano temblorosa clavó sus ojos en el texto:
«Oropesa, la reina es sabedora de la reunión que celebramos en vuestra casa el pasado día siete. Ignoro si tiene conocimiento de vuestra presencia en la misma, aunque creo que lo sospecha. Tampoco sé si tiene conocimiento del asunto que tratamos.
»Estoy intentando averiguar por qué vía ha podido su majestad obtener esa información. Supongo que toda vuestra servidumbre es de absoluta confianza.
»Guardaos de cualquier acto que no tengáis bajo control. Para vuestra información os diré que sus majestades han partido esta misma mañana hacia Toledo con ánimo de tener unas jornadas de descanso y ausentarse de la corte en unos días de gran actividad con motivo de la firma de la paz. El francés se ha mostrado inusualmente generoso.
»Marqués de Mancera»
La condesa arrugó con crispación el papel entre las manos, mientras su vista quedaba suspensa. Había quedado absorta, como ida. Tras un largo rato, donde el ruido procedente de la leña que ardía en la chimenea parecía haber ganado en intensidad, el conde rompió el silencio:
—A pesar de todo, mañana partiré para Toledo, y alabado sea Dios todopoderoso, que me permite hacer el viaje sobre aviso.
Sin pérdida de tiempo se aplicó a pergeñar el recado que enviaría a Mancera. Ni siquiera tomó asiento para escribir. El mensajero que le había traído aquel correo lo llevaría de regreso a Madrid.
«La Puebla, octubre 12.
»Mancera: He recibido vuestro mensaje y la advertencia que contiene. Ignoro cómo ha tenido la reina conocimiento de la reunión. He de comunicaros que hoy mismo un correo real me invita a acudir a Toledo para ser recibido en audiencia por sus majestades. Poco ha faltado para que esta tarde me pusiese en camino.
»He decidido acudir mañana, y a primera hora iniciaré el viaje. Os mantendré informado de todo cuanto ocurra».
»OROPESA»
No habían acabado los mensajes que llegaban aquel día a La Puebla de Montalbán. Aún no se había marchado el correo enviado por el marqués de Mancera, cuando llegaba otro jinete portando un papel lacrado en negro con el sello del Santo Oficio.
Aquella noche Oropesa tuvo problemas para conciliar el sueño. Hasta que dieron las dos oyó cuartos, medias y enteras en el reloj que hacía pocos meses se había instalado en la torre campanaria de la iglesia parroquial frontera a su palacio. La condesa no pudo dormir en toda la noche.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias menores
Acontecimiento: Sucesión Carlos II
Personaje: Carlos II
Comentario de "El hechizo del rey"
Son los últimos años de la Casa de Austria. Carlos II no tiene descendencia porque, según el rumor que corre por Madrid, está hechizado. Sólo un antídoto que se encuentra en la Praga de los alquimistas del Callejón del Oro podría… El Conde de Cantillana tratará de llegar a Praga, afrontando los peligros de quienes quieren que el rey muera sin descendencia