El espía del Rey
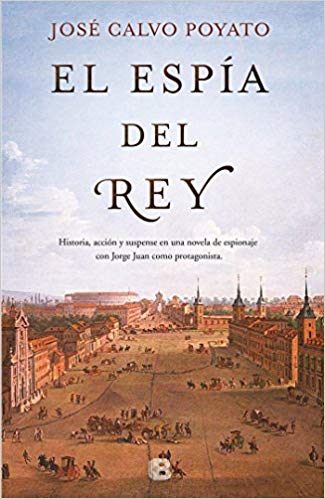
El espía del Rey
La Habana, noviembre de 1758
Le resultaba imposible evitar el temblor de sus manos. Era la tercera vez que Claudia Osorio leía aquella carta recibida por la posta ordinaria. Esa había sido su primera sorpresa. Jorge no la había utilizado durante aquellos ocho años, que a ella se le antojaban muchos más. En lo que le decía en aquellas líneas se encontraba la explicación.
Se sentó en la mecedora que había en el porche de la casa, que era el corazón de la hacienda donde había aprendido las técnicas del cultivo del tabaco y de la caña de azúcar y los secretos para elaborar los habanos que dos veces al año enviaban a España, así como el funcionamiento del enorme ingenio donde se extraía el jugo de la caña de azúcar para obtener el guarapo que, sometido a diversos procesos, se convertía en azúcar.
La tarde declinaba y el sol aparecía y desaparecía entre las nubes arrastradas por una brisa que traía sabor a mar. A lo lejos se vislumbraban las fortificaciones del Morro que vigilaban la entrada a la bahía de La Habana. Allí esperó, impaciente, hasta que por la senda vio llegar el calesín con la capota recogida donde venía su madre, acompañada por don Rodrigo, por quien no parecían pasar los años, tal vez porque dedicaba varias horas cada día al arte de la esgrima, de la que era un virtuoso. Don Rodrigo conservaba la imagen de hombre de un tiempo pasado.
Claudia no pudo contenerse y salió a su encuentro. Don Rodrigo tuvo que refrenar las mulas para evitar alguna complicación.
—¡Soooo! —Los animales obedecieron dóciles.
—¡Madre! ¡Madre! ¡Carta de Jorge!
Doña Catalina vio cómo su hija se acercaba al calesín. Recibir carta de Jorge no era frecuente, pero tampoco había visto a Claudia celebrarlo de aquella manera.
—¿Buenas noticias?
—¡Magníficas! ¡La reina ha muerto! —Se dio cuenta de que se había excedido, pero le había salido del alma.
—¡Claudia, es la reina!
—Lo siento, madre. No he podido evitarlo.
Doña Catalina Garcés bajó del vehículo y se abrazó a su hija. Comprendía su reacción. Aquellos años en Cuba, que en otras condiciones habrían sido un deleite, habían resultado angustiosos en un primer momento por temor a que su presencia allí fuera descubierta y ellas —también don Rodrigo de Arellano— sabían lo que eso podía significar. Luego, conforme el tiempo pasó, vivieron con cierto sosiego. Con todo, la lejanía y separación de Jorge Juan había supuesto un calvario para Claudia, y su madre compartía su dolor.
—¿Cuándo ha sido?
—El 27 de agosto, en Aranjuez. El rey, según cuenta Jorge, está desolado.
La muerte de doña Bárbara de Braganza abría un resquicio de esperanza para dar el final deseado a una historia que había comenzado diez años antes.
1
Madrid, otoño de 1748
Asistía en silencio a la agria polémica. Tocaba su cabeza con una peluca blanca, corta, ligeramente ondulada que le daba un cierto aire aristocrático, algo que parecía desmentir lo atezado de su semblante. El viento, el sol y la lluvia, los fuertes temporales habían dejado huella en su alargado rostro. Tenía el mentón recio, los labios finos y pequeños, que denotaban decisión. Era enjuto de carnes, algo más alto de lo habitual y había cumplido los treinta y cinco. Se llamaba Jorge Juan. Muchos creían que Jorge Juan era su nombre de pila, pero Juan era su apellido.
Como venía haciendo con mucha frecuencia en las últimas semanas, asistía a la tertulia bautizada como el Buen Gusto, una de las más animadas de aquel Madrid alegre y confiado. Se reunía en la calle del Turco, junto a la Carrera de San Jerónimo, cerca del paseo del Prado, en un palacete propiedad de la condesa de Lemos, doña Rosa María de Castro. Se había convertido en asiduo porque le gustaba comentar novedades que llegaban de París y conocer el pulso de la vida cultural de la Villa y Corte, ya que a la tertulia acudían, en número variable, algunas personalidades importantes. Allí se daban cita Agustín de Montiano, el marqués de Valdeflores, José Carrillo, Ignacio Luzán, Blas Nasarre, el conde de Torreplana y el duque de Béjar; amén de un estrafalario y polémico personaje que había ganado una cátedra de Matemáticas en Salamanca, que llevaba vacante más de treinta años, por el estado de abandono en que se encontraba en España todo lo que no fuera teología, retórica o, en mucha menor medida, las humanidades. Se llamaba Diego de Torres y Villarroel. Sus planteamientos estaban demasiado anclados en el pasado. Había formado parte de una comisión constituida para juzgar el texto que Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían redactado, después de medir el arco del meridiano terrestre en el ecuador y concluir que la forma de la Tierra era esférica, pero achatada por los polos. El catedrático salmantino había puesto numerosos reparos para la publicación de la obra, considerando que el texto era contrario a la doctrina de la Iglesia y que se dejaba seducir por ciertas novedades, cuyo origen se encontraba en los planteamientos de Newton acerca de la irregularidad de la redondez de la Tierra. Torres y Villarroel había adquirido notoriedad con sus almanaques y pronósticos, que publicaba con el pomposo nombre de «Gran Piscator de Salamanca». Se decía que había anunciado la inesperada muerte del joven rey Luis I, cuyo fallecimiento obligó a Felipe V, el padre del monarca ahora felizmente reinante, a ocupar de nuevo el trono, después de haber abdicado y renunciado a sus derechos.
Estas dificultades habían hecho que Jorge Juan, que llevaba dos años en Madrid, después de regresar de su largo periplo por las colonias, no hubiera visto publicada su obra hasta pocas semanas antes. En algún momento se había planteado pedir destino en la Orden de Malta de la que era miembro, decepcionado al comprobar el poco aprecio que se había hecho al ingente trabajo que Antonio de Ulloa y él habían llevado a cabo. La obra había visto la luz gracias a la intervención de don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, responsable de las secretarías de Hacienda, de Indias y de Guerra y Marina. El ministro había mostrado interés por sus trabajos y esa había sido la primera satisfacción, después de más de diez años de penalidades, privaciones y esfuerzos para alcanzar los objetivos que Felipe V, en el trono cuando emprendió su largo viaje, les había encomendado. La muerte del rey y la subida al trono de su hijo, proclamado como Fernando VI, habían influido en el escaso interés por las investigaciones realizadas.
En el Buen Gusto los asuntos que despertaban mayor interés eran los literarios. Había vehementes debates entre quienes ensalzaban los cánones clásicos, que imperaban de nuevo, abominando del barroco, y aquellos que, defensores de planteamientos más tradicionales, veían en los autores del siglo anterior un momento culminante de nuestra literatura.
Aquella noche había concurrido al palacete de la calle del Turco para ver cómo se fajaban los defensores de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca y quiénes apostaban por los nuevos modelos literarios. Ante asuntos de ese tenor Jorge Juan se limitaba a ser un mero espectador. Tenía como norma, cuando consideraba que sus conocimientos eran escasos, no opinar. El asunto previsto era someter a la crítica la obra de don José Carrillo titulada La sinrazón impugnada y beata de Lavapiés, donde daba respuesta a los planteamientos de Nasarre, vehemente defensor de criterios literarios clásicos, que consideraba a Lope y a Calderón corruptores del buen gusto. Sin embargo, el debate no se llevó a cabo, al desatarse una fuerte discusión entre defensores y enemigos de las corridas de toros. Jorge Juan no era aficionado a la tauromaquia, pero defendía la celebración de la fiesta, frente a quienes la detestaban, tachándola de festejo «macabro e irracional». La polémica había surgido con la noticia de que Fernando VI correría con los gastos de la plaza de toros que, con capacidad para 12 OOO personas, se construía en un descampado junto a la Puerta de Alcalá.
—No sé cómo Su Majestad ha destinado una suma tan importante para construir ese… matadero —sentenció despectivamente el conde de Torreplana.
—¿Por qué lo decís, señor mío?
El aristócrata miró con desdén a don Diego de Torres y Villarroel.
—Porque la fiesta de los toros ha perdido sus esencias. Los caballeros han dejado que toreros a pie les ganen el terreno.
—¿Eso tiene algo de malo?
—¡Por supuesto! ¡Se trata de plebeyos! ¡Gentes que se enfrentan a los toros a cambio de dinero! ¡Una vergüenza!
—El toreo puede retribuirse al igual que se paga a quien se ejercita en otras tareas.
—¡El toreo es un arte caballeresco! ¡Esos peones lo han convertido en un espectáculo lamentable alejado de la bizarría con que la nobleza ha toreado desde hace siglos!
—Pues yo diría —puntualizó Nasarre— que quienes llenan el coso disfrutan mucho más con los cambios que se están introduciendo en el espectáculo que con los remilgos de unos jinetes que sólo buscan exhibirse y su lucimiento personal.
—¡Efectivamente, vos lo habéis dicho! Lo que era una fiesta de caballeros se ha convertido en un espectáculo. ¡Un espectáculo bochornoso y lamentable! Hoy se da todo por bien empleado con tal de halagar las pasiones del populacho.
—Esa no es la cuestión —terció don Ignacio Luzán.
—¿Ah, no?
—No, señor marqués. La cuestión central está en que las corridas de toros son una fiesta bárbara. Ha de concluir con la muerte del animal o del toreador. Ni toreo a caballo ni a pie. Su Majestad debería prohibir las corridas de toros.
—¡Suprimir las corridas de toros! —exclamó el marqués—. ¿Acaso nos estamos volviendo locos? ¡No sé hasta dónde vamos a llegar con tantas novedades!
—Las corridas de toros contradicen las luces. Están enfrentadas a la razón. ¡No deberían celebrarse! Dios no creó los animales para que se les infligiera una tortura como la que reciben en ese bárbaro festejo.
—Si no hubiera corridas, no habría toros —terció Nasarre—. La bravura de ese animal se mantiene porque es criado para la fiesta. La lidia da al animal la posibilidad de defenderse y tener una muerte honrosa. ¿Acaso preferís vos el cuchillo del matarife?
—¡Es una fiesta bárbara! —insistió Luzán.
—Es cierto que la construcción de ese coso va a suponer un gasto muy importante. Según he oído decir, una cifra muy próxima a los 85 OOO doblones — señaló la condesa de Lemos—. Pero Su Majestad ha decidido que la plaza será propiedad del Hospital General y el de la Pasión. Eso significa que contarán con ingresos muy importantes.
—¡Los pobres enfermos están, pues, de enhorabuena! —exclamó el padre Noriega, conocido por sus posiciones arriscadas y sus aficiones taurinas.
—¿Seguís llamando bárbaras a las corridas de toros? —Torreplana retó a Luzán.
—Por supuesto. ¿Puede justificarse la prostitución porque las rentas del alquiler de las casas de la mancebía se destinen a la atención de los niños de la Casa Cuna?
Un lacayo susurró algo al oído de la anfitriona. La condesa asintió y el criado se acercó a Jorge Juan.
—Señor, preguntan por vos. ¿Deseáis recibirlo o le digo que se marche?
A Jorge Juan le sorprendió. Eran pocos quienes sabían que podía encontrarse allí.
—¿Ha dicho quién es?
—No, señor. Sólo ha preguntado si os encontráis aquí. Debe de traeros algún recado.
El lacayo lo condujo hasta una salita de recibir.
—Aguardad un momento, señor.
Las paredes estaban enteladas con seda. En una de ellas colgaba un cuadro de asunto mitológico que se reflejaba en un espejo veneciano que había frente a la pintura.
Apenas tuvo que aguardar. Quien había preguntado por él llevaba en su mano un pliego lacrado. Lo saludó con una inclinación de cabeza al tiempo que le preguntaba:
—¿Es vuesa merced don Jorge Juan y Santacilia?
—Ese es mi nombre.
—¿El capitán de navío, don Jorge Juan y Santacilia? —insistió para asegurarse. El marino respondió afirmativamente por segunda vez.
Sólo entonces le entregó el pliego. Jorge Juan comprobó el membrete.
—¿Necesitáis llevar respuesta?
—Lo ignoro, señor. Las órdenes eran localizar a vuesa merced y entregaros el pliego.
—Aguardad.
Se acercó al velón que alumbraba la estancia, rompió el lacre y leyó el texto.
Al Iluctrícimo señor Don Jorge Juan y Santagilia, Capitán de navío de la Armada de Su Majestad Católica, caballero de la Orden de Malta…
Su excelencia, don Zenón de Somodevilla y Bengoeghea, Marqués de la Ensenada, Secretario de Guerra y Marina de Su Majestad Católica os recibirá en su gabinete de trabajo de dicha Secretaría el próximo viernes, que se contarán catorge días del presente mes, a las nueve de la mañana.
Por mandato de Su Excelencia
Ilegible
—Decid a quien os envía que estaré a la hora que se me indica en el lugar señalado.
El mensajero se despidió con otra inclinación de cabeza mientras que Jorge Juan se preguntaba qué querría el secretario de Guerra y Marina. Ser citado por don Zenón de Somodevilla no era una cuestión baladí, solía medir mucho sus decisiones y era enemigo declarado de las improvisaciones tan del gusto de sus compatriotas.
Jorge Juan regresó al salón donde la polémica sobre las corridas de toros no había decaído, pese a que unas criadas vestidas de punta en blanco ofrecían bandejas con bebidas y golosinas varias a los asistentes. Tardó unos segundos en percatarse de una novedad. La joven Claudia Osorio había hecho acto de presencia y charlaba con la condesa. Parecían ajenas al debate entre taurófilos y taurófobos. Doña Rosa María le cogía una mano y le susurraba algo al oído. Hubo un momento en que la mirada de la joven y la del marino se cruzaron. Él la saludó con una leve inclinación de cabeza y ella le dedicó una medida sonrisa. Apenas se conocían. Jorge Juan sabía lo que la condesa de Lemos había comentado el día en que la presentó en la tertulia hacía algunas semanas. Llamó la atención su extraordinaria belleza.
Claudia Osorio acababa de cumplir veinte años. Era espigada y de talle estrecho, su cutis terso y blanco, sin llegar a lechoso. Su melena sedosa y ondulada, de color caoba, parecía diseñada para estar a juego con el azul de sus ojos. La nariz, algo respingona, le daba un toque ann más juvenil a su figura. Pertenecía a una familia de hidalgos venida a menos, pero con recursos para vivir con decoro. La mitad de su existencia había transcurrido en París donde su padre, Baltasar Osorio, había trabajado como amanuense y traductor en la embajada española. Había muerto hacía poco tiempo y, según se rumoreaba, en circunstancias un tanto oscuras. Se decía que su cadáver había aparecido flotando en las aguas del Sena cosido a puñaladas. Su muerte había hecho que la viuda y su hija regresaran a Madrid, a una casa que poseían en la calle del Nuncio. Se decía también que habían recibido por mano anónima una importante suma que, convenientemente administrada, les permitiría vivir sin las estrecheces que solían acompañar a las viudas. Los doblones llegaron acompañados de una carta donde se decía que aceptase aquel dinero sin reparos porque era en pago a los servicios prestados por su difunto esposo. Todas las indagaciones realizadas por doña Catalina Garcés, así se llamaba su madre, para conocer la procedencia del dinero habían resultado inútiles. Era un enigma más de los que habían envuelto la vida de su esposo, terminada de forma tan trágica.
Claudia Osorio había recibido una esmerada educación que iba más allá de la danza, música, canto y urbanidad, que era la instrucción de las jóvenes de buena cuna en España. Había estudiado Matemáticas y Física. Leía a los clásicos en latín y poseía rudimentos de griego, algo poco frecuente. También ella se había convertido en una asidua del Buen Gusto después de que la condesa le abriera las puertas de su casa en aquel trance.
Doña Rosa María batió palmas. Deseaba poner punto final a la agria polémica, pero no le resultó fácil apaciguar los ánimos. Sólo lo consiguió tras varios intentos.
—Escuchad, amigos míos. He de hacer un anuncio que requiere de vuestra atención.
A Jorge Juan las palabras de la anfitriona le llegaban como un eco lejano. No dejaba de preguntarse qué podía querer el poderoso marqués de la Ensenada. Aquel mensaje confirmaba lo que se decía sobre la red de espías que estaban a su servicio. Por eso lo habían localizado. Se decía que don Zenón estaba más interesado en tener información de lo que ocurría que en resolver los asuntos propios de los ministerios a su cargo. Era una calumnia. Ensenada era competente en el desempeño de sus tareas de gobierno. Concedía gran importancia a poseer información y había valorado mucho la información que Jorge Juan le proporcionó acerca de la presencia de colonos ingleses en las islas Malvinas frente a las costas del Río de la Plata, donde se estaban instalando de forma fraudulenta para explotar la pesca de ballenas que abundaban en aquellas aguas.
Su curiosidad tendría que esperar para verse satisfecha. La cita era para dentro de varios días. Prestó mayor atención a las palabras de la anfitriona cuando concretó su anuncio.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Borbones
Acontecimiento: Reinado de Fernando VI
Personaje: Jorge Juan
Comentario de "El espía del Rey"
España a mediados del siglo XVIII. Jorge Juan ha regresado de las Indias donde ha medido el arco del meridiano. Pese a su reconocimiento internacional -los británicos le invitan a Londres para ser recibido en la Royal Society, tropieza con la inquisición para publicar sus Observaciones Astronómicas. El marqués de la Ensenada, que planea devolver el poderío naval a la Real Armada, le encomienda una peligrosa misión, aprovechando su visita a Londres. Jorge Juan, en medio de grandes peligros vivirá una aventura real, que parece propia de una novela.
Presentación del libro «El espía del Rey» en Córdoba
Presentación de «El espía del Rey» en Novelda
Presentación por el autor a escolares de la figura de «Jorge Juan»
Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» Cadena SER
Entrevista al autor en «Libros de arena» de Radio 5
Entrevista al autor en «Onda Cero»
Entrevista al autor en «La Linterna» cadena COPE