Conjura en Madrid
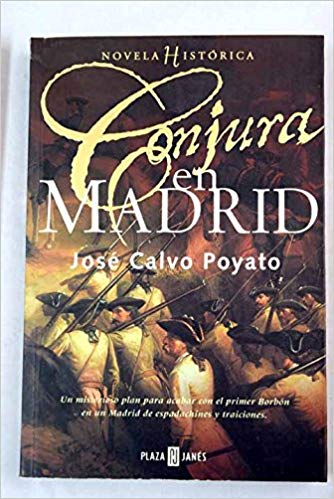
Conjura en Madrid
Capítulo I. La derrota
Habían logrado salvar la vida porque se mantuvieron unidos. Cuando se hundió el flanco derecho del ejército, se inició la gran catástrofe; los soldados del general Bessiéres no fueron capaces de resistir el envite de aquellos endemoniados catalanes y de los ingleses de Stanhope, que provocaron una desbandada general. Había cundido el pánico y fueron innumerables los acribillados en la huida; también eran incontables los que habían perecido ahogados en las turbulentas aguas del Aragón, que bajaba crecido y encrespado con las fuertes lluvias de los comienzos de aquel otoño.
Sólo la veteranía de los hombres, avezados tras largos años de lucha y la disciplina impuesta por los cabos, les había permitido mantenerse agrupados, cerrando una formación de combate que, al ronco golpear de los tambores, se batió en retirada de forma ordenada y con banderas desplegadas. Sus fusiles escupían fuego hacia todas partes, a la vez que sus bayonetas habían formado un cuerpo erizado de afiladas puntas. El enemigo les había acosado y descargado sobre ellos toda su potencia de fuego, pero habían resistido. Cuando recalaron al abrigo de sus defensas muchos estaban heridos y todos agotados y derrengados, pero eran la única unidad del ejército de Felipe V que no había sido deshecha en aquella aciaga jornada.
En el rostro del coronel se reflejaba un cansancio infinito. Un cansancio que iba mucho más allá de los trabajos y los esfuerzos de aquel día. Era la fatiga del ánimo, espantado por años de combates, de cruentas batallas, de lucha sin cuartel en una guerra en la que media Europa peleaba con la otra media y que parecía no tener fin. El sargento mayor le dio el parte de situación de la unidad.
—¡A las órdenes de usía! —le saludó un bigotudo hombretón que frisaba la cuarentena, de pelo canoso y corto, mientras llevaba con energía su mano derecha al pico delantero del sombrero—. ¡Hemos tenido trescientas setenta y dos bajas! ¡Han pasado lista mil ochocientos cincuenta y dos hombres!
El coronel, que había devuelto el saludo de forma anodina, sin levantarse de la silla de campaña que le servía de asiento, asintió con la cabeza.
—¿Cuántos muertos, sargento?
—Entre muertos y desaparecidos, doscientos veintiuno; las demás bajas son heridos de diversa consideración. Muchos de ellos, señor, morirán en los próximos días.
—Está bien, está bien… Que los hombres descansen. Aguardaremos órdenes del marqués de Villadarias, aunque supongo que nos replegaremos hacia Zaragoza.
El sargento se retiró repitiendo el saludo, que en esta ocasión no fue correspondido. El conde de Cantillana, coronel del regimiento número dos, llamado también de la Reina, quedó con la mirada perdida en el vacío. Parecía estar ausente, en otro lugar.
Por la mente del militar desfilaban imágenes y recuerdos, que se amontonaban. Le ocurría siempre que la situación se presentaba difícil, sucedía cada vez que le embargaba la melancolía de las horas bajas; y había vivido ya muchas horas bajas en aquella maldita guerra desencadenada para decidir, decían, quién se sentaba en el trono de Madrid, aunque él estaba convencido de que en aquella terrible contienda primaban otros intereses.
Recordaba ahora su salida de España, ganándole por pies al Santo Oficio, la misma noche en que el pobre Carlos II, el que aseguraban que no tenía descendencia porque estaba hechizado, se encontraba de cuerpo presente. Era la noche de difuntos del año de gracia de 17OO. Hacía de aquello casi nueve años. ¡Dios, cuántas cosas habían ocurrido en aquellos años! Había podido regresar a España en el verano de 17O4, cuando las influencias de su familia y de sus amigos habían logrado echar tierra sobre el asunto que tenía pendiente en el tribunal de la Inquisición. Aunque la tierra que se echaba sobre cuestiones en las que intervenían los inquisidores nunca era lo suficientemente sólida como para olvidarse de ellas definitivamente. Sin embargo, lo agitado de los tiempos y la guerra desatada habían jugado a su favor. Era una buena espada y tenía de sobra demostrada su capacidad peleando contra los franceses en Flandes, cuando las guerras de Luis XIV contra su cuñado, el rey hechizado. Había regresado a España por Barcelona. La ciudad estaba intranquila porque los catalanes no querían como rey a Felipe V. Se le criticaba abiertamente por calles y plazas, en los corrillos callejeros y en los mesones, en el concell y en la Seo. No les gustaba aquel francés, no querían un Borbón en el trono, no asumían que un nieto de Luis XIV fuese su rey. Los barceloneses no olvidaban los malos tragos que Francia les había hecho pasar. Para recuerdo, todavía las murallas de la ciudad tenían las brechas abiertas por la artillería de Vendôme cuando el asalto de 1697. Allí, en Barcelona y en plena canícula de agosto, se enteró de que los ingleses habían ocupado Gibraltar y proclamado soberano al archiduque Carlos. Vio pintada la alegría en los rostros de las gentes.
Luego, su viaje hasta Madrid…
Un cañonazo en la lejanía le sacó de sus pensamientos. Era la lora del crepúsculo, pero aún se libraba alguna escaramuza en las proximidades del campo de batalla, al otro lado del río, que había quedado como línea divisoria entre los contendientes.
La guardia, que vigilaba a distancia prudencial de la puerta de la tienda ante la que el militar estaba sumido en aquellas reflexiones, dejó pasar a un mensajero que vestía de forma impecable: casaca azul galoneada de oro, calzones blancos, botas negras de media caña. Su atildada indumentaria resaltaba aún más entre los harapos, suciedad y el deterioro de los hombres del regimiento que mandaba Cantillana.
—¡A las órdenes de usía, mi coronel! —El mensajero quedó clavado a unos pasos, manteniendo la posición de saludo.
El coronel levantó la cabeza lentamente y fijó con dureza la mirada en aquella figura que parecía salida de un salón palaciego. Pensó en sus hombres, agotados, heridos, hambrientos y zarrapastrosos; los veía morir y retirarse en orden desde hacía pocas horas. Hizo un gesto con la mano que tanto servía para apartar de su cabeza aquellas imágenes, como para decirle al mensajero, sin palabras, que podía abandonar la posición de saludo.
—¡Un mensaje del teniente general, marqués de Villadarias, mi coronel! —La voz era rotunda y sonaba clara mientras le alargaba un pliego.
Cantillana extendió la mano a la vez que se levantaba pesadamente.
—Podéis retiraros.
—¡A las órdenes de usía, mi coronel! —volvió a saludar el mensajero con energía, y girando con marcialidad se alejó con paso decidido.
Cantillana pidió luz, las sombras de la noche eran ya dominantes, y uno de los soldados de vigilancia sacó de la tienda un farol que prendió y acercó a su jefe, quien señaló un gancho que salía de una de las esquinas de la tienda.
Del Teniente General del ejército de Aragón Marqués de Villadarias. Al Ilmo. Gr. Coronel del regimiento de la Reina, Conde de Cantillana.
Usía dará las órdenes pertinentes y tomará las providencias precisas para que las tropas a su mando estén prontas al alba para ponerse en movimiento hacia Zaragoza. Para recibir instrucciones precisas acudirá Usía esta noche a la hora de las diez al puesto de mando de este ejército.
VILLADARIAS.
Dobló lentamente el papel, respetando los pliegues originales. En su cara se dibujaba un interrogante; «¿Para recibir instrucciones precisas?», se preguntó, repitiendo mentalmente las palabras escritas en el mensaje. Aquello no era lo habitual. La orden de retirarse hacia Zaragoza era adecuada y las líneas de repliegue estaban fijadas en el plan de campaña, los itinerarios a seguir eran conocidos por todos los jefes y oficiales, los puntos de aprovisionamiento estaban determinados y todas las acciones para una eventual evacuación estaban diseñadas y previstas. Aquello no podía cambiarse porque, si la partida se iniciaba al alba del día siguiente, no había posibilidad de improvisar. Allí había algo que no encajaba.
A sus treinta y nueve años Cantillana se mantenía en una forma espléndida. De estatura algo más que mediana, tenía una figura atlética, sin estridencias. Era un hombre fuerte. Conservaba intacto su pelo, que mantenía corto, contra la moda imperante, y empezaba a blanquear en las sienes y por detrás de las orejas. Aquel atisbo de madurez acentuaba, sin duda alguna, el atractivo que siempre había tenido entre las mujeres. Era un empedernido galanteador, pero a la vez un perfecto caballero. Sus ojos negros, profundos y brillantes, continuaban llenos de vida; sin embargo, su mirada podía convertirse en glacial. Sus hombres admiraban el valor de que hacía gala en el combate y la serenidad con que tomaba decisiones. Temían su dureza y, sin embargo, le amaban porque se preocupaba por el bienestar de los soldados que estaban a sus órdenes. Esa preocupación era cólera cuando se les quería regatear por parte de los intendentes lo que en justicia les correspondía. No admitía la indisciplina y resultaba temible cuando alguno de sus hombres se extralimitaba en sus derechos de alojamiento en casas particulares. Había dado escarmientos ejemplares a soldados que habían abusado de las familias que tenían que acogerles en sus hogares, en cumplimiento de la pesada carga que suponía para la población civil admitirlos durante los meses de invierno, entre campaña y campaña.
Sus hombres fueron testigos de cómo se enfrentó, en la batalla de Almansa, a dos dragones ingleses para salvar la vida del tambor de una de sus compañías. A uno de ellos lo mató con la media hoja del sable partido; al otro lo estranguló con sus propias manos. A algunos veteranos se les agolpaban las lágrimas en los ojos cuando recordaban la acción de su coronel, y desde aquella memorable jornada Ginesillo, que era el mozalbete tamborilero a quien había salvado el pellejo, no se separaba de su lado y le servía como lo hacían los escuderos medievales con los caballeros andantes. Ginesillo ya había cumplido los doce años y se encontraba entre los mil ochocientos cincuenta y dos hombres del regimiento que habían pasado lista tras cruzar el río Aragón aquel infausto día para las armas del Borbón.
A Cantillana no le gustaban los franceses. Ahora, por una ironía del destino, estaba jugándose su vida y la de sus hombres para que un francés se sentase en el trono de España.
Mataba el tiempo, mientras se acercaban las diez de la noche, sentado a la entrada de la tienda, mirando las fogatas que brillaban en la oscuridad y en torno a las cuales se amontonaban los soldados, que hablaban en voz baja. Era como un sordo rumor de palabras apagadas, embargadas por la tristeza que rompía de vez en cuando la voz estridente de los centinelas dando el grito reglamentario que pasaba de un puesto a otro, como un eco que se multiplicaba y se perdía en la noche.
—¡Centinela alerta, alerta, alerta!
—¡Centinela alerta!
Ginesillo trataba de distraer a su coronel contándole los chismes que circulaban por el campamento, entre los soldados. Contaba el tamborilero al conde que todas las prostitutas acompañantes del ejército se habían marchado al otro lado del río.
—Las muy putas estarán a estas horas revolcándose con esos herejes malditos y con los traidores catalanes que han faltado a la fe y a la ley que deben a nuestro señor el rey, que Dios guarde. Si vuelven por aquí, ¡voto a Dios que las hemos de desorejar!
¡Serán putas!
Cantillana no pudo reprimir un esbozo de sonrisa ante el ardor que Ginesillo ponía en sus asertos, y le invitó a tranquilizarse.
—Ten calma Ginés; deben ganarse la vida y aquí no está hoy el horno para bollos. En ese momento llegó uno de los capitanes del regimiento.
—¡A las órdenes de usía, mi coronel! Éste devolvió el saludo, sin levantarse.
—Señor, circula un extraño rumor entre la oficialidad…
Cantillana miró a Ginesillo, ordenándole, sin decir palabra, que le dejase a solas con el capitán. El jovenzuelo se marchó en dirección a la fogata más próxima, que alumbraba a medio centenar de pasos, perdiéndose en la oscuridad de la que ya era noche cerrada.
—V bien, Mendieta. ¿Qué dice ese rumor?
—Mi coronel, se dicen cosas muy extrañas. Son poco creíbles, pero eso es lo que se dice.
—¡Al grano, Mendieta!
—Veréis, señor, tal vez se trate de un infundio, pero suena con insistencia.
Cantillana se puso en pie. Parecía malhumorado. La sonrisa que Ginesillo lograra arrancarle, había desaparecido por completo de su rostro, que presentaba un aspecto sombrío. En aquel momento parecía un hombre de pocos amigos. Ge le había enrojecido, y por eso se le notaba, una cicatriz que le corría por la mandíbula desde la barbilla hasta la oreja izquierda. Era tan fina y estaba trazada de forma tan perfecta siguiendo la línea del maxilar, que parecía ser la delimitación de la cara y el cuello. Gólo cuando tomaba un tono violáceo aparecía como una cicatriz. Era síntoma de que su propietario no estaba tranquilo.
—¡Por los clavos de Cristo, Mendieta! ¿Quieres decirme ya qué demonios cuenta ese rumor?
—Ge dice, mi coronel, que los franceses nos traicionan.
Los ojos de Cantillana brillaron con dureza a la mortecina luz del farol que amortiguaba la oscuridad; daba la impresión de medir con la mirada al hombre que tenía enfrente. Ge produjo un silencio incómodo para el capitán, que parecía arrepentido de haber dicho aquello.
—¿Quién dice eso? —Las palabras de Cantillana cortaban como un cuchillo, pese a haberlas pronunciado en voz baja.
—Se afirma que la desbandada de esta mañana estaba acordada con los enemigos. Que Bessiéres se había puesto de acuerdo con el inglés y que todo ha sido una farsa… Si eso es así, señor, nos han traicionado.
—¿Quién dice todo eso? —El coronel insistía en su anterior pregunta.
—No os lo puedo precisar, señor. He oído decir, pero no puedo garantizároslo, que el coronel Manrique, del regimiento de Saboya, se lo había dicho a sus capitanes.
Faltaba poco para que fuesen las diez y había refrescado. Cantillana entró en la tienda, cogió su capa y se la echó por los hombros.
—Mendieta, reúne a los capitanes del regimiento y esperadme aquí. ¡Hasta que vuelva!
—Mi coronel… Se dicen más cosas.
Cantillana, que había comenzado a andar, se paró en seco. Ge volvió hacia el capitán y le espetó:
—¡Cuéntame todo lo que se dice!
—Que los franceses van a cruzar, con armas y bagajes, los Pirineos. Se marchan mañana. Han firmado la paz con los ingleses y van a declarar la guerra al rey nuestro señor.
Cantillana parecía una estatua de piedra; no se le movía un solo músculo. Tenía la boca apretada, tanto que apenas se le veían los labios.
—Eso, Mendieta, no es posible —dijo—. Luis XIV de Francia es el abuelo del rey nuestro señor. —Sus palabras apenas eran un murmullo. Como queriendo asegurarlo, añadió—: Es imposible.
El capitán se encogió de hombros, manifestando de esta forma su perplejidad. Poco a poco los pasos de Cantillana se perdieron en la noche camino de aquella extraña reunión a la que había sido convocado por el marqués de Villadarias. En pocos minutos estaba a la vista de la casona que servía de cuartel general improvisado y de puesto de mando accidental a las tropas españolas del ejército borbónico que peleaba en aquella zona limítrofe entre Aragón y Cataluña. Delante de la casa había una frondosa arboleda que se interrumpía como a medio centenar de pasos de la fachada. En la puerta principal, bajo la protección de un tejadillo voladizo sostenido por dos pilares, se encontraba la guardia.
Cantillana estaba a punto de dejar atrás el bosquecillo para cruzar la zona despejada, frontera a la casa, cuando un ruido le hizo mirar hacia la izquierda.
—Psss, Psss. —Una figura menuda y embozada avanzaba hacia él, llevándose una mano hacia la boca, en ademán de guardar silencio. Instintivamente, el coronel buscó la empuñadura de su sable y se percató de que iba desarmado.
—Si no me equivoco, vos sois el conde de Cantillana. —Era una voz de mujer, único elemento que permitía identificar el sexo de aquella imagen embozada y cubierta con un sombrero de amplias y gachas alas que ocultaban el rostro de su propietaria.
—Así es. Y vos ¿quién sois?
—Eso es lo de menos. Lo importante es que leáis esta misiva antes de entrar en esa reunión.
Cantillana no había podido sustraerse a alargar la mano y coger el papel que le ofrecían. Sólo pudo ver una mano hermosa.
—No acabo de entender…
No pudo concluir la frase, porque aquella mujer le interrumpió:
—¡No debéis entrar ahí —señaló la casona— sin haber leído este papel!
Dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de forma tan misteriosa como había aparecido.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Borbones
Acontecimiento: Guerra de Sucesión
Personaje: Felipe V
Comentario de "Conjura en Madrid"
La Guerra de Sucesión vive uno de sus momentos más difíciles para la causa borbónica. Tras las derrotas de Almenara y Zaragoza, Madrid se convierte en un hervidero de intrigas. Personajes como la joven reina Luisa Gabriela de Saboya, la princesa de los Ursinos o un conde Cantillana más maduro buscarán evitar que una conjura expulse a Felipe V del trono.