Altamira. Historia de una polémica
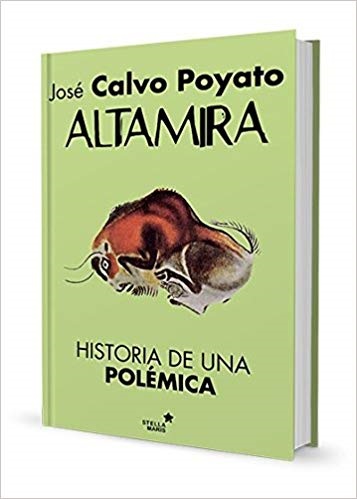
Altamira. Historia de una polémica
Capítulo I
Los gabinetes de maravillas
La gran expansión europea iniciada a finales del siglo XV y que se desarrolló a lo largo de las centurias siguientes, impulsada en un primer momento por los navegantes portugueses y españoles, amplió de una forma extraordinaria los límites del mundo hasta entonces conocido. Los primeros buscando una ruta que les permitiese llegar a Oriente circunvalando el continente africano y los segundos, asumiendo los mayores riesgos que suponía adentrarse en el océano Atlántico, conocido entonces como el mar Tenebroso.
Para la gente de esta época de grandes descubrimientos geográficos, la visión que hasta entonces se tenía del mundo era limitada: Europa, los bordes del norte del continente africano, cuyo interior fue hasta avanzado el siglo XIX una tierra ignota, y Asia de la que más allá de la India sólo se conocían lo que algunos intrépidos viajeros medievales, como Marco Polo que, siguiendo la llamada ruta de la seda, había llegado a la corte de Kubilai Khan, habían relatado. También era una realidad conocida el que, desde sus bases del mar Rojo, los comerciantes árabes surcaban con sus barcos las aguas del índico. El conocimiento del mundo que tenían los europeos de entonces era muy reducido desde un punto de vista espacial. Las dimensiones de la Tierra — sobre la que todavía algunos seguían sosteniendo que su forma era plana, si bien la teoría de su esfericidad era ya comúnmente aceptada— se tenían por mucho más reducidas de lo que eran en realidad.
Asimismo, eran tenidas como verdaderas muchas de las leyendas que habían circulado a lo largo de la Edad Media acerca de la existencia de lugares maravillosos como la isla de San Borondón o las Siete Ciudades de Cíbola, cuya riqueza era legendaria. Se hablaba de la existencia de territorios gobernados por reyes míticos, como podía ser el llamado Preste Juan. Circulaban rumores acerca de tierras habitadas por seres extraños con formas caprichosas. A veces, los cartógrafos representaban en los mapas animales monstruosos, como las sierpes o los dragones que surcaban las peligrosas aguas del mar Tenebroso y eran capaces de engullir los barcos que tenían la desgracia de encontrarse con tales monstruos marinos. Era admitida como verdadera la existencia de animales exóticos a los que se atribuían virtudes misteriosas. Tal era el caso del unicornio del que se decía que tenía cuerpo de caballo, barbas de chivo y un único, largo y retorcido cuerno al que se otorgaban extraordinarias propiedades curativas y cuyas raspaduras eran utilizadas por la farmacopea de la época, como una medicina costosísima al alcance de muy pocos bolsillos.
A partir del primer viaje de Cristóbal Colón, que conducirá a los españoles a las tierras del otro lado del Atlántico, llevándoles a territorios desconocidos hasta entonces por los europeos —sólo se tenían referencias vagas de su existencia—, se fueron, poco a poco, abriendo rutas marítimas por las que transitarán en las décadas siguientes los descubridores y conquistadores españoles. Al mismo tiempo, los viajes de los marinos y descubridores portugueses, que, pacientemente, bordearon la costa africana hasta que Vasco da Gama logró doblar el entonces llamado cabo de las Tormentas —más tarde rebautizado con el nombre de Buena Esperanza— abrieron para los lusitanos la llamada ruta oceánica de las especias por las aguas del océano Indico. Fueron aquellos osados navegantes españoles y portugueses quienes ampliaron de forma sustancial los límites del mundo conocido hasta entonces por los europeos, propiciando que el eje del mundo se desplazara desde el núcleo mediterráneo hasta los países que se abrían a la fachada atlántica.
En ese ambiente eran muchos, principalmente entre las clases más acomodadas, quienes mostraban una creciente curiosidad por las novedades que deparaban esos viajes. Para lo que interesa a nuestro propósito, señalemos que los navegantes europeos traían de los lugares lejanos a los que llegaban, plantas, animales, piedras y objetos extraordinarios, entre estos últimos muchos eran falsificaciones para consumo de incautos.
Fue, pues, a lo largo del siglo XVI y como consecuencia de los descubrimientos de tierras ignotas, que iban dibujando un mundo muy diferente al conocido hasta entonces por los europeos, cuando fueron llegando a Europa, además de especias, oro, plata, maderas preciosas o tintes valiosos, extraños objetos, procedentes de los tres reinos de la naturaleza.
Se trataba de animales desconocidos, de sus esqueletos o simplemente de sus huesos, de plantas exóticas o de piedras extrañas bien por su textura o por sus formas caprichosas. Atraían la atención por su rareza, su forma, su llamativo color, o simplemente porque se trataba de fósiles. La botánica, la zoología y la mineralogía vivieron una época de gran agitación ante una auténtica avalancha de descubrimientos de nuevas especies de las que no se tenía conocimiento hasta entonces. Esos nuevos animales, plantas o minerales despertaron el interés de los hombres de ciencia, que centraban sus esfuerzos en tratar de encuadrarlas científicamente, sistematizarlas y estudiar sus propiedades. Muchas de esas novedades fueron recibidas con reticencias y encontraron el rechazo académico muy anclado en las teorías tradicionales.
El interés y la admiración que despertaban no se circunscribieron al mundo de los científicos, también atrajeron a otra clase de gente que sólo veía en ellas objetos extraordinarios, dignos de ser exhibidos. Todas esas novedades estimularon el afán por el coleccionismo entre quienes podían permitirse pagar, en ocasiones, sumas considerables por un objeto extraño. Los príncipes, la aristocracia y la alta burguesía eran conscientes de que el poseer tales curiosidades era una forma de hacer también ostentación de su poder económico. El fin, pues, de la acumulación de dichos objetos era, más allá de exhibir las piezas, proporcionar prestigio a su propietario o a la institución que lo poseía. Tener un gabinete donde se amontonaban en el sentido literal del término tales «maravillas» era un signo de distinción.
Así fue como surgieron a partir del siglo XVI los llamados Gabinetes de Maravillas o Cuartos de Maravillas, que vivieron sus momentos de mayor esplendor durante los siglos XVI y XVII y buena parte del XVIII, antes de iniciar una decadencia que los llevaría a su práctica desaparición a lo largo del siglo XIX, cuando los museos se convirtieron en la forma de exhibir las obras de arte o piezas de valor para alguna de las ciencias, a las que se consideraba con el mérito suficiente para ser admiradas por el público.
En esos Gabinetes de Maravillas se exhibían objetos procedentes de las partes más remotas del planeta. Lugares a los que los europeos llegaban por primera vez. También se incorporaron a ellos toda clase de artefactos curiosos, acompañados de pinturas, esculturas o piezas arqueológicas. En algunos se mostraban también fósiles, a los que no se daba antigüedad y se consideraban sólo como «petrificaciones». También se exhibieron algunos restos óseos sin que se les asignaran mayores especificidades.
El principal objetivo de estos gabinetes —su calificativo de maravillosos es suficientemente elocuente— era causar la admiración de los visitantes ante la visión de los objetos insólitos o los seres extraños que allí se exhibían. En muchos casos se trataba simplemente de seres que mostraban llamativas malformaciones, como podían ser unos siameses o un animal con dos cabezas.
En la inmensa mayoría de los casos ese deseo de coleccionismo que alentaba a sus propietarios se encontraba muy alejado de los planteamientos científicos. Eran poco más que una especie de «almacenes distinguidos» sin mayores pretensiones que la exhibición. Aunque en algunos casos sus propietarios no perdieron de vista el valor científico que podían tener esas colecciones.
En España hubo algunos de esos gabinetes y a principios del siglo XVIII, en 1712, cuando los Gabinetes de Maravillas vivían aún su época dorada, Felipe V ordenó la creación de un Gabinete que estuviera ligado a la Biblioteca Nacional, lo que apunta al carácter científico que deseaba darle el primer Borbón que reinaba en España. Señalaba el monarca en el Real Decreto de su constitución que «servirá mucho juntar en la misma Librería las cosas singulares, raras y extraordinarias que se hallan en las Indias y partes remotas he resuelto (encargar y mandar) a mis Virreyes del Perú y de Nueva España, Gobernadores, Corregidores y otras cualesquier personas, así eclesiásticas como seglares, que puedan concurrir a ello, pongan con muy particular cuidado toda su aplicación en recoger cuantas pudieren de estas cosas singulares, bien sean piedras, animales, plantas, frutas y de cualquier otro género que no sea muy común».
No deja de llamar la atención que, mucho más tarde, en las décadas que marcaron la España isabelina, cuando se decidió la construcción de un gran edificio que albergara la Biblioteca Nacional se decidiera que, compartiendo el mismo cuartel urbano, se alzase el Museo Arqueológico Nacional[1]. Se explica esa decisión porque, ya a mediados del siglo XIX, algunos de los Gabinetes de Maravillas que no habían desaparecido se ligaron a importantes bibliotecas, sobre todo los que fueron concebidos con una finalidad que iba más allá del puro y simple coleccionismo o la exhibición de rarezas, buscando también el conocimiento científico a través de las especies exhibidas. Algunos de estos gabinetes fueron con el paso del tiempo el germen de más de un museo o, cuando menos, algunas de sus colecciones pasaron a formar parte de dichos establecimientos. Ese cambio, que certificaba la muerte de los Gabinetes de Maravillas como simples almacenes expositores de objetos que había sido la causa de su nacimiento, ocurrió cuando las ciencias que se encargaban del estudio de algunos de esos objetos extraordinarios daban pasos importantes. Ese fue el momento en que los museos pasaron a un primer plano y, en cierto modo, se convirtieron en herederos de los gabinetes.
Será en los museos de ciencias naturales, que vivirán un extraordinario desarrollo a lo largo del siglo XIX, donde esa relación se vea de forma más patente. En la actualidad muchos de sus fondos, los que tenían un carácter más científico, son de esa procedencia.
En definitiva, aquellas curiosidades buscadas por viajeros, a veces sin el menor carácter científico y sólo por lo que tenían de portentos, y expuestas con escasos planteamientos científicos, en algunos casos fueron despertando la curiosidad de los científicos y acabaron siendo el germen de un conjunto de ciencias como la paleontología, la geología o la antropología en cuya raíz se encuentra la curiosidad y conservación de viejos restos óseos y pétreos relacionados con la antigüedad de la presencia del hombre sobre la Tierra, que con el paso de los años alumbraron lo que acabaría por denominarse como prehistoria.
Capitulo II
Cuando la prehistoria no existía como ciencia
Desde la Antigüedad los fósiles, llamados durante mucho “petrificaciones”, tiempo habían despertado la curiosidad de los naturalistas y eruditos. En el siglo XVI se convirtieron en piezas importantes de las colecciones que constituían los Gabinetes de Maravillas y eran objeto de debates y polémicas sobre su origen.
Para los eruditos de la época la existencia de los fósiles planteaba un abanico de interrogantes para los que no se tenía una respuesta convincente. No se tenían muchas dudas acerca de que se trataba de «petrificaciones» de lo que en otro momento habían sido esqueletos de seres vivos o simples restos de sus osamentas, pero ahí acababan las certezas. Acerca de lo que había ocurrido para que se petrificasen se tenían interpretaciones muy diferentes que, en muchos casos, conducían a la formulación de hipótesis sobre el origen de la Tierra y también del hombre.
Durante décadas se trataron de buscar explicaciones sin salirse del marco establecido por el relato bíblico, ya que éste era incuestionable en tanto suponía la palabra de Dios que había sido revelada a los hombres. En el Génesis, primero de los libros que constituyen el Antiguo Testamento, estaban recogidos dos relatos que eran especialmente interesantes para los científicos de la época. Uno de ellos se refería a la creación del mundo. El otro contaba el castigo que la divinidad había infligido a la humanidad en forma de un terrible diluvio de proporciones universales, como castigo a la maldad y los pecados de los hombres. En consecuencia, la explicación de la existencia de los fósiles había de concordar con ellos.
La idea de que el origen de los fósiles se encontraba en el diluvio que se relataba en la Biblia era la tesis que se defendía en la Royal Society inglesa a mediados del siglo XVII y que se extendía por Europa a comienzos del siglo XVIII. Ese planteamiento tuvo una acogida muy favorable entre los ilustrados españoles a través de un libro, traducido en nuestro país por un miembro de la Compañía de Jesús, el padre Terreros. Se titulaba Espectáculo de la Naturaleza y su autor era el abate Nöel Pluche[2].
El libro de Pluche era uno de los muchos estudios que trataban de encontrar una explicación para que el conocimiento de la humanidad más remota estuviera en consonancia con el relato bíblico. Se asumía que el origen de la humanidad había que situarlo en un tiempo anterior a la existencia de las fuentes escritas, que era cuando se consideraba que arrancaba la historia. Sin embargo, todas las explicaciones tenían un carácter historicista, ya que el origen del hombre había de rastrearse a través de los textos que ofrecían las Sagradas Escrituras.
El problema surgía cuando al tomar como referencia lo que se contaba en la Biblia, no era posible alargar en el tiempo la existencia de la vida sobre el Tierra y eran muchos los que sospechaban que el origen de los fósiles se encontraba en una época mucho más antigua que la señalada por la cronología que se había asignado a la creación del mundo. Algunos habían puesto fecha al relato bíblico y su antigüedad no concordaba con la existencia de los seres vivos que habían acabado «petrificados».
A mediados del siglo XVII, James Ussher, un obispo anglicano de la diócesis de Armagh, en Irlanda, había realizado una serie de cálculos en virtud de los cuales había llegado a la conclusión de que la creación tal y como estaba recogida en el Génesis había comenzado la tarde de la víspera del domingo 23 de octubre del año 4004 a. de C. del calendario juliano, que era por el que se regían los anglicanos, pues habían aceptado por aquellas fechas la reforma promovida por el papa Gregorio XIII en 1582[3]. Esta del calendario no era una cuestión baladí, dada la precisión con que el obispo Ussher había señalado el momento de la creación. Para ajustar el calendario juliano a la reforma gregoriana, que buscaba eliminar el desfase que lo largo del tiempo se había producido, se utilizó la fórmula de suprimir los días que van del 4 al 11 de octubre de aquel año.
Por las mismas fechas que James Ussher hada pública su fecha de la creación, John Lightfood daba a conocer su propia cronología para dicho acontecimiento. También consideraba que la creación había comenzado en una fecha próxima al equinoccio de otoño, como había señalado Ussher, pero no era en el año 4004 a. de C. sino en 3929.
La llamativa precisión de las cronologías que Ussher y Lightfood ofrecían se debía a que ambos habían utilizado una fórmula muy similar para sus cálculos y que era muy parecida a la que establecida mucho antes, en el siglo VIII, Beda el Venerable en su libro De Temporum retione; Beda situaba el origen de la creación en 3952 a. de C. Una fecha muy próxima a la que establead, medio siglo antes que Ussher, el francés Joseph Justus Scaliger, quien consideraba el momento de la creación en el año 3949 a. de C.
Todas esas fechas tenían en común que señalaban una escasa antigüedad para la Tierra, ya que no se prolongaba más allá de los seis mil años de antigüedad. Muy pronto las dudas empezaron a arrojar sombras sobre dicha interpretación porque para los geólogos no parecía plausible un origen de la Tierra tan cercano. La batalla estaba servida, ya que los planteamientos de una antigüedad mayor defendida desde el campo geológico no lograron imponer sus tesis con facilidad.
Al descubrimiento de «petrificaciones», principalmente en las laderas de las montañas, se añadieron nuevos hallazgos a los que cada vez se daba más importancia. Esos hallazgos también apuntaban a tiempos antiguos para los que la ciencia no tenía una explicación adecuada. Entre ellos se encontraban restos óseos de animales antiguos, muchos de los cuales habían desaparecido por alguna circunstancia desconocida; para explicar esa desaparición se acudía a la catástrofe que significó el diluvio, pero la cronología no encajaba. Entre esos hallazgos se encontraban también unos objetos que provocaban mayores disputas que las generadas por la posible existencia de unos animales extinguidos. Se trataba de material lítico.
Algunos eruditos sostenían que esas piedras, encontradas a veces junto a restos óseos, difícilmente podían haber sido modeladas por la naturaleza. Esa posibilidad abría numerosos interrogantes porque admitir su existencia como objetos que tenían un origen artificial suponía aceptar que eran el resultado de la acción del hombre. En este caso el rechazo de la comunidad científica y de los círculos académicos era generalizado porque admitir que tenían un origen artificial incrementaba todavía más los graves problemas con que ya se encontraba la cronología. Según el relato del Génesis el hombre había sido creado en el estadio final del proceso creativo que había llevado a cabo la divinidad.
Durante las primeras décadas del siglo XIX se trató de encajar la existencia de los fósiles, algunos de ellos de gran tamaño, en los relatos bíblicos. Esos fósiles se atribuían a grandes mamíferos e incluso a seres humanos gigantescos que habían desaparecido de la faz de la Tierra como consecuencia del diluvio. No obstante, eran ya muchos los que no aceptaban tal explicación y pensaban que los fósiles encerraban una oscura historia que resultaba mucho más compleja y que era más difícil de interpretar. Veían en los fósiles testimonios de un tiempo pasado del que se carecía de información, más allá de lo que se recogía en el Antiguo Testamento. No se albergaban dudas de que pertenecían a lo que se denominaba, sin mayores precisiones, como la «época antediluviana», pero la cronología anterior al diluvio no podía ser tan corta como se había supuesto. Empezó a especularse con la posibilidad de que existiera una larga etapa de la humanidad anterior a la catástrofe bíblica en la que resultaba harto complicado penetrar.
En esa situación, desde una fecha muy temprana del siglo XIX, las polémicas, muchas veces atizadas desde las páginas de los periódicos, sobre la antigüedad del hombre sobre la Tierra cobraron una importancia creciente y desbordaron el reducido marco en que se habían desenvuelto hasta entonces. A lo que podemos denominar ampliación del interés social por las «petrificaciones» se añadió, conforme las posturas sobre la cronología de Ussher-Lightfood y la antigüedad del hombre se distanciaron, el carácter de confrontación religiosa que adquirieron las polémicas y que hasta entonces se había tratado de evitar, pero los descubrimientos y hallazgos cada vez más numerosos hicieron que resultara imposible.
Capítulo III
Catastrofismo y uniformismo
La necesidad de buscar una explicación a la existencia de los restos que evidenciaban una antigüedad mayor que la admitida hasta entonces para la presencia de vida en la Tierra, y de la Tierra misma, hizo que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX se construyeran numerosas teorías sobre su origen. Las dos más importantes fueron el catastrofismo y el uniformismo.
El catastrofismo basaba sus planteamientos en la existencia de una cadena de catástrofes, de ahí su nombre. Dejaba abierta la posibilidad de que esas catástrofes fueran universales o que se limitaran a un espacio geográfico concreto. En cualquier caso, sus efectos eran demoledores y acababan con la existencia de toda forma de vida, exterminando a todos los seres vivos que en ese momento existían. Concluida la catástrofe y sus letales consecuencias, comenzaba un nuevo ciclo: la vida surgía otra vez sobre el orbe. Podía hacerlo a partir de una nueva creación divina si la catástrofe había sido de carácter universal. En el caso de que la catástrofe hubiera afectado a un espacio geográfico limitado se contemplaba la posibilidad de que la aparición de los organismos vivos en la zona afectada se debiera a la emigración de seres procedentes de otras zonas sobre las que no se hubiera abatido el desastre.
La figura clave del catastrofismo fue Georges Cuvier (1769-1832), gran impulsor de la anatomía comparada, lo que le permitió reconstruir gran número de fósiles a partir de los restos encontrados[5]. Fue un brillante paleontólogo y colaboró de forma decisiva a impulsar los estudios de estratigrafía. Algunos de sus seguidores llevaron sus planteamientos catastrofistas hasta el extremo de señalar un número preciso de catástrofes.
Alcide D’Orbigny, un famoso naturalista y paleontólogo, autor de una monumental obra: Voyage dans l’Amérique Méridionale[6], que algunos han comparado con la obra de Alexander von Humboldt[7], llegó a señalar que en la Tierra se podían constatar veintitrés épocas geológicas y, en consecuencia, se habían producido otras tantas catástrofes, después de las cuales la vida había iniciado un nuevo proceso con nuevas especies animales.
Para Cuvier y los catastrofistas las sucesivas aniquilaciones de la vida eran debidas a una serie de diluvios. Esos diluvios eran los que daban lugar a la sedimentación de los restos de animales y a los correspondientes depósitos de fósiles. La explicación de que las catástrofes eran provocadas por diluvios permitían a Cuvier encajar sus hipótesis con el relato bíblico al tiempo que enlazaba con los mitos y leyendas que se referían a la desaparición catastrófica de otras culturas como era el caso de la Atlántida, cuya refinada civilización desaparece en medio de un gran cataclismo.
El principal problema al que se enfrentaban Cuvier y sus seguidores era que en la Biblia no se hacía referencia a una cadena de creaciones y sólo se recogía un diluvio universal, el que relata cómo únicos supervivientes a Noé y su familia. La teoría del catastrofismo salvaba esa dificultad señalando que el diluvio de Noé era la última de las grandes catástrofes que habían sacudido la Tierra. El relato bíblico simplificaba la larga cadena de catástrofes y las reducía a una sola para aligerar un texto que habría sido excesivamente reiterativo, pero mantenía la esencia de lo ocurrido.
Para acabar de encajar su teoría con el relato bíblico, Cuvier rechazaba la posibilidad de que se pudiera encontrar un hombre fósil. Consideraba que la aparición de los seres humanos sobre la Tierra era demasiado reciente para que hubieran podido fosilizarse. Ésa era la explicación que encontró para armonizar la creación divina del hombre, tal y como aparecía en la Biblia, con la antigüedad de los depósitos de sedimentos, habida cuenta de que la cronología admitida por Cuvier sólo se refería a los seis mil años. Pese a sus esfuerzos por encajar el relato del Antiguo Testamento, sus planteamientos eran rechazados por los defensores más estrictos del contenido de la Biblia quienes defendían la literalidad del texto sagrado.
En el otro extremo, el de quienes no consideraban el relato bíblico como una fuente fiable para conocer el origen de la Tierra y de la humanidad, su tesis también era rechazada. Resultaban inadmisibles los ciclos catastróficos como explicación a la existencia de los restos fósiles en los diferentes estratos que ofrecía la superficie de la Tierra.
La otra gran teoría para explicar la existencia de los fósiles era el uniformismo. Concebía la Tierra como el resultado de un largo proceso de formación y que se fue configurando con el paso del tiempo. Los agentes que modelaban la superficie de la Tierra y habían dado lugar a la existencia de los fósiles eran siempre los mismos. Ejercían su influencia de forma lenta y continuaban haciéndolo en la época en que se formuló la teoría. El uniformismo tuvo su principal representante en el británico Charles Lyell[8] (1797-1875) quien ejerció profesionalmente como abogado, pero su verdadera pasión fue la geología, ciencia de la que es considerado como uno de sus padres fundadores. El planteamiento de Lyell obligaba a admitir una larga vida para la Tierra, al sostener que era la lenta acción de los agentes la que erosionaba su superficie. Ese planteamiento sólo era explicable desde la base de la existencia de largos periodos de tiempo.
Las tesis uniformistas se situaban en las antípodas del relato bíblico, que daba a la creación una fecha que sólo se alejaba del presente unos cuantos miles de años, mientras que la configuración de la Tierra era el resultado de un proceso largo y continuado. La existencia de depósitos de fósiles no era el resultado de una súbita catástrofe. Los planteamientos de Lyell apostaban por la existencia de épocas anteriores a los periodos históricos. Se empezaba a hablar de la existencia de un recorrido de la humanidad anterior a lo que hasta entonces se había considerado como la historia. Todavía se estaba muy lejos de acuñar el término de «prehistoria», pero se empezaba a tomar conciencia de que había un largo periodo de tiempo acerca del cual no se tenían registros, pero en los que era una realidad la existencia del hombre sobre el planeta. Algunos empleaban, para referirse a este periodo de la humanidad, el término «ante-historia».
El uniformismo generaba dos problemas importantes en el ambiente científico de la época. El primero era la contradicción que su tesis planteaba con el relato bíblico. El segundo era una cuestión de carácter metodológico relacionado con la forma de poder acercarse al conocimiento de esa etapa de la humanidad.
Muy pronto se abrió paso entre un sector del mundo científico la idea de que la clave para encontrar una explicación se encontraba en los estratos donde se depositaban los sedimentos. La ciencia que se encargaba de estudiarlos, la paleontología, estaba en sus balbuceos y a todo ello se sumaba una dificultad: los restos —el material lítico— no eran sólo de carácter paleontológico, sino que se sospechaba que al menos una parte de los mismos era producto de la actividad humana y por lo tanto se trataba de manifestaciones elementales de una cultura acerca de la cual se desconocía absolutamente todo.
La recogida de esos materiales no era una novedad. Desde hacía varios siglos, aquellas piezas que resultaban llamativas habían ido a parar a los Gabinetes de Maravillas. Hasta entonces sólo habían sido objeto de la atención de los coleccionistas, como ya se ha explicado en el capítulo 1. Ahora se producía un cambio radical y la rareza y curiosidad dejaban paso a la posibilidad de que esos restos pudieran aportar una valiosa información sobre la humanidad de los tiempos antediluvianos. Se estaba muy lejos de un conocimiento sistemático, pero se comenzaban a dar los primeros pasos en el camino de lo que iba a conocerse como prehistoria.
La primera tarea era dilucidar cuáles de esos restos eran producto de la acción del hombre y podían proporcionar alguna información acerca de dicha actividad.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Segunda Restauración
Acontecimiento: Descubrimiento Altamira
Personaje: Marcelino Sanz de Sautuola
Comentario de "Altamira. Historia de una polémica"
En 1876 María, hija de Marcelino Sanz de Sautuola, descubrió por casualidad las pintura rupestres de Altamira. En este ensayo, el autor nos sumerge de lleno en la polémica que originó este descubrimiento, pues los grandes especialistas de la época tales como Cartailhac y Mortillet rechazaron la autenticidad del descubrimiento basándose en que eran demasiado artísticas, demasiado perfeccionadas, para ser realizadas por hombres prehistóricos. En España la defensa de estas pinturas fue encabezada por el catedrático Juan Vilanova y Piera que tuvo que hacer frente a numerosas y feroces críticas por los especialistas españoles de la época.
Desgraciadamente, tanto Marcelino Sanz de Sautuola como Juan Vilanova y Piera fallecieron antes de que la comunidad internacional reconociera la veracidad de las pintura de Altamira, y de que Cartailhac escribiera su famoso artículo «Mea culpa de un escéptico» en el que este investigador francés reconocía en 1902 su error al negar la autenticidad de las pinturas de Altamira, tras aparecer en Francia, conjuntos de pinturas semejantes