Presagio
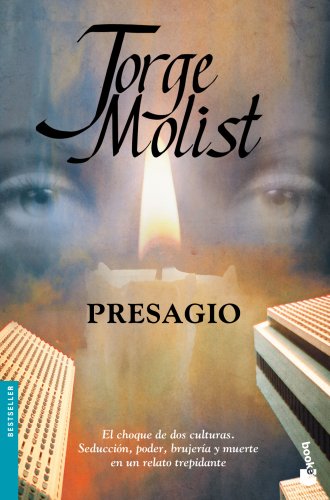
Presagio
Prefacio
Años antes en Hollywood, California
—¿Recuerda usted al pequeño bastardo?
La pregunta sorprendió al hombre encendiendo un cigarrillo y esperó a dar la primera calada antes de mirar al muchacho. No debía de tener ni quince años. ¿De dónde salía ese chico a esas horas de la madrugada? Seguro que era otro aspirante a actor que lo buscaba para suplicar una oportunidad. Y le irritaba que lo abordaran en la calle.
—Es usted el señor Maxwell, ¿verdad? —volvió a preguntar el chico sin esperar a que él contestara.
—Sí, ¿y qué? —repuso el hombre, soltando humo en dirección a su inesperado interlocutor.
El muchacho sonreía con amabilidad y usaba un tono deferente, respetuoso. Pero mostraba unos caninos desarrollados que le conferían un aspecto inquietante; parecía un perro. El hombre pensó que esa cara, aunque original, provocaría rechazo en el espectador.
—Le he preguntado si se acuerda usted del pequeño hijoputa que hizo esas pruebas la semana pasada para el papel de Michael en su nueva película.
—Veo a muchos bastardos al día —contestó Maxwell riéndose; acababa de salir al callejón trasero del bar de copas de Hollywood donde se divertía con un grupo de amigos. Había bebido mucho y necesitaba respirar aire fresco.
—Uno rubio, de ojos azules. —El chico continuaba mostrando sus dientes de perro—. Uno que tiene una mamá guapísima, ¿se acuerda?
Empezó a recordar.
—Sí, ésa… —Hizo un gesto con las manos para indicar unos pechos abundantes
—. Sí que me acuerdo. —Su sonrisa se amplió, lasciva—. ¡Claro que me acuerdo! Y
muy bien.
—Pues él es mi amigo —dijo el muchacho—. Y yo le traigo un recado.
El hombre oyó un chasquido, vio un brillo metálico y sintió dolor en la garganta.
—¡Pero qué…! —Su voz sonaba extraña, débil, y llevándose la mano al cuello vio que estaba llena de sangre. El chico tenía una navaja y se preparaba para herirle de nuevo.
Maxwell quiso parar el segundo golpe, pero iba tan fuerte que el estilete le atravesó la mano. Dolor. Los efluvios alcohólicos se disiparon de pronto y, aterrorizado, pensó que debía huir. Quiso gritar pero sólo podía emitir un sonido extraño. El bar, tenía que volver al bar con sus amigos, ¡detrás de aquella puerta estaba su salvación!
Se cubría la herida de la garganta con la mano sana y al girarse sintió que le agarraban con fuerza por el faldón de la chaqueta y notó cómo la navaja le penetraba por la espalda, primero en los riñones y la base de la columna vertebral, luego entre las costillas. ¿Cómo podía hacerle eso un niño? Se extrañó al comprobar que no lograba llegar al pomo de la puerta y que la fuerza se le estaba yendo con la sangre. El otro continuaba acuchillándolo.
Al caer Maxwell, el chico buscó, tratando de no mancharse, la billetera en la chaqueta y el encendedor de oro en el bolsillo del pantalón. Para eso tuvo que girar el cuerpo. Y entonces, calculando dónde se encontraba el corazón, pinchó un par de veces para asegurarse.
Cuando se alejaba, después de limpiar su navaja en la chaqueta, el muchacho de la sonrisa de perro se dijo que no era tan difícil matar a un adulto.
Ocaso
Costa del Pacífico, península de Baja California, 18.00 horas
El viejo salió de su ranchito de adobe y estuco, y olfateando el aire sintió unas vibraciones extrañas. Había algo inusual, inquietante, en aquella tarde.
Desde el enramado cubierto por buganvillas malvas podía ver el azul del océano y la línea perfecta del horizonte. Y buscándolo, sobre un fondo pálido de un cielo sin límites, flotaba el disco de oro y fuego del sol.
Anduvo despacio hasta llegar cerca de las colmenas, en el extremo de su pequeño maizal, y, cruzando las piernas, se sentó en el suelo para contemplar el eterno espectáculo del ocaso. El promontorio dominaba una playa desierta de arenas blancas donde las olas llegaban mansas. Faltaban pocos minutos para que el sol empezara a hundirse en el océano Pacífico y, a pesar de que el horizonte mostraba una bruma lejana que confería al astro un tono rojo oscuro, en aquel día claro su intensidad aún hería los ojos.
El rostro cobrizo de Anselmo estaba surcado por mil arrugas, y su piel, curtida por las muchas horas trabajadas bajo aquel sol. Sus ojos almendrados tensaron los párpados de forma que sólo un poco de aquella luz, aún intensa y peligrosa, penetrara en sus retinas y así poder ver el astro. Sólo cuando estaba moribundo o adormilado se podía mirar al dios Mitapá a la cara.
El rumor de las olas y el graznido de las gaviotas que buscaban comida rompían el silencio. Pero el viejo oía el ronroneo de la tierra, la música del cielo, el canto de despedida del sol y el coro de los animales que poblaban el océano.
Y como todos los días el hombre se unió a la canción que lo rodeaba y moviéndose de atrás hacia adelante empezó a tararear suavemente aquel canto antiguo, sin palabras. Porque aquellas palabras eran, de tan sagradas, impronunciables y el viejo sólo dejaba brotar de sus labios un murmullo tenue.
Al cabo de un tiempo detuvo su canto y su moción, y atrapando unos rayos de sol dentro de los ojos cerró los párpados para que la luz no pudiera salir. Y su interior se iluminó. Lentamente las imágenes se encarnaban, primero amorfas, viscosas, luego definidas y contundentes.
Él dominaba el rito sagrado y sabía cómo dirigir sus visiones pero la sensación inquietante de antes volvió y supo que lo que hoy iba a ver escaparía de su control.
Vio la monstruosa ciudad gigante que se extendía ciento cincuenta millas al noroeste, creciendo sin parar, engullendo campos, valles y montes. La conocía bien. Sin haberla pisado jamás, la conocía muy bien. Porque en su mente la visitaba con frecuencia desde hacía muchos años; cuando aquella urbe era joven y pequeña.
Y vio el gigantesco edificio de acero y cristal que se erguía, altísimo, creído de su poder, insultando al cielo.
Desde su punto más alto un ave poderosa vigilaba, pico hambriento, al pobre sur con ojos de codicia. Su mirada se cruzó con la del viejo, y al sentirse éste descubierto un escalofrío recorrió su cuerpo. El águila, símbolo de imperio, ladeó la cabeza sin dejar de mirarlo y abriendo sus inmensos brazos se lanzó al vacío.
Extendió las plumas a su máxima longitud mientras tanteaba el viento. Luego, batiendo alas hizo que su cuerpo se elevara sobre el cielo de la ciudad hasta encontrar una corriente propicia e, inexorable como una maldición, emprendió su viaje al sur.
Entró en el cielo del mar sobre Long Beach, voló paralela a la costa para penetrar de nuevo en el cielo de la tierra por Laguna y cruzó por encima de la antigua misión de San Juan Capistrano. Las golondrinas de San Juan vieron con terror la silueta recortarse al sol y buscaron refugio en los viejos muros. Pero el águila no se detuvo por ellas. En unos minutos sobrevolaba San Luis Rey, después la bahía de Misión y al fin la de San Diego.
El viejo veía ahora con claridad el pico curvado en la blanca cabeza del ave, y el brillo despiadado de sus ojos amarillos. Lo miraba a él.
El águila del norte, sin detenerse, cruzaba ya la frontera con México y llegando a una ciudad empezó a trazar círculos sobre unas calles desiertas, pero llenas de gente, y castigadas en plena noche por luz de mediodía.
Un ratón huía, presa de pánico. Y el ave, alas de poder, se lanzó sobre el animalillo que, infeliz, había creído que la multitud lo ocultaba. Pero ahora, en medio del gentío, estaba solo. El ratón corría con sus fuerzas al límite. Y el águila, pico hambriento, se lanzó hacia él con sus afiladas garras por delante. Y entonces, al asestar el pájaro el picotazo definitivo, fue cuando el pico se convirtió en fauces de perro. Y de las fauces surgió la cara de un hombre, un hombre de sonrisa canina.
Cuando el viejo abrió los párpados, aquella visión de futuro se había desvanecido. Su cuerpo estaba cubierto por un sudor frío, de angustia. La brisa llegaba desde el mar y el sol ya no daba calor.
Sabía que el ratón de su ensueño era él, y notaba su miedo. El dios Mitapá, sumergido más de la mitad en el océano, parecía una enorme moneda de oro rojizo penetrando una inmensa hucha azul. El mar llevaba reflejos dorados hasta la orilla, donde las luces de sol y cielo quedaban prisioneras en el agua atrapada en la arena.
Pero había algo en aquello mucho más terrible que la amenaza física. Eran los ojos del águila. Él había reconocido su brillo.
«Lucía, mi querida nieta —murmuró—. La que esos malditos me robaron.
¿Pondrás mi vida en peligro? —La angustia le retorcía las entrañas—. ¿Te volverás contra mí?»Sin nubes y sin reflejos del sol, ya oculto, la noche crecía veloz. El viejo, escuchando de nuevo la voz de la tierra, el mar y el cielo empezó a tararear de nuevo mientras se mecía atrás y adelante al ritmo de su cantinela. Pero ahora ya no recitaba en su mente las palabras prohibidas. Sólo rezaba. Por su nieta. Por sí mismo. Por su vida y por la de ella. Rezaba al Dios Jesucristo para que lo salvara a él del peligro que vendría del norte y a ella de ser aquel peligro.
Y un ocaso preñado de presagios fue apagando las últimas luces del día.
Área de Los Ángeles, California, EE. UU.
Jeff se inclinó sobre la mesa retocando la viñeta que tenía en su tablero de diseño. La luz del día entraba por su izquierda desde el ventanal que daba a la calle. Se distanció del dibujo para apreciar mejor el conjunto, y al cabo de unos instantes meneaba la cabeza, disgustado.
No era el dibujo lo que le molestaba, sino aquel pensamiento que, insistente, volvía una y otra vez como mosca de verano. «¿Qué es lo que Muriel me oculta?»Miró a su alrededor. En la amplia sala había otros tableros de dibujo con taburetes altos, sillas y mesas ordinarias de oficina llenas de bandejas repletas de documentos, teléfonos y ordenadores. Mamparas de metro y medio establecían límites entre los puestos de trabajo y permitían una precaria intimidad a cada uno de los habitantes de aquel lugar, donde habitaban algunos de los grandes talentos creativos de Reynolds & Carlton, una de las mayores agencias de publicidad del país.
Carteles, fotos y la más variopinta colección de objetos colgaban de los muretes. Eran pequeños depósitos de inspiración, pequeños mundos, por los que Jeff se paseaba cuando se sentía encerrado entre cuatro paredes.
A través de la ventana podía ver más ventanas. Las del edificio de oficinas de enfrente; una jaula de acero y cristal tan monótona y uniforme como la que lo encerraba a él, allí, en el centro de la ciudad, en el llamado Downtown de Los Ángeles.
De repente sintió ese impulso. Arrugó uno de los papeles que le habían servido de boceto, formando con él una bola consistente. Se levantó apoyando los pies en la barra inferior del asiento y logró una magnífica vista de Sara que, inclinada dibujando sobre su mesa, dejaba ver parte de su espalda entre el corto jersey y un pantalón que presentaba un redondeado trasero.
Sonrió satisfecho al ver que la trayectoria de su proyectil se dirigía directamente a la cabeza de su colega y, fingiendo trabajar concentrado en su dibujo, se inclinó sobre la mesa.
—Jeff. ¡Tarado! —oyó quejarse, divertida, a su compañera y subordinada.
—¿Qué ocurre, Sara? —dijo Jeff incorporándose en su taburete y mostrando sorpresa al mirar por encima de la mampara—. ¿Terminaste los diseños que te pedí? ¡Bravo! Eso es rapidez.
Sara se lo quedó mirando con una amplia sonrisa. Jeff era un muchacho de unos veintiséis años, al que se le adivinaba un torso corpulento bajo su jersey de cuello alto. Rubio claro y con profundos ojos azules, sabía usarlos con gran eficacia cuando ponía esa cara de inocente sorprendido. Lucía pelo corto con un pequeño tupé y perilla a juego. Un aspecto muy apropiado para un prometedor creativo que cuidaba una imagen diferenciada pero que sin embargo no era insensible a la moda.
—¡Cómo quieres que lo haya terminado ya! —empezó a protestar Sara al cabo de unos instantes de contemplarlo—. ¡Me diste trabajo para dos días! ¡Eres un negrero! Y encima me has agredido físicamente hace un momento.
—Yo no he sido —contestó Jeff mostrándole las dos manos para que ella viera que las tenía limpias—. Quizá te hayan golpeado los remordimientos, tu mala conciencia, por no haber terminado aún mi encargo.
—¡Serás cabrón! —exclamó ella fingiendo enojo—. ¡Me tienes aquí encerrada once y doce horas al día y ni siquiera me das las putas gracias!
—No te preocupes, seré un buen jefe; me las ingeniaré para compensarte. Pero primero tienes que terminar el trabajo; lo necesito mañana al mediodía.
—Jeff, ¿estás loco? —repuso Sara, esta vez con aspecto de auténtico enfado.
—Por favor, lo necesito —dijo él con sonrisa humilde—. Me juego el empleo.
¿No me dejarás solo y abandonado ahora? Tú sabes lo importante que es la presentación del lunes, ¿verdad?
Sara lo miraba relajando la tensión del rostro. Y comprendió que no podía decirle que no a Jeff. Nunca podría.
—Tengo cita esta tarde con Ernest —protestó ella en tono quejumbroso—. No puedo quedarme.
—Por favor. —Los ojos azules del muchacho brillaban hermosos y suplicantes. Ella soltó un resoplido. No podía negarse, no frente a aquella mirada. Sabía que tendría que encargar una pizza y quedarse hasta las doce de la noche.
—Jeff —continuó Sara—. ¿Por qué de repente tenemos que dibujar esos diseños de marca? ¿A qué viene de la noche a la mañana trabajar tantas horas de más cuando sabíamos desde hace un par de semanas que la presentación era el lunes?
—Lo siento. Pero de pronto se le ha ocurrido a alguna de esas mentes brillantes de Planificación Estratégica que debemos incluir en la presentación opciones de un diseño más moderno para esa maldita marca de comida para perros. Hay que hacerlo. El porqué yo no lo conozco. —Jeff hizo una pausa y luego le dedicó a Sara otra de sus sonrisas—. Preséntale mis disculpas a Ernest —añadió—. Dile que esta vez no ha sido culpa mía.
Sara se lo quedó mirando, hizo un gesto de desaliento y se fue hacia su teléfono murmurando en voz baja.
Jeff se sentó frente al tablero para retocar los dibujos de perros que describían el anuncio televisivo de quince segundos de la campaña publicitaria que presentarían a la Metropol, la segunda empresa de comida para mascotas del país. Oía a Sara que, con voz más alta de lo habitual, trataba de apaciguar a su amigo al teléfono. Jeff sonreía con tristeza al pensar que no le sería tan fácil tranquilizarlo hoy como cuando canceló su cita del martes. Pero seguro que Ernest reaccionaría peor cuando Sara le dijera que posiblemente tampoco podrían salir el fin de semana. Ella aún no lo sabía.
Para Reynolds & Carlton era muy importante conseguir la cuenta de la Metropol. En la competición participaban otras tres agencias de publicidad de primera línea y la lucha iba a ser muy dura. Jeff aceptaba que surgieran cambios, mejoras, retoques de última hora previos a una presentación de esa magnitud. Pero no podía entender que de pronto le encargaran algo tan complejo como una propuesta de diseño de marca cuando el cliente no la había pedido. Era extraño, o como mínimo inusual. Jeff estaba tan sorprendido como Sara.
Muriel no había dado ninguna explicación, pero a él y a su equipo aquello les supondría muchas horas de trabajo extra. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que le ocultaba Muriel?
—Buen trabajo. —La mirada de ella cruzó por encima del amplio rectángulo de cartón donde Jeff había dibujado la secuencia del anuncio televisivo—. Es un mensaje original con el que sorprenderemos al consumidor. Pero lo que es aún mejor, seducirá a los ejecutivos de la Metropol, y eso es lo que cuenta.
—Gracias, Muriel —repuso Jeff con un toque de vanidad en la voz—. Sabes que siempre te hago buenos trabajos.
Ella no dijo nada pero sonrió. Había captado perfectamente el doble sentido de la afirmación del muchacho.
Aquella sonrisa hizo feliz a Jeff. ¡Era tan hermosa! Su cabello azabache contrastaba con unos ojos verdes seductores, que ella realzaba con un discreto maquillaje y una acertada elección de carmín en los labios.
La mesa de Muriel estaba en una amplia sala que compartía con otros ejecutivos de cuentas y su área de trabajo estaba limitada por unas mamparas semejantes a las de Jeff. Pero allí no había mesas de dibujo. «Claro —se decía Jeff—. Esta gente no sabría qué hacer frente a un tablero y un cartón en blanco.» No le caían demasiado bien, eran unos mandones sin sentido del arte y de la comunicación creativa. Pero Muriel era distinta. Era mucho más que una «ejecuta». Mucho más. No sólo por su personalidad seductora; no sólo por su inteligencia, o por su hermosura, ni por esa chispa tan especial en sus ojos y su sonrisa.
Para Jeff era mucho, mucho más. Ella era su chica. La mujer por la que él había renunciado a todas las demás. Y no cambiaría el amor de Muriel ni por la aventura en general ni por ninguna mujer en concreto. Lo retaba, lo excitaba, enloquecía con ella.
—¿Has traído las propuestas gráficas para revistas y vallas publicitarias? — preguntó Muriel manteniendo el tono profesional, sin darse por enterada más que por su leve sonrisa de la doble intención de la respuesta de Jeff.
—Sí, aquí están. Geniales, como siempre, ¿verdad?
Ella lo miró con picardía, soltando a continuación una tos falsa.
—No está mal. Se aproxima bastante a lo que discutimos, pero tendrás que modificarlo.
—¿Qué?
—Mike dejó claro que quería que los perros fueran dálmatas para capitalizar en la moda cinematográfica. Y tú no sólo has dibujado dálmatas sino también huskies y hasta chihuahuas. Cuando él lo vea mañana por la mañana, tendremos problemas.
—¡Pero Muriel! ¡Qué tontería! Ni que esto fuera Disneylandia. En la vida real hay todo tipo de perros. Mike se equivoca.
—Jeff, es lo que acordamos.
—Sí, eso acordamos. Pero lo he pensado mejor.
—No es cuestión de que lo pienses mejor, Jeff —repuso ella hablando lentamente como una profesora que le repite la lección a un niño torpe—. Aquí trabajamos en equipo y bajo reglas preestablecidas. Cada uno hace la parte que le corresponde. Y a ti te correspondía pintar dálmatas.
—¡Pero Muriel! —exclamó él, irritado—. ¿No te das cuenta de que para cuando lancemos la campaña todo el mundo estará harto de ver dálmatas? Esos perros ya estuvieron de moda varias veces antes. Dálmatas en las camisetas, dálmatas en los platos, dálmatas en las bragas y en los calzoncillos… ¡Hasta en el puto papel higiénico! Van a explotar a los dálmatas hasta que todos lloremos de aburrimiento. Simplemente lo he pensado mejor y mi propuesta creativa supera en mucho lo que hablamos.
—Puede ser que tengas razón, Jeff. —Muriel lo miraba fijamente clavando sus ojos en los de él—. Pero nosotros te pedimos dálmatas.
—¿Cómo puedes ser tan tozuda? Tú entiendes mi argumento, ¿verdad?
—Claro que te entiendo —repuso la chica utilizando un tono más conciliador y suavizando con una sonrisa sus palabras—. Pero deberías haberlo hablado antes conmigo o con Mike. Bueno, acepto que le presentes a Mike tu versión como propuesta alternativa, pero aún necesitamos la de los dálmatas. O sea que tendrás que hacerla.
Se hizo el silencio mientras Jeff miraba ceñudo a través de la ventana. Muriel lo observaba con expresión dulce pero firme. Tendría que dibujar una versión blanca con manchitas negras; aun siendo tonto y sólo por esa estupidez que Mike llamaba
«disciplina de equipo». Eso lo obligaría a trabajar también la mañana del sábado.
—¿Y qué me dices del diseño de marca? —repuso él al rato—. Tanto hablar de equipo y de que cada uno debe hacer su parte y de pronto apareces tú pidiéndonos urgentemente el desarrollo de varias propuestas creativas sobre el grafismo de Friendlydog. Eso no está en el sumario que nos dio el cliente ni en lo que acordamos en las reuniones de coordinación.
—Es una sorpresa para la Metropol. Un golpe escondido en la presentación.
—¿Una sorpresa, Muriel? ¿Un golpe escondido? —Jeff sintió que la irritación crecía en su interior—. ¿Y para hacer una gracia al cliente has decidido, sin más, que mi equipo se mate trabajando día y noche? Y luego yo no puedo cambiar, aunque sea por una buena razón, un solo elemento. ¡Maldita sea, yo soy el creativo!
—El diseño de la marca será clave en la presentación.
—¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el diseño de la marca es tan importante para ellos si ni siquiera lo han mencionado?
—Lo sé, simplemente.
—¿Así, sin más? Pero algún fundamento habrá, espero. Mi equipo está invirtiendo horas y horas en ese desarrollo, ¿y tu único argumento es que lo sabes?
¿Y eso es todo? —Levantaba la voz—. Me niego a continuar el diseño. Voy a decirles a Sara y a James que se vayan a casa. En eso seguro que Mike me apoya. ¿No éramos un equipo? ¿Y ahora quieres que por un capricho tuyo, una inspiración, abuse de mi gente y les haga trabajar todas las noches? ¡Pero si tú estás haciendo exactamente lo que acabas de censurarme!
Muriel lo miró unos momentos en silencio con aquellos ojos dulces que lo hacían estremecerse.
—Sé que no está en el sumario —dijo ella al fin—. Sé que es trabajo adicional a lo acordado y sé que no tienes por qué hacerlo. Pero tú conoces lo importante que es esa presentación. Si obtenemos la cuenta de la Metropol, será un hito en nuestras carreras profesionales. ¡Por favor, Jeff!
—¿Pero por qué el diseño de marca precisamente? ¿Por qué no nos centramos en la estrategia de comunicación y en presentar desarrollos paralelos a dicha estrategia? No lo entiendo. ¿De dónde has sacado esa idea?
—No le des más vueltas. No podrás entenderlo racionalmente. —Muriel le acarició la mano y él sintió que su tensión se relajaba—. Es mi instinto femenino. Debe de ser eso, pero estoy convencida de que el diseño de marca será fundamental. Hazlo por mí, como un favor personal. —Ahora Muriel sonreía con un toque malicioso en sus labios—. Te lo pagaré, no te arrepentirás. Por favor.
Él fijó su vista en los labios de ella, que se acercaban, y empezó a sentir una presión en la entrepierna mientras recordaba que no habían hecho el amor desde el fin de semana por culpa de ese maldito trabajo. Jeff supo que no tenía alternativa.
—Sí, ¿pero quién le va a compensar a mi gente las horas extras? —protestó levemente.
—Cuando ganemos la cuenta estoy segura de que el presidente se sentirá generoso. Apoyaré lo que tú propongas para ellos.
Jeff se sentía vencido, pero no convencido. Ella lo utilizaba. No era normal lo del diseño de marca ni aquella explicación sobre el instinto. ¿Por qué estaba Muriel tan segura? Jeff tuvo la certeza de que ella no se lo había contado todo, de que había algo más. ¿Qué le estaba ocultando?
Debía de ser la carta que estaba esperando. Aquél envoltorio llamó su atención al recoger el correo; era un sobre blanco, con sus señas impresas y sin remitente. La expresión expectante del hombre lo hacía entreabrir la boca, mostrando unos caninos afilados que parecían los de un perro. Una vez en su apartamento, se dirigió a la cocina y esparció las cartas encima de la mesa. Empujando a un lado las misivas bancarias, las que prometían facturas y publicidad, cogió un cuchillo con sus gruesas manos y, con sumo cuidado, fue abriendo el sobre.
El folio estaba prácticamente en blanco, a no ser por una sola palabra: «Acepto».
«¡Bien! —exclamó el hombretón golpeando su puño derecho contra la palma de la otra mano en señal de alegría—. Sabía que tragarías, amigo.»Alcanzó un vaso de la alacena y, presionando con él la palanca del frigorífico, dejó que cayeran unos cubitos de hielo y se sirvió una generosa cantidad de whisky.
«Esto hay que celebrarlo —murmuró, satisfecho—. No se ganan diez mil dólares todos los días. A tu salud —dijo lanzando un brindis hacia la ventana—. Y por tu éxito.»Una semana antes había ido a un cibercafé y, sentándose frente a un ordenador libre, escribió un mensaje que rezaba así:
Estimado cliente:
Una vez revisado al detalle el trabajo de decoración que nos encargó, lamento decirle que existen complicaciones adicionales que nos obligan a subir nuestro presupuesto en diez mil dólares. Usted conoce nuestra profesionalidad, y estamos seguros de que sabe que nunca aumentaríamos nuestros presupuestos si no fuera absolutamente necesario.
Quedamos a la espera de su aprobación. Atentamente,
FULLDECORATION
El hombre rebuscó en una pequeña agenda, tecleó la dirección de correo electrónico y, una vez tuvo la certeza de que era la correcta, pulsó «envío». Sabía que su cliente odiaba que él le enviara mensajes por Internet, y que el aumento le iba a indignar, pero podía permitirse presionarlo.
Y por fin, como él había previsto, a pesar de su irritación, el cliente aceptaba. Era un viejo amigo, tenía mucho dinero y siempre admitía algún incremento. El hombre tomó un trago y al sonreír satisfecho dejó ver aquella boca que recordaba a unas fauces caninas y que confería a su alegría un aspecto perruno.
—¡Maldito farsante! —murmuraba don Agustín entre dientes, mientras avanzaba a grandes zancadas hacia la taberna del puerto, cubriéndose del sol de la tarde con su boina.
Su silueta negra de sotana gastada por el tiempo, pero erguida a pesar de los años, se desplazaba enérgica a través de la calle solitaria a la busca del individuo que era el motivo de su indignación. La sotana era una prenda formal en exceso y anticuada para muchos, pero a él le gustaba. Había situaciones que la requerían, y aquélla era una de ellas.
Al cruzar el umbral de la taberna se detuvo unos instantes para acostumbrar sus ojos, cegados por un sol de desierto, a la penumbra interior. Su silueta, con los brazos algo separados del cuerpo, se recortó a la luz. Como en veces anteriores, la ridícula similitud con un vaquero de película del oeste entrando en el bar de los malos antes del tiroteo acudió a su mente.
Estaba seguro de que aquel sujeto se encontraba allí; le dejaría las cosas claras de una vez por todas.
Pronto distinguió las mesas junto a las paredes con algún parroquiano en ellas, la barra al fondo y, en el centro, moscas volando frenéticamente. Y vio en un extremo, apoyado en la barra y de espaldas, a un tipo frente a un vaso y una botella. Era él.
Agustín se dirigió al hombre, que lucía un sombrero blanco de campesino, y por todo saludo le propinó un golpe en el hombro. Era viejo, y al girarse apretó los párpados de sus ojos almendrados como para evaluar a su agresor.
—Me han dicho que lo has vuelto a hacer! —le increpó Agustín. Anselmo, impasible, lo ponderaba: no, aquél no era el águila, ojos de poder, del presagio. Todo lo más, un viejo cuervo graznando, pero aun así podía ser peligroso.
—¿Qué le dijeron? —quiso saber, en apariencia sumiso.
—Que volviste a engañar a alguien, con el cuento de que le sacabas los demonios, y que cobraste una gallina por ello.
El bar quedó en silencio y todos se acomodaron para presenciar el espectáculo. Durante más de veinte años, aquellos hombres se habían enfrentado, una y otra vez, en públicas y sonadas discusiones.
—¡Ah!, eso. No se preocupe, padrecito, eran demonios pequeñitos y no volverán a molestar.
—¿Que no volverán a molestar? ¡Farsante! ¡Te voy a denunciar a la policía!
—¿Por qué? ¿Qué mal he hecho? —preguntaba Anselmo abriendo los ojos en una expresión inocente a sabiendas de que irritaría más aún a su enemigo.
—Por intrusismo profesional.
—¿Y eso qué es?
—Pretender que haces un trabajo para el que no estás ni reconocido ni capacitado.
—¿Pero es que cree que le estoy quitando limosnas a su iglesia, padrecito? Yo no digo misas.
—¡Claro que no, faltaría más! ¡Sería un sacrilegio! Pero engañar a la gente simulando exorcismos es casi tan malo como eso.
Anselmo, tranquilo, miró al que lo increpaba. Ojos oscuros, barba cerrada, nariz recta y, a pesar de sus sesenta años, pelo abundante peinado hacia atrás donde un contraste de blanco y negro intensos no daba opción al gris.
—Yo no le quito cristianos, ni me meto en lo suyo. Déjeme en paz.
—No. Claro que no, pero los confundes y engañas.
—Pero no puede denunciarlo, padre —intervino el propietario desde detrás de la barra—. Cada uno es libre de creer lo que quiera.
—No te metas, Emilio —le advirtió Agustín—, esto no es asunto tuyo. Es entre ese farsante y yo. ¡Claro que no lo denunciaré por pagano! Lo voy a denunciar por practicar medicina ilegal; por curandero.
—¡Chin mano! —le reprochó el hombre—. ¡Pero si le salvó a usted la vida cuando pilló aquellas fiebres!
—De aquello me libré por la gracia de Dios, que no quiso mi muerte entonces.
—Pues le echará usted agua bendita a la gente, pero quien coge esas fiebres se muere si Anselmo no lo sana.
—Yo no le pedí nada y si curé fue por la bondad de Nuestro Señor.
—Sí, seguro. Pero una de sus beatas fue a buscar el remedio donde Anselmo.
—Hubiera preferido morirse a deberme un favor. ¿Verdad, padrecito? —intervino el viejo, esbozando una sonrisa—. ¿Tan orgulloso es?
—Dios me bendiga. Me haces perder la paciencia. —Agustín se santiguó tratando de serenarse. Sabía que ese tipo lo estaba provocando. No sólo no mostraba arrepentimiento alguno, sino que se permitía acusarlo a él—. Por última vez, Anselmo, basta ya. —Trató, sin conseguirlo, de aparentar calma—. Si repites una, una sola más de tus brujerías te denuncio a la policía por ejercer medicina ilegal.
El viejo aguardó mientras de nuevo contemplaba, como queriendo penetrar en su interior, la cara de su rival, enrojecida por el calor del paseo bajo el sol y la discusión.
—Estos sofocos le sientan mal —dijo—. Un día se puede morir de eso. Ándele, le invito a tequila.
—No voy a beber contigo, pagano mentiroso —repuso el cura en mal tono. Anselmo evaluó de nuevo a su oponente. Estaba acostumbrado a disimular la indignación que le producía que viniera a darle órdenes y la forma en que le hablaba. Y por eso respondía con la ironía aparentemente sumisa de quien se siente libre y superior enfrentándose a quien se cree superior y con autoridad. Ésa era la historia de la relación de ambos. Pero en aquella ocasión quiso devolver la agresión al altanero español.
—¿Mentiroso me llama? ¿Dice que engaño a la gente? Usted sí que los engaña.
—¿Yo, engañarlos?
—Sí, usted, padrecito. Yo los curo, los ayudo. ¿Pero qué hace usted? Agustín lo miró asombrado mientras el viejo continuaba:
—Usted les cuenta historias que no cree, los engaña a propósito. Porque hace tiempo que se le acabó su fe. Duda de su Dios. Duda. Ya no tiene fe. Pero finge y engaña. —Anselmo sonrió enseñando una boca que mostraba la falta de algunos dientes—. Y yo lo sé, lo sé.
¿Cómo se atrevía aquel miserable a cuestionar su fe? Agustín notaba cómo crecía su indignación. «Dios mío, ayúdame», se dijo mientras sentía la tentación de romperle la botella de tequila en la cabeza.
—La ha perdido. Usted engaña a la gente —repitió el viejo con su sonrisa mellada—. Lo sé, lo sé.
Agustín miró la botella y la puerta de salida, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para no golpear a aquel infame.
—Ya he dicho lo que vine a decirte —sentenció, amenazándolo con el dedo—. Que sea la última vez que engañas a las buenas gentes con esas historias de que tienen demonios, o te denuncio a la policía. ¡Farsante!
Y se fue hacia a la puerta para evitar la tentación. Al salir continuaba oyendo al viejo que cloqueaba en una risita.
—El cura es un farsante. Ha perdido su fe. Y yo lo sé, yo lo sé.
Agustín anduvo bajo el sol y entre el polvo hacia su iglesia. Notaba en su vieja sotana los agujeros de las balas de su enemigo. Y sentía que las heridas sangraban.
Cuando después de santiguarse varias veces con agua bendita se arrodilló a rezar en la pacífica penumbra del templo, el cloqueo de la risa del brujo y sus palabras resonaban aún en sus oídos: «Ha perdido su fe. Y yo lo sé, lo sé».
«¿Por qué deseamos tanto lo inalcanzable?» Carmen se maquillaba antes de acudir a su cita del sábado. Quiso librarse de aquel pensamiento recurrente y se dijo que debía divertirse aquella noche. Sería la única oportunidad que tendría en todo el fin de semana.
Había pasado la mañana en la oficina, junto a Muriel y Jeff, trabajando en los penúltimos cambios para la presentación del lunes. Y por si eso fuera poco, estaban citados también la tarde del domingo para un ensayo final con el fin de ultimar algunos detalles.
Suspiró retocándose el rímel de las largas pestañas que enmarcaban unos ojos de pupilas oscuras.
Al apartarse del espejo para contemplar el conjunto, sonrió satisfecha. El resultado era hermoso; Carmen se sabía una mujer con éxito entre los varones.
De pronto la expresión feliz que el espejo ofrecía se oscureció cuando un pensamiento doloroso borró su sonrisa. Era una reflexión que ella se esforzaba en rechazar pero que volvía una y otra vez.
Sí, decían que era hermosa, inteligente y atractiva. Pero no debía de ser ni lo bastante hermosa, ni lo suficientemente inteligente o atractiva como para atraer al hombre que ella deseaba. «¿Por qué tantas veces queremos lo que está fuera de nuestro alcance?», se dijo de nuevo.
Tomó el carmín y lo pasó lenta y cuidadosamente, pero con firmeza, por sus labios. Generosos y provocativos, eran fruta deseada para muchos. Pero no parecían serlo para el hombre con el que ella soñaba.
Apretó los labios para asentar mejor el carmín y, viendo reflejada su expresión algo ceñuda en el reflejo, sacudió levemente la cabeza para alejar pensamientos tristes, dedicándose a continuación una leve sonrisa. El sol salía de nuevo y le gustó la imagen confiada que le devolvía el espejo. «¡Mucho mejor! —se dijo animándose a sí misma—. ¡Estás guapa, Carmen!»Albert, el chico con el que se había estado citando las últimas cuatro semanas, era agradable y atractivo. Parecía muy interesado en ella. Quizá lograra cogerle cariño. Y si no, al menos se divertirían el tiempo que salieran juntos y ella podría olvidarse por unos momentos de aquella obsesión por otro hombre.
¿Realmente estaba tan enamorada de ese otro? ¿No estaría sintiendo por él sólo la atracción de lo prohibido? Quizá si lo tuviera dejaría de interesarle.
Debía de ser eso, se dijo. Lo suyo era una bobada, como la de la quinceañera que se enamora del cantante de moda. Él jamás le había dado la más mínima indicación de que ella le gustara más que como amiga. En realidad no le hacía el menor caso como mujer. Su enamoramiento debía de ser una tontería platónica.
«Lo que tienes que hacer es divertirte a tope con Albert —se dijo—. A tu edad te conviene un hombre de carne y hueso, sudor y pelo. Y no un chico «póster» de papel «cuché».»Y mirando de nuevo al espejo, Carmen sonrió, se dedicó un guiño de complicidad y un gesto enérgico y positivo de puño cerrado con pulgar hacia arriba. Después eligió uno de los perfumes y, vaporizando desde cierta distancia la esencia, cerró los ojos mientras notaba cómo una pequeña nube de aquella poción amorosa alcanzaba y envolvía su cuerpo.
Dio un último vistazo al espejo y se sintió con todo su poder de seducción.
«Lista», murmuró yendo a buscar el bolso que había dejado encima de la cama.
Pero justo cuando regresaba hacia la puerta sonó el telefonillo interior del edificio.
«¿Quién será ahora?», se preguntaba al acercarse al aparato.
—¿Dígame?
—¡Hola, Carmen! —era la agradable voz de Jeff—. He quedado en recoger a
Muriel para salir.
—Pues Muriel no está, Jeff —contestó Carmen casi en un susurro—. Lo siento, pero no la he visto en toda la tarde. Quizá se haya quedado en la oficina terminando algo de la presentación.
—Bueno, ¿me invitas a subir al apartamento o vas a hacer que la espere en recepción?
—Naturalmente, Jeff —dijo Carmen dando un respingo—. Sube.
Carmen colgó el telefonillo notando cómo la seguridad en sí misma, esa que la animaba sólo segundos antes, se desvanecía y le dejaba un nudo en el estómago.
Era él. Era Jeff. Su desesperado amor platónico. El hombre al que ella deseaba.
Y a la vez, desgraciadamente, el amigo íntimo de Muriel, su mejor amiga y compañera de apartamento.
Jeff había estado muchas veces antes en la casa y había dormido allí con Muriel. Carmen se tropezaba con él en la cocina a la mañana siguiente y, entre bromas, preparaban juntos el desayuno para los tres mientras su amiga continuaba durmiendo. Y aunque las responsabilidades de ambos en Reynolds & Carlton eran en áreas distintas, coincidían a menudo en algún proyecto, trabajando los dos en la misma sala.
Pero jamás habían estado solos en el apartamento, tan cerca de su habitación como ahora. Ni tampoco con esa estúpida pasión suya, tan intensa en los últimos días.
Carmen se sentía azorada. Le faltaba el aire. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué haría él?
¿Qué pasaría?
Se dio cuenta de que se había quedado de pie junto al telefonillo y con el bolso cogido con ambas manos. Fue a dejarlo a su habitación y no pudo evitar visitar de nuevo su espejo.
Sí, allí estaba ella, tan guapa como antes, sólo que ahora con una sonrisa asustada. El espejo la obsequiaba con una imagen halagadora que le devolvió algo de tranquilidad. ¿Sería un problema para Jeff que ella fuera latina? No, Carmen pensaba que no. De padre natural de Baja California y madre norteamericana, cuando estaba entre «gringos» sus raíces mexicanas sólo se notaban en el nombre y apellido.
Y aun así estaba segura de que a Jeff no le habría importado. Al muchacho le atraía la cultura hispana y a veces hasta intentaba hablarle en español. No creía que eso fuera ningún problema.
El problema era que él amaba a Muriel. Y que Muriel le correspondía. Y que ambas eran amigas íntimas. Por eso, aun deseándolo, ella no se atrevía a insinuarse. Miró su imagen, ahora otra vez seria, en el espejo. Y vio cómo su pecho subía y bajaba con un suspiro.
Entonces sonó el timbre de la puerta y Carmen fue a abrir.
—Buenas tardes, señorita. —Allí estaba Jeff, sonriente y tan atractivo como siempre, intentando hablarle con su español de acento divertido.
—Buenas tardes, caballero —repuso ella, también en español, mientras notaba cómo de forma automática, casi sin darse cuenta, le estaba devolviendo la sonrisa.
Él dio un paso hacia el interior del apartamento, apoyando su mano izquierda en la cintura de ella y dándole un beso en la mejilla. Carmen sintió el ligero picor de los pelos rubios de la perilla del chico y se estremeció. Hizo un esfuerzo por no lanzarle los brazos al cuello mientras hacía sonar sus labios en un falso beso evitando mancharle la mejilla con carmín.
—Estás muy guapa, Carmen. Y me encanta tu perfume —le dijo, ahora en inglés, mirándola de arriba abajo con gesto de aprobación.
—Gracias —respondió Carmen sin poder evitar otra sonrisa mientras su autoestima subía varios puntos.
—Te veo muy arreglada. ¿No estarías a punto de salir?
—Bueno, en realidad sí. —Y después de una pausa añadió con rapidez—: Pero aún dispongo de un par de minutos. ¿Quieres tomar algo?
Jeff pidió un refresco y se sentó con gesto relajado en el sofá del salón, frente a la barra de la cocina.
—¿Te dijo Muriel que se retrasaría? —A pesar de querer aparentar tranquilidad, era obvio que Jeff estaba inquieto.
—No. Regresé sola de la oficina. —Carmen se sentó en un sillón cercano a Jeff de forma que sus piernas quedaban a menos de un metro de las de él. Su falda subía y mostraba, generosa, las piernas. Él lanzó una mirada furtiva. Y Carmen, complacida, dio un recatado tirón a la falda hacia abajo—. Muriel no ha llamado ni ha dejado ningún mensaje. En realidad pensaba que habríais comido juntos.
—Pues no. Quedamos en que pasaría a recogerla —repuso Jeff, pensativo—. Salí de la oficina antes que ella y me dijo que iba a comer contigo. Yo creía que estaba aquí. La llamaré al móvil.
Se levantó y cruzando la habitación llegó a la barra que separaba la cocina del salón para coger el teléfono.
—Tiene puesto el contestador —dijo. Y luego, hablando por el aparato—: Muriel, soy Jeff. ¿Recuerdas que habíamos quedado en que te recogería en tu apartamento?
¿Dónde estás? Te espero.
Jeff volvió al sofá y, distraídamente, dio una palmadita a las rodillas de Carmen sin percatarse de la conmoción que eso causaba en ella.
—Espero que no le haya ocurrido nada —habló como para sí mismo—. Aunque últimamente la encuentro rara.
Carmen lo miraba, notando cómo sus emociones y pensamientos, corriendo veloces, le impedían seguir bien las palabras de Jeff.
Amaba a aquel hombre. ¿Y si intentara algo ahora? ¿Pero qué? No podía echarse a los brazos de él, así sin más. No. No se atrevería aunque Jeff fuera otro, y menos aún siendo el chico de Muriel. Pero una oportunidad como aquélla quizá no se volvería a presentar y si no hacía algo en ese momento después se arrepentiría una y otra vez. Además, ahora estaba arreglada y se encontraba muy atractiva. Ahora o nunca. ¿Pero qué? Deseaba abrazarlo. Deseaba hacerlo. Pero ¿cómo reaccionaría él?
—¿No encuentras a Muriel rara últimamente? —inquirió Jeff, distrayéndola de sus pensamientos.
—Pues no especialmente. ¿Tú sí, Jeff?
—Pues sí. ¿Dónde está ahora? —Su voz denotaba irritación—. Y además, me pregunto qué es lo que trama con ese asunto del diseño de marca que me ha pedido para la presentación del lunes. Mi equipo y yo hemos invertido muchas horas en ello. Y el sumario que nos dio la Metropol para la presentación ni siquiera insinúa que ese tema les preocupe. Se lo he preguntado a Mike, su jefe, y él tampoco sabe nada. ¿De dónde habrá sacado eso?
—Debe de tener un buen motivo.
—Eso espero, porque creo que está abusando de nuestra relación. Estoy seguro de que me oculta datos.
—Yo tampoco sé nada, Jeff.
—¿Seguro que no hay algo sobre Muriel que tú conozcas y que no te atrevas a contarme? —inquirió Jeff mientras le cogía la mano a Carmen.
Ella notaba una especie de corriente que subía por su espina dorsal. «¿Y si tomo yo la iniciativa? —pensó—. Y provocar que su instinto empiece a funcionar por sí mismo. Como el piloto automático de un avión. ¿Pero y si me rechaza? ¡Qué vergüenza! Además, destrozaría mi amistad con Muriel.» Carmen supo en ese momento que, aquella tarde, no iba a intentar nada con Jeff.
—No, te aseguro que yo no sabía lo del diseño de marca.
—No, Carmen. Ahora no me refiero al trabajo. —Él continuaba con la mano de ella entre las suyas—. Carmen, tú y yo somos muy buenos amigos, cuéntame si sabes algo que yo debería saber.
—¿Algo como qué? —Era cierto que Jeff y ella tenían una excelente relación y en ocasiones se intercambiaban confidencias.
—Ya sabes, si hay otro hombre. —Jeff parecía cohibido.
—No, te aseguro que no sé nada —repuso ella tajante.
Ahora Carmen notaba una prisa repentina. No se atrevía a insinuarse, y la conversación del chico centrada todo el tiempo en Muriel empezaba a dolerle. Sentía envidia y celos de su amiga y estaba claro que ella no tenía la menor oportunidad.
—Lo siento, Jeff —dijo después de una pausa mientras apartaba suave y lentamente sus manos de las de él—. Tengo que irme. Me esperan y voy a llegar tarde.
El coyote llegó del sur, desde el lugar donde van los espíritus de los que mueren. Era un animal viejo y vino andando, cansino. Ni siquiera las gallinas que correteaban alrededor del ranchito se asustaron. Anselmo estaba sentado bajo la enramada de buganvillas, mirando el océano, y sólo se percató de que estaba allí cuando el animal empezó a hablar.
—Vas a morir solo, Anselmo. —Y la lengua le colgaba entre los dientes en lo que parecía una sonrisa burlona.
Anselmo dio una chupada a su pipa de barro, soltando una nube de humo.
—Todo el mundo muere solo, coyote. ¿Era para decirme eso que viniste a verme?
¡Vaya novedad!
—Pero es que tú, además de morir solo, vives solo. ¿A quién le enseñarás lo que yo te enseñé? ¿Quién practicará la curación mágica cuando te mueras?
—Me gustaría tener una familia, pero no es fácil vivir con otros. —El viejo suspiró—. Quisiera poder enseñarle a Lucía todo lo que sé, pero la convencieron para que se fuera al norte. —Y luego dijo de mala gana—: Sí, tienes razón, es verdad que estoy solo.
—Has dedicado tu vida a conocer más. —El animal se había colocado delante de él y lo miraba fijamente—. Eres el último simup kwisiyay[1]. Sabes curar el cuerpo y el alma. Conoces sobre lo visible y lo invisible, lo oculto y lo que salta a la vista.
¿Dejarás que todo eso muera contigo?
—¿Qué más da? —El viejo se encogió de hombros—. Hoy hay médicos de batas blancas. Y nuestras gentes, los paisanos[2], se juntan con los mexicanos; han perdido las tradiciones. Pronto no quedarán indígenas aquí en Baja. Y si quedan serán mestizos de alma. Se ha perdido nuestra cultura.
—Eso no es excusa. Tú eres la tradición; eres nuestra cultura y aún estás vivo.
—Yo tampoco estoy limpio. —Anselmo hizo una pausa antes de continuar; hablaba para sí mismo—. Mi linaje de sangre es Pai-pai puro, pero he aprendido demasiado, me he apartado de los míos. Ya no soy el que era. He pecado por querer saber más y luego más; ése es el pecado del demonio Lucifer de los cristianos.
—Sabes mucho pero eres estúpido, viejo. —El coyote volvía a enseñar sus fauces en su extraña sonrisa. Anselmo observó que le faltaban muchos dientes—. Todo cambia. Nuestra cultura, nuestro conocimiento se debe fundir con el de las gentes nuevas. Es así como se sobrevive, mezclándose. Debes pasar tu saber a otros.
Anselmo chupó su pipa pensando. Después lanzó una bocanada de humo y repuso:
—He perdido a mi nieta. Era ella a quien yo debía enseñar. No me interesan los demás.
—Debes buscar a quien transmitir lo que sabes antes de morir. Es la tarea que te impongo. —Y el coyote se fue en dirección al sur.
Entonces el viejo despertó. El océano continuaba allí y su pipa de barro se había caído al suelo. Hacía tiempo que no soñaba con Coyote. Él fue el primero de los animales mágicos que se le apareció. Y lo hizo antes de que probara el toloache[3]; tendría sólo ocho años y aún faltaba para su ceremonia de iniciación. La abuela se puso muy contenta. Anselmo sería un hombre de magia, ésa era la señal. La mayoría de sus paisanos, ni siquiera mordiendo la raíz de toloache, eran capaces de tener esas visiones.
Así, al ser el primer animal mágico que lo visitó, el coyote pasó a ser su tótem. Y eso le fastidiaba mucho. Le habría gustado que se le hubiera aparecido primero una águila, como le ocurrió a su nieta, Lucía. Un águila era un tótem para sentirse orgulloso. O un puma lleno de poder. O una peligrosa serpiente de cascabel. Pero no, a él se le tuvo que aparecer un coyote, precisamente el animal que ejercía de villano en los cuentos populares de las tribus. Se lamentaba de eso con su abuela y ésta lo consolaba diciéndole que el coyote era astuto y que peor habría sido una rata o un sapo.
Lo cierto era que Coyote le había enseñado mucho a través de los años: cómo curar heridas, cómo bajar la fiebre, cómo ayudar en los partos. Pero también aprendió de los otros animales mágicos que se le fueron apareciendo y más aún de los hombres sabios de las tribus que él conoció viajando en busca de saber.
Al cabo de los años se había encariñado con el viejo coyote. Pero ya desde el primer día aquel bicho se empecinó en darle consejos no pedidos; incluso órdenes. Era un pesado. De joven le hizo caso, pero ahora cada vez menos. Y esta vez no le apetecía obedecerle. Le era indiferente que se perdiera la tradición, él sólo quería enseñar a su nieta.
Cuando el despertador de Carmen sonó, el sol de la mañana entraba ya en su dormitorio. Eso alivió algo sus penas.
Odiaba tener que trabajar en domingo y empezaba a odiar aquel bonito apartamento cercano a Marina del Rey, desde donde se divisaban las aguas, los botes y las gaviotas. Albert le había propuesto pasar la noche en su casa y Carmen había estado a punto de aceptar. No tanto por la atracción que sintiera por él, sino por miedo a oír a su regreso los murmullos de amor de Jeff esparciéndose desde la habitación de Muriel a toda la casa. Pero, finalmente, la obligación de levantarse pronto al día siguiente la ayudó a decidirse.
Al llegar al apartamento hizo girar la llave temerosa, entrando en silencio y con el corazón encogido en el salón. Suspiró aliviada al no oír ruidos.
Sin embargo, al acostarse se preguntaba si Jeff estaría en la cama de Muriel. Cuando se levantó al día siguiente, fue de inmediato a la ducha y no salió de su
habitación hasta sentirse satisfecha de su aspecto y del sencillo conjunto de téjanos y jersey que vestía. Sencillo, aunque le llevó un buen rato de pruebas y ensayos frente al espejo antes de decidir qué pantalones, qué jersey, qué zapatos. ¡Podía encontrarse a Jeff en la cocina Pero a quien encontró fue a Muriel, manipulando la cafetera, en camisón y con aspecto de haberse levantado de la cama justo segundos antes.
—Buenos días, Muriel.
—Buenos días —repuso la amiga llenando el depósito de la cafetera con agua—.
¡Qué fastidio tener que trabajar hoy!
—¿Encontraste al fin a Jeff?
—Sí pero de muy mal humor.
—¿Sí?
—Sí. Me esperaba aquí sentado en este sofá y oliendo a whisky.
—Lo dejé entrar yo. Espero que no te molestara.
—No, en absoluto —contestó Muriel con una de sus brillantes sonrisas—. El que estaba molesto era él. Y creo que se bebió nuestro whisky.
—Pues no lo dejaremos entrar hoy en casa si no nos trae otra botella —bromeó Carmen, sintiéndose más relajada—. Dijo que habíais quedado para salir y estuvo intentando localizarte por teléfono.
—Sí, es verdad, habíamos quedado. Pero se me pasó el tiempo volando.
—¿A qué hora llegaste?
—Serían las nueve y media.
—¡Las nueve y media! —exclamó Carmen con sorpresa—, ¡Tan tarde! ¡No me extraña que estuviera enfadado!
—¿Enfadado? —Muriel puso los brazos en jarras—. Estaba hecho una fiera. Discutimos.
—Bueno. Espero que no fuera muy grave —dijo Carmen deseando todo lo contrario.
—¡Noooo! Apuesto a que hoy viene hecho un corderito. —Muriel aparentaba estar convencida de ello—. Me pidió explicaciones, no se las di y finalmente se fue dando un portazo. Ya verás, hoy le diré que no me quedó más remedio que atar un par de cabos sueltos de la presentación y le reprocharé que se comportase tan mal ayer, pero pediré disculpas por mi retraso. Su ego se verá satisfecho y como si no hubiera pasado nada. Y él tendrá a su vez que pedirme a mí disculpas por su actitud y por el portazo.
Carmen miraba con asombro a Muriel, que sonreía satisfecha mientras alcanzaba un par de tazas de café de la repisa, encima de la barra de la cocina. Al hacerlo, su camisón se abría mostrando un bien formado seno que seguro hubiera inflamado a Jeff de encontrarse allí. Lo peor era que Carmen estaba convencida de que finalmente Muriel manejaría al muchacho tal y como decía. Se lo había visto hacer antes, y no sólo con Jeff; era una de las habilidades de Muriel.
—¿Qué pasó para que te retrasaras tanto ayer? Espero que no surgiera ningún problema —preguntó Carmen con una aparente inocencia.
—No, no era un problema. —Muriel sonreía, misteriosa—. Aunque quizá sea una oportunidad.
—¿Sí?
—Sí, estuve con Rich.
—¿Qué Rich?
—Rich Reynolds.
—¿Cómo? ¿Richard Reynolds? ¿El vicepresidente? —Carmen estaba sorprendida.
—Exacto. El mismo —respondió Muriel en tono triunfal.
Carmen calló esperando a que continuara, y ella lo hizo sin hacerse de rogar.
—Estaba a punto de salir de la oficina cuando apareció Rich, que también había acudido a cerrar un par de asuntos. Entró en mi área de trabajo y preguntó por la presentación de mañana. Yo empecé a contárselo y me invitó a comer.
—¿Pero así? —El asombro de Carmen iba en aumento—. Viene, te pregunta por la presentación y te invita a almorzar. ¿Sin más?
—Bueno, verás…
—Veo. —Carmen se sentó a la mesa con su taza vacía. El café ya no le importaba.
—Ya hace un tiempo que viene por mi despacho y se interesa por mi trabajo. Como debe hacer un buen vicepresidente con las jóvenes promesas de su equipo. — Sonreía, picara—. Pero, ¿sabes?, creo que en mi caso le atrae algo más que mi habilidad profesional.
—¡Ah!
—Sí. Pero deja que te cuente; era un buen restaurante y Rich pidió vino. Estuvimos hablando durante horas. Es un hombre encantador y muy atractivo.
—¿Encantador? ¿Atractivo? ¡Pero Muriel, si debe de tener cincuenta años!
—Sí, gracias. Yo también sé contar. Pero tiene una seguridad en sí mismo y demuestra un control de la situación que me encanta. Es muy bien parecido y habla sobre cualquier tema con conocimiento y autoridad; pasaría horas escuchándolo. Además, puedes oler su poder, y eso me excita.
—Pero habías quedado con el pobre Jeff.
—Cierto. En un principio pensé que tenía tiempo más que de sobra. Pero hablamos y hablamos y el tiempo voló. Nos encontrábamos estupendamente. Cuando cerraron el restaurante fuimos a la oficina para que yo le enseñara las partes nuevas de la presentación. Estábamos solos y él se acercaba mucho a mí para ver mejor la pantalla de mi ordenador. Olía su colonia y nuestras manos se tocaban al pasar los documentos. —Muriel hizo una pausa y, mirándola intensamente con sus ojos verdes que brillaban de forma especial aquella mañana, dijo—. Me sentía muy excitada.
—¿Y pasó algo?
—No. Sólo que me aconsejó cómo mejorar la exposición en un par de puntos. Nada más.
Muriel hizo una pausa para añadir con una sonrisa traviesa:
—¿Sabes?
Carmen la miró mientras negaba instintivamente con la cabeza.
—Intenté provocarlo. —Y se llevó la taza de café a los labios mientras disfrutaba del suspense y la expectación que creaba en su amiga.
—¿Y qué pasó?
—Nada. Pero creo que él se estaba quemando por dentro.
—¿Y tú?
—También. Sentía fuego en la sangre. —Y luego añadió con toda tranquilidad—: Creo que nos deseamos.
—¿Os deseáis? —repitió, pasmada.
—Pues sí. Creo que sí. —Muriel sonreía.
—Pero ¿qué hiciste para provocarlo así?
—Vamos, Carmen. Ya sabes, esa sonrisa; un tropiezo que te deja en sus brazos; lo rozas con la pierna cuando estáis sentados muy juntos frente al ordenador… En un momento dado empecé a frenar. No habría sido bueno ir demasiado lejos tan pronto.
—¿Qué quieres decir? ¿Que mañana puede haber más?
—Quién sabe —dijo Muriel con una leve sonrisa picara y haciendo un gesto con su taza de café.
—¿Y qué vas a hacer con Jeff? —Carmen se sentía esperanzada.
—Bueno, a Jeff lo amo. Y lo paso muy bien con él. Seguirá siendo mi novio. Además, no ha ocurrido nada con Rich.
«Aún», pensó Carmen.
—¿Pero no crees que es demasiado hacer esperar a Jeff hasta las nueve y media sin avisarle?
—Sí, tienes razón. Pero no pude evitarlo. Desconecté mi teléfono móvil en el restaurante y no sentí ninguna necesidad de conectarlo, ni siquiera de coger los de la oficina cuando regresamos. Jeff tuvo suerte.
—¿Qué suerte?
—Rich y su esposa habían invitado a unos amigos a cenar ayer y él tuvo que salir corriendo. Llegó tarde, por supuesto.
—¿Y si no llega a ser por la cena?
—Jeff habría esperado más.
Carmen meneó la cabeza, incrédula, mientras alcanzaba los cereales de uno de los armarios y luego la leche desnatada de la nevera.
—¡Eres terrible, Muriel! Oye, y esa historia del diseño de marca que le pediste a
Jeff y que no está en el sumario, ¿de qué se trata?
—¡Ah! —dijo Muriel usando de nuevo su tono misterioso—. ¡Es mi arma secreta!
—¿Fue Rich quien te pidió incluir el diseño de marca?
—¡No! Ayer fue la primera vez que pude tratar la presentación a fondo con Rich. Mike hace siempre de intermediario con las altas esferas y trata de controlarlo todo.
—Entonces fue Mike, tu jefe, quien te lo pidió…
—Tampoco. A ése jamás se le ocurriría.
—Pero ¿sabe que vas a presentar una propuesta de diseño de marca?
—No, aunque ahora lo sabe Rich. Sé que eso va a cabrear a Mike, pero que se joda.
—Jeff y su equipo han invertido un montón de horas desarrollando las propuestas para ese diseño… ¿Quieres decir que lo inventaste tú, sin más?
—No exactamente.
—Entonces ¿de dónde has sacado la idea? ¿Cómo estás tan segura de que no vas a estropear el conjunto de la presentación con un elemento no pedido?
—Quizá te lo cuente una vez la cosa funcione —le contestó Muriel mirándola ahora con seriedad. Y luego añadió con otra de sus sonrisas misteriosas—: Pero por ahora guardaré ese secreto incluso para ti.
Agustín estaba tendido en el suelo de su iglesia, boca abajo y con los brazos en cruz, frente al altar mayor. La fría oscuridad era atravesada por la tenue luz de una llama que anunciaba la presencia del Santísimo en el altar.
Aquella noche no había podido conciliar el sueño. No. A pesar de que su cena fue parca en comida y abundante en vino. Pero el vino no pudo mitigar la angustia. Desde su último altercado con Anselmo, las palabras del viejo continuaban golpeándole, allí dentro, en su mente y también en su corazón, sin piedad.
«Yo lo sé. Lo sé —decían una y otra vez. Y Agustín las oía con la misma claridad que cuando se enfrentó con Anselmo en la taberna—. Lo sé. Usted engaña a la gente.
—Recordaba su sonrisa mellada—. Les cuenta historias que no cree, porque hace tiempo que se le acabó la fe. Duda de su Dios. Duda. Ya no tiene fe. Pero finge y engaña.»
Después de dar vueltas en la cama sin poder pegar ojo, el cura decidió rezar en su iglesia. Ella le daba paz, tranquilidad. Así que, después de entrar y cerrar la puerta con llave, apagó las luces eléctricas para tenderse al frío del suelo, brazos en cruz, en señal de humildad, tal como hizo cuando tomó las órdenes sacerdotales.
¿Pero cómo podía saber ese maldito de su sufrimiento? ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué siempre acertaba a golpearle en sus heridas?
«Por favor, Señor, ayudadme —murmuraba, angustiado—. Devolvedme mi fe, la que tenía de niño, la que me traje a América, la que me llevó a envejecer tan lejos de donde nací, tan lejos de mi familia.»¿Qué no daría por creer como entonces? ¿Qué no daría por dejar de sufrir esas dudas que ahora, con tanta frecuencia, lo atormentaban?
«¿Familia? —se decía—. ¿Pero qué familia? Estas gentes son mi familia. Mis feligreses, la gente de esta tierra. Ya no tengo otra.» Hacía muchos años que sus padres habían muerto, y desde el entierro de su madre no había regresado ni a su pequeño pueblo ni a España. Ya entonces se sintió extraño, incluso su acento había cambiado, sabía que su lugar no estaba allí, sino en Santa Águeda. Se carteaba de vez en cuando con una de sus hermanas y ella respondía al cabo del tiempo, Pero ése era su único vínculo con el pasado.
«La ha perdido. Ha perdido su fe. Usted engaña a la gente. —Podía ver la cara del viejo, sonriente—. Lo sé. Lo sé.»
«Dios mío, devolvedme mi fe —gemía. Ahora, pasados los sesenta años, se cuestionaba toda su vida. Perder la fe, dudar de Dios. ¿Cómo podía ocurrir le tal desgracia después de dedicar su vida al Señor?—. ¿Y si no existiera, como dicen los ateos?» La idea era tan horrible que lo hacía estremecerse. Su vida habría sido una completa inutilidad, una farsa.
Sentía pena de sí mismo, las lágrimas acudieron a sus ojos y un sollozo rompió el silencio de la noche. Al poco su cuerpo se convulsionaba en un llanto incontenible.
«¿Ha sido todo inútil? ¿Tendrá razón ese viejo pagano?»A veces envidiaba a sus feligreses, a la gente de su edad. Tenían esposa, hijos, nietos. Y jugaban con ellos. Vivían rodeados de otras gentes que los querían. De los amigos de la infancia. Él había renunciado a todo eso para mayor gloria del Señor y para propagar la fe en Cristo. ¿Y ahora dudaba? ¿Después de un sacrificio tan grande?
¿Habría sido todo inútil? ¿Todo en balde?
«Dios mío, por favor, devolvedme mi fe. Concededme un signo, una señal, para que vuelva a creer. Por piedad, Señor…»Apoyando la frente en el suelo, ahora además de frío, húmedo de lágrimas, recordó su primer encuentro con Dios.
«Collons! —exclamó el pequeño—. ¡Qué cosa tan salada me ha metido ese tío en la boca!»El cura acababa de poner unos granos de sal en los labios del niño, tal como el rito del bautismo exigía, y la madre, cubierta con una larga mantilla negra, miró horrorizada a su pequeño y luego al capellán.
El padre, vestido con traje oscuro y camisa blanca, aunque sin corbata, miró también al cura sin disimular una amplia sonrisa de satisfacción. El niño era un travieso incorregible, siempre cometiendo diabluras, pero de vez en cuando le daba una alegría como en aquel momento.
Ya lo llamaban Agustín antes del bautizo. Su padre lo había inscrito con ese nombre en el registro civil cuando nació, unos cuatro años antes. Pero entonces las cosas eran muy distintas en el pueblo.
Eran tiempos de la República y Francisco, su padre, un campesino al que sus tierras de secano apenas daban para mantener la extensa familia de seis hijos que habían sobrevivido a la mortandad infantil. Pero era un personaje vital y extrovertido y al llegar la República sus paisanos lo nombraron juez de paz.
Al contrario que la madre, Francisco no iba a misa, ni le gustaban los sacerdotes, y animado por los nuevos aires izquierdistas, se negaba a bautizar a su hijo menor. Pero era hombre recto y su sentido de la justicia lo hizo proteger al cura cuando algunos exaltados amenazaban con colgarlo al enterarse de que los militares se habían sublevado contra la República. Decían que el capellán daba opio al pueblo y que, al igual que los rebeldes sublevados contra el gobierno legítimo, estaba aliado con burgueses y terratenientes.
En lo segundo quizá tuvieran razón, pensaba Francisco, pero de dar opio nada de nada. Lo único que daba gratis el párroco era agua bendita.
«No es un mal hombre —argumentaba en defensa del cura—, pero necesita rezar menos y trabajar más. ¿Dónde se ha visto que un hombre sano, hecho y derecho, viva de limosnas?»A partir de aquel momento, el sacerdote tuvo que trabajar los campos del padre de Agustín. A cambio, éste lo protegía, le daba comida y un poco de dinero. Muy poco. También le dejaba que al final de la jornada continuara con su culto. Las relaciones de ambos habían sido siempre tensas y ahora lo eran aún más. El cura odiaba la costumbre de su nuevo patrón, común en otros del pueblo, de hacer trabajar a las muías a gritos que en su mayoría eran blasfemias contra el Señor, la Virgen María, su hijo Jesucristo o contra el primer santo, real o inventado, cuyo nombre les venía a la mente.
—Tienes que jurarles, si no, no trabajan —argüía Francisco cuando el cura le censuraba, indignado, su impiedad al mancillar los nombres sagrados.
—Las muías no entienden —respondía el sacerdote—, sólo reaccionan al tono de enfado que usas.
Al no convencerlo, el cura tomó el arado y las riendas y empezó a gritar a los animales:
—Ánimo, queridas mías, trabajad que Dios os ama como a todos los seres que creó. —Usaba el mismo tono agresivo y amenazante que Francisco. Al principio, los animales, acostumbrados a su amo, no se movieron, pero al insistir el cura en sus bendiciones en tono violento y sus alabanzas intimidantes, decidieron al fin andar.
Francisco lo contemplaba sentado a la sombra, realmente sorprendido.
—¿Lo ves? —le dijo el cura sonriente—. Bendice a Dios y tus muías trabajarán mejor.
—Eso le funciona a usted —repuso Francisco disimulando su admiración con una sonrisa socarrona—, porque esas muías son tan beatas como mi mujer y quieren quedar bien con el cura.
—¡Dios mío! —se desesperaba el sacerdote—. ¿Qué puedo hacer para salvarle el alma a este descreído blasfemo? ¡Ayuda, Señor!
Sus rezos debieron de ser escuchados en las alturas porque al cabo de unos meses el ejército de los sublevados avanzaba ya sobre el pueblo.
—Huyamos de aquí —le decían a Francisco sus amigos—. Te van a matar. Todos los que tienen que ver con instituciones o partidos de la República son fusilados o encerrados en campos de concentración.
—Vete, por favor —le decía su esposa.
—Sal del pueblo, escóndete en el monte —le suplicaba su madre.
Pero Francisco, con su característica tozudez, se negó una y mil veces.
—Ésta es la tierra de mis padres y de mis abuelos. Yo no me voy. Si he de morir, moriré aquí.
Cuando las tropas entraron en el pueblo no quedaba ninguno de los antiguos responsables republicanos con excepción de Francisco. Y fue encerrado junto a los acusados de izquierdistas.
Seguramente habría terminado en un campo de prisioneros o ajusticiado, pero el cura, restituida y aumentada entonces su autoridad terrenal por el nuevo régimen, intervino:
—Dejadlo libre —decía en tono que no admitía réplica—. Tiene mujer, seis hijos que mantener y no ha hecho mal a nadie. Creo que hasta le debo la vida.
—Pero padre —argumentaba el capitán—, ese hombre era juez republicano. No puedo dejarlo ir. Tengo órdenes.
—Es un buen hombre —repuso el cura—. Sólo debe dejar de mancillar el nombre del Señor e ir a misa cada domingo. Yo respondo por él. Si hace algo malo, lo llamaré para que lo encierre.
El capitán tuvo que consultar con el comandante y el cura habló con Francisco. Le propuso un pacto. Debía bautizar a su hijo menor, no tomar el nombre de Dios en vano e ir a misa con la familia todos los domingos. Francisco se resistía a aceptar, insistiendo en que no había perjudicado a nadie, pero el cura se mantuvo firme y al fin, presionado por todos, el hombre claudicó.
Cuando la familia iba a misa, la madre y los hermanos ocupaban las primeras filas, pero Agustín recordaba a su padre, siempre de pie en el fondo o sentado en el último banco, con su traje de domingo, camisa blanca sin corbata y boina entre las manos. Evocaba su figura un poco encorvada; su pose había perdido la arrogancia; la mirada, el orgullo de antes. Era uno de los vencidos.
Quizá por eso y por la religiosidad de su madre, Agustín empezó a sentir la presencia del capellán mucho más cercana que la del padre. El cura era autoritario, su opinión era respetada por todos y a él lo trataba con especial cariño, como a su ahijado. Y eso hacía que el chico se sintiera partícipe del mando que el cura demostraba en el pueblo. Admiraba a aquel hombre de sotana negra que no escatimaba tiempo para estar con él. Ahora, pasados los años, Agustín se preguntaba si aquel cariño que le demostraba el mosén era genuino y puro, o si en el fondo de su alma el capellán se deleitaba en una venganza encubierta hacia Francisco. Y él, Agustín, era el símbolo de su victoria.
Pronto empezó a ayudar en la misa como monaguillo, a querer imitar al cura y a sentir vocación sacerdotal.
Cuanto más se acercaba al religioso más lejos parecía estar su padre y al final, excepto cuando lo ayudaba en los trabajos del campo, o cuando la familia se reunía en las veladas invernales junto al fuego de la cocina, apenas lo veía.
Parecía que a Francisco no le preocupaba la influencia del cura en su hijo —o quizá disimulara—, ni que éste oficiara de monaguillo. Parecía esperar a que Agustín, como hijo menor, le dijera que quería entrar en el seminario, y cuando al fin se lo dijo, Francisco se limitó a encogerse de hombros.
—Ése es un trabajo mucho mejor que el mío. Nuestra tierra es dura y avara — repuso—. Los curas viven muy bien. Y además yo puedo darte poco; ya sabes, la casa y las tierras que tenemos apenas dan para que viva una familia, sois seis y sólo uno puede quedarse. —Hizo una pausa y le puso la mano el hombro—. Buena suerte, hijo, y que Dios te dé con los curas lo que yo no puedo darte en herencia. —Agustín sabía que aquello era lo más parecido a una bendición que podría esperar de aquel hombre. En un gesto raro en él, Francisco le acarició la mejilla. Tenía lágrimas en los ojos—. Que te vaya bien —concluyó, girándose para alejarse.
Uno de los recuerdos más intensos que Agustín conservaba de su infancia eran los rezos constantes y angustiados de su madre por una lluvia que nunca llegaba a tiempo o en cantidad suficiente. Pero más intensa quedó aún en su memoria la mirada triste de su padre y el abrazo al despedirlo en el autobús de línea cuando a los once años se fue del pueblo para ingresar en el seminario.
—Hijo, aprende a ser hombre antes que cura —le murmuró al oído. Aún hoy
Agustín se preguntaba con frecuencia qué quiso decirle.
Al llegar a la plaza comercial de las palmeras Anne se dijo que, a pesar de sus cuarenta años, estaba en plena forma. Acudía al gimnasio tres veces a la semana; un poco de musculación y mucho aerobic. Decían que el ejercicio no sólo era bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Ella estaba de acuerdo y añadía algo más: era mejor incluso para su vanidad y su autoestima. No pasaba desapercibida entre sus compañeros masculinos y le complacía notar que en competencia con las jovencitas salía bien parada. Había superado el tiempo en que las miradas lujuriosas la molestaban. Ella no las invitaba, pero siempre que hubiera respeto en ellas, y sobre todo viniendo de hombres jóvenes, le producían un placer secreto.
Cruzando en busca de espacio para aparcar pudo ver a través de los grandes ventanales del gimnasio a los clientes trabajándose el cuerpo en la cinta andadora y en las pesas. Le apetecía.
Esa mañana tuvo que estacionar más lejos del local que de costumbre, a pesar de que la mayoría de los establecimientos de la plaza no estaban aún abiertos. Encontraría las instalaciones muy concurridas. Puso la marcha en posición de aparcamiento, desconectó el encendido y extrajo la llave. Tomó su bolsa y cerró con el mando a distancia. Pero al girarse para subir a la acera se dio de bruces con una persona cuya presencia no había percibido antes.
—Hola —le dijo de forma automática. Y se asombró al verle la cara. Una cara de niño en un cuerpo corpulento de hombre. No tuvo tiempo de sentir miedo. El primer puñetazo percutía brutal en su nariz, empujándola hacia atrás, con tal fuerza que su espalda golpeó contra el coche y su cabeza en el techo del vehículo.
«No es su cara, es una máscara.» Un pensamiento se impuso a la confusión. Sus rodillas se doblaban, y mientras caía sintió el dolor del siguiente puñetazo golpeándole la parte derecha del rostro, en el ojo. Al llegar al suelo se dijo que debía gritar, pero lo único que supo hacer fue llevarse la mano a la nariz. Algo húmedo manchaba sus labios. Era sangre.
Oyó el sonido metálico de un resorte y vio un brillo siniestro en la mano de su atacante. Iba a perder el conocimiento. Cuando él le rajó la cara, desde el pómulo izquierdo a la barbilla, ella casi no sintió dolor.
El hombre se fue, a paso rápido pero sin correr, cruzando el aparcamiento hacia la avenida. Justo al llegar a ésta un coche se detuvo para recogerlo.
—Adelante, puedes quitártela —le dijo el conductor al tiempo que ponía el vehículo en movimiento. El hombre obedeció y quitándose la máscara revisó cuidadosamente su alrededor.
—Parece que no me ha visto nadie.
—Ni nadie te ha seguido —convino el otro.
Giraron a la derecha en la siguiente esquina entrando en una zona residencial para seguir casi durante un kilómetro a lo largo de la calle. Al fin se detuvieron detrás de un coche aparcado en una plazoleta.
Cuando cruzando el semáforo se incorporaban a la avenida principal en el nuevo automóvil, el conductor exclamó:
—Trabajo terminado. ¡Bien hecho, jefe!
—Sí que ha sido un buen trabajo. —El hombre sonreía mostrando unos dientes afilados que recordaban a los de un perro—. Un trabajo de decoración muy bien pagado.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XXI
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Presagio"
Agustín, un misionero español a la antigua usanza, y Anselmo, el último gran hechicero de Baja California, llevan más de veinte años enfrentados por el liderazgo moral de un pueblecito mexicano.En Los Ángeles, Muriel, una ambiciosa y seductora ejecutiva de una multinacional de publicidad, descubre los poderes de Lucía, la nieta de Anselmo.
La capacidad sobrenatural de la joven mexicana para ver lo que hacen los demás se convierte en el instrumento principal de la audaz publicista en su obsesiva lucha por el poder.