El anillo
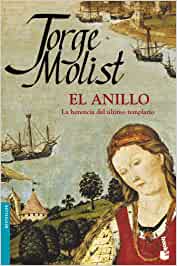
El anillo
Uno
No es frecuente que a una mujer le regalen dos anillos de compromiso el mismo día. Por eso mi veintisiete aniversario fue tan especial.
El primer anillo lucía un espléndido solitario y me lo regaló Mike, el chico con quien llevaba saliendo más de un año. Un verdadero logro.
Mike es el muchacho ideal, ese con el que toda jovencita casadera sueña. O al menos debiera soñar y, si no lo hace ella, seguro que su mamá sí anhela emparentarse con alguien semejante. Corredor de bolsa, o mejor dicho, el hijo del propietario de la agencia, más que un prometedor futuro, él poseía desde la cuna un dorado porvenir: la fortuna de papá y mamá.
Bueno, pero quizá os estéis preguntando por el otro anillo. Pues el otro,
¡sorpresa!, también me exigía un deber, aunque no conyugal. ¿O tal vez sí? En realidad ese segundo anillo me comprometía, pero no con un hombre, sino con la aventura. Con una insólita aventura.
Claro que, cuando lo recibí, no sabía que se trataba de eso, ni siquiera sospechaba quién me lo podía enviar. Y si me hubieran dicho el nombre del remitente, no lo habría creído. Aquel aro de compromiso era el regalo de un muerto.
Tampoco barruntaba entonces que ambos anillos, o mejor dicho, que ambas obligaciones eran incompatibles. Así que me quedé con las dos joyas, haciéndome a la idea de que habría boda y de que mi apellido iba cambiar a Harding, aunque intrigada con ese otro extraño anillo. Soy muy curiosa y los misterios me ponen frenética. Pero será mejor que cuente cómo ocurrió todo…
Cuando llamaron a la puerta, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Jennifer, con su vestido largo de escote profundo, y Susan, con sus pantalones ajustados de cintura baja, habían empezado a bailar desafiando a la concurrencia masculina. A los chicos, algunos con varias copas encima, se les iban los ojos. ¡Las muy frescas! ¡Cómo les gusta provocar! El caso es que se les juntaron un par de bobos, vaso en mano, y así empezó el bailoteo general.
A mí no me importaba que esas dos hicieran babear a los tíos; en ese momento ya era una mujer comprometida y Mike, mi apuesto novio, me tenía cogida de la cintura y entre risa y trago, trago y risa, nos íbamos besando. Mi mano lucía un hermoso aro con un grueso brillante solitario de muchísimos quilates. Mike me lo había ofrecido unas horas antes, en el lujoso restaurante cercano a mi apartamento de soltera en Manhattan, donde me invitó a almorzar para celebrar mi cumpleaños.
—Hoy elijo yo el postre —dijo.
Y me sirvieron un magnífico soufflé de chocolate. A mí me vuelve loca el chocolate y al tercer o cuarto ataque a aquella delicia, la cucharilla tropezó con algo duro.
—La vida es como un soufflé de chocolate —Mike imitaba la voz de Tom Hanks
en la película Forrest Gump—. Nunca sabes lo que te puedes encontrar dentro —creo que avisaba, quizá temía que en mi voraz entusiasmo me lo pudiera tragar.
Y desde la sabrosa negrura un destello me deslumbró. Yo ya confiaba en que uno de aquellos días mi genio de la bolsa iba a presentarse con una pequeña fortuna en forma de aro con diamante y que me lo ofrecería envuelto en promesas de amor eterno. De amor y riqueza, ya que aceptar era asegurarme un futuro donde el trabajo dejaba de ser necesidad relativa para convertirse en pasatiempo absoluto.
—Feliz cumpleaños, Cristina —dijo muy serio.
—¡Pero si es…! —chillé y me puse a chupar el chocolate para limpiar el anillo.
—¿Quieres casarte conmigo? —él había hincado una rodilla en el suelo. ¡Qué romántico!, pensé.
Los camareros y comensales de las mesas cercanas, alertados por mi exclamación, nos observaban curiosos. Yo me puse seria y disfrutando del show miré a mi alrededor; la alfombra persa, la fastuosa araña de cristal que colgaba del techo, los cortinajes… Hice como si pensara. Mike me miraba con ansia.
—¡Claro que sí! —exclamé cuando el suspense llegaba a su clímax. Y levantándome de un salto fui a besarle. Él sonreía feliz y la elegante concurrencia celebró la escena con un aplauso entusiasta.
Pero volvamos a la fiesta…
Con el alboroto de música y conversaciones compitiendo en volumen, no oí que sonaba la campanilla; John y Linda sí, y en lugar de llamarme para que acudiera, decidieron que un tipo tan interesante como aquél debía verlo el público. Así que lo hicieron pasar y me encontré frente a un individuo alto, vestido de motorista, de negro, y que no se había dignado a quitarse el casco para entrar en el apartamento.
—¿La señorita Cristina Wilson? —interrogó. Sentí un escalofrío, aquel individuo tenía un aspecto siniestro y parecía haber traído consigo toda la oscuridad de la noche exterior. Alguien había bajado la música y todos estaban atentos a las palabras del hombre.
—Soy yo —repuse, y al momento sonreí. ¡Claro, aquel muchacho iba a cantar cumpleaños feliz! ¡Y seguramente nos montaría un striptease para mostrarnos los músculos prietos que escondía bajo el cuero negro! Un regalito sorpresa de alguna de mis amigas, quizá Linda o Jennifer Sería divertido. El individuo hizo una pausa, abrió la cremallera de su cazadora y cuando yo creía que se la iba a quitar, extrajo un pequeño paquete de un bolsillo interior. Los invitados hacían corro a nuestro alrededor, la faz eufórica y los ojos alcohólicos.
—Esto es para usted —dijo al dármelo. Me quedé mirándole expectante. ¿Cuándo empezaba el show? Pero en lugar de cantar abrió otra cremallera, y en vez de quitarse los pantalones de cuero, sacó papel y bolígrafo.
—¿Puedo ver algún documento que la identifique? —volvió a preguntar en tono seco.
Aquello me pareció excesivo, pero había que seguir la broma. Así que localicé mi carné de conducir para que lo viera. Él anotó los datos en el impreso con ademán tranquilo. Era un actor consumado, todos estábamos pendientes de sus palabras y movimientos. ¿Comenzaba ya?
—Firme aquí.
—Bueno, ¿empiezas o qué? —le dije una vez estampada mi firma; todo aquel preámbulo era excesivo.
Él me miró de forma extraña y arrancando copia del documento, me la dio, y con un «hasta luego» se fue hacia la puerta.
No me esperaba aquello, e interrogué con la mirada a Mike, que se encogía de hombros sin poder ofrecerme respuesta. Miré el papel que me había dejado, la copia era poco legible y sólo pude ver mi nombre. No había remitente.
—¡Espera! —grité y salí corriendo detrás de él. No lo pude encontrar en el rellano; había tomado ya el ascensor.
Volví hacia donde estaba Mike, pensativa. Así que no era un actor sorpresa de cumpleaños; era de verdad. Estaba intrigada. ¡Qué tipo tan misterioso! ¿Quién me enviaba aquello?
—¿Abres el regalo o qué? —dijo Ruth.
—¡Queremos ver qué es! —pidió la voz de un chico.
Y me di cuenta de que tenía aquel objeto en mis manos; lo había olvidado por completo a causa del extraño hombre de negro.
Me senté en un sofá y apoyando el paquetito en la mesa de centro de cristal quise quitar el cordel que ataba el envoltorio, sin éxito. Todos me rodeaban preguntando qué sería y quién lo enviaba. Alguien me acercó el cuchillo para el pastel, y al abrirlo me encontré con una cajita de madera oscura con un rudimentario cierre metálico. Se veía vieja.
Y adentro, alojado en una almohadilla de terciopelo verde, había un anillo de oro, con un cristal rojo granate engastado en él. Parecía muy antiguo.
—¡Un anillo! —exclamé. Y probándomelo, vi que, aunque suelto, encajaba en mi dedo medio. Y allí lo dejé, junto a mi aro de prometida que brillaba en el dedo anular.
Todos querían verlo y fue excusa para que se repitieran los elogios sobre el tamaño del diamante del primer aro.
—Es un rubí —dijo Ruth refiriéndose al otro anillo. Ella es experta en joyas antiguas, trabaja en Sotheby’s y tiene buenos conocimientos de gemología.
—Qué aspecto tan raro —comentó Mike.
—Es que antes, hace siglos, no cortaban las piedras como ahora —repuso Ruth—. El tallado era rudimentario y las gemas se pulían en forma redondeada, tal como veis en este rubí.
—¡Qué misterioso! —exclamó Jennifer antes de desentenderse del asunto. Subió el volumen de la música y se puso a bailar. Y al ritmo de su trasero la fiesta recobró la marcha.
Mientras Mike preparaba unos combinados, me puse a observar la caja y el anillo. Y reparé en el justificante de entrega. Estaba allí, sobre la mesa de centro. Repasándolo cuidadosamente pude leer, con apuros porque el calco casi no había marcado el papel: «Barcelona, Spain».
Y el corazón me dio un vuelco.
—¡Barcelona! —exclamé. ¡Eran tantos los recuerdos que ese nombre me traía!
Dos
La torre, herida de fuego, desplomó su masa colosal sobre los infelices de abajo con un rugido estremecedor. La gente huía. Una nube de polvo y ceniza, cual viento de desierto cargado de arena, avanzaba penetrando por las calles, cubriéndolo todo con una capa blancuzca.
Di una vuelta en la cama. ¡Dios, qué angustia! De nuevo volvía el recuerdo de aquella mañana aciaga en la que las más altas torres cayeron…
No pasa nada, me dije, eso ocurrió hace meses; estoy en mi cama. Tranquila, tranquila. Después de mi fiesta de cumpleaños, Mike se había quedado a dormir conmigo y yo notaba su agradable calor junto a mí; respirando pausado, satisfecho, relajado. Acaricié su espalda, ancha, fuerte. Y abrazándole me sosegué. Nuestros cuerpos descansaban desnudos bajo las sábanas; a pesar de lo intenso de la pasión, él había tenido suficientes fuerzas para decirme que me continuaba amando después de amarme, y fue capaz de soltar unos requiebros antes de quedarse dormido como un tronco. Y yo también, rendida por un día tan intenso, fui presa de un sueño dulce, creo, hasta que llegaron esas imágenes de angustia.
Miré el despertador. Eran las cuatro y media de la madrugada del domingo; tenía mucho tiempo para dormir.
Cerré los ojos, ya tranquila, pero me encontré de nuevo con la trágica visión del derrumbe, de los escombros, del pánico de las gentes.
El sueño había cambiado. Ya no ocurría en Nueva York. No era el desplome de las Torres Gemelas. Era algo distinto y las imágenes y sonidos de aquello venían a mí sin que yo pudiera evitarlo.
La gente gritaba. El derribo de las torres había abierto una brecha y hombres portando espadas, lanzas y ballestas, protegidos con cascos de hierro, cotas de malla y escudos, se apresuraban, a través de la polvareda, hacia el boquete de la muralla, animándose unos a otros. Se hundieron en la bruma sucia, en el estruendo, y jamás regresaron. Al poco la neblina vomitó una horda de guerreros aulladores. Eran musulmanes y blandían alfanjes sangrientos. Aun con espada al cinto, yo era incapaz de luchar; notaba mis fuerzas huyendo junto a la sangre de mis heridas abiertas. No podía blandir armas, ni siquiera levantar mi brazo, y me afané en busca de protección. Miré mi mano y allí, en ese sueño, con su rojo profundo estaba el anillo de rubí.
Mujeres, niños y viejos, acarreando fardos, algunos con caballerías, otros con cabras y ovejas, corrían hacia el mar. Los chiquillos lloraban aterrorizados y las lágrimas se deslizaban formando canales por sus caritas sucias de polvo. Los mayores seguían a sus madres y éstas llevaban de la mano, o en brazos, a los más pequeños. Al cargar los asaltantes, acuchillando a los fugitivos, llegó el pánico. La turba chillaba, abandonaba sus pertenencias, algunos dejaban a sus hijos, sólo querían escapar. Sin saber adónde. Era terrible. Sentí una gran pena por ellos, pero no les podía socorrer. ¿Qué sería de los niños sin madres? Quizá salvaran la vida como esclavos. Unos grandes portones de madera, reforzados con metal, se iban cerrando. Detrás había protección, pero la tropa, espada desenvainada, mantenía la multitud a raya; sólo franqueaba la entrada a algunos. Los que se hacinaban fuera empezaron a implorar a voces. Había empujones, llantos, súplicas, insultos. Los guardianes gritaban que se apartaran, que se fueran, que salieran hacia el puerto. Y cuando la muchedumbre amontonada quiso forzar el paso, los de la entrada empezaron a dar tajos a los más cercanos. Pobres infelices, ¡cómo bramaban su dolor y miedo! Se abrió un claro y vi el acceso ya casi cerrado. Me desangraba y temí morir allí, entre el gentío desesperado. Trastabillando me lancé hacia las espadas de los soldados. ¡Debía cruzar esa puerta!
Me incorporé en la cama de un salto. Jadeaba y tenía los ojos llenos de lágrimas.
¡Qué angustia! Más aún que la que sentí cuando el atentado de las Torres Gemelas. El sueño era para mí más real, incluso, que lo ocurrido el 11 de septiembre. No espero que podáis entender eso, pues yo no lo entiendo del todo aún hoy.
Pero una imagen final me quedó grabada. El hombre que mandaba a los sicarios de la puerta vestía de blanco y lucía en su pecho la misma cruz roja que estaba pintada en la pared de la fortaleza. Esa cruz… me recordaba algo.
Me giré hacia Mike en busca de amparo. Ahora estaba boca arriba y continuaba durmiendo feliz, con cara angelical y media sonrisa en la faz. Seguro que sus sueños y los míos eran muy distintos. Yo no podía compartir su paz; esa sortija, no la suya, sino la otra, me tenía inquieta.
Antes dije que estaba desnuda. No del todo. Lucía en mi mano los dos anillos. No estaba habituada a dormir con joyas, pero al acostarme no me quité el aro del puro diamante, símbolo de nuestro amor, de mi promesa, de mi nueva vida. Aún no sé por qué también yacía en la cama con el otro anillo. Ése, el de mi pesadilla. ¿Tanto me obsesionaba esa sortija para que se me apareciera en ese sueño trágico?
La quise ver mejor y, quitándomela, la puse bajo la lamparilla de noche. Fue entonces cuando ocurrió y me quedé boquiabierta de sorpresa.
La luz, al incidir en la piedra, engarzada de tal forma que el metal la sujetaba sólo por los lados, proyectaba una cruz roja sobre las sábanas blancas.
Era hermoso, pero inquietante. Era una cruz muy singular; tenía los cuatro brazos iguales, pero se abrían en sus extremos formando dos pequeños arcos, ensanchándose al final.
En aquel momento me di cuenta: ¡era la misma cruz del sueño!, esa del uniforme de los soldados que cargaban contra la multitud, la pintada en la pared de la fortaleza.
Cerré los ojos y respiré hondo. No podía ser, ¿estaría aún soñando? Quise serenarme y apagando la luz, busqué refugio junto a Mike, que, dormido, se había girado de espaldas. Le abracé. Eso me serenó algo, pero mis pensamientos continuaban a toda velocidad.
Todo lo referente a aquel anillo era misterioso: la forma en la que había llegado a mí, su aparición en mi sueño, la visión de esa cruz antes de encontrarla también en la sortija…
Me dije que aquella joya tenía una historia que contar, no era un regalo cualquiera, escondía algo…
Y sentí más curiosidad. Y miedo. Algo me decía que aquel inesperado regalo no había llegado a mí por azar, que era un reto del destino, una vida paralela a la que yo vivía y que, como una puerta secreta, se revelaba de repente, abriéndose a mi paso y tentándome a cruzar un umbral oscuro…
Intuía que aquel aro convulsionaría esa vida confortable, previsible, llena de promesas de felicidad que empezaba a vivir. Era una amenaza, una tentación.
¡Maldito anillo! Acababa de llegar y no me dejaba dormir en la que se suponía debía ser una noche feliz.
Encendí de nuevo la luz y puse mi atención en la roja piedra; tenía un fulgor extraño, interior, y formaba una estrella de seis puntas que parecía moverse por debajo de la superficie conforme yo giraba el anillo, de forma que su brillo de lucero siempre estaba frente a mis ojos.
Examiné su parte interior. Tenía una incrustación de marfil en la base, tallada de tal manera que formaba un diseño vacío en el reverso del rubí, haciendo que la luz, al atravesar el cristal, proyectara por atrás aquella hermosa cruz roja de sangre.
Bien, había logrado entender cómo funcionaba físicamente aquella pequeña maravilla, pero mi curiosidad por saber de dónde venía y por qué motivo me la habían mandado aumentaba por momentos.
De pronto, mis ojos se abrieron como platos cuando aquel pensamiento estalló en mi mente:
¡El aro!, el del rojo rubí. ¡Yo lo había visto antes!
Era como una imagen que regresaba de las brumas de los recuerdos de infancia; tuve la convicción, la absoluta seguridad. Lo podía ver en algún lugar de mi pasado, alguien lo estaba luciendo en su mano.
Me revolví inquieta en la cama. Ocurrió cuando era niña, en Barcelona. De eso no tenía dudas. ¿Pero quién lo llevaba?
Me esforcé, pero no era capaz de recordar.Estaba ya segura de que procedía de mi infancia, y quizá de un pasado mucho más remoto, pero ¿quién me la enviaba? ¿Por qué razón? Si le quieres regalar algo a alguien por su cumpleaños no te andas con tantos misterios, te das a conocer. ¿No es cierto?
Y entonces me vino, otra vez, esa pregunta que siempre he querido hacerle a mi madre pero que nunca llegué a formular en voz alta. Era un pequeño enigma, una de esas curiosidades a las que no le das importancia pero que se mantienen zumbando bajito en algún lugar de tu mente y que de pronto un día se convierten en toda una incógnita.
¿Por qué nunca volvimos a la ciudad donde yo nací?
Nos mudamos de Barcelona a Nueva York cuando tenía trece años. Mi padre es de Michigan y fue, durante un montón de años, responsable de la subsidiaria española de una compañía americana. Mi madre es hija única de una «buena» familia de la antigua burguesía catalana. Mis abuelos maternos murieron y todos mis parientes en España son lejanos, no nos tratamos.
Fue en Barcelona donde mis padres se conocieron, sintieron el flechazo, se casaron y nació ésta que relata.
Mi padre me ha hablado en inglés toda la vida y yo le llamo Daddy, que quiere decir papá, y él a María del Mar, mi madre, Mary. Pues bien, siempre tuve intención de preguntarle a Mary por qué jamás volvimos, pero ella rehuía el tema. ¿Tendrá algún motivo?, me preguntaba.
Daddy se integró bastante bien en el grupo de amigos de mi madre, le encanta España, pero parece que era ella quien insistía en venirnos a vivir a los Estados Unidos. Y al final ganó en su empeño; le dieron a mi padre un puesto en la central corporativa en Long Island, Nueva York. Y nos mudamos. María del Mar dejó su familia, sus amigos, su ciudad y se fue contenta a América. No regresamos nunca más, ni de visita. Qué extraño, ¿verdad?
Di una vuelta en la cama y miré de nuevo el despertador. Era ya madrugada del domingo, y ese día íbamos a visitar a mis padres en su casa de Long Island para celebrar mi cumpleaños. Pensé que mi madre y yo teníamos mucho de qué hablar. Si ella quería, claro.
Tres
—Te quiero —me dijo Mike apartando la mirada de la carretera por un momento;
acariciaba mi rodilla.
—Te quiero, amorcito —repuse y me llevé su mano a la boca para besarla.
Era una hermosa mañana invernal y Mike conducía relajado y feliz. El sol hacía brillar los troncos y las ramas desnudas de los árboles caducos y se perdía en el verde de los abetos. La transparencia y luminosidad del día engañaban; nadie adivinaría desde el interior del vehículo, caldeado por el astro rey, el frío exterior.
—Tendremos que decidir una fecha —me dijo.
—¿Una fecha?
—Sí, claro. Una fecha para la boda —me miraba como sorprendido por mi despiste.
—Sí, claro —respondí pensativa. ¿Dónde tenía yo la cabeza? «Después de prometerse hay que casarse», reflexioné. «Y si Mike me ha regalado el anillo es porque se quiere casar. Y si le dije que sí es porque yo también quiero.»
Debería estar ansiosa por celebrar la boda. Pero en lugar de ocupar mis neuronas en hacer planes, llenos de ilusión, sobre mi traje blanco, el de las damas de honor, la tarta y todo lo necesario para el día más feliz de mi vida, Mike me había pillado pensando en el anillo. Y no precisamente en el suyo. Pensaba en el otro, en el del misterio. Pero claro, eso no se lo iba a confesar.
—Y cuando decidamos la fecha —añadí— tendremos que preparar las invitaciones, los trajes, el banquete, la iglesia…
—Naturalmente.
—¡Qué bien! —afirmé risueña. «Vaya lío», me dije a mí misma. «¿Cómo habré llegado hasta aquí?» Y recordé el día en que empezó todo…
En la mañana llegaron los pájaros de muerte, tripulados por muertos, y con su fuego segaron miles de vidas, hundieron los símbolos de nuestra ciudad, pusieron nuestro corazón de luto.
Venían de la noche oscura, lejana en mil años, donde sólo una media luna de sangre da luz a los iluminados. Y ahora duele. Esas torres hundidas nos duelen. Como dicen que duelen los miembros amputados que ya no están. Sólo queda de ellos su dolor.
El inmenso hueco continúa allí y sus fantasmas parecen poblar la noche de la ciudad. No es la misma. Jamás volverá a ser la misma. Pero aún es Nueva York. Eso lo será siempre.
Ese día y su noche cambiaron mi ciudad, cambiaron el mundo, me cambiaron a mí, cambiaron mi vida.
Aquella mañana debía ir al juzgado por un enrevesado caso de divorcio y cruzaba la recepción de mi bufete, cercano al Rockefeller Center, cuando noté algo. Un impacto, una sacudida sin importancia. Extraño, pensé, no hay terremotos en Nueva York. Subí a la oficina, acababa de saludar y estaba entrando a mi despacho cuando llegó la noticia. Una secretaria al teléfono chilló: «Oh, my God!», se formó un corro de incrédulos alrededor de la chica y subimos a comprobarlo a la terraza del edificio desde donde, como en tantas otras de Nueva York, se divisaban las torres. Vimos el humo y gritamos horrorizados a la llegada del segundo avión y de su fuego; a partir de ese momento fue la locura. No era un accidente, era un ataque, cualquier cosa podía ocurrir. Las noticias eran primero confusas, luego trágicas, y después vino la orden de abandonar el edificio y la recomendación de salir de Manhattan. El zumbido de las aspas de helicópteros golpeando el cielo daba contrapunto al ulular angustioso de sirenas de bomberos, ambulancias y policía, que recorrían las calles como hormigas en hormiguero revuelto, en intento inútil de hacer algo.
Yo dudé si abandonar la isla andando por uno de los puentes y tomar un taxi hasta la casa de mis padres, en Long Beach, pero finalmente decidí ir a mi apartamento y ver lo que ocurría por televisión.
Sentía un agobio horrendo. Y empecé a llamar a conocidos con oficinas en las Gemelas o cercanías. Muchos comunicaban, era difícil hablar con la gente y cuando pude contactar con Mike, lo encontré abatido. Trabajando en Wall Street, tenía muchos amigos en las Torres y pasó la mañana intentando localizarlos con escaso éxito. Hacía meses que nos conocíamos y yo sabía que le gustaba. Mucho. Aceptaba que era un tipo bien parecido y simpático, pero hasta aquí llegaba la cosa. Los ingredientes estaban pero no había catalizador que los hiciera cuajar. Él quería que nos viéramos más, que intimáramos, pero yo frenaba. A veces salíamos solos, otras en grupo; precisamente el sábado anterior nos habíamos juntado con varios amigos.
—Eres demasiado exigente con los hombres —me repetía mi madre—. Les encuentras pegas a todos —insistía—. A ver si consigues que alguno te dure más de seis meses… —y así una vez y otra. Hay ocasiones en que la pobre me carga…
—Tranquila, Mary —terciaba Daddy—. Un día de éstos aparecerá el hombre maravilloso. No hay que conformarse con lo primero que uno encuentra, ¿verdad? — y me guiñaba el ojo, cómplice.
Mi madre estaba en lo cierto. Yo disfruto de la compañía masculina, pero me agobian cuando pretenden limitar mi vida, pidiendo más y más; entonces me canso y me da por cortar. Por suerte tengo facilidad para hacer nuevos amigos y mi Daddy tenía razón: no había encontrado aún a mi hombre. O si lo había hecho, yo estaba por enterarme.
No sé qué sentí aquella mañana al hablar con Mike, quizá noté en él la misma angustia que oprimía mi corazón, pero le dije que viniera a mi casa, que compartiríamos lo que encontráramos en el refrigerador para la cena. Sabía que aceptaría y lo hizo.
Le esperé con una botella de cabernet-sauvignon californiano abierta y al entrar me contó que su mejor amigo trabajaba en uno de los pisos de la segunda torre, por encima del impacto. Estaba desaparecido. Nos sentamos frente al televisor tomando vino y susurrando nuestro estupor. En ese día, sin publicidad, la televisión repetía, a veces con tomas nuevas, los mismos impactos, la gente arrojándose por las ventanas, la tensa espera, el derrumbe… la tragedia. Estábamos como hipnotizados, no podíamos apartar los ojos de la pantalla. De pronto, viendo esas imágenes de pavor, él empezó a llorar. Eso me alivió porque hacía rato que yo deseaba hacerlo y me uní a él. Y llorando le acaricié la mejilla, y él me acarició llorando. Y me besó. Suave, sólo en los labios. Y yo le besé hasta en la campanilla. Era la primera vez que profundizábamos tanto. No sé si habréis hecho eso alguna vez con alguien en plena llorera; es un baboseo algo cochino con moquillo lacrimal. Pero necesitaba olvidarme de todo en sus brazos. A veces me digo con remordimiento que quizá lo hubiera hecho también con otro. Pero, extraño en mí, aquella tarde necesitaba la protección de un hombre, no como a veces me divertía fingir, sino de verdad. O quizá la hubiera aceptado también de una mujer. No lo sé. Y él también necesitaba amparo. Puso la mano dentro de mi blusa y halló mi seno desnudo de sujetador. Yo entreabrí los botones de su camisa y mi mano se fue deslizando primero por su torso y luego hacia abajo. Cuando al rato decidí bajar más, me encontré con su miembro intentando romper el pantalón. Él, entre suspiros de esos de después del llanto, iba besándome los pezones. Hicimos el amor en el sofá con desesperación, como yonquies buscando droga para olvidar el mundo. No tuvimos tiempo de apagar el televisor, ventana sobre lo que queríamos ignorar, y así nuestro murmullo erótico se mezcló con las exclamaciones de asombro y terror de la gente. Él llegaba a su clímax cuando algo me distrajo y abriendo los ojos vi algunos infelices lanzándose al vacío. Los cerré de inmediato y me puse a rezar.
Al rato repetíamos en el dormitorio, sin el horror de aquellas imágenes y sonidos apocalípticos. Y de repente, tras la pasión, el cariño estalló en mi interior. Le estaba agradecida. Cuando él llegó a mi apartamento, yo tenía el corazón tan encogido dentro del pecho que me dolía y haciendo el amor se dilató a su tamaño normal, más, incluso.
Pasamos aquella noche horrible, en la que yo sentía Nueva York poblada de miles de almas sin cuerpo, buscando confundidas, aterrorizadas, desesperadas, su camino en la oscuridad, mientras los vivos llorábamos su ausencia, abrazados en mi cama, reconfortados, con esa felicidad que se siente cuando se deja de ser muy infeliz. Las tinieblas, el horror, estaban fuera, lejos. Y yo pensé que así podría ser para siempre.
Cuando a la mañana siguiente Mike se iba, me pidió que quedáramos por la tarde y yo le dije que sí. Y empezamos a salir en serio. Y claro, mi vida de mujer sin hombre fijo cambió para siempre. Aquel día.
Cuatro
La casa de mis padres está situada en la zona distinguida de Long Island. No es una de esas mansiones carísimas en primera línea de playa, pero sí una bonita construcción, estilo colonial inglés, de dos plantas y amplio jardín.
Al entrar el coche en el camino de grava de la puerta principal, hice sonar la bocina; me encanta que me salgan a recibir.
Fue Daddy, con el periódico del domingo en las manos, quien apareció primero.
—¡Feliz cumpleaños, Cristina! —dijo al abrazarme y nos dimos dos besos. Justo entonces salió mamá; su delantal denotaba que la habíamos sorprendido haciendo uno de sus guisos.
Mi madre es una gran cocinera y soñó, durante un tiempo, con abrir un restaurante estilo mediterráneo en Manhattan. Casi nunca deja cocinar a la asistenta y, por lo que pude oler, en aquel momento preparaba uno de esos guisos de pescado, tan ricos, que ella llama suquet de l’Empordá.
Tras besos y saludos, mi padre y Mike se fueron al salón y yo la acompañé a la cocina. Debo reconocer que no es un lugar que visite con frecuencia, pero quería anticiparle la noticia.
—¡Un anillo de compromiso! —exclamó al verlo y palmoteó saltando de alegría
—. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! —y me dio otro beso y un gran abrazo. Se la veía encantada; para ella Mike era el chico ideal—. ¡Es maravilloso! ¿Para cuándo la boda?
—No lo hemos decidido, mamá —repuse un poco molesta por la presión—. Lo cierto es que no tengo prisa; vivimos estupendamente, me va muy bien en el trabajo y de momento no quiero tener hijos. Quizá le proponga compartir apartamento antes de casarnos.
—¡Pero primero debes fijar fecha de boda!
—Ya veré —la buena mujer empezaba a agobiarme. Estaba bien tener un novio guapo y rico. Quizá fuera incluso mejor tenerlo de prometido y seguramente quedaría igual de bien como marido, pero yo no necesitaba correr. Quise desviar su atención de la boda al anillo, antes de que el dichoso casorio se convirtiera en motivo de polémica.
—¿Pero te has fijado en lo grande y hermoso que es el solitario? —y le acerqué el brillante a las narices. La mujer anda corta de vista últimamente. Entonces miró mi mano con atención y de pronto noté que daba un respingo y se estremecía. Hasta me pareció que iniciaba un paso atrás. Observaba alternativamente mi mano y luego a mí, asustada.
—¿Qué te ocurre?
—Nada —mintió.
—Estás como sorprendida.
—Me encanta el anillo que te ha regalado Mike. Es precioso —dijo al rato—. Pero ¿y ese otro? No te lo había visto antes.
—Me ha llegado de la forma más misteriosa —repuse con entusiasmo—. Pero esa historia la guardo para contarla durante la comida con papá.
Y, haciendo una pausa, añadí:
—Pero siento algo extraño, como si lo hubiera visto antes. ¿No te suena?
—No, no lo recuerdo —contestó pensativa. Pero yo la conocía lo suficiente para saber que no decía la verdad; me ocultaba algo. Mi curiosidad se multiplicó.
Durante el almuerzo mis padres tuvieron el buen gusto de disimular la felicidad que les producía el aspecto carísimo del diamante, aunque mi madre —a veces soy mala con ella— hubiera hecho dieta una semana entera con tal de conocer su precio en aquel mismo momento. El tema del otro anillo surgió cuando la conversación, que giraba en torno al primero, languidecía tras agotar elogios sobre la belleza de la joya.
Fue entonces cuando Mike empezó a contar la aparición del misterioso motorista en mi fiesta de cumpleaños. A Mike le encanta exagerar y poner salsa a los relatos. Ahora el mensajero medía dos metros y era la versión neoyorquina de Darth Vader, el villano en La guerra de las galaxias, ese que va todo él, casco incluido, de negro.
Sólo le faltaba aderezar el cuento con música y efectos especiales: ¡tachiiín! Como hacen los niños. Pero el caso es que mis viejos le escuchaban interesadísimos. El chico cuenta buenas historias, pero creo que a mis padres el hecho de casar a su hija con el flamante dueño de múltiples tarjetas de crédito de oro, platino y diamantes, si las hay, todas ellas en perfecto estado de funcionamiento, les hacía mostrarse especialmente positivos a cualquiera de sus relatos.
—¡Qué misterioso! —exclamó mi padre, que parecía muy motivado con la historia—. ¿Y no será una broma?
—Pues si es una broma le saldrá cara al bromista —dije—. Una de mis amigas trabaja para Sotheby’s y es experta en joyas. Afirma que el anillo es antiguo y la piedra un rubí de excelente calidad, sólo que pulido, como si tuviera cientos de años.
—A ver, déjamelo —pidió Daddy, interesado. Y mientras me quitaba el anillo observé a mi madre. No había dicho palabra, disimulaba, pero tenía aspecto de escuchar un relato conocido.
—Lo curioso es que el resguardo de entrega indica que el paquete viene de
Barcelona.
—¡Barcelona! —exclamó mi padre observando la joya que ya tenía en sus manos
—. He visto este anillo antes. Claro, sería en Barcelona.
—¡A mí me da la misma impresión! —repuse—. ¿No te ocurre lo mismo, mamá? La vi un poco azorada al responder:
—Quizá sí, pero no recuerdo —yo tenía la seguridad de que ella conocía exactamente la procedencia del anillo. ¿Por qué entonces lo negaba? ¿A qué venía ese disimulo?
—¡Ya sé! —exclamó mi padre. Me tenía en vilo—. ¡Claro que me acuerdo!
—Dilo —pedí impaciente.
—Este anillo era de Enric. ¿Te acuerdas, Mary? —dijo.
—Quizá, es posible —repuso mi madre, dubitativa. Sí, seguro; pensé. Ella sabía más, escondía algo.
—¿Qué Enric? —quise saber—. ¿Mi padrino?
—Sí.
—¡Pero si está muerto!
—Sí, está muerto —reafirmó mi padre.
—¿Pero cómo puede un muerto enviar un regalo? —intervino Mike, a cada instante más interesado. Debía de estar imaginando el fabuloso relato que podría contar a sus amigos de Wall Street.
—Enric era mi padrino. Te he hablado de él varias veces. Sabes —le expliqué—, a los católicos, cuando nos bautizan, dos familiares o amigos, uno varón y otro mujer, aceptan la responsabilidad de cuidarte física y espiritualmente en caso de desaparición de tus progenitores. Él era mi padrino y murió en accidente de automóvil al año de llegar nosotros aquí. ¿Verdad? —inquirí a mis padres.
Mi madre cambió una mirada extraña con Daddy antes de responder:
—Sí, murió… —dijo. Y entonces supe seguro que encubrían algo sobre Enric. Así es María del Mar; para ella el fin justifica la mentira. Porque es socialmente correcto, porque teme ofender a la gente, o quizá porque odia la confrontación directa y huye de ella.
—Me ocultáis algo —afirmé. Y de repente se me ocurrió—: ¡Claro! No murió, debe de estar aún vivo en algún lugar; por eso me envía su anillo.
Daddy miró a mi madre y le dijo:
—Cristina ya es mayor —su expresión era grave—. Debemos decirle la verdad —
y ella afirmó con la cabeza.
Yo los observé a ambos y después a Mike, tan expectante o más que yo. Intrigada, me dispuse a escuchar.
—Enric está muerto —mi padre me miraba triste—. De eso no hay duda, pero no murió en un accidente de tráfico como te dijimos. Se suicidó. Se descerrajó un tiro en la boca.
Me quedé pasmada. Yo adoraba a Enric. De niña, en Barcelona, era como mi tío, más aún, era, después de mis padres, la persona mayor a quien yo más quería. Lo evoco siempre amable, cariñoso, sonriente, inventando juegos para que lo pasáramos los tres en grande: su hijo Oriol, su sobrino Luis y yo.
Recuerdo sus carcajadas y cómo nos hacía reír… Jamás hubiera imaginado que alguien tan vital, de una personalidad tan positiva, decidiera matarse.
—No, no puede ser —dije.
—Sí. Así fue, con toda seguridad —afirmó mi madre. Ahora me miraba serena, había perdido aquel aire culpable que le vi en la cocina—. Sabíamos que lo del suicidio te iba a doler mucho. Por eso te lo ocultamos.
—Pero ¡no me lo puedo creer! —murmuré. Mi madre tenía razón. Aún después de tantos años aquello dolía, me producía una gran tristeza—. De él no me lo creo. No de él.
Me observaban en silencio, sin responder, afligidos.
—Pero ¿por qué? —abrí los brazos añadiendo dramatismo a mi lamento—. ¿Por qué se suicidó?
—No sabemos —me respondió mi madre—. Su familia no me lo dijo. Ni yo he querido preguntar más de lo correcto. Guardemos su recuerdo tal como era: vital, culto, positivo. Yo aún rezo por su alma —parecía triste, muy triste, le quería como a un hermano.
Deposité los cubiertos en el plato. Había perdido el apetito, ni siquiera deseaba comer la tarta de cumpleaños. Sería mejor dejarla para la merienda.
El silencio había descendido sobre la mesa y todos me miraban.
—¿Pero y el anillo? —inquirí al rato—. ¿Qué pasa con el anillo? ¿Cómo es que alguien me envía, ahora, su anillo como regalo de cumpleaños?
Miré a mi madre, miré a Daddy y ambos hicieron gesto de ignorancia. Cuando mi vista se posó en Mike, también se encogió de hombros, perplejo, como si la pregunta se la hubiera dirigido a él.
—Desde que Enric obtuvo esa sortija, la llevaba siempre puesta, jamás se la quitó
—dijo mi madre al fin.
¡Ajá!, estuve a punto de exclamar, ahora sí que te acuerdas, ¿verdad? Me hubiera gustado decirle: «Has estado disimulando desde que lo viste en la cocina», pero callé. Guardaría reproches y preguntas para algún momento a solas. Ahora ella lo negaría todo.
—Jamás lo vi con otro anillo —continuó—, estoy convencida de que lo llevaba al morir.
No pude evitar estremecerme ante esa afirmación.
—Y ¿no es costumbre enterrar a la gente con sus joyas más queridas? —ya me había arrepentido de la pregunta antes incluso de terminar de formularla.
Los tres se quedaron mirándome y nadie respondió. Yo miré el sello. La piedra mostraba, a través de bermejas transparencias, su brillo de estrella. Rojo sangre, pensé.
Estaba confusa. ¡Vaya lío! Intenté aclarar mis ideas y resumir los misterios que esa sortija traía consigo. ¿Por qué alguien tan amante de la vida como mi padrino había cometido suicidio? ¿Quién me enviaba su querida joya? ¿Por qué a mí y con qué propósito? ¿Por qué Enric, contra costumbre, no fue enterrado con su anillo? Por un momento se cruzó en mi mente que quizá sí lo fue; la aprensión hizo que se me erizara el vello.
Los demás continuaban mirándome.
—Bonito misterio, ¿no es cierto? —dije sonriendo a la fuerza; intentaba ser positiva. Y les observé uno a uno. Mike me devolvió una ancha sonrisa; estaba encantado. Daddy hizo un mohín gracioso, como diciendo qué embrollo, pero mi madre estaba muy seria. Parecía atemorizada.
Continúa ocultándome algo, me dije, y ese anillo la preocupa. Más aún: la asusta.
Ya nos íbamos cuando, de pronto, me acordé de la tabla.
—¿Te has fijado en esa pintura? —le dije a Mike.
Siempre estuvo colgada en una de las paredes del comedor, nunca llamó la atención de Mike en sus anteriores visitas y yo jamás se la había mostrado. Nos acercamos para verla. Es un cuadro pequeño, de unos treinta centímetros de lado por cuarenta de altura, pintado al temple sobre un madero que se ve carcomido por los lados no cubiertos de escayola y que sin duda ha sido tratado de alguna forma para eliminar la plaga y evitar que se desmorone. Sin embargo, la superficie pintada se conserva casi intacta.
Representa una Madona sentada con el niño en su regazo. La Virgen se cubre con una toca y mira de frente en posición majestuosa e inmóvil; su rostro es dulce, pero serio, y un hermoso halo dorado, con dibujos florales grabados en él, rodea su cabeza. Sujeta al infante, quizá ya de dos años, que se encuentra algo inclinado, sentado sobre la pierna derecha de su madre, bendiciendo al espectador. El Niño luce una aureola más pequeña, menos elaborada, y tiene una leve sonrisa en los labios.
Siempre me ha sorprendido ese contraste de lo estático de ella con el movimiento del pequeño. No lo sabía entonces pero el Niño, nueva generación, posee ese impulso del gótico frente a la quietud de la madre, que continúa teniendo algo de románica.
En la parte superior de la tabla hay dos arcos ojivales, superpuestos, formados por unos pequeños relieves, dorados igual que el fondo de la pintura, que parecen encerrar las imágenes dentro de una capilla antigua. Es otra vez el gótico que, aunque tarde en la pintura comparado con la arquitectura, se impone en la tabla. Y en la parte inferior, a los pies de la Virgen aparece una inscripción latina: Mater.
Bueno, antes dije que el cuadro siempre estuvo ahí y no es verdad del todo. Pero casi. Llegamos a Nueva York en enero de 1988. Estuvimos viviendo en un hotel unos meses hasta que mis padres encontraron esta casa, así que tras hacerle unas reformas nos mudamos en marzo. Pues bien, el lunes de Pascua, puntual, me llegó la tabla como regalo de mi padrino. Y como aún faltaban cuadros que colgar, le asignamos lugar de inmediato. Yo esperaba el regalo de Enric. Jamás había faltado a su obligación, pero claro, a tanta distancia no me podía enviar la mona de Pascua como siempre había hecho. En su lugar me envió aquella hermosa pintura.
A las pocas semanas recibía la noticia de su muerte.
Para mí fue trágico y entiendo que mis padres me engañaran ocultándome lo del suicidio. Yo adoraba a Enric.
—Es un cuadro bonito —comentó Mike sacándome de mis pensamientos—. Parece muy antiguo.
—Me lo regaló Enric, muy poco antes de morir.
—¿Te has fijado? —dijo él—. La Virgen luce tu anillo.
—¿Qué?— y miré hacia la mano izquierda de la Virgen, la que sostenía al infante. En efecto, allí había pintado, en el dedo corazón, un anillo. Tenía una piedra roja.
¡Era mi anillo!
Por unos segundos sentí que me aturdía, que me daba un vahído. Un presentimiento terrible me golpeó casi físicamente.
—¡Dios mío! —me dije—. Todo está relacionado. El anillo, la tabla y el suicidio de Enric.
Cinco
A pesar del sobresalto de descubrir, de pronto, que aquel anillo, tantas veces visto en el cuadro, era el de Enric y de mi convicción de que la joya ocultaba una extraña historia, continué luciéndolo junto al solitario, ambos en mi mano, uno al lado del otro. Desarrollé una rara querencia por aquellos anillos; uno representaba el amor de mi novio, el otro el de mi querido padrino. Ya no me los quitaba para nada, ni siquiera para acostarme.
Pero no podía evitar que aquel misterio me asaltara en forma de preguntas, en el momento más inesperado, cuando debiera estar pensando en otras cosas. Incluso en el trabajo, a veces en pleno juicio, defendiendo a mis clientes; notaba una extraña sensación en la mano, miraba esa piedra de oculto brillo de sangre y me venía ese pensamiento de: ¿por qué me enviaron ese anillo? ¿Por qué Enric se pegó un tiro?
¡Ah! Me había olvidado de contar que soy abogada. Quizá lo habíais adivinado ya. Resulta que soy muy buena y espero llegar a serlo mucho más. Y un abogado debe poner mucha atención en el caso que le ocupa, los detalles pequeños son muy importantes; hay que estar pensando continuamente en todas las vueltas e implicaciones posibles de tu asunto, ver qué precedentes se encuentran en sentencias anteriores… todo eso. Y a esa profesión no le favorece ocupar la mente con enigmas góticos.
Pero yo no podía resistirme al misterio.
Pensé en llamar a alguien de Barcelona. A mis amigos de infancia, a Oriol, a Luis, pero les había perdido la pista desde que fuimos de España. Cuando le pedí a mi madre que me ayudara a contactar con los primos Bonaplata y Casajoana me dijo que había extraviado su agenda vieja, que no tuvo contacto alguno con familias desde la muerte de Enric y que no sabía cómo encontrarles.
No la creí. Pero tampoco quise presionarla, algo me decía que ella deseaba guardar el pasado oculto, olvidarlo.
Así que un día lo intenté llamando a información telefónica de España. No pude encontrar ni a Oriol ni a Luis en toda Barcelona.
Decidí tranquilizarme y esperar. Si alguien se tomó la molestia de localizar mi paradero para enviarme el anillo, ese alguien terminaría dándose a conocer. O, al menos, eso era lo que yo deseaba.
Recuerdo aquel verano, la tormenta y el beso.
Recuerdo el mar embravecido y la arena, las rocas, la lluvia, el viento y el beso. Recuerdo el último verano, una tormenta y el primer beso.
Y le recuerdo a él, su calor, su pudor, las olas y el gusto a sal de su boca.
Le recuerdo a él en mi último verano en España y a él en mi primer beso de pasión.
No olvidé mi primer amor, no he olvidado nada, le recuerdo a él. A Oriol.
El descubrimiento de mi anillo en la tabla me altera. Del todo. Me sorprendía a mí misma pensando en Oriol, aquel chiquillo que fue mi primer amor, en mi infancia, en Enric y en enigmas a los que antes no había prestado suficiente atención.
¿Por qué nunca volvimos a España? ¿Por qué no regresamos a Barcelona? Esas preguntas y otras me acosaban con insistencia, agobiándome. Le había pedido a mi madre muchas veces que fuéramos, pero siempre había un: «Éste no es el momento, el próximo año será; Daddy y yo hemos decidido que vamos de vacaciones a Hawai, a México o a los Cayos en Florida». Pero nunca a España.
Ni siquiera para los Juegos Olímpicos del 92. Yo estaba a punto de cumplir los diecisiete y entonces mi madre dijo que no estaba bien ir de celebraciones cuando nuestros amigos en Barcelona estarían aún de luto por la muerte en «accidente de tráfico» de Enric. Por entonces se cumplían ya tres años del fallecimiento, la familia de Sharon fue a los Juegos y me invitaron. A mi madre le mudó el color de la faz en cuanto se lo dije. Y empezó a urdir excusas. Al final logró convencerme. Carné de conducir y coche. Y yo acepté el trueque.
Pero comprendí que ella había tejido una tela de araña que me impedía cruzar el océano y regresar a Barcelona. María del Mar es hija única, como yo. Mi abuelo murió en los años sesenta y la abuela lo hizo cuando yo tenía diez. Por lo tanto no había prisa por volver.
«Debes adaptarte bien al país de tu padre», decía ella, «ésta es tu tierra ahora y no hay sitio para nostalgias.»
Y yo empecé a encapsular mis recuerdos y a almacenarlos en esa biblioteca de añoranzas que a veces es nuestra mente. Memorias de la abuela, de mis amigos, de mi padrino Enric y también recuerdos de él, muchos, de mi primer amor, de Oriol. Eran evocaciones perfectas, de un mundo hermoso, que al acostarme usaba para crear aventuras imaginadas hasta que el sueño me vencía. Y en mis sueños llegaba él, junto al mar, el sol, la tormenta, la sal, su boca y el beso.
Daddy siempre me habló en su americano de Michigan, mi escuela en Barcelona era cuatrilingüe y yo la primera de mi grupo en inglés.
Además estoy convencida de que las mujeres, en promedio, superamos a los hombres en expresión verbal. No tuve problemas.
Y lo cierto es que sí, me adapté muy bien a Nueva York. Cada año era más popular en mi escuela y tenía más amigos. Terminé diluyendo esa querencia de regreso a Barcelona y aceptando el juego de mi madre de posponerlo para más adelante. Terminé el college, me gradué en abogacía y he comenzado una carrera profesional, ¿para qué ocultarlo?, brillante, al menos de momento.
Entretanto tuve amigos, novios, amantes… Y mis recuerdos catalanes quedaron allí, en los estantes de mi biblioteca de añoranzas, de donde, cada vez con menor frecuencia, de cuando en cuando, se escapaban.
Ya dije que me convencí de que mi madre no quería regresar ni que yo viajara a Barcelona. Eso era un misterio y justamente la segunda razón por la que yo deseaba ir. La primera era Oriol. No porque yo continuara enamorada de él; he salido con un buen número de muchachos y ahora quiero a Mike. Pero el recuerdo dulce de aquellos momentos, del inicio del amor, me hacía desear verlo de nuevo. ¿Qué aspecto tendría ahora?
Todo eso estuvo bajo control, guardadito en los estantes de la memoria, pero ese anillo de sangre lo desbarató todo y dejó mi biblioteca de recuerdos patas arriba. Ahora me venían a la mente esas imágenes de tormenta de final de verano y luego la sonrisa, entre tímida e irónica, de Oriol y después mis amigas de colegio en la ladera de Collserola, y eso y lo otro…
Ese anillo era una llamada a regresar. Sí, definitivamente, le gustara o no a mamá, mis próximas vacaciones serían en Barcelona.
De pronto, como en una sacudida, el deseo de volver se hacía perentorio. Y el recuerdo, repetitivo, insistente.
Era una de las últimas tardes de agosto o principios de septiembre. Las familias empezaban a irse a la gran ciudad y aquello era un rosario de despedidas «hasta el próximo verano» y los optimistas decían «tenemos que vernos en Barcelona».
Nosotros acostumbrábamos a quedarnos hasta el final, volviendo justo para prepararlo todo antes del comienzo de la escuela. Aquellos últimos días tenían un sabor agridulce. Notábamos ese sentimiento de que algo hermoso concluía y la nostalgia prematura de lo que aún no terminó nos embargaba.
Nuestra casa de verano, como la de muchos de los amigos que frecuentábamos, estaba en la Costa Brava. El pueblo es precioso, con una ancha playa, casi una pequeña bahía, limitada en ambos extremos por unos montes llenos de pinos que, en forma de rocas y rompientes, se hunden en el mar. En uno de los extremos de la playa, unas murallas jalonadas de sólidas torres redondas se encaraman a las rocas, protegiendo aún al antiguo burgo cristiano de los ataques de los piratas sarracenos, e incluso a veces de algún que otro local, en busca de rapiña y muchachas que esclavizar.
Los peñascos sobre los que se asienta la fortificación son escarpados, pero dan acceso, más al sur, a una pequeña cala de arena y piedras que es una belleza. Allí el verde de los pinos, los grises de las rocas, el cielo azul brillante de verano y los verdes, índigos y blancos del agua ofrecen una imagen idílica, de postal.
Para nosotros era el paraíso y solíamos bajar casi siempre a esa cala con Oriol, su primo Luis y una colla de los mismos amigos y amigas de todos los veranos. Con unas simples gafas, un tubo de buceo y unas zapatillas de plástico, para no herirnos los pies, explorábamos la naturaleza submarina entre juegos más o menos inocentes. Digo eso porque, recordando, las chicas debíamos de tener de doce a trece años aquel verano último y los chicos catorce y quince. Pero sin duda ellos, aunque mayores en edad, se llevaban el menos y nosotras el más en el reparto de picardías.
Aquel día las madres estaban ocupadas preparando el cierre de las casas para el invierno y ordenando equipajes para el regreso. Los padres hacía tiempo que, terminadas las vacaciones, vivían en Barcelona y sólo aparecían en el pueblo el fin de semana. La tarde se presentó con un calor bochornoso, pegadizo, que sin duda presagiaba lo que iba a venir.
Ocurrió que, cuando nadábamos persiguiendo unos peces entre los rompientes, el mar se puso sombrío, el viento empujaba hacia la costa, cada vez más fuerte, y el rumor de truenos superó el batir de las olas contra las rocas. En pocos minutos, nubes de plomo cargadas de noche poblaron el cielo; el agua tomó aspecto tenebroso y empezó a gotear.
—Vamos, aprisa —me dijo Oriol. Pude ver en la playa a la muchacha que se ocupaba de nosotros gritando que saliéramos todos de inmediato del agua. Luis y los demás estaban alcanzando ya las toallas y las recogían a toda prisa para subir corriendo las escaleras hacia la muralla y buscar resguardo en el pueblo.
—Espérame, no me dejes —le supliqué. El mar agitado, negruzco, amenazante, reflejaba unas nubes pesadas, en tinieblas. Todos sabíamos por qué había que llegar a la playa a toda prisa: un rayo sobre el mar mata a todo ser viviente a muchos metros de distancia.
Yo sentía temor, pero algo me decía que no me apresurara, así que simulé dificultades para avanzar. Oriol acudió en mi ayuda y cuando llegábamos a la orilla, la típica tormenta mediterránea de verano descargaba, con tanta furia que parecía que las nubes quisieran vaciarse en un instante. No quedaba nadie en la playa; los demás habían recogido toda la ropa y en la confusión quizá ni siquiera nos echaban aún en falta. Cortinas de lluvia impedían ver más allá de unos metros.
Dije que estaba agotada y me dirigí a un escaso abrigo abierto entre las rocas. El agua nos mojaba y el poco espacio hizo que nos apretáramos.
Yo lo andaba buscando. Oriol siempre me había gustado, sin embargo en las últimas semanas enloquecía por él.
Pero el chico no tomaba la iniciativa. Quizá porque era tímido; acaso me consideraba muy joven para él, o tal vez yo no le gustara… O, simplemente, porque no era suficientemente maduro y semejante idea aún no había cruzado por su mente.
—Tengo frío —murmuré acurrucándome contra él.
Abrió los brazos para acogerme y noté cómo temblaba. A través de los bañadores, de nuestras pieles mojadas, apreciábamos el calor del otro cuerpo y de haberse hundido el mundo a nuestro alrededor, entre tormenta y oleaje, yo no hubiera tenido más sentidos que para notarle a él. Me giré para ver sus ojos, tan azules a pesar de la luz gris, y entonces ocurrió. Su boca, el beso, el abrazo. El sabor de su saliva y de la sal. Rugía el mar, el cielo se partía a truenos, repicaba la lluvia… aún me estremezco al pensarlo.
Recuerdo mi último verano en España, la tormenta y el beso.
Recuerdo el mar embravecido, la arena, las rocas, la lluvia, el viento y mi primer beso de amor.
No he olvidado nada, le recuerdo a él.
Seis
Y así pasaron unas semanas. Yo lucía los dos anillos, mi relación con Mike era perfecta, pero… ahí estaba esa extraña sortija con su piedra de sangre. Me gustaba proyectar la cruz roja sobre un papel, una servilleta o las sábanas. Todo sobre aquel anillo era misterioso. ¿Cómo y por qué había llegado hasta mí? Intuía que ese enigma escondía un misterio más profundo; que no se trataba de un simple obsequio de cumpleaños.
Cada vez que lo miraba veía imágenes de infancia: mi padrino Enric, su hijo Oriol, Luis y tantas evocaciones de pequeños detalles, de anécdotas guardadas en mi memoria y cuya presencia había ignorado yo durante tanto tiempo.
Sabía que algo tenía que llegar, que el anillo era sólo el inicio, pero me impacientaba; la curiosidad me podía. Y lo que yo esperaba que ocurriera, lo que presentía que tenía que pasar, pasó.
—Miss Wilson —era el portero del edificio llamándome por el telefonillo interno
—. Esta mañana han traído una carta certificada a su nombre.
Mi primera impresión fue que quizá era algo relacionado con uno de los asuntos que llevaba en el bufete de abogados, pero luego pensé que era absurdo. Jamás había recibido una citación en mi domicilio privado. Después me dije que debería ser cautelosa, no fuera una de esas cartas asesinas con carbunco u otra de las plagas de moda en aquellos días.
—¿Quiere que la suba ahora? —continuó el hombre—. Viene de España.
—Sí, por favor —una súbita emoción me apretaba el pecho. ¡Allí estaba! ¡Tenía que ser eso!
Cuando tomé la carta, las manos me temblaban y con una sonrisa que quería ser amable me despedí, no demasiado cordialmente, del señor Lee que pretendía aprovechar la ocasión para comentarme cosas de gran importancia sobre la comunidad de propietarios.
El remitente era un notario de Barcelona y no encontré tiempo para buscar un abrecartas, ni siquiera un cuchillo, así que rasgué el sobre con las manos.
«Señora doña Cristina Wilson. Estimada señora:
Por la presente tengo el honor de convocarla a la lectura del segundo testamento de don Enric Bonaplata del que usted es uno de los beneficiarios.
La lectura tendrá lugar en nuestro despacho a las doce horas del sábado uno de junio de 2002. Le rogamos confirme su asistencia.»
Y firmaba el notario.
«Ahora sí», me dije. «Esta vez mi madre no podrá retenerme. Iré a Barcelona.» Pero sí quiso retenerme. Se lo comuniqué en la mesa la siguiente vez que fui a su
casa, el domingo, junto a Mike. Ella no hizo ningún comentario, pero mi padre se mostró sorprendido. ¿Testamento? Debería haberse leído y repartido poco después de la muerte de Enric. ¿Que había dejado dos testamentos? ¿Y el segundo para ser abierto catorce años después del primero? ¡Qué extraño!
Sí era extraño, todo era muy extraño. Y misterioso.
—No vayas, Cristina —me dijo mi madre cuando me pudo hablar a solas—. Ese asunto me da mala espina. Hay algo raro, algo siniestro.
—¿Pero por qué? ¿Por qué no debo ir?
—No sé, Cristina. Eso de un segundo testamento es absurdo. Alguien tiene alguna razón para atraerte a Barcelona.
—Mamá, tú me ocultas algo. ¿Qué es? ¿De dónde sale ese temor? ¿Por qué nunca volvimos, ni siquiera de visita? ¿Por qué no has mantenido contacto con tus amigos?
—No lo sé. Es un sentimiento, una impresión. Pero algo malo espera allí.
—Pues yo pienso ir.
—No vayas, Cristina —había angustia en su voz—. Olvídate de esa historia. No vayas. Por favor.
Las olas batían furiosas contra una playa de cantos rodados, al pie de un acantilado. Arrastraban piedras que, al retornar con la marejada, producían un ruido profundo que me sugería el de huesos entrechocando. El cielo estaba cuajado de pequeñas nubes, en veloz carrera, que proyectaban juegos de sol y sombra sobre una escena terrible.
En la playa, un grupo de hombres, encadenados entre ellos y a un madero, vestidos de harapos, hediondos, lamentándose a gritos, suplicando, insultando, se debatían por escapar o defenderse. Otros rezaban, esperando su turno, viendo pasivos, sin reaccionar, cómo degollaban a sus compañeros. Había sangre en las piedras, en el suelo, en los cuerpos que yacían, en los que se debatían desesperados… y en mis manos. Y el sol llegaba iluminando el brillo asesino del acero y se ocultaba en las nubes dejando la muerte, cual sombra, tendida sobre la tierra, en los cadáveres. Sentía mi corazón encogido por una gran pena, pero yo estaba con los que, vistiendo túnica gris, trabajaban veloces y expertos, tirando por los cabellos de la cabeza de las víctimas hacia atrás y cortando de uno o dos tajos las gargantas hasta alcanzar la yugular. Más sangre. Uno de mis compañeros, el más joven, mataba llorando. Y en una de las túnicas oscuras, bordada en el lado derecho, uno de los verdugos lucía esa cruz roja, la de mi sortija. El hombre del anillo estaba allí, mandando a los matarifes y todo lo que yo veía era través de sus ojos, llenos también de lágrimas. Los gritos fueron ahogándose y el movimiento se acabó. Al expirar el último de los prisioneros, ese hombre cayó de rodillas sobre las piedras, para rezar, y yo sentí su dolor. Y empecé a llorar sin consuelo, no podía detener los sollozos. Era una pena profunda, interminable, que me surgía del pecho, de las entrañas.
Me encontré sentada en la cama, el llanto era verdadero y la sensación, el dolor, tan real que no pude volver a conciliar el sueño. Por suerte, sólo faltaba media hora para levantarme, y la pasé en vigilia especulando sobre la procedencia de aquella pesadilla. ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Tanto me había afectado el regalo póstumo de Enric? ¿Tendría esa sortija que ver con esas visiones antiguas cargadas de dolor? Al mirar mi mano, con ambos anillos en ella, se me antojó que la piedra rubí de sangre brillaba mucho más que el diamante de amor. Cuando al fin sonó el despertador, sentí un gran alivio. ¡Cuánto deseaba regresar a la realidad!
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Siglo XIII
Acontecimiento: Orden del Temple
Personaje: Varios
Comentario de "El anillo"
En su veintisiete aniversario, una prometedora abogada neoyorquina recibe dos anillos: uno con un gran brillante de compromiso y otro, un antiguo anillo de un remitente anónimo. Bajo la influencia del misterioso anillo la joven inicia un viaje por la costa mediterránea retornando a su pasado y al trágico destino del último de los templarios.
Una novela histórica atípica que narra desde el presente la dramática caída de los templarios.