Y de repente, Teresa
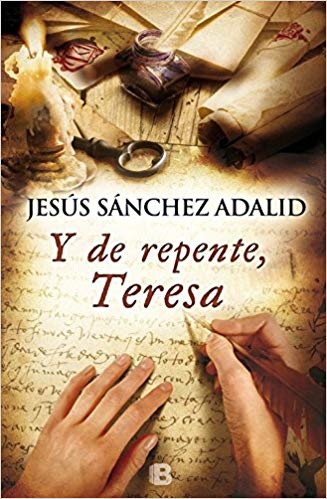
Y de repente, Teresa
Libro I
En que sabremos quién es don Rodrigo de Castro Osorio, inquisidor de gran inteligencia, fina intuición y méritos bastantes, que se atrevió a meter en la cárcel nada menos que al arzobispo primado de todas las Españas.
1.
AVES DE PRESA SOBRE LOS CAMPOS DE ILLESCAS
No había amanecido todavía, cuando salían dos hombres a caballo por la puerta falsa de un caserón de Illescas. Cada cual sujetaba las riendas con la mano derecha, mientras el otro brazo lo llevaban ambos enguantado y en ristre, portando en el puño sendos azores encapirotados. Con cabalgar cadencioso, fueron bordeando los paredones de adobe. Les seguían otros dos hombres a pie, con varas, y cada uno con un perro perdiguero atado con su correa. No hubo saludos, ni órdenes, ni señas… Sin que nadie dijera palabra alguna, como si todo estuviera más que hablado y concertado, emprendieron la marcha en solemne silencio por la calle Real, la más ancha de la villa, dejando a las espaldas la plaza. El cielo estaba completamente sereno: empezaba a verse luz sobre los tejados fronteros; mientras en las alturas brillaban las postreras estrellas y una fina luna menguante iba descolgándose por infinitos perdederos. Hacía frío, merced al céfiro de la madrugada, lo cual resultaba del todo natural, por ser un día 26 de marzo del seco año de 1572.
Asentada a mitad de camino entre Madrid y Toledo, Illescas es población fortificada de perímetro redondo, con preclaros caserones, un convento de monjas y un hospital y santuario dedicado a Nuestra Señora de la Caridad que fue fundado por el cardenal Cisneros. Cinco puertas hay; por la que mira a poniente, llamada puerta de Ugena, salieron nuestros cuatro hombres con sus caballos, sus aves y sus perros, atravesando un viejo arco de rojo ladrillo abierto en la muralla. El camino discurría entre tapiales y, a derecha e izquierda, brillaban los brotes verdes del almendro, entre flores de ciruelos y retorcidas higueras. El último puñado de casas del alfoz dormía en quietud; solo se oía el canto de un gallo, distanciado; y la tierra labrada resaltaba oscura y nítida entre los sembrados pobres que verdeaban relucientes de rocío. Todavía se desprendía una rastrera bruma…
Al llegar a campo abierto, soltaron los criados los canes. Asomaba ya el sol en el horizonte caliginoso, acudiendo a poner color a cada cosa. Y de repente, se levantó desesperada la primera liebre, dorada y vertiginosa, descendiendo por una vaguada… Mas salvó el pellejo escapando por entre un cañaveral, porque aún estaban los azores somnolientos y se lanzaron en vuelo tardo, remiso, sin nervio… Nadie empero dijo nada: ni una lamentación hubo, ni siquiera un suspiro. Descabalgaron los cetreros y recogió cada uno su pájaro, volviendo enseguida a montar para continuar con la mirada atenta y la paciencia indemne. El veterano arte de la cetrería se goza en la espera, en la brisa, en el silencio y en la oportunidad del lance; no es amigo de aspavientos ni intemperancias. Solo los perros se permitían liberar el ímpetu y correr zigzagueando, olfateando, aventando e hipando. Los hombres en cambio iban con gesto grave, como si en lo que hacían se jugaran mucho; como si aquello no fuera mero disfrute, sino más bien deber. Y de esta manera, los criados peinaban el campo, con zancadas firmes, golpeando suavemente aquí o allá con las varas, removiendo algún arbusto, ojeando entre las junqueras, siempre pendientes del suelo. A la vez que sus señores, con aire de circunstancia, repartían vistazos entre el horizonte y los azores; que, con ojos de fuego, parecían ver más allá del instante, adivinando el ataque inminente.
Avanzaban y se alzaba el sol, dispersando su luz por los labrantíos y los barbechos, alegrando la vista, desplegando rápidamente un manto resplandeciente sobre aquellas extensiones ilimitadas, en las que la inoportunidad de ajenas figuras humanas hubiera contristado la vista y el pensamiento. Porque tan vastísimos dominios le eran vedados a cualquiera que no poseyera el consentimiento escrito, sellado y refrendado de su legítimo dueño: el arzobispo de Toledo; otorgado, con rigurosísimas reservas, en los despachos de la gobernación arzobispal. ¿Y cómo no iban a contar aquellos cazadores con esa licencia? ¿Quién se iba a atrever a inquietarles? Aquellos dos cetreros que iban a caballo poseían el permiso no en mero papel, sino en sus propias personas, las cuales reunían mucha autoridad: eran consejeros ambos del Supremo Consejo de Castilla, letrados de la Santa Inquisición; hombres, por lo tanto, dignos del máximo respeto, clérigos de casta, de saberes, de potestad… Uno era el mismísimo gobernador de Toledo, don Sancho Bustos de Villegas; y el otro, el licenciado don Rodrigo de Castro Osorio, inquisidor apostólico en Madrid; y pudieran considerarse casi pares por su linaje, por los estudios que tenían cursados, por los títulos que ostentaban y por los cargos que desempeñaban; merced a los cuales podían permitirse pisar a uña de rocín el señorío perteneciente a la sede toledana, con soltura y poderío, asistidos por sus secretarios; y dar larga a sus perros, echar al vuelo sus azores y su vehemente deseo de cazar perdices, liebres y todo bicho viviente de pluma o de pelo que les saliese al paso.
Pero conozcamos con mayor detalle a estos ilustres clérigos, empezando por el que más nos ha de interesar a los efectos de esta historia, el que ha sido mencionado en segundo lugar: el inquisidor Rodrigo de Castro; hombre de señorial presencia, alto, anguloso, de cincuenta años cumplidos y rasgos aún delicados; la nariz bien dibujada, canosa la barba y unos transparentes ojos grises. Hijo de los condes de Lemos, había nacido en 1523, con lo que contaba ya más de cincuenta años, a pesar de los cuales se mantenía joven y con apuesta presencia; sería por la herencia familiar: su madre, doña Beatriz de Castro, fue conocida siempre como A fermosa, hasta el punto de motivar su belleza el popular verso:
De las carnes, el carnero, de los pescados, el mero, de las aves, la perdiz,
de las mujeres, la Beatriz.
Pero además de su madura gallardía, se destacaba en don Rodrigo una perpetua serenidad grabada en la pálida cara; a pesar de sus muchos trabajos, de las arduas obligaciones de su puesto en el Santo Oficio y los encargos que el rey le encomendaba. Era ciertamente un hombre cultivado, equilibrado, ordenado, templado… En su juventud estudió Derecho Canónico en Salamanca, siendo obispo su hermano Pedro de Castro; y frecuentemente emprendió viajes a Flandes, Portugal, Francia, Italia y Alemania, en los que adquiría obras de arte para atesorarlas en la ciudad de Monforte de Lemos, donde estaban las propiedades de su familia. Tenaz, afanoso, vehemente, allá en Galicia el inquisidor había emprendido generosas obras de beneficencia y se levantaban a su costa edificios destinados a albergar los frutos de su mecenazgo.
El otro cetrero, el gobernador Bustos de Villegas, era en cambio hombre difícil, renuente, quejica, malcontento… Bajo de estatura y barrigón, de altiva mirada, tenía un gesto siempre en la cara como para renunciar cualquiera a expresarle un ruego, y menos hacerle una corrección o un reproche. También había estudiado Derecho en Salamanca, en la misma época que don Rodrigo; y como este había cumplido los cincuenta, pero estaba mucho más envejecido, más grueso y fatigoso. Solo la caza parecía satisfacerle; especialmente con aves de presa, ya fuera en el reposado ejercicio de la altanería o en el ajetreado bajo vuelo. Porque para la montería le faltaba ya el vigor y la agilidad que le sobró en la juventud en el manejo a un tiempo de caballo y ballesta. Para estos menesteres sacaba tiempo y diligencia; mientras que le aburrían sobremanera los propios de su oficio de oidor en la Suprema Inquisición.
Y aquel día en Illescas, como se esperaba, a media jornada la cosa no se había dado del todo mal: los secretarios y los perros estuvieron desenvueltos en lo que les estaba mandado; los azores, audaces, y los cetreros, dichosos. En las primeras horas de la mañana se cobraron dos liebres, ambas cazadas por el azor del gobernador. El pájaro de don Rodrigo, aun siendo nuevo, agarró un conejo despistado junto a un matorral. No se podía pedir más. Ahora tocaba regresar a la villa, dejar en sus posaderos las aves, descansar, comer algo, echar un trago y, después del ángelus, volver a los campos, para proseguir por altanería, esta vez con los halcones sacres.
Encapirotados ya los azores, volvían sus amos a la villa, cabalgando alegremente y satisfechos por el éxito; sobre su yegua baya don Sancho y en la propia alba, don Rodrigo. Les daba el sol en los rostros y les hacía más níveas las barbas. Iban conversando a voz en cuello, riendo, alborozando; como si explotaran de júbilo después de haber estado tan callados, tan acechantes, con la concentración que requiere ojear los cazaderos. Hablaban solamente de caza, de los lances del día, de halcones, de perros… Parecieran olvidados de los graves asuntos del Santo Oficio, de los juicios, de los densos memoriales, los legajos, las causas… Aunque compartieran comprometidos secretos, informaciones peligrosas, diligencias, papeles y sospechas de las que dependían las haciendas, las honras y hasta las vidas de muchos. Pero tenían subalternos, escribientes y oficiales para asistirles en tan recias tareas. Como, de semejante modo, en los menesteres prosaicos de la caza; donde tan fielmente les servían los dos secretarios que les seguían cansinos, sudorosos, apretando el paso; y los perdigueros con la lengua fuera, sofocados pero contentos.
Y en esto, avistando ya muy próximas las murallas y la puerta de Ugena de la villa de Illescas, vieron venir a su encuentro un hombre sobre una mula, al trote, agitando una mano como para atraer su atención. Lo reconocieron al acercarse y temieron que algo grave hubiera acaecido, pues era uno de los domésticos del gobernador que venía desde Toledo. En breve llegó a su altura, se paró, descabalgó y, tras una reverencia, anunció cariacontecido:
—En Toledo corre un rumor: su excelencia el señor arzobispo don Bartolomé de
Carranza ha muerto en Roma.
La noticia era inesperada. Se miraron circunspectos don Diego y don Rodrigo, compartiendo el mutuo estupor, pero ninguno dijo nada. Y el mensajero, para dar fuerza a lo que acababa de transmitir, añadió:
—Desde ayer tarde se viene corriendo la cosa por toda la ciudad; aunque en principio no se le dio crédito… Por eso no vine enseguida a importunar a vuestras señorías; pero anoche hubo un revuelo en la catedral… Dicen que el señor deán tenía reunido de urgencia al cabildo y que había mucho movimiento de clérigos, caballeros y toda suerte de funcionarios, escribientes y acólitos… En la gobernación se presentó al filo de la medianoche un canónigo para decir que la noticia ya era pública en Madrid y que el rey nuestro señor tenía conocimiento de ello. Así que se estimó oportuno avisar a vuestra señoría… Salí de Toledo antes del amanecer y he cabalgado sin descanso hasta aquí…
Don Sancho Bustos estaba muy serio, como pensativo. A su lado, el inquisidor
Castro, igualmente impresionado, le dijo con determinación:
—Habrá que ir a Toledo inmediatamente. ¡Vamos!
El gobernador le miró con extrañeza y contestó con desenfado:
—¿Inmediatamente? ¿Y qué vamos a solucionar? Si el arzobispo Carranza ha muerto en Roma, su cadáver estará allí, como es natural…
Don Rodrigo agitó la cabeza en señal de desaprobación y dijo apremiante:
—¡Habrá que ir! Amigo mío, no te beneficiará nada que murmuren ahora…
—¿Que murmuren…? —replicó con jactancia el gobernador—. ¡Que murmuren lo que quieran! ¿De mí van a murmurar? ¿De qué? ¿Qué van a decir? ¿Que no voy allí a gimotear? ¿Es que tengo yo que llorar la muerte de un hereje?
—¡Vamos, no seas terco, hombre de Dios! —repuso el inquisidor—. Todavía no sabemos si Carranza ha muerto hereje…
Don Sancho no pudo evitar poner cara de fastidio. Lanzó un resoplido y contestó irónico:
—¡Qué oportuno Carranza! He estado esperando durante semanas tener un día como este para salir al campo y… ¡Ahora esto! Precisamente hoy me tenían que dar la dichosa noticia… ¡Con la necesidad que tenía de salir un día al campo y olvidarme de tanta mandanga!
Y tras esta queja, arreó al caballo y partió al galope en dirección a Illescas, con aire contrariado; pero decidido a ir a Toledo, al ver que no le quedaba más remedio que cumplir con las obligaciones de su cargo.
A última hora de la tarde de aquel día 23 de marzo, a la sazón martes de la segunda semana de la Cuaresma de 1572, el gobernador don Sancho Bustos está a las puertas de Toledo, después de cabalgar sin apenas detenerse desde que a mediodía partiera de Illescas. Entra en la ciudad vestido de igual manera que había pasado toda la jornada: zaragüelles de montar con ligas en las rodillas, jubón ajustado, bragueta y botas con brazalete. Y de esta guisa se presenta impetuoso en su palacio, deja su caballo, se echa el manteo negro sobre los hombros y camina con arrojo hacia la catedral, balanceando los brazos, cerrados los puños, dispuesto a enfrentarse con cualquier situación que se le plantease tras la noticia de la inesperada muerte del arzobispo. Le acompañan cuatro hombres de confianza; y detrás de ellos, a prudente distancia, les sigue el inquisidor Castro.
Alguien que los vio llegar corrió a avisar al cabildo, y rápidamente, empieza a organizarse el recibimiento según el ritual correspondiente. Hay no obstante revuelo: idas y venidas por el claustro, gente arremolinada en las galerías; rostros ensombrecidos y aire general de duelo y pesadumbre. Todo ello bajo el manto de oscuridad que empieza a desplegarse sobre la ciudad, al mismo tiempo que se encienden fanales y velones.
La puerta principal se abre de par en par y aparecen en primer término la cruz catedralicia y los ciriales portados por los acólitos; después los maceros, los pertigueros y el sacristán mayor con sus adjuntos; todos ellos se van colocando a derecha e izquierda para dejar paso al cabildo; y lo mismo hacen los canónigos a medida que asoman. Por fin, flanqueado por el arcediano y el maestrescolía, se ve venir al deán, don Diego de Castilla; grande, majestuoso, adornado con los hábitos color grana, las puntillas y los demás atavíos propios de su rango. Se detiene a distancia, sosteniendo con las dos manos el crucifijo que debe darle a besar al gobernador para permitirle la entrada, pone al frente una mirada cargada de atención estática; nada trasluce su rostro impávido, ninguna emoción. Y cuando ve que el imperioso gobernador Bustos atraviesa la puerta con arrogancia, el deán masculla entre dientes la sentencia evangélica:
—Donde están los despojos, allí se reunirán los buitres.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Orden de Camelitas Descalzos
Personaje: Teresa de Jesús
Comentario de "Y de repente, Teresa"
Presentación del libro por el autor en «La Picota» de tv extremeña