La tierra sin mal
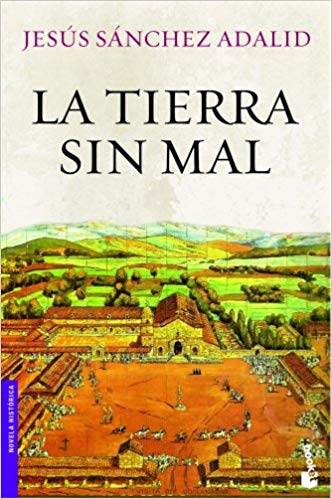
La tierra sin mal
1
Sanlúcar de Barrameda, 14 de agosto de 1617
—¡Los galeones! ¡La flota de Indias! —se oyó gritar a un muchacho en la calle.
A esa hora, recién amanecido, en la posada de Burcio empezaba a reinar el ajetreo de mozos que iban arriba y abajo por los amplios patios interiores, recorriendo las galerías camino de las cocinas para aviar la comida a sus amos o en busca de las cuadras para ocuparse de los caballos. Algunos vivales se habían colado ya con sus bandejas repletas de dulces y el aroma aceitoso de los churros comenzaba a impregnar el ambiente, así como el alcohólico vaho del aguardiente y el vino oloroso que los cuerpos de los borrachos emitían tras la sudorosa noche pasada.
—¡Los galeones! ¡La flota! ¡La flota de Indias! —repitió la voz desgañitándose afuera en la calle.
Todas las cabezas se levantaron y por un instante se detuvo el ir y venir, haciéndose un gran silencio. Pero inmediatamente después se armó un confuso alboroto y una retahila de exclamaciones repitió como un eco:
—¡La flota de Indias! ¡Los galeones! ¡La flota! ¡La flota de los galeones!
Los vendedores se olvidaron al momento de los posibles clientes de la fonda y se precipitaron hacia la calle atropelladamente. Los que yacían sumidos aún en el sueño despertaron sobresaltados y se incorporaron para sumarse al revuelo, y los criados corrieron en todas direcciones para buscar las alcobas de sus amos y llevarles la noticia sin demora. Uno de los mozos subió al segundo piso y abrió una puerta sin detenerse a llamar.
—¡Amo! ¡Amo don Diego! ¡La flota viene a puerto! —gritó jadeante a la oscuridad del interior de la alcoba.
—Ya, ya lo he oído; estaba despierto —le contestó una voz madura desde dentro. El criado fue hacia la ventana y descorrió una áspera cortina, con lo que la
primera luz del día penetró en la alcoba. Había dos camas, la una al lado de la otra. En la que estaba más próxima a la puerta, se encontraba sentado un hombre de cierta edad, con el pelo y la barba canosos, lacios, y marcadas ojeras azuladas en sus ojos recién salidos del sueño. En la otra cama, próxima a la pared del fondo, bajo una arrugada sábana de lino crudo se distinguía el bulto de un cuerpo que parecía dormir profundamente a pesar del alboroto.
El hombre del pelo blanco hizo una seña con la mano a su criado y éste le acercó un gran orinal de porcelana que se encontraba en un rincón. El amo alivió su vejiga y, mientras lo hacía, comentó con cara de satisfacción:
—La flota de Indias, por fin. Después de todo no se ha demorado demasiado para lo que se temía. —Y dicho esto, volvió la cabeza hacia la otra cama y gritó con energía—: ¡Hernando, despierta! ¡Hijo, despierta, que ha llegado el día!
El bulto que yacía bajo las sábanas se removió y emitió una especie de quejido, prosiguiendo después inmóvil, negándose a abandonar el sueño.
Don Diego, nervioso, se sacó el camisón de dormir y comenzó a asearse manos, cara y cuello, sirviéndose de la jofaina sobre la que el criado derramó agua diligentemente. Luego se vistió, se atusó cabellos, barba y bigote y, cuando se vio con el debido adorno en el espejo que pendía de la pared, se frotó las manos repitiendo una vez más como para sí:
—¡Ah, la flota de Indias! ¡Por fin!
El criado abrió de par en par la ventana y arrojó el agua de la palangana al tiempo que gritaba:
—¡Agua va!
—¡Hijodeputa! —contestó una indignada voz desde la calle. Sin inmutarse por el insulto, el criado le dijo a su amo:
—Ya ve, don Diego, la gente va apriesa calle abajo, camino del puerto.
Don Diego se volvió hacia la cama donde dormía su hijo y, al verle en idéntica actitud que un rato antes, se exasperó.
—¡Hernando! ¡Diantres, cómo duerme esta criatura!
—¡Amo Hernando, despierte vuaced! —añadió solícito el criado mientras se precipitaba sobre la cama para zarandear al durmiente—. ¡Que ya están aquí los galeones!
—¿Los galeones? ¿Dónde? —respondió la adormecida voz del joven.
—¡Hijo, por todos los santos! ¡La flota de Indias! —insistió don Diego mientras echaba mano a la sábana y tiraba de ella.
En la cama se removió perezosamente el larguirucho cuerpo de un joven de unos diecisiete años, cuya morena piel contrastaba con el blanco de la sábana. Abrió unos sorprendidos ojos castaños y recorrió la alcoba con la mirada, como queriendo adivinar dónde había despertado. Aturdido aún, exclamó:
—¡Ay, qué sueño!
—¡La madre que te…! —le gritó el padre—. ¡Sal ahora mismo de esa cama!
—¡Ya voy, ya voy…! —respondió el joven mientras se levantaba sin demasiado entusiasmo.
Enseguida acudió el criado con la jofaina y se procedió a idéntico ritual de aseo que anteriormente con el padre. Mientras tanto, don Diego, con su habitual nerviosismo, comenzó a dar instrucciones:
—Ahora mismo vamos al puerto. No debemos perder ninguna oportunidad. Me imagino que los señores importantes que vienen de Indias estarán deseando echar pie a tierra para solazarse por las tabernas, ansiosos de comida y bebida. ¡Ése es el momento! Según me ha prometido mi amigo Juan Montes; él nos presentará a alguien importante que nos convenga y te ofreceremos, hijo mío.
—Dicho así, señor padre, se me hace que me va vuestra merced a dar de criado
—replicó el joven.
—¡Qué criado ni qué…! ¡Hernando, hijo, que no podemos andarnos ahora con miramientos!
—Es que eso de ofrecerse, así a voz y pronto…
—Anda, anda, vístete —le apremió el padre—, que no hay tiempo que perder.
¡Ah!, y ponte lo del domingo.
El joven buscó entre sus ropas y extrajo un bonito calzón verde oscuro, con rematadas costuras de seda color mostaza, y se puso también una camisa blanca de seda, bordada, y calzas azuladas. Recogió su sombrero de la percha y se plantó delante de su padre.
—¿Así está bien? —le preguntó, estirándose cuanto podía. Don Diego miró a su hijo y sonrió satisfecho.
—Muy bien, Hernando, muy bien —asintió—. ¡Andando!
Los tres, padre, hijo y criado, descendieron al bajo de la fonda, cruzaron el amplio patio interior bajo cuyas galerías apenas quedaban un par de borrachos incapaces de levantarse de sus jergones, y salieron al exterior, donde les alcanzó el fresco de la brisa marítima. En la angosta calleja, larga y tortuosa, que conducía al puerto se unieron a la nutrida barahúnda de gentes de toda clase y condición que acudía presurosa para sacar partido de la llegada de la flota.
Hernando no era el único hijo de su padre, sino el séptimo de diez hermanos. Don Diego de Llera era un espabilado hidalgo de familia venida a menos que había sabido ir colocando hábilmente a sus hijos a medida que se hacían mayores, al tiempo que saneaba el capital familiar mediante un sibilino ejercicio del contrabando de productos de ultramar que anualmente venía a gestionar, aquí en Sanlúcar, con una serie de contactos mantenidos hacía más de veinte años. Era originario de Zafra, donde su ilícita actividad de tráfico de mercancías era un secreto a voces. Pero a él, en estos tiempos difíciles, no le habían dolido prendas a la hora de sacar su familia y hacienda adelante, por mucho que se escandalizaran algunos nobles paisanos suyos, cuyas economías agonizaban bajo los blasones henchidos de orgullo provinciano. De esta manera, don Diego pudo casar bien dotadas a cuatro de sus hijas, pagar carrera eclesiástica a dos varones, meter a monja abadesa a la quinta hembra y ya sólo le quedaban en casa tres: una hija, el pequeño destinado a los negocios familiares, y Hernando, para el que tenía urdido todo un plan ambicioso como aventurero allende los mares, en Indias, donde las expectativas de hacer fortuna seguían siendo halagüeñas. Para tal menester, el padre había resuelto ofrecer a su hijo como ayudante, oficial subalterno o secretario de algún potentado indiano, de los muchos que venían en la flota de los galeones a rendir cuentas, negociar o realizar gestiones de cualquier tipo. Ésta era una frecuentada forma de abrirse camino en el complicado entramado de relaciones administrativas, militares y comerciales de los virreinatos; el que los jóvenes de familias hidalgas, amparados en su apellido y en una mínima formación, comenzasen haciendo méritos al servicio de gobernadores, corregidores o simples alféreces y oficiales de menor rango, para pasar después a ir haciendo fortuna y conseguirse finalmente un buen cargo en la venta de oficios.
Don Diego, saboreando en su mente tales planes de futuro para Hernando, caminaba ansioso en dirección al puerto, adherido a la masa de espabilados que, oriundos de Sanlúcar o venidos de fuera como él, cavilaban también sobre las mil expectativas que se presentaban con la recién llegada flota. A cada momento, el padre apremiaba a su hijo y al criado, como temeroso de llegar a destiempo o que pudieran adelantárseles.
—Vamos, vamos, que la noticia ha corrido pronto.
Al torcer una esquina, se encontraron de frente con los muelles. Amanecía ya y el mar estaba de color de acero. Las brumas se deshacían y las gaviotas se elevaban lanzando sus estridentes gritos. Los barcos de pescadores se hacían a la mar para dejar sitio y, a lo lejos, recortándose en el cielo que la luz bañaba de rosa pálido, los grandes y oscuros navíos se acercaban en formación, lentamente, con las velas plegadas, a golpes pausados de remo.
El gentío se agolpaba ya congregado delante de las atarazanas, donde la guardia comenzaba a poner orden a mamporros o a golpe de vara, mientras los operarios del puerto extendían unas vallas a lo largo del arsenal. Inspectores, intendentes, contables y funcionarios iban llegando con sus séquitos de escribientes que portaban las mesas, los tinteros, las plumas y los cuadernos de anotaciones. Por otra parte, una gran fila de recuas de mulas, carretas, carretillas y carretones se iba alineando a lo lejos, en el arenal que se extendía a continuación de los diques.
Don Diego tiró de su hijo y se fue abriendo paso entre la gente, alzando la testa por encima a cada momento y aguzando la vista, para buscar a la persona que había de servir a sus intereses.
—¡Allí, allí está don Juan Montes! —exclamó al fin, al descubrir a alguien entre las autoridades que se iban reuniendo al otro lado de las vallas—. ¡Vamos, hijo, acerquémonos a presentarnos!
Hernando, que caminaba detrás algo aturdido, se sintió sacudido por una oleada de nerviosismo, como contagiado del ánimo de su padre. Se alisó la camisa y se compuso las calzas y el sombrero, para estar presentable.
—¿Cómo estoy, Lorenzo? —le preguntó al criado.
—Todo un caballero, amo Hernando, como debe ser —respondió Lorenzo.
—¡Andaos, no os entretengáis! —-les reprendió el padre.
Casi a empujones, llegaron frente a la maroma que los guardias tensaban a modo de contención, para que no pasara la gente. Don Diego, sin pensárselo dos veces, se agachó y se coló por debajo, buscando ir a encontrarse con el tal don Juan Montes, que estaba veinte pasos más allá junto al nutrido grupo de funcionarios que se preparaba en el muelle. Pero un fornido alguacil se abalanzó sobre él y le hizo presa en las ropas, gritándole con gesto áspero:
—¡Eh, adónde va vuestra merced!
Don Diego, forzado a detenerse, se volvió y le espetó al guardia con arrogancia:
—¡Soltadme las telas, que soy gente de orden!
—No se puede pasar —prohibió contundente el alguacil.
—Depende de quién —contestó don Diego airado y, dando un fuerte tirón, se soltó del guardia y prosiguió su camino.
El guardia, momentáneamente, se quedó parado, pero enseguida fue en pos de él y de nuevo le agarró. Entonces comenzó un forcejeo entre ambos, mientras que Hernando y el criado llegaban a su altura.
—¡Señor padre, téngase vuaced, por la Virgen! —le gritó el hijo.
—¡Soltadme o echo mano a la espada! —amenazó don Diego al guardia.
—¡Oficial, a mí! —pidió auxilio el alguacil—. ¡A mí la guardia!
Al momento estaban allí media docena de guardias con un cabo al frente que, sin media palabra, se pusieron a ayudar a su compañero sujetando al hidalgo por todas partes; el cual se revolvía gritándoles:
—¡Soltadme, mentecatos, que no sabéis con quién estáis dando! ¡Que llamen a don Juan Montes! ¡Hijo, Hernando, ve en busca de don Juan y dile que me han hecho preso estos perros!
Hernando salió a todo correr, obediente a la súplica de su padre, en dirección a los funcionarios que, más allá, comenzaban a percatarse del alboroto.
—¡Quieto tú ahí! —le conminó uno de los guardias que echó a correr tras de él.
El joven recorrió en dos zancadas la distancia que había y se puso a la altura de los funcionarios, cuyo número pasaba del centenar; anduvo aprisa, a empujones casi, entre ellos, buscando al tal don Juan. Finalmente, cuando casi era alcanzado por el guardia, lo descubrió allá al fondo, entre un grupo de señores de aspecto distinguido. Era un caballero de mediana edad, alto y de presencia gallarda, con gran compostura y adorno en sus ropas, al que Hernando conocía bien, pues ya habían estado su padre y él en su compañía en varias ocasiones desde que llegaron a Sanlúcar, por tratarse de un alto cargo de la Casa de la Contratación con quien don Diego solía hacer tratos.
—¡Eh, don Juan! —le gritó el joven—. ¡Don Juan Montes!
El caballero se volvió y miró sorprendido la intempestiva llegada de Hernando.
—Pero qué… —musitó.
El hijo de don Diego se detuvo frente a él y atrapó una bocanada de aire para recobrar el resuello. Después, con entrecortadas frases, explicó angustiado:
—¡Ay, don Juan! Los guardias del puerto han hecho preso a mi señor padre… Lo tienen detenido… allí, frente a la atarazana…
El funcionario, al oír aquello, se irguió, puso cara de circunstancia y siguió a lo suyo, dando la espalda a Hernando. En ese momento, el guardia irrumpió con atronadores zapatazos y, momentáneamente, se detuvo por respeto a las autoridades que allí estaban congregadas. Pero enseguida gritó con potente voz:
—¡Date preso!
Hernando se abalanzó hacia don Juan buscando su amparo y rogó:
—Pero… don Juan, ¡por santa María!, válgame vuestra merced. ¿No veis que me hacen injusticia, como a mi señor padre?
El guardia se detuvo de nuevo, aguardando la respuesta del funcionario, pero éste, sin apenas mirar al joven ordenó:
—Ande, alguacil, ponga a recaudo a este caballerete, que ya la justicia determinará sobre su causa.
Oído esto, el guardia asió por el brazo a Hernando y tiró de él llevándoselo preso.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Expansión en América
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La tierra sin mal"