En tiempos del papa sirio
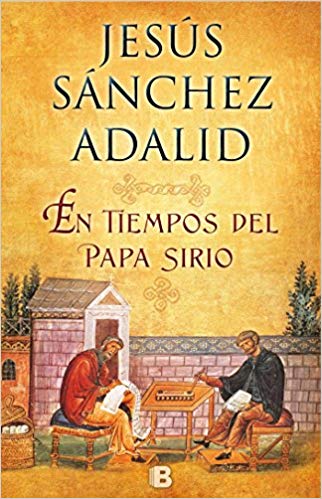
En tiempos del papa sirio
PRIMERA PARTE
Camina continuamente, avanza sin parar; no te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes. El que se para no avanza. El que añora el pasado vuelve la espalda a la meta. El que se desvía pierde la esperanza de llegar. Es mejor ser un cojo en el camino que un buen corredor fuera de él.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA (Sermón 169, 18)
Roma
Los godos de Hispania llegaron a Roma en pleno otoño. Lo recuerdo muy bien, porque por entonces acababa de iniciarse el Adventus. Una semana antes llovió tanto que se inundó el atrio de la basílica de Santa María Antigua y el agua penetró después hasta el tabernáculo. Tres días tardaron en arreglar el deterioro, para que se pudiera celebrar allí el domingo Pero el lunes amaneció un sol extraño… Una luz pulida y perezosa fue iluminando el Aventino, mientras brotaban las siete colinas de la bruma. Hubo primero un silencio templado, pasmoso, que se extendió durante un tiempo que debió de ser exiguo, pero algo me hizo sentirlo más largo. Y un instante después, con la usual diligencia de cualquier mañana, sonaron en los patios las órdenes y los rumores propios del cambio de guardia. Sin embargo, aquel no iba a ser un día cualquiera.
No quiero olvidar ningún detalle. Yo estaba todavía junto al monasterio. Acababa de salir de la iglesia de San Sabas con el protodiácono Martín y nos encaminábamos hacia el Laterno a nuestro servicio en la curia, como cada mañana a esa misma hora. Entonces se inició repentinamente un revuelo en el atrio: voces, pasos apresurados; gente soliviantada por algún motivo. Nos miramos atónitos. Martín dijo:
—Voy a ver.
Me quedé aguardando frente a la entrada mientras aquel alboroto iba en aumento. Pasado un rato, el protodiácono regresó algo alterado.
—¡Parece ser que el papa va hacia la puerta de Ostia! Acaban de anunciarlo los heraldos.
Puse en él una mirada llena de estupor. Porque era un anuncio raro, no solo por lo temprano de la hora, sino porque no es acostumbrado que el papa salga a las puertas de Roma así, sin previo aviso y por cualquier motivo. Salvo que acuda a un recibimiento; siempre, claro está, que se trate de alguien importante. Así que, en medio de mi confusión, pregunté:
—Pero… ¡¿quién viene?!
—¡Vamos! —contestó apremiante el diácono—. ¡Debemos ir allá! Por el camino nos enteraremos.
Descendimos a toda prisa por la calle principal, unidos a los monjes griegos que, llenos de curiosidad, corrían como nosotros sin saber el porqué de aquella inesperada decisión del papa. La luz recién despertada iluminaba los viejos palacios, y un rayo de sol hacía brillar los arcos y las columnas de mármol en las galerías, por encima de los pórticos. Ya en la vía de Ostia, adelantamos a unos ancianos presbíteros, algunos con bastones, caminando presurosos, afanados, y con unos rostros acongojados que nos preocuparon todavía más.
—¿Qué sucede? —les preguntamos.
Se extrañaron por nuestra ignorancia. Y uno de ellos, sin detenerse, jadeante, respondió:
—¡La Hispania! La Hispania toda ha caído bajo el poder de los agarenos… El mismísimo obispo de Toletum, con sus sacerdotes y su grey, está a las puertas de Roma aguardando la caridad y el consuelo del papa.
La espantosa noticia nos dejó mudos. Miré a Martín y vi terror en sus ojos. Agarró mi brazo y tiró de mí, gritando:
—¡Vamos allá, hermano!
Junto a la muralla Aureliana, en las proximidades de la pirámide Cestia, se iba congregando una multitud cohibida, expectante, que no se atrevía a acercarse a la puerta, amedrentada tal vez por las armaduras, los negros penachos y las puntas de las lanzas de los guardias. Un rumor tenue, hecho de murmullos de voces temerosas, susurrantes, crecía en esta parte de la ciudad a medida que la gente afluía, como en oleadas, desde los barrios adyacentes. Llegaban también hombres montados en asnos, con alforjas repletas de castañas, ajos, coles e higos secos. Siempre hay en Roma quien aprovecha cualquier aglomeración para obtener alguna ganancia… Por encima del gentío, sacábamos nuestras cabezas para tratar de ver algo. Y de repente, en algún lugar, se escucharon voces enérgicas, cargadas de autoridad:
—¡Abrid paso! ¡Paso! ¡Apartad!
También se oyó el golpear fuerte de las varas de los pertigueros contra el suelo y un crepitar de cascos de caballos. Venía el papa a lo lejos, sobre la litera, que oscilaba por el paso rápido de los porteadores. Quedó abierto un pasillo en medio de la vía, por donde vimos llegar primero a los iudices y a los altos dignatarios de la curia.
El diácono Martín y yo nos apresuramos a ocupar nuestros lugares, antecediendo al primicerius y a los notarios. Y mientras avanzábamos hacia la puerta, uno de los funcionarios nos puso al corriente del porqué de todo aquello. A última hora de la tarde del día anterior, se presentó en el palacio de Laterno un heraldo de la puerta Ostiense con una nueva del todo inesperada: habían arribado al puerto unas naves procedentes de la Hispania, a bordo de las cuales venían numerosos obispos, clérigos y magnates exiliados de sus dominios por la invasión de ejércitos de África. Ya reinaba la oscuridad y las murallas estaban cerradas, por lo que los intendentes del papa estimaron conveniente esperar al día siguiente. Pasada una larga noche de inquietud e incertidumbre, sin dar tiempo a que saliese el sol, se envió a alguien para que hiciese averiguaciones. Amaneció y los emisarios regresaron al palacio aportando una información más precisa: entre los huidos venía el mismísimo metropolitano de Toletum, con miembros de la corte del rey godo y numerosa grey hispana. Sobresaltado por la noticia, como todos sus ministros, el papa Constantinus decidió ir enseguida a recibir a aquellos hijos suyos que habían sufrido la desgracia. Y por eso venía ahora a las puertas de la ciudad, con la curia y numeroso pueblo de Roma, sin que nadie pudiese todavía creerse del todo la espantosa noticia.
Lo que sucedió a continuación aumentó el desconcierto. Los patricios romanos y muchos clérigos con ellos, alterados, confundidos, empezaron a achacar el desastre a la cobardía y la ineptitud de los cristianos de Hispania. Decían que aquel país se había tornado corrupto, que sus gentes habían olvidado sus obligaciones propias de creyentes; que los nobles godos y muchos sacerdotes se entregaron a la codicia, al afán de riquezas, a los placeres mundanos, y que recibían un merecido castigo por las malas obras de los años precedentes: sus súbditos, ciudades, tierras y ganados les eran entregados a un pueblo bárbaro y cruel que venía desde los desiertos empujado por la cólera divina. Culpaban a los obispos de haberse aliado con el poder ilegítimo de reyes usurpadores y familias reales espurias y tiránicas. Proclamaban estos reproches y otros muchos, a voz en cuello, para que los oyese todo el mundo. Y lograron soliviantar a la muchedumbre de Roma, que corría a encaramarse a lo alto de las torres y las terrazas para increpar desde ellas a los recién llegados, con insultos, abucheos, frases abroncantes e incluso desalmadas burlas.
Hasta que al fin, por mandato del gobernador de la muralla, se abrieron las grandes puertas. Se vio entonces a aquella pobre gente, con los rostros demudados, las miradas torvas, el agotamiento, la confusión y la tribulación prendidas en sus estampas. Difícil era distinguir quiénes de entre ellos eran los hombres principales y quiénes los sirvientes; unos y otros estaban igualmente lacios, taciturnos, abochornados… Las damas y los niños gemían y un manto de pesadumbre parecía envolverlos y oprimirlos a todos ellos. Sumábase, para mayor sufrimiento, el recibimiento cruel de los romanos que a buen seguro no se esperaban.
En esto, el papa Constantinus descendió de su litera y caminó hacia la puerta apoyándose en su secretario, hierático, indudablemente decidido a no permitir que adivinasen su desconcierto. Iba vestido con túnica blanca con mangas y capa violácea, larga; llevaba colgado a la altura de la rodilla derecha el epigonation, igualmente morado, como signo visible del Adventus. Sus negros ojos brillaban en el rostro de piel cetrina y su ancha barba se extendía ondulada y entreverada de canas por la parte superior del pecho. Se hizo un silencio respetuoso a su paso. El secretario privado se aproximó a él y le dijo algo a la oreja. Luego el papa paseó la mirada por la multitud, como escrutándola, con gesto duro. El silencio fue aún mayor; como si el tiempo quedase interrumpido, mientras resultaba imposible predecir lo que iba a suceder a continuación.
Entonces, el venerable y enigmático papa Constantinus avanzó de nuevo hacia los hispanos, ahora solo, lento, solemne. Se detuvo a unos pasos de ellos y, alzando la voz, preguntó:
—¿Quién de vosotros es el metropolitano de Toletum?
Pasado un instante, se adelantó un clérigo alto, que se apoyaba en un báculo episcopal de puro bronce labrado. Se arrodilló y respondió:
—Padre santo de Roma, y hermano mío, yo soy el metropolitano de Toletum. Mi nombre es Sinderedo.
Seguidamente, alguien gritó desde una torre:
—Perfide! (¡traidor!).
Y otras voces secundaron:
Merdose! (¡mierdoso!). Cacate! (¡cagado!). Cacator! (¡cagón!). Sordes!
(¡basura!). Spado! (¡capón!)…
Y se formó un gran revuelo con abucheos, pitas y demás, a resultas de lo cual, el papa alzó los brazos y los agitó, a la vez que lanzaba hacia los vocingleros una mirada cargada de reproche. Y cuando hubo logrado que se hiciera el silencio, se cubrió el rostro en señal de aflicción; y luego, con los ojos inundados en lágrimas, avanzó hacia el obispo hispano Sinderedo, se echó afectuosamente sobre él, lo abrazó con ternura, cual padre misericordioso, y lo cubrió de besos, en la frente, en la cara y donde quiera que caían sus labios.
La multitud que contemplaba la escena quedó desconcertada. No comprendían que el papa fuera tan comprensivo con unos hombres a quienes la cristiandad romana consideraba cobardes, degenerados y necios, por haber dejado caer su patria tan fácilmente en poder de la estúpida herejía mahomética. Pero el venerable Constantinus tenía motivos muy íntimos, imbatibles razones, para tener misericordia y apiadarse de aquellos cristianos exiliados. Motivos y razones que yo sí conocía. Porque el buen papa era de origen sirio, como yo. Y el corazón de los que un día tuvimos que abandonar Siria, hace tiempo que fue traspasado por desgarradores presagios que empezaban ahora a cumplirse…
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Siglo VIII
Acontecimiento: Varios
Personaje: Constantino Papa
Comentario de "En tiempos del papa sirio"
Presentación del libro por el autor en «La Picota» de tvestremeña
Presentación del libro por el autor en el «Salón de Concilios» del Arzobispado de Toledo
Entrevista al autor en «La noche en vela» de RNE
Entrevista al autor en «Hoy por Hoy» de Cadena SER