Tartessos
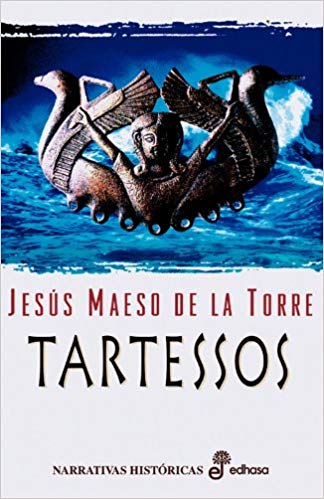
Tartessos
PREFACIO
El Náufrago de Platea (Primavera, año 630 a. C.)
El náufrago prendió la fogata con la desalentadora resignación del desesperado. Como cada amanecer, reiterando un tormento diario, avistó el horizonte en su inamovible monotonía.
Pero de improviso, de entre el albor del mar, emergió la blancura salvadora de una vela griega.
Avivó las llamas y agitó los brazos, que escaparon de las mangas de un andrajoso vellón de oveja. Era el primer navío que divisaba en mucho tiempo y gritó desaforadamente, brincando como un poseso. Durante seis meses había sufrido el hambre, los torturantes graznidos de los cormoranes, el asedio del océano y el aúllo de los vientos, rogando a Zeus un rayo exterminador que lo liberara de la condena de la soledad.
—¡Poseidón, señor de las aguas, no permitas que pase de largo! —rogó en medio de un gemido inconsolable.
La galera alteró el rumbo hacia la isla desierta, y los ojos saltones del náufrago, como los de un batracio espantado, se arrasaron en lágrimas. Había desechado toda esperanza de sobrevivir, pero al fin un barco anónimo se enderezaba para librarlo de una muerte atroz. Al cabo, el navío fondeó a menos de un estadio, y confirmó que en su cofa ondeaba el signo de la diosa Hera y la cabeza de jabalí de Samos, y suspiró aliviado. Crujían las cuadernas de pino de Tracia y chapoteaban los remos, y su corazón de marino galopó en su maltrecho interior.
Descubrió en cubierta un frenético alboroto y al timonel vociferar, de pie sobre la amurada, mientras arrojaban un esquife al agua que arribó a la solitaria playa. Descendieron cinco hombres del Icaria, con un odre de vino y una canasta.
Tras unos instantes eternos, el capitán griego reparó con recelo en el harapiento náufrago, un anciano miope y esquelético, con el semblante requemado por el sol, que suplicaba conteniendo el llanto. Avizoró a su alrededor, quizá maliciando un mal encuentro o una trampa inesperada, y el vejestorio, que exhalaba un pútrido hedor, se echó a sus pies.
—¡Mis súplicas a la diosa han obtenido su recompensa! Gracias, amigos míos…, mis salvadores… —musitó agradecido.
Las pupilas del capitán, de una intensidad malévola, se incrustaron en la ruina humana aferrada a sus rodillas. Su extenuación se reflejaba en los brazos y piernas, en los cabellos ralos y la enmarañada barba preñada de piojos, en los ojos cavernosos y en una piel marchita que repugnaba a la vista.
—¿Cómo te llamas? —preguntó el capitán en la jerga helena.
—Corobio el Cretense, navegante y mercader con negocios de púrpura —
informó, balbuciendo—. ¿Y tú, mi salvador?
—Mi nombre es Kolaios, nauklerós de Samos, y un mal viento terral nos ha desviado de la ruta de Egipto. Hemos avistado tus señales por casualidad.
—Loados seáis, pero os aseguro que no ha sido el albur, sino el soplo de la poderosa Artemisa quien os ha empujado hasta aquí. Mi situación se había convertido en angustiosa, y ya meditaba en arrebatarme la vida.
—¿Te abandonaron tus hombres? No advertimos restos de ningún naufragio. El náufrago compuso un ademán de sorpresa y respondió:
—Abandonado y naufragado, pues cuando intenté hacerme a la mar, mi esquife se estrelló contra los escollos.
—¿Y entonces?
—¿Acaso ignoras las noticias sobre el oráculo de Thera?
—No sé de qué me hablas. Hemos invernado lejos de la Hélade, y no conocemos los últimos sucesos.
—Os relataré, pues, la historia de mi desdicha, por la que he de permanecer aquí como un desterrado. Pero antes dejadme probar ese vino y catar el pan. Mis tripas no pueden aguantar más —rogó con ojos deseosos.
—Come y bebe hasta que te sacies —lo animó el capitán samio.
Con voraz ansiedad y sin sutilezas delicadas, el náufrago se echó a pechos el odre, mientras regueros rojizos le empapaban la barba. Devoró el pan candeal y un trozo de queso de Kitnos que se desmoronaba en la boca. Satisfecho al fin, y ansioso por vaciar el alma de los sinsabores del aislamiento, sacudió la cabeza y comenzó a expresarse con calmosa parsimonia:
—El hambre y un sustento miserable aguzan la memoria, aunque no aludiré a las tristes desdichas padecidas en este islote. Escuchad —empezó—, es conocido que los moradores de la isla de Thera sufren calamidades sin cuento desde hace años, como si la desgracia se hubiera confabulado contra sus moradores. Pestes, ataques de piratas, terremotos y las crueles asolaciones de los espartanos.
—Han debido de provocar la ira de los dioses con graves desatinos.
—Posiblemente —reconoció—. El caso es que la gerusía de ancianos de Thera, ante tan persistentes infortunios, envió una legación al oráculo de Delfos con la pretensión de que Apolo Pytico aportara una solución a sus aflicciones. El cielo se pronunció por boca del dios, que les respondió con una sorprendente decisión: las desventuras de Thera no cesarían hasta que fundaran una colonia en las costas de Libia[3] en honor a Atenea.
—Respuesta extraña, ciertamente, y ejemplar destino para un pueblo.
—Sin dilaciones, decidieron cumplir el mandato de Apolo, pues de lo contrario las catástrofes se recrudecerían en la isla, que desaparecería de la faz de la tierra. Cinco ciudadanos fueron comisionados a viajar a Itanos, mi ciudad natal, y rogarme, como marino y conocedor de las riberas africanas que soy, que los condujera a una costa inhabitada donde refundarían una nueva Thera. Me remuneraron con largueza y nos juramentamos ante los dioses que los guiaría a un territorio sin dueño, éste donde nos hallamos ahora.
—¿Y sabías realmente de la existencia de este desolado islote?
—He frecuentado esta costa en mis periplos mercantiles —explicó—. No podía defraudarlos, por lo que acepté el compromiso. Me placía convertirme en el instrumento del dios, de modo que, tras ofrecer los sacrificios rituales, los delegados y yo partimos en busca de la tierra de promisión. Brincaron de alegría cuando desembarcamos en esta playa, y, habiendo verificado que estaba deshabitada, levantaron aquel altar que veis en honor de Atenea, la de los ojos de lechuza, y tras proveerme de víveres y de un bote regresaron a Thera a recoger a los colonos designados por sorteo, prometiéndome regresar antes de tres meses.
Un rictus de desolación, como si se inculpara a sí mismo, le zigzagueó en el semblante, y calló.
—Y por lo que veo no han cumplido su palabra, abandonándote a tu suerte. A
veces los dioses desbaratan los proyectos más piadosos de los mortales.
—¡No! Desesperado, intenté desertar; pero naufragué. Sin embargo, estoy seguro de que regresarán…, a menos que el mar se haya tragado Thera. Perseveraré y me ejercitaré en la paciencia…; sin embargo, preciso de provisiones, por si la espera se dilata. ¡Sé que aparecerán, Kolaios! —gritó mesándose los cabellos.
—Eres digno de compasión, Corobio, y no cabe duda de que te encuentras en una angustiosa situación; pero yo no esperaría por más tiempo. Puedes unirte a nosotros y te confiaremos en el puerto que desees.
—¡Faltaría a mi palabra y a la promesa jurada ante Apolo! —se revolvió rabioso
—. Si parto con vosotros de nada serviría haber ocupado este enclave en nombre de los dioses de Thera.
Kolaios especuló qué empeños escondidos ataban la lengua de aquel hombre, que ocultaba alguna verdad secreta. «¿Quizá la promesa de los tereos de privilegios en el comercio de la púrpura o del bronce, u otros tratos inconfesables? ¿El conocimiento de alguna ruta secreta?», pensó. Como avispado comerciante, se resistía a desaprovechar la ocasión de beneficiarse de una situación propicia y sacar tajada de su malaventura.
—Lo siento. No puedo ofrecerte sino un lugar en mi tripulación. Y si persistes en continuar en este paraje de desolación, que puede convertirse en tu sepultura, es cosa tuya. Te dejaremos unos pocos víveres y este pellejo de vino.
Los ojos del náufrago se abultaron prestos a saltársele de las órbitas.
—No me condenes a morir de hambre, te lo ruego. Es un castigo que me atormenta sin piedad latido a latido, conduciéndome a la locura más espantosa.
—¿Qué puedes reprocharme? ¿Acaso pretendes que te entregue la mitad de mis provisiones y que perezcan mis hombres por satisfacer tus desquiciadas apetencias?
—replicó crispado el samio—. ¿Has perdido el juicio, Corobio?
—Tú puedes abastecerte en el próximo puerto donde recales; no me sentencies a una situación aterradora de hambre y soledad, ¡por Zeus!
—No puedo anclar en ningún fondeadero hasta Prosopitis. Mis bodegas atesoran más de mil ánforas de aceite y vino de Qyos y fardos de mercaderías perecederas; podría malograr lucrativos beneficios. Lo siento, amigo.
Al náufrago, con la mirada extraviada y sumido en la ansiedad, se le ahogó la voz, surgiendo un lamento de sus labios:
—¿Y no te mueve la piedad? Llevo meses royendo raíces y moluscos podridos, y mis entrañas no resisten por más tiempo esta tortura.
—Lo lamento, Corobio; he procurado auxiliarte respetando las leyes del mar, y los dioses no me lo demandarán.
—Estoy amarrado a estas rocas por el juramento. ¡No puedo abandonar!
—¡Vámonos! —ordenó tajante Kolaios—. Allá tú con tu excéntrica locura.
Le volvió la espalda con resolución pero sin dejar de observarlo de soslayo. Moderó los pasos con estudiada calma, aguardó unos instantes como si la arena lo detuviera y, tal como había previsto, la fortaleza del náufrago se derrumbó. Un llanto silencioso se deslizó por sus pómulos, y la voz quebrada se elevó por encima del estrépito de las olas, empapada de una cólera inarticulada.
—¡Óyeme, despiadado samio! —gritó suplicante—. Si te pagara con un secreto por el que suspiran todos los navegantes del mar Interior, ¿aceptarías?
Kolaios se detuvo y un hosco silencio se adueñó del el rostro con falso interés,
como el halcón presto a saltar sobre la presa indefensa. ¿Había calculado el náufrago el precio de sus palabras? Sin aparentar urgencia, aguardó una aclaración del compromiso.
—¿A qué te refieres, Corobio? —preguntó meloso—. Explícate, te escucho.
El náufrago, a quien las penurias, el aislamiento y la desesperanza habían convertido en una piltrafa humana, depuso el muro de obcecación en el que se refugiaba.
—Me hallo en posesión del gran secreto de los navegantes fenicios. Conozco la ruta exacta para arribar a Tartessos, y estaría dispuesto a compartir contigo ese privilegio, a cambio de subsistencias para seis meses.
La mirada del samio se iluminó con un extraño fulgor, y las piernas se le estremecieron. ¿Podía ser cierto lo que había escuchado a aquel hombre que demostraba más demencia que juicio? ¿Alcanzaría por unas barricas de víveres la cornucopia del opulento Tartessos, el país evocador de sigilos, la inviolable fuente de los metales y las riquezas fabulosas, el anhelo que vagaba entre un velo de misterio en las mentes de los marinos griegos? Se decía que el paraíso de los metales se alzaba más allá de las columnas de Hércules, en el ocaso solar y frente a los abismos del océano, y que sus ríos manaban oro y plata, pero ningún griego, salvo Menestheo, Teucro y Odiseo, glorias de los aqueos, los había avistado. ¿Venía a confirmar lo inexplicable la revelación del náufrago? ¿Habría tomado aquella decisión acuciado por las insoportables privaciones, o escondía alguna ruindad? Percibió la sensación de hallarse frente a una ocasión irremplazable, pero también ante una trampa que podría ser tan mortal como la picadura de un escorpión. Su mente se resistía a creer que el ofrecimiento no fuera la añagaza de un desequilibrado, por lo que se le acercó fingiendo indiferencia.
—¿Estás al corriente del secreto mejor guardado de la tierra?
—Así es —replicó vanagloriándose—. He desempeñado el cargo de oto del príncipe Sicharbas de Tiro. Conozco a la perfección sus rutas y mañas marineras, y mis ojos, dignidad reservada a pocos mortales, han contemplado las abundancias de Tartessos. Te lo juro por la diosa Hera, Kolaios, el país tartéside no es un mito ni un espejismo, ¡es una realidad!
El samio observó con su mirada dominadora al desvalido náufrago, y preguntó codicioso, olfateando la oportunidad.
—¿Y cómo puedo saber que no mientes guiado por la desesperación, y que no se trata de un subterfugio para embaucarme?
—Corobio de Itaros no es un charlatán, y nunca se deshonró a sí mismo.
Los navegantes samios lo rodearon interesados, y el andrajoso anciano se dispuso a divulgar el más impenetrable secreto de las travesías marítimas desde el principio de los tiempos.
—No se trata de ninguna argucia dictada por el desaliento. Te bosquejaré un portulano, y tal cantidad de testimonios, que tú, como marino, distinguirás al instante si te engaño o no. De todas formas, regresarás y podrás tomarte cumplida compensación si fuera una falsedad. Estaba resignado a morir, y tú me has devuelto la esperanza. ¿Aceptas el trato?
Kolaios, un hombretón de relampagueantes ojos, era un monumento a la confusión; pero por su consolidada reputación en el mar Interior no podía dejarse engañar por aquel enfebrecido carcamal. Asentaba su ambición en el punto de vista práctico del mundo y en la confianza ciega de sus cualidades para el comercio. Pero su lúcida mente se precipitaba por un torrente de confusión. Lo contempló con cautela mientras evaluaba la oferta, recelando de su prodigalidad. Tras unos momentos de vacilación, tomó una decisión irrevocable. Accedería a sus pretensiones, aunque su cerebro se llenaba de recelos.
—Aceptado queda, y que Poseidón, el que ciñe la tierra, sea garante de nuestro acuerdo. Tu franqueza me honra, así que te entregaré víveres para que andes sobrado un año —dijo, estrechándole las manos.
Corobio relacionó en voz alta cuanto precisaba para la supervivencia y Kolaios ordenó a sus hombres:
—¡Vosotros, volved al barco y acarread cuanto habéis oído, y también una cabra, cálamos y unas tablillas de cera!
Al quedar solos, uno frente al otro, el samio, que no se atrevía a cruzar la vista con el náufrago, se animó a reclamar su confidencialidad, propiciando un diálogo que dejase traslucir la verdad de sus conocimientos.
—¿Por qué has guardado todo este tiempo secreto tan preciado?
—Los dioses me han negado progenie y, aunque siempre ansié revelarlo a un navegante griego, nunca hallé a ninguno digno de confiárselo. Me tengo por un marino infatigable que conoce a los hombres, y tú me inspiras confianza.
—Gracias por tu franqueza, pero ya sabes que ningún griego ha regresado con vida al intentar franquear las Columnas de Hércules, y es conocido que los monstruos marinos y las corrientes devoran barcos y hombres, antes de que les sea posible avistar el emporio tartéside. Es una insensatez aventurarse en semejante empresa.
Después de un silencio sabiamente dosificado, el samio preguntó:
—Pero ¿existe ese lugar inaccesible que resulta imposible hallar?
—¡Por supuesto que sí! Todo es debido a la ceguera de los griegos y a las fábulas que han inventado los kinanu sidonín para espantar a los navegantes de la Hélade. Ambicionan para ellos solos el monopolio de los metales tartésicos. Son cautelosos y logran caudales inimaginables en aquel territorio de abundancias, sobre el que poco a poco han ido tejiendo un velo de misterio.
—Siempre temí a esos avarientos cananeos, pero también los admiro.
—Es una raza arrogante y desapegada, pero hábil en el mar y en los negocios —
aseguró Corobio—. Atiende, ahora que nos hallamos alejados de oídos indiscretos.
—Jamás escuché las palabras de un hombre con mayor interés y me atrajo un aliciente tan fascinador —le confesó Kolaios.
El náufrago parecía apaciguado y mostraba una coherencia portentosa. Se había operado en él una transformación, surgida de la profundidad de su alma.
—Lo que te voy a revelar no es la confidencia delirante de un loco ni la vanidosa epopeya de un aventurero. Como sabes, desde Chipre a Gadir los fenicios han tendido un colosal puente de enclaves comerciales para unir Tiro con el mítico país de los metales, ocultando la ruta con un manto de discreción.
—Que los nautas griegos no podemos traspasar —recordó—. ¿Y crees que mi galera reúne las condiciones para una navegación de esa envergadura?
—Anda sobrada, y yo te proporcionaré las claves para que lo logres.
El locuaz náufrago se dejó ganar la cordialidad del receloso mercader, que vigilaba todas y cada una de sus palabras, e incluso sus desequilibrados mohines.
—Mis labios quedarán sellados eternamente, pero disipa ya mis dudas.
—He aquí lo más valioso de cuanto has de saber —murmuró—: La navegación habrás de practicarla de noche para evitar las naves fenicias.
—¿De noche? ¿Y cómo, Corobio?
—Sencillamente, utilizando las estrellas del firmamento, en especial la llamada por los astrónomos phoiniké, que imagino conocerás. Durante el día, los litorales te irán guiando a los remotos puertos de Iberia. Bogando a medio millar de estadios diarios, podrás avistar las columnas de Hércules en menos de cincuenta días guiado por la mano sabia de Poseidón.
—¿Es eso posible? —se asombró—. Este asunto comienza a interesarme.
—No te precipites, estos consejos no bastan para arribar a Tartessos. ¿Acaso quieres ignorar el ímpetu de las corrientes que manejan a su antojo los vientos que bufa Eolo?
—Mis pilotos usan con justeza el timón y la vela, y mis remiches halan los remos con una pericia que los hace insuperables en el Egeo.
—No es suficiente. Abre tus oídos reticentes al saber de Corobio de Itaros. Enumeró con profusión una retahila de astros, distancias náuticas y bogadas, y
expuso al subyugado mercader los conocimientos acumulados en sus horas de navegación, así como las claves para atracar en Tartessos, advirtiéndole:
—Pero dispon de toda tu pericia para navegar por el estrecho. La Columnas Herakleas están colmadas de los costillares de osadas naos. En cada ola se oculta una amenaza, así que escucha, pues os puede ir la vida en ello. —El náufrago bajó los ojos, y le reveló con cautela—: Tan sólo los fenicios saben que una corriente marina nace en el océano de los Atlantes y penetra en el mar Interior rastreando como una sierpe la costa libia, hasta llegar a Egipto, donde rola a norte. Allí coincide con otro curso marino que desciende del Egeo, donde Poseidón los ata, retornándolo hacia las riberas de los ítalos, los ligures y los iberos, para morir nuevamente en el océano de donde partió.
—Y convirtiéndose en un peligro mortal para quienes intentan cruzar las
Columnas de Hércules, ¿no es así? Ahora comprendo el pavor a cruzarlas.
—Pero los fenicios conocen la maniobra para no zozobrar, y por tu compasión hacia mí te lo descubriré —se expresó adusto—. Escucha, Kolaios. Evita la ruta del golfo de la Sirte, pues la corriente contraria arrojaría tu cascarón al fondo del mar, o te devolvería como una pluma de ánade a Samos. Navega entre Malta y Sicilia en mar abierto, y enfila luego en línea recta hacia la isla de Pithyussa, ruta que después te esbozaré en las tablillas. De allí habrás de halar, a vela y a remo, hasta hallarte frente a los batientes de Iberia. Bordéalos sin acercarte al litoral, y la proa de tu barco hallará por sí misma las Columnas de Hércules y sus dos ciclópeos farallones, Calpe y Avyla. Una vez allí debes lanzar el ancla, y aguardar pacientemente el soplo contrario, el de levante.
Kolaios comenzó a recrearse en un éxtasis prohibido, como si hubiera penetrado en un rincón vedado a los mortales. Las intuiciones, antes ambiguas, se aproximaban a una veraz certeza.
—¿Y cómo escaparé a las furias asociadas de los vientos y las corrientes?
—Vas a conocer otro de los grandes secretos fenicios para superarlo. —Sonrió cáusticamente—. En primer lugar, no cruces el canal por el centro, donde se originan hondos remolinos; es el gran error de los profanos, que lo pagan con la vida, y nunca con viento de poniente, que erróneamente aprovechan los arrojados para contrarrestar las corrientes y morir destrozados. Detente allí, entre el rocío fresco de sus ensenadas, y ofrece sacrificios a Hércules hasta que sople el viento peliota, o de levante.
—¿Y no rasgará las velas, hundiéndome sin remisión en el mar?
—Sobrevivirás —sentenció—. Ese cálido céfiro, que muchos juzgan diabólico, conducirá tu galera como una paja seca al sagrado templo de Melqart, luego a la opulenta ciudad de Gadir…, y desde allí al pródigo Tartessos.
—¿Y cómo sabré que he arribado a Gadir?
—Siete altares de Hércules y sus siete faros te irán señalando el camino. Contemplarás el primero de ellos en el farallón de Calpe, y el segundo en Melaria, a un día de navegación —lo ilustró—. Verás la tercera efigie del dios coronando los acantilados de Baelo, y la cuarta estatua asomará en los declives de Baessipo; la quinta luce con el fulgor del oro en las rocas de Mergablum, y en el sexto día de travesía aparecerá a tu diestra el templo de Melqart. Finalmente, avistarás el santuario de Baal Hammón, cerca de la bocana del puerto gadirita.
—¿Y Tartessos? —preguntó avaro de detalles.
—Justamente frente a las ínsulas gadiritas, a medio día de navegación, divisarás con tus ojos incrédulos el gran lago y la fabulosa civilización tartéside.
La mirada de Kolaios parecía perdida en las espumas del mar, resistiéndose a creer la sorprendente revelación del náufrago. Había diluido su desconfianza, y en su rostro asomó una culpable delectación, subyugado por la retórica de Corobio.
—Me resisto a creerlo, pero, escuchándolo de tus labios amigos, lo creo a pies juntillas. Y ¿he de afrontar algún peligro más? —preguntó con una pálida mueca.
—Con ser el viaje expuesto a peligrosos trances, tu principal empeño consistirá en evitar el control del triángulo de hierro de las bases tirias de Cartago y Gadir. De modo que, si quieres evitar un tropiezo, practica la navegación en alta mar, sé astuto como la comadreja y huye como el rayo cuando avistes uno de los barcos fenicios. De lo contrario, Tartessos se te desvanecería como la niebla en la mano.
—¿Y cómo es ese efímero lugar, Corobio? —preguntó atraído—. ¿Es realmente el país más pródigo de este mundo?
El astroso hombrecillo se aclaró la garganta con vino, y le confesó:
—Es una tierra tan armoniosa como el primer día del Génesis. El padre Zeus la ha adornado con los más gratos atributos de la creación; dulce templanza, aires livianos, vinos embriagadores y frutos copiosos. La habitan gentes hospitalarias que conviven como iguales. Sus hombres son osados marinos, poco belicosos, afables con los ancianos y conviven en armonía con la naturaleza. Adiestran caballos, alancean toros y se muestran sedientos de la sabiduría helena. En sus valles maduran las palmeras de dátiles almibarados, se cultiva el olivo y la vid, pasta la oveja de lana rojiza y en las entrañas de sus colinas abunda el oro, el estaño y la plata, con los que forjan el bronce.
—También el Olimpo es resplandeciente, y a veces Zeus truena colérico.
—Tartessos se asemeja al Jardín de las Hespérides, y no hallarás entre sus gentes a los embrutecidos canallas que pueblan estos mares. Los dioses les han concedido sus dones y ninguna malicia parece deshonrarlos.
—No puedo expresarte el gozo que siento, y, si dices la verdad, doy gracias a los dioses, pues no habrá navegante en el mundo que no envidie a Kolaios el samio.
—Es un secreto por el que muchos matarían, y en otros provocaría un pavor indecible; pero hoy Artemisa ha unido nuestros destinos en la fortuna.
—Cada acción prevista por los dioses para cada mortal cristaliza a su tiempo, y estoy persuadido de que cumplirás el mandato de Apolo, Corobio.
—Pues, amigo mío, si te detienes a pensar en ello, mis parcas exigencias no son nada comparadas con los beneficios que puedes lograr.
—Tu desinterés ha colmado mis más atrevidos sueños —le aseguró—. No entristezcas tu alma con remordimientos estériles, los colonos de Thera arribarán.
—Valoro tu valentía, Kolaios, pero tú me has devuelto las ganas de vivir, haciendo más llevadero este suplicio. Ahora la discreción y la prudencia han de convertirse en tus guías. Cierra tu boca con cerrojo de hierro, pues si se propala el secreto, otros podrán prosperar a tus expensas y a las mías.
—Seremos mudos cómplices hasta la eternidad —confesó el samio—. Nunca podré agradecerte lo suficiente tu revelación. ¿Y por qué me lo confiaste a mí?
—Habría de haberlo encomendado al desierto para que nadie lo publicara.
—Tu sabiduría merece mi respeto, Corobio.
—Me has compensado lo suficiente, y tarde o temprano este enigma se desvelaría. Al principio albergaba algunas sospechas, pero prefiero que hayas sido tú el elegido, un nauklerós samio de sereno carácter, y no un ruin corsario.
—El azar ha querido que nuestros destinos se unan en un lazo firme. Queda tranquilo, no profanaré nuestro secreto con la avidez de la codicia.
El capitán samio aspiró el aire salado y le agradeció la pasmosa confidencia con una sonrisa agradecida; Kolaios se había transformado en el poseedor de uno de los más anhelados arcanos del mundo.
No le tembló la mano a Kolaios cuando ofrendó en el altar la mansa cabra y vertió la sangre y el vino de Lindos por las piedras, implorando al dios de los cabellos azules, serenos céfiros para el viaje al fin del mundo, ante el náufrago y la tripulación del Icaria.
—¡Padre Poseidón, el que hace temblar la tierra, te suplicamos nos colmes con tu favor, nos procures calmada navegación y liberes a mis hombres del fatalismo que los embarga. Líbranos de las tempestades y del colérico Bóreas y permítenos el regreso a nuestros hogares. Que Corobio, nuestro hermano, consume los presagios del oráculo, que no flaquee su ánimo y que mis ojos contemplen las bonanzas de Tartessos!
Con las valiosas tablillas ilustradas por Corobio a buen recaudo, lo abrazó fraternalmente y besó su mano artrítica, abandonando la isla de riscos pelados, mientras oía su último consejo:
—¡Os espera una azarosa travesía, pero os compensará!
—Queda indemne tu dignidad, Corobio —replicó—. ¡Que Hera te favorezca! Kolaios presentía que aquel era un día propicio para emprender el viaje, pues
Poseidón los guiaba con impetuosas ráfagas de viento sur. Una inconcebible combinación de azar y osadía los empujaba hacia el Reino del Ocaso, aunque ignoraban si lograrían contemplarlo. La vela se estremeció, y tras un leve trapeo, galleó rumbo a lo desconocido; como una monstruosa hidra, el Icaria cortó las azures aguas, maniobrada por la experta tripulación, que, aunque amedrentada por un pavor supersticioso, había aceptado adentrarse en las hostiles aguas fenicias con la promesa de riquezas fabulosas.
El navegante samio era consciente de que había ligado su destino a las imprevisibles palabras de ¿un espíritu perturbado, un insidioso desesperado, un buen hombre?, y que, de ser una vil patraña, las consecuencias podrían resultar devastadoras y sus vidas valer en unos días menos que un siclo de cobre. Habían resuelto no regresar a Samos, relegar la recalada en Egipto y explorar las ignotas puertas del mar de Atlantis.
—Perseguimos una descabellada quimera, capitán, y moriremos en el empeño —
aseguraba el piloto, recelando una impostura del náufrago.
—¿Qué importa morir aquí o allá? Retaremos a los dioses y acabaremos con nuestras penurias para siempre —trató de convencerlos.
Corobio vio desfigurarse el rastro de la nao samia, y por encima del fragor de las olas percibió la voz ruda de Kolaios:
—¡Proa rumbo a Sicilia, y que nos asistan las deidades compasivas!
Kolaios, de pie en el castillete de proa, abrigaba una angustiosa desazón y sentía su pulso desquiciado, como si los dioses le hubieran desordenado la clepsidra de su destino con un golpe inesperado.
El aguijón del miedo le roía por dentro, mezclándose como un vino agrio con la temeridad que galopaba sin riendas en el estómago. Temía que su osadía los enterrara para siempre en el océano de las tinieblas, pero estaba decidido a entregarse en cuerpo y alma a una prueba insustituible que le devolviera, o bien la muerte y el olvido, o bien el honor y la abundancia. Pero en su naturaleza fluía la sabia del riesgo, y gritó para alentar a sus hombres:
—¡Siento el hálito de la madre Hera y de Zeus prepotente, adelante y boga! Luego expuso su rostro curtido al soplo del mar, saturándolo de gotas salitrosas.
Su existencia había cobrado una desafiante dimensión y dejó de inquietarse. «¿Acaso el nombre de la legendaria Tartessos no se desvanece en la intangible fantasía con sólo nombrarla? —especuló excitado—. Pero merece la pena averiguar si se trata de un mito o de una realidad». Tal era su fascinadora fragilidad y su seducción, y Kolaios lucharía hasta la extenuación hasta transmutarla en una certeza; o sucumbiría en el intento.
En la inmóvil lejanía, el náufrago, que parecía ignorar el valor del secreto desvelado al samio y lo que podría significar para el plano mundo y la posteridad, rumiaba con inquietud si en su necesidad no había destapado la caja de Pandora[12], liberando un enigma atrayente pero enloquecedor, por lo que, alzando los brazos al firmamento, se encomendó contrito a los dioses.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Tartessos
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Tartessos"
La sola mención de Tartessos, el misterioso Reino del Ocaso y del Buen Gobierno, y primer territorio civilizado de la península ibérica, constituyó un enclave capital en el comercio y la vida del Mediterráneo primitivo. A través del reinado de Argantonio, se abre al lector el mundo ibérico primitivo y los emporios fenicios y griegos de la época, en medio de una trama enigmática sobre la sibila de Noctiluca.