La sibila de Colobona
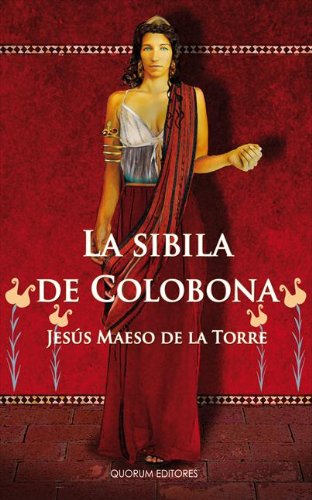
La sibila de Colobona
Colobona es una plaza fortificada (hoy identificada con Trebujena) cuyo nombre deriva del griego Kolobón, que proviene a su vez de un nombre tartesio anterior, Conobaria.
PLINIO, historiador romano
Se comerciaba con el trigo, el vino, el aceite, el pescado, el garum y otros productos, bien de esta tierra o bien de los próximos poblamientos tartesios de Hasta, Évora, Colobona o Nabrissa.
NARCISO CLIMENT, historiador
Schulten, el arqueólogo alemán, crea la teoría de que una colonización griega arcaica de origen cario, en Asia Menor, fundan ciudades como Carissa, Colobona y Nabrissa en el epicentro de Tartessos.
ANTONIO CARO BELLIDO, historiador
TIRO
Decir Tiro es nombrar en Fenicia el Jardín de Dios, con sus vergeles verdemar y palmerales, y un diluvio de luminosidad que estalla en los miradores, los palacios y las mansiones.
Tartessos
Berenice era tenida en Tiro como una princesa de la vieja estirpe
Era la hija predilecta del mercader Aaronit de Akkar, un ministro de ascendencia real y hombre de confianza de los reyes de Tiro, que ostentaba la relevante función de wakil tamkari, oficial para los negocios mercantiles del emporio marítimo fenicio.
Aaronit gobernaba el comercio del puerto y la red productiva de la ciudad, y de su mano partían los fondos para los comerciantes tirios que surcaban el mar Interior. Ella amaba a su padre, hombre de carácter dominante y talentoso, melena leonada y barba rizada al estilo persa, que era tan poderoso, como despiadado con sus enemigos.
Se había casado con Casandra, una griega de Siracusa, pariente de Gelón, el tirano de la ciudad, de cuya unión había nacido la dulce Berenice. Mujer de gustos exquisitos, había colmado la infancia de su única hija de mimos y atenciones, convirtiéndola en la época más feliz de su vida.
Casandra pertenecía a una antigua raza de mujeres enigmáticas e impetuosas que se habían dedicado a la adivinación en el oráculo del templo de Afrodita, donde eran consideradas como sacerdotisas sabias e intocables de la Madre Tierra. Poseía un corazón sentimental y se sentía orgullosa de propiciar el contacto con los dioses en beneficio de sus semejantes.
Pero Casandra no era feliz en Tiro. Su esposo la olvidaba con demasiada asiduidad, frecuentando el lecho de sus concubinas y planeando bacanales que terminaban en escandalosas orgías de las que se hacía eco toda la ciudad. Comenzó a languidecer cuando Berenice cumplió los once años. La griega perdió su proverbial belleza y los físicos de Tiro no atinaban con el extraño mal que padecía.
Sin embargo, ella sabía que estaba siendo envenenada, pero ignoraba cómo y por quién.
Se lo comunicó secretamente a su marido que no le concedió el menor crédito, e incluso la ridiculizó delante de los criados. Yacía en el lecho con la cara demacrada y el cuerpo lánguido, y los médicos lo achacaban a los largos y húmedos veranos de Tiro. Duró sólo seis meses y expiró arrojando espumarajos por la boca, síntoma inequívoco de que había estado ingiriendo pequeñas cantidades de algún veneno letal.
¿Pero quién había sido la mano homicida?
Berenice se quedó consternada y pensó que mientras más atroz es el daño, más íntimo es el dolor que se siente en el corazón.
Le costaba creer que ya no vería más a su delicada madre, e intuía con rabia quién había sido la causante de su muerte: Nefer la egipcia, la concubina favorita de su padre. Sin embargo, conociendo el carácter de su progenitor, ¿cómo iba a atreverse a señalarla con el dedo acusador sin tener ninguna prueba?
La familia cubrió el fallecimiento de Casandra con un velo de misterios y jamás se investigó su partida a la otra vida, achacada a su habitual mala salud. Berenice se sentía sobrepasada por aquella pérdida desmedida, cuya alquimia sólo conocen los que han estado cerca de la muerte de un ser cercano y querido. Pensó incluso en quitarse la vida antes de soportar a la pérfida Nefer, que parecía leer sus pensamientos de inculpación.
La egipcia le sonreía hipócritamente en presencia del padre, y la consolaba con indulgentes promesas que luego olvidaba. Así que su pasajera tristeza no obedecía sino a una lastimosa melancolía por carencia de afectos.
A veces lloraba con lágrimas inconsolables y pasaba días enteros encerrada en su alcoba sin querer ver a nadie. Era su manera de protestar contra el entramado de maldad en el que se movía Nefer. ¿Podría restañar en poco tiempo una herida de las que duran toda una vida?
La niña lanzaba al aire suspiros de un dolor que se había colado en sus entrañas. Se notaba como una sombra de sí misma y los lamentos ahogados de pena se quebraban en sus labios como hojas secas. Para ella el mundo sin su madre se había convertido en un lugar incompleto e imperfecto.
Berenice comprobó muy pronto que Nefer, la excéntrica egipcia de pasado oscuro y lengua despiadada, se había hecho con las riendas de la casa y que tenía embebido a su padre con sus malas artes. Nefer, que no había deseado otra cosa que ocupar el puesto de su madre y rival, fingía pesar por su muerte, cuando había colmado de sinsabores la existencia de Casandra, a la que había despreciado y martirizado en vida.
Berenice la odiaba, aunque también la temía y se cuidaba de ella protegiéndose con un relicario que contenía unos cabellos de su madre y, cómo no, con la señal de la diosa, una «flor de loto» que tenía tatuada en su hombro, el símbolo universal de la inmortalidad y de la diosa Astarté.
Era el tatuaje que le había grabado su madre siendo muy niña, al saber que había heredado el mismo talento que sus antepasadas: predecir hechos futuros, leer en las mentes ajenas, interpretar los sueños y dialogar con los dioses.
Esa era la gran responsabilidad conferida por su madre y sus antepasadas femeninas.
Pronto se propagó por Tiro su capacidad de adivinar, y las sacerdotisas del templo de Astarté Marina la invitaban a sus oraciones, ceremonias y ritos sagrados, con el consiguiente furor de Nefer.
Esas facultades misteriosas y temibles despertaron el recelo de la concubina, que maquinó la forma de deshacerse de ella a espaldas de su padre, que en el trato con Berenice siempre se había comportado de forma mansa y cariñosa, aunque en los últimos meses había percibido un cambio brusco, pues ya no la acariciaba como antes.
Nefer no podía asesinarla como había hecho con su madre, empleando pequeñas cantidades de agáloco indio y acónito de Menfis que le vertía en los siropes de nébeda, adormidera y opio para sus dolores, a los que tan aficionada era Casandra y que le preparaba una esclava de confianza a la que la concubina había amenazado con la muerte.
La egipcia temía la ira de su diosa protectora Tanit Astarté, por lo que su mente perversa ideó una forma más cruel e inhumana de desembarazarse de la niña. Pero calló y comenzó a rumiar en secreto su perverso plan, que llevaría a cabo con alevosa premeditación cuando la ocasión fuera propicia.
Berenice fue notando un silencio conspirativo a su alrededor, como si fuera una criatura maldita en su propia casa. Siempre la impiedad de Nefer, la soberbia de Nefer, el desprecio de Nefer. Esa era su vida, y notó como si los espejos de su inocencia se hubieran torcido para siempre.
Desde que su madre muriera la existencia había cobrado para ella otra dimensión, la de la desesperanza. Había cruzado un misterioso umbral y entrado en una de las zonas más oscuras de su existencia, perseguida por sus propios demonios.
Su mente comenzó a seleccionar los recuerdos más felices vividos junto a su madre, esos momentos inolvidables que significaban para ella la quietud de su espíritu devastado. Pero esa mujer excepcional y prodigiosa, Casandra, no la había dejado vulnerable ante el mundo, le había legado un rastro inmaterial en su paso por la vida que no tenía precio: predecir el futuro.
Y esa presencia inmaterial, etérea e inalcanzable heredada de Casandra, permanecía inalterable en el corazón de Berenice.
Cuando cumplió los catorce años, se hicieron más virulentos los malos modos de su madrastra Nefer, convertida hacía pocos meses en primera esposa de su padre y en dueña indiscutible del gineceo de Aaronit y de los asuntos de su casa. Su vida se convirtió entonces en un tiempo de miedos callados en los que le podía ocurrir alguna desgracia impensada, como a su afable madre.
Y para olvidar los malos tratos de la egipcia, se subía a la azotea con su esclava, Lais, una siria de piel mate y ojos negrísimos, que se convirtió en su hermana menor, su paño de lágrimas y su confidente, y a quien protegía como si fuera una madre. Con ella se perdía en la pureza cristalina del paisaje de Tiro, en su mar cálido, en las velas de los barcos y en el vuelo de las gaviotas.
Berenice amaba la ciudad donde había nacido y para ella pronunciar el nombre de Tiro era nombrar el edén. La gran metrópoli fenicia se le asemejaba a una crátera de oro flotando en medio de un mar sumiso y azul. Desde la torre mirador avistaba la hermosa ciudadela, las azoteas blancas, el palacio de los reyes y los palmerales que se balanceaban por encima de los tejados de las mansiones de los mercaderes.
Sosegaba su ánimo contemplando en silencio los dos puertos tallados en la roca y el canal atestado de embarcaciones libias, gaditanas, cartaginesas, etruscas y griegas, que adivinaba por el color de sus velas y banderolas.
Frente a la isla de Tiro divisaba el poblado de cañas de Ushu, lamido por los rayos del crepúsculo, que tantas veces frecuentara cogida de la mano de su inolvidable madre. Luego ponía sus ojos en los mosaicos polícromos de la Puerta de Tanit, un fortín de más de cien pies de altura, que por las noches cerraba su portón de cedro de Labanaan tachonado con clavos de bronce.
Lo solían sobrevolar bandadas de gaviotas y siempre estaba repleto de tullidos comidos por la sarna, asnos, soldados de fortuna y cambistas, que sorteaban los cadáveres empalados de los piratas o de los ladrones de bolsas, horrendamente torturados.
Luego, más serenada, tornaba a su aposento.
Cada mañana, para seguir en contacto con los dioses a los que servía, Berenice solía visitar el templo de Melqart y luego el santuario de Astarté Afrodita, su diosa protectora, donde rezaba acompañada de Lais y de un siervo gigantesco que las protegía. A cada paso reavivaba su curiosidad y deambulaba por las calles, mercados y plazas, entre un sofocante hedor a humanidad y a bosta de los camellos, acémilas y dromedarios.
A Berenice le gustaba detenerse en los tenderetes de los cambistas que ejecutaban las transacciones en kaspu, «pago en plata», empleando anillos de diferentes tamaños, inventados por sus antepasados. Adquirió por veinte siclos dos copas de oro repujado que donaría a los lugares sagrados, religiosa costumbre que había aprendido de su madre.
Al entrar en el santuario de Melqart ofrendó una de las copas para que garantizase la protección de los barcos de su padre. Dos colosales columnas de oro franqueaban junto al olivo sagrado el solemne santuario del Señor de la Ciudad, el hijo de Zeus y Asteria, fundador de Tiro, donde los devotos confiaban sus dones. En una estela de cedro se podía reparar en una leyenda que anunciaba: «Melqart, nuestro señor, ha resucitado de entre los muertos».
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Tartessos
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La sibila de Colobona"
Colobona, la Trebujena tartesia, es la culminación del viaje de Berenice de Tiro, que es vendida como esclava tras su desaparición, aunque su protección por la fe de Astarté llega a convertirse por mor del monarca Argantonio en adivina de la deidad fenicia, y donde la participación del rey de los Diez Pueblos resulta crucial. Tiro, Siracusa, Gadir y Colobona son los exóticos destinos de esta noble fenicia