La dama de la ciudad prohibida
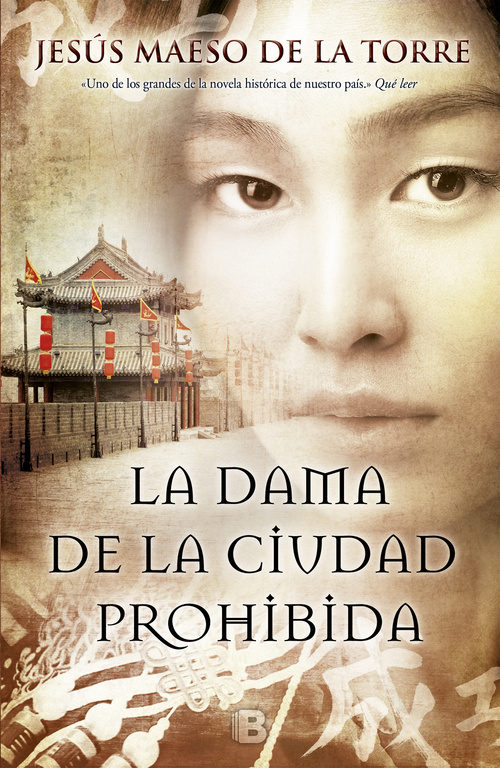
La dama de la ciudad prohibida
Shui, la concubina imperial
China Manchú, Tumbas Imperiales del Este.
Año de 1723 de la Era Cristiana. Primero del reinado del emperador Yongzheng
Al amanecer había llovido con obstinación y olía a tierra mojada. Celajes grises empapaban los campos amarillos de Zunhua, y una pálida claridad iluminaba el cortejo fúnebre del emperador Kangxi, el Hijo del Cielo, fallecido en el solsticio de invierno
En el aire flotaban finísimas gotas de una neblina que colgaba a muy baja altura. Hacía frío, pero no nevaba.
Los carruajes de la comitiva donde viajaban los príncipes, la emperatriz, los miembros del Gran Consejo, los esclavos y las esposas que iban a inmolarse junto al cadáver de su señor, y las concubinas de alto rango, habían alcanzado el valle de las Tumbas Imperiales del Este, al cobijo de las montañas de Changrui.
Pero el día era especialmente triste para una de las concubinas que aguantaba las lágrimas en su asiento: LinShui, «Graciosa Agua». A sus dieciocho años no podía creer que su hermana Xiaomei fuera a ser enterrada viva en la tumba real por un maldito capricho del monarca difunto.
Shui, arropada en su capa de marta, no prestaba atención al ceremonial y se agitaba en su desesperación. «Qué candidez la de mi hermana. Se enamoró ciegamente del emperador y ahora se dispone a acompañarlo a la otra vida, truncando la suya —pensó—. Qué locura la suya.»
Algo no encajaba en aquella decisión, y a pesar de haberlo intentado no había podido detenerla en su desvarío. Sus ruegos habían caído en tierra baldía y por eso cuanto rodeaba ahora a Shui resultaba desgarrador. Xiaomei aún no había cumplido los veinte años, e iba a morir inútilmente, dejándola desamparada en un harén que era una jungla de peligros ocultos.
El libro de las leyes de palacio, que se sabía de memoria, consideraba a las concubinas menos que un grano de incienso y temía por su futuro, expuesto sin el amparo de su hermana. Eran el simple sonido de una campana, la luz de un farolillo de papel, un juguete para el placer del emperador que para su desgracia no era usado.
Shui había sido entrenada para sobreponerse a cualquier pesar, pero la angustia la destrozaba. La sumisión era inseparable a su condición de esclava distinguida y no debía mostrar ningún sentimiento en público, pero tenía temor y temblaba. Su alma había caído en un vacío helado y le pesaban sus párpados coloreados de antimonio de tanto llorar.
Pero no había vuelta atrás. Perdía a quien más amaba. Conviviría con el recuerdo en su jaula de oro, y solo tendría el consuelo de Miao, «Prodigiosa», su amiga, una concubina de su misma edad, un alma abnegada, y la única que conocía las angustias de su espíritu.
Xiaomei le había pedido perdón y le había asegurado que había contraído aquella
decisión de sepultarse con su señor, Kangxi, solo por amor y sin ser obligada. ¿Pero no serían falsas sus razones de someterse a un crimen ritual y lo que deseaba era morir por algún secreto inconfesable que ocultaba? ¿Había tomado Xiaomei aquella decisión porque temía algo? ¿La habrían obligado?
El fallecido Kangxi, tercer soberano de la dinastía Qing de la raza nómada manchú, había sido un soberano de fuerte carácter que se había enamorado en su vejez perdidamente de Xiaomei, a pesar de poseer medio centenar de bellísimas esposas.
Cuando Kangxi paseaba por palacio se le veía ausente y se mostraba muy distante con los altos funcionarios, con las consortes y las concubinas, a causa de su hijo predilecto, Yinreng, al que había apartado de la sucesión al trono con gran pesar, por sus perversas costumbres y no menos desleales acciones.
Por eso buscó la compañía de la dulce Xiaomei, que alegraba su cansado corazón, y de la que se había enamorado perdidamente. Pasaban juntos largas horas en la Sala de la Armonía que Preserva, ejercitándose en la caligrafía y la pintura.
A veces también filosofaba con la bella concubina de la doctrina de Confucio y de las enseñanzas de Jesucristo, que recibía del jesuita europeo Ferdinand Verbiest, su astrónomo privado, que había sustituido su sotana negra por el hábito budista de color azafranado.
Pero en aquel instante atroz, Shui no comprendía el delirio de su hermana, que prefería morir en la plenitud de su existencia por aquel mustio emperador al que aseguraba haber amado. Xiaomei era una muchacha sensual que conocía como nadie las artes del placer, pero que despreciaba su propia vida. «Claro, nació en el año del Mono, y como él lo altera todo», pensó Shui, quien fue favorecida tras el ascenso de su hermana, obteniendo el rango decairen, cortesana predilecta.
No obstante la muerte del emperador Kangxi, que acababa de cumplir los sesenta y ocho años, y la determinación de Xiaomei de inmolarse con él, la habían dejado abandonada en la más absoluta de las soledades.
El sonido de una campana taoísta la devolvió a la realidad, hiriendo sus oídos. Centenares de súbditos, con las cabezas inclinadas y los gorros en las manos recibieron el ataúd real en el pórtico del panteón imperial.
Los maestros geománticos del Feng-Shui, arquitectos que se regían por la proporción y el equilibrio, en armonía con el reloj cósmico del firmamento, no podían haber elegido lugar más acorde con la naturaleza para enterrar a sus monarcas. En el lugar reinaba la paz, y se escuchaba el rumor de los manantiales, el piar de los pájaros y el ruido apacible de las ramas de los cerezos y enebros, que casi ocultaban las once tumbas reales.
Un perfume dulzón a orquídeas y jacintos negros oreaba la atmósfera, y LinShui, la dócil y bella Agua, lo aspiró para mitigar su ansiedad. El funeral resultaba de una emotividad conmovedora, pero la joven estaba desolada. Cerca de mil cortesanos encabezaban la procesión fúnebre y más de un centenar de monjes tao recitaban los monótonos sutras del Diamante.
Cruzaron el Puente de los Cinco Arcos y se detuvieron ante la Puerta del Favor Eminente, donde la guardia real, ataviada con yelmos emplumados y armaduras doradas, trasladó a hombros el féretro del emperador Kangxi, cubierto con un manto de seda amarilla, el color imperial, repleto de joyas, lazos escarlata y perlas blancas, signo del luto imperial.
Tras él caminaban la emperatriz viuda Xiaogongren con el cetro en la mano; Xiaojingxián, la primera esposa imperial, las seis consortes principales, las mujeres nobles del harén, los filósofos imperiales y las dos concubinas que habían elegido morir y compartir la vida eterna con él, una de ellas Xiaomei.
Shui no dejaba de mirar el perfil sereno de su hermana y sentía cómo el corazón se le desgarraba convirtiéndose en una piedra gélida. ¿En verdad ella deseaba ofrendarse a su emperador eternamente, aquel rey de rostro flácido, cetrino y aburrido?
No lo entendía, ni buceando en el abismo de su mente.
De repente se detuvo y fijó su mirada en un detalle. ¿Qué significaba aquello? En sus manos, Xiaomei llevaba una máscara de teatro de color rojo, la misma con la que había interpretado su última obra: Tumultos en el Palacio Celestial, protagonizada por el Rey Momo, el héroe más popular de China. ¿Era un capricho de Xiaomei? ¿No prescribía el ceremonial que no podía llevar consigo ningún objeto personal?
Sonaban los címbalos y los gongs del tao y la recitación de los méritos del emperador proclamados por los monjes, que se mezclaban con el marcial paso de la guardia de honor. Las oriflamas de raso al viento y el llanto de la concurrencia resonaban como un bisbiseo de fondo.
El cortejo cruzó el Camino de los Espíritus, franqueando la Estela de la Tortuga, símbolo de la longevidad, las estatuas de los animales sagrados que espantaban los espíritus y demonios: los camellos, elefantes, xiechi —mitad ciervo y mitad vaca—, y otras fieras míticas y las figuras de los Eternos Guardianes.
Cesaron los cantos al alcanzar la Puerta Roja del Dragón y el Fénix del complejo de Jinglin, el lugar elegido para su enterramiento, cuyos bajorrelieves y las Columnas de la Longevidad brillaban con las gotas de agua caída al alba.
Allí concluía la procesión, y solo los que iban a inmolarse en vida, la emperatriz y el heredero, su cuarto hijo el príncipe Yong, el futuro emperador, podían seguir adelante. Y aquel sagrado rito, que Shui observaba con sus candorosos ojos, servía para satisfacer las necesidades emocionales de un pueblo entristecido por la muerte de su guía, Kangxi, el Hijo del Cielo, y la expresión eterna del orden cósmico que orientaba sus vidas.
El Gran Chambelán recibió el cadáver de rodillas, con la cerviz inclinada y los puños juntos y en alto. Ceremoniosamente se lo entregó a los venerables taidelos, los encargados de buscar los enterramientos más propicios y de sepultar a los muertos. Mientras musitaban oraciones atávicas, quemaron ante el cadáver perfumes de hierbas y papeles dorados.
Abrieron luego el portón del mausoleo, y en medio de un silencio religioso, introdujeron el ataúd imperial en el Pabellón Luminoso de los Sacrificios. La sala era una estancia oval repleta de pebeteros de oro que exhalaban incienso de Arabia, y de grotescas imágenes de dragones y de ídolos que espantaban a los genios maléficos. En el interior varios monjes Lanzo, anacoretas invidentes cubiertos con túnicas color azafrán, y las temidas juibas, las sacerdotisas adivinas de la isla de Da Luqiu, ataviadas con túnicas azules, habían inmolado e incinerado desde el amanecer por el alma del difunto, y en medio de cantos propiciatorios, diez bueyes, diez ocas del lago Taihu, diez perros, diez corderos, diez garzas y diez cerdos.
En aquel momento, Xiaomei volvió su rostro demacrado, saltándose el protocolo. Y entre las nubes aromáticas, las miradas de las dos hermanas se encontraron en un instante de ternura y de inefable complicidad. La mueca de cariño de su hermana mayor, suave como el pétalo de una rosa, fue como un beso póstumo para Shui, que trataba de mantenerse en pie y no caer desmayada.
Luego escudriñó el entorno con meticulosa curiosidad, como si lamentara huir del mundo de los vivos. ¿Qué tormenta rondaría por su cabeza? De repente una respuesta le llegó rápida como un relámpago y punzante como una puñalada: ¿No parecía que había sido obligada a sacrificarse?
Al poco la figura de Xiaomei, ataviada con un vestido y capa azul celeste, con su pelo recogido con peinillas doradas, y la máscara roja asida con sus largos dedos, se perdió en las oscuridades del Castillo Precioso, de donde partían unas escaleras de pórfido que lo comunicaban con la Mansión Subterránea, el panteón real, tan profundo como un aljibe seco.
Una sensación de vacío inundó a Shui, que no volvería a ver nunca más a su hermana, lo más precioso de su existencia. Era la misma historia de siempre en su vida. La misma versión, aunque con letra distinta: perder a un ser amado de la forma más atroz. Xiaomei abandonaba la Ti, la Madre Tierra, para acogerse al benéfico Tién, el Padre Cielo. A Shui le dolían los ojos de contener el llanto, hasta que finalmente ese mismo pesar se instaló en su ánimo.
Se decía que la cámara funeraria, donde aguardaría la muerte, la presidía un trono de oro y las Tres Vasijas del Dragón, fabricadas con serpentina y ágatas, que los palatinos llamaban: «Las lámparas eternamente iluminadas.» Cofres y arcas repletas de vestidos de seda, corazas, yelmos, lanzas con plumas de halcón, arcos mongoles, porcelanas, carrillones sonoros de bronce, relojes dorados, pinceles, joyas de plata, jade y oro, licores y arroz caliente, exquisitos manjares y frutas exóticas, llenaban la admirable sala.
Alrededor del sarcófago se habían instalado lechos de caoba, donde se echarían los inmolados en somnoliento acomodo, tras injerir durante dos días un veneno letal e indoloro: el acónito turco. En la lentitud de las horas, el bebedizo obraría su exterminadora función, y el fluido de la vida les abandonaría hasta morir dulcemente.
Y sumidos en el sueño de la muerte, acompañarían durante la eternidad al Pájaro
Rojo del Sol, su regio amo.
Con él disfrutarían de las delicias del Kung-lun, el paraíso de palacios de jade y ríos floridos, donde reinaba la alegría perenne y le aguardaban los goces de los Cinco Reinos Celestes y las Verdades Absolutas del Tao, las que conducían a la felicidad perdurable. Y enterrados en aquel exuberante jardín, participarían también con los humanos muertos en los ciclos del tiempo.
Los cortesanos aguardaron sin moverse, hasta que pasado un largo rato de espera aparecieron en el dintel los monjes ciegos Lanzo y las sacerdotisas juibas con sus túnicas tintas en sangre y los cabellos hirsutos, el chambelán de palacio y la entristecida familia imperial. Clausuraron la puerta y al poco se escuchó un estruendo prolongado, como si se hubiera producido un terremoto dentro de la tumba.
Nadie ignoraba lo que ocurría. Se estaba sellando la cripta imperial por un complicado mecanismo de arena, que al escaparse por las troneras, hacía descender grandes bloques de granito, clausurando para siempre la tumba. Uno tras otro fueron cayendo hasta cubrir el sepulcro con una mole de piedra.
El inesperado ruido le produjo a la joven un escalofrío afilado y casi perdió el conocimiento.
Xiaomei había sido enterrada en vida, y en pocas horas yacería como una gacela herida de muerte, agonizando en la penumbra de la tumba imperial. Shui, con la mano en la boca, trataba de sujetar la aflicción que le producía lo que acababa de presenciar. Se hallaba al borde del derrumbe físico, derrotada por la incredulidad de la terrible evidencia.
Sus ojos habían enterrado aquella escalofriante imagen en lo más impenetrable de su conciencia. Ya nadie podría ni entrar ni salir de la oquedad que la había devorado. Su mente se quedó en blanco, con el estómago descompuesto y su rostro demacrado como la cera.
El rito le había parecido agotador y una lágrima indecisa resbaló por sus pómulos. A Shui le pareció que perdía su alma y creyó volverse loca. El gentío que se había agolpado frente a las tumbas abandonó el lugar en silencio. Era la hora del gallo, las cinco de la tarde, y un sol anaranjado declinaba furtivamente en el horizonte.
Shui regresó con el séquito imperial cinco días después a la Ciudad Prohibida de Pekín —la Zijin Cheng— con un gesto de angustia difícil de soportar. Su hermana desaparecida la había privado de un futuro prometedor, y el nuevo emperador, Yongzheng, un cruel e intrigante príncipe de cuarenta y cuatro años, comenzaba su reinado en medio de conspiraciones, misterios y sucesos perversos sobre los que murmuraban los cortesanos.
Un brillo de fuego se rompía a cada paso, mientras lamía los tejados purpúreos del palacio imperial de Pekín.
Shui se hallaba sobrepasada por aquella pérdida desmedida, cuya alquimia solo conocen los que han estado cerca de la muerte de un ser querido.
—Todo lo que nos parece estable puede desaparecer en un instante y dejarnos desamparados. Una vida de certezas es una trampa —le había confiado a su amiga Miao.
Pensó incluso en suicidarse cuando llegara al harén imperial, pero su confidente
Miao, que parecía leer sus pensamientos, la consoló con dulces promesas, y lo olvidó.
—En la decisión de mi hermana de morir sepultada viva se oculta algo confuso y difícil de aceptar, Miao —insistió llorosa.
—¿Lo crees así, Shui?
—Un misterio de naturaleza inexplicable encubre su muerte. ¿Por qué ha conservado su máscara roja? No lo entiendo.
Se notaba como una sombra de sí misma, como el eco del viento; y un lamento se quebró en sus labios. Los acontecimientos de los últimos días pasaban por su mente como imágenes desordenadas, aterradoras e inconexas. Para ella el mundo se había convertido en un lugar incompleto.
La luna, apenas izada en las alturas, emanaba una luz rasante y azulada.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Siglo XVIII
Acontecimiento: Varios
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La dama de la ciudad prohibida"
El lector se verá inmerso en el intrigante mundo de la dinastía china Manchú, conocerá a la hermética sociedad de monjes Lanzo, y a un mundo de exótica belleza, sensualidad y ambición a través de la historia de dos hermanas concubinas que se ven inmersas en unos asesinatos misteriosos que sacuden la Ciudad Prohibida y dentro de una jungla de peligros ocultos, cortesanos ambiciosos y eunucos intrigantes, en la que también aparece la Ruta de la Seda y la vida en la capital imperial: Pekín.
Presentación del libro por el autor en «Nueva Acrópolis» en Cádiz