La caja china
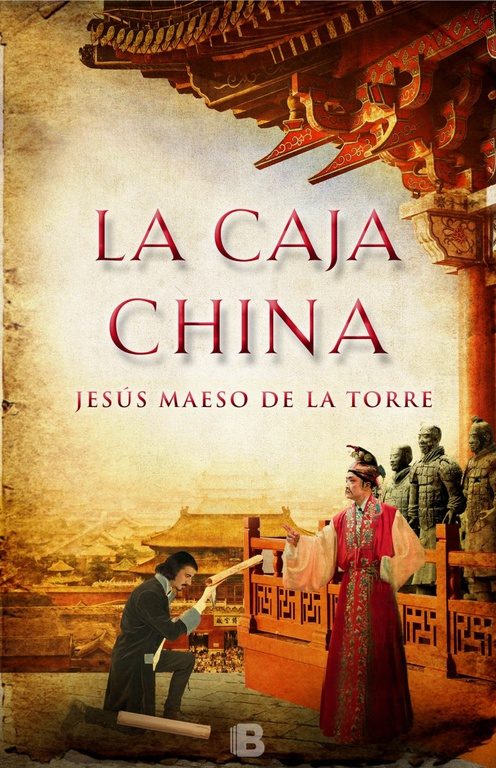
La caja china
La ejecución
Sevilla, primavera del año de 1572
Durante el reinado de Felipe II
El día no pudo amanecer más amargo para el joven Rodrigo Silva.
A pesar de que un tibio aroma a azahar oreaba la plaza de San Francisco, a Rodrigo lo agobiaban los quejidos entrecortados de su madre, el acecho al que lo sometían los espectadores, los cuchicheos del populacho y la vergüenza de ser señalado como un apestado por el gentío que había acudido a la ejecución.
Aquel no era un acontecimiento cualquiera para él y su familia. El deshonor y la desgracia habían caído como una losa sobre ellos. Su padre, el capitán don Pedro Silva, iba a ser ajusticiado por traición al rey. Rodrigo miró la silueta del cadalso y la siniestra horca que se recortaba avasalladora entre la neblina. Sintió sobre sí la severidad de la deshonra y bajó los ojos con una vergüenza paralela a la ruindad con la que la chusma lo señalaba.
—¡Es el hijo del traidor! —vociferó uno, apuntándolo.
Los enemigos de su padre habían desguazado su existencia de una forma ultrajante y su madre no había querido evitarle aquel acto de humillación. Pero él se esforzaba en no perder la compostura y sacar una lección de la emboscada que le tendía la vida.
Una marea humana había acudido para presenciar el ahorcamiento, arremolinándose frente al patíbulo. Nadie en Sevilla quería perderse el macabro espectáculo. Crepitaba el sol y una primavera prolongada pervivía entre los olores germinales de los naranjos. Los mendigos del Salvador, los hidalgos vestidos de negro, los clérigos de manteos burdeos, las damas con brocados de Yprés, las rameras de la Puerta del Carbón, los pícaros del Arenal y los aguadores moriscos que vendían confituras se empujaban para ocupar un lugar de privilegio cerca del patíbulo.
El reo no era un ladrón, ni un delincuente común, o un hereje de los que se ajusticiaban en aquella misma plaza. Era un oficial del rey. El tribunal lo había tachado de cobarde y acusado de falta del arrojo que se le suponía como capitán de la Armada. Según las noticias llegadas de las Antillas, el capitán Silva se había dejado arrebatar el rico cargamento del galeón que capitaneaba, El Princesa, abandonándolo a merced de los piratas ingleses. Su pecado era contra todos: la Corona, la nación, la reputación de España y su bienestar.
Nadie ignoraba los pormenores del proceso que se contaban en los mentideros y corrillos de la urbe portuaria: La flota de Indias, formada por una veintena de naves, había salido del puerto de San Lorenzo de Ulúa, cerca de Veracruz, siendo interceptada por una escuadrilla de barcos ingleses. Según el testimonio del almirante de la escuadra, don Baltasar de la Cerda, se impartió la orden a través de señales de buscar refugio en La Habana, pero la nao del capitán Silva, que navegaba rezagada, obró por su cuenta y se protegió en contra de lo decretado en la cercana bahía de Matanzas.
Pero parecía que los corsarios estaban bien informados de las ricas mercancías
que atesoraba El Princesa en sus bodegas, pues se olvidaron del grueso de la flota y lo persiguieron solo a él. Así que para su desgracia, seis fragatas corsarias con más de cincuenta cañones vomitando fuego y más de doscientos hombres dispuestos a hacerse con el botín entraron con las velas desplegadas en la ensenada, convertida en su ratonera por rechazar las órdenes de su almirante.
Según las vistas judiciales, el condenado insistió en que su orden era navegar en retaguardia de la escuadra y que viéndose perdido, dio la orden de resguardarse en Matanzas y tirar la plata en el puerto para luego recuperarla. Pero la mayoría de la tripulación, huyendo de los ingleses, escapó en los esquifes dejando el galeón a merced del enemigo.
Silva, viéndose solo, intentó prender fuego al Princesa, aunque para su infortunio no dio tiempo a que se hundiera. En el último instante abandonó la nave junto a su fiel timonel, apodado Cara de Perro, cuando los asaltantes la abordaban por estribor. Misteriosamente el timonel desapareció también y él se entregó a las autoridades españolas. Los bucaneros se hicieron con la presa y luego pregonaron en los puertos del Caribe que el expolio perpetrado ascendía a más de cinco millones de florines.
Una ruina, una afrenta degradante para la Corona de España.
Cuando se conoció en Sevilla la desastrosa noticia, los pilares de la Casa de Contratación se tambalearon. Pedro Silva fue señalado como único culpable y concitó sobre su persona la indignación general, atizada por anónimos y por los familiares del almirante De la Cerda.
La sociedad no toleraba la cobardía de sus oficiales y menos aún si habían vuelto las espaldas al enemigo dejando a su voluntad semejante botín. La Armada del Rey había perdido parte de su reputación, causada por la flaqueza del inculpado, que había desoído las ordenanzas de su general, según el acusador de la Real Audiencia, quien pidió la muerte en la horca.
Silva había requerido una y otra vez el testimonio del timonel, conocido como Cara de Perro, que corroboraría sus testimonios de que seguía las consignas de su comandante, pero este había desaparecido de la faz de la tierra. Los escasos marinos supervivientes del El Princesa excusaron de la calamidad al almirante, pariente de la casa ducal de Medinaceli y del actual virrey de Sicilia, señalando al capitán Pedro Silva como único responsable del desastre, quien pregonó una y otra vez su inocencia.
Pero no podía exhibir ninguna orden escrita.
Era su palabra contra la del general. El fiscal del Consejo de Indias urdió un incendiario alegato sobre el sacrificio de la vida en las armas hispánicas y la bizarría de los soldados del rey. Y Silva había transgredido las dos virtudes. Calificó de escandaloso su proceder, de mentiras sus declaraciones y de falta de pruebas exculpatorias sobre su infamante conducta de dejar su barco y la carga a merced del adversario inglés. Y el implacable peso de la inquina popular y de la ley del poderoso recayó sobre Silva, que con asombrosa rapidez fue sentenciado a la pena capital, cumpliéndose aquel adverso día.
Durante el año que habían durado los juicios, los Silva habían padecido toda suerte de difamaciones y casi perdido su fortuna en letrados, secretarios y guardianes. Encarcelado en el alcázar de Carmona, se despidió en un emotivo adiós de su familia y amigos, en una tarde de lágrimas. El joven Rodrigo no olvidaría nunca la indigna actitud de los carceleros, la sequedad de los alguaciles, el seco crujido de los cerrojos, la paja podrida del catre de esparto, el ventanuco por donde entraba un mustio rayo de luz y el tufo a humedad rancia que se palpaba en el aire.
Rodrigo miró de cerca la fractura de la nariz de su padre, seguramente ocasionada en los interrogatorios, y un rictus marcado por la angustia a la cercana muerte. Don Pedro siempre había sido un hombre fuerte, de un tesón sin paliativos, y ahora se sublevaba contra su infortunio influido por testigos falsos.
—Hijo mío, no soy un cobarde. Los verdaderos responsables han quedado inmunes. Existió algo turbio en aquel abordaje —le descubrió mientras le acariciaba la nuca—. Esos bastardos han falseado las pruebas y no han creído uno solo de mis testimonios. ¿Por qué?
—El abuelo dice que este juicio se ha montado con mentiras y que los magistrados han mordido el cebo del poder.
—Sí, hijo, un anzuelo muy bien trenzado por la casta del almirante y sus protegidos —contestó exasperado—. Busca a Cara de Perro. Prométemelo, hijo. Ese hombre, que huyó con las órdenes y el diario de a bordo, me habría justificado de los cargos y nunca me habrían sentenciado a muerte. Seguro que le han tapado la boca con oro.
Rodrigo lo miró atónito. ¿Había perdido la razón con el trance?
—¿Es cierto lo que me decís, padre? ¿Dónde he de buscarlo? —preguntó con un hilo de voz.
—En Nueva España, México. Ha debido esconderse en Veracruz o en los poblados limítrofes, donde tenía intereses y una amante mestiza. Es achaparrado, velludo y pelirrojo y ahora debe rondar la treintena. Posee unos dientes afilados y cara perruna. De ahí su apodo. Su modo de proceder fue muy sospechoso y lo vi escapar monte arriba en Matanzas agarrado a su petate de viaje, que no abandonó durante el abordaje. Algo debía esconder. El remordimiento es un sentimiento indeseable que no deja vivir en paz. Él mismo se delatará. ¡Búscalo, Rodrigo!
Deshecho en sollozos, Rodrigo se abrazó a su padre que se asemejaba a un asceta. Él, un hombre, fornido, alto y de barba y cabello rubios, parecía un desecho humano. Notó su fragilidad, una magulladura tumefacta en las muñecas causada por los grilletes y el olor pantanoso propio de los encarcelados. ¿Qué había sido de su proverbial vigor? Había padecido meses de desesperación y de sufrimiento físico y había encanecido prematuramente. El momento resultó embarazoso, pero le juró, besándole la mano, que no olvidaría su ruego, si el cielo le concedía ocasión y fortuna.
No se resignaría a que la infamia sepultara la memoria de su padre mancillada por palabras falsarias y un estercolero de falacias con piel y un nombre propio: el del almirante De la Cerda.
Aquella misma tarde, don Pedro Silva fue trasladado a la cárcel real de Sevilla, donde dispuso su alma en paz con Dios. Pero Rodrigo salió persuadido de que su padre había sido traicionado y engañado. Pero ¿por qué? ¿Qué razón de naturaleza perversa escondía su sentencia?
De repente el populacho enmudeció. Llegaba el reo.
El estandarte del águila bicéfala de los Austria apareció en la puerta de la prisión. El penado era escoltado por cuatro arcabuceros y otros tantos piqueros. La comitiva la encabezaba el capellán mayor, acompañado por los Niños de la Doctrina con velones de cera de color ciruela. Lo seguían varios frailes con los roquetes al viento, los maceros con sus mazas plateadas y atuendos granas, los criados del Justicia Mayor con bastones para despejar el camino, los tres alguaciles de Espada y los tres de Vara Alta, algunos regidores de los llamados veinticuatro, así como el escribano de la Audiencia, un insignificante hombrecillo lleno de encajes y galones.
El condenado compareció maniatado y vestido de sayal, montado sobre una mula enlutada. A Rodrigo el corazón le palpitó con fuerza, y aunque sentía las manos frías, le ardía la garganta. Y como si la existencia le fuera insoportable, vio cómo su padre, Pedro Silva, ni invocaba a Dios, ni pedía perdón.
—Terra tremuit in juicio divino —rezaba el fraile salmos fúnebres, engarzándolos sin ningún sentido— Miserere mei Deus. Ora pro nobis.
La sobrecogedora procesión, al compás del estruendo de un timbal, enfiló la calle Camiseros entre el silencio religioso de los vecinos que lo miraban con desprecio. Siguió por la calleja de Morales, salió a la rúa de Francos y al arquillo de Chapineros, e ingresó entre cruces y pendones en la atestada plaza. La multitud rompió en un grito de furor delirante al comparecer el condenado.
Discutían con apasionamiento sobre el ahorcamiento, unos a favor y otros en contra. Un sudor frío perlaba la frente de Rodrigo, quien presentía que los jueces del caso y algunas voces sin escrúpulos habían encontrado en su padre el chivo expiatorio de algo más sonado.
—¡En cuanto vio las velas inglesas, se escondió en la madriguera como un conejo! —gritó un desmirriado espectador.
—¡Sí, pero allí lo esperaba la comadreja de Drake! —Rio otro.
—¡Muerte! —vociferaron—. ¡Que pene en el infierno su cobardía!
El pecho de Rodrigo aceleró sus latidos. Sonaron voces sueltas de marinos amigos de su padre. Pero él no quería oír ni ver y sudaba bajo su jubón negro. Las voces de la chusma, las campanas de la catedral tañendo a difunto y las letanías de los clérigos le sonaban como ecos lejanos. La situación se le tornaba asfixiante y solo percibía el tintineo del rosario de su madre Beatriz de la Gasca, una mujer llena de proporción, ojos verdes trastornados por el tormento de sentirse señalada, melena azabachada y tez blanca. De rancia alcurnia, la dama parecía una diosa destronada y con la belleza petrificada por la tragedia.
«Miserables. Qué acto más inhumano y qué infamia la justicia del rey», musitó para sí Rodrigo asqueado.
El muchacho contenía las lágrimas y se apretaba contra el talle de su madre. Todo a su alrededor era un abejeo de gestos desencajados de una muchedumbre ansiosa de sangre. Las caras miraban a la familia del reo llenas de rencor y Rodrigo notaba cada vez más desamparo. Confortados por un fraile agustino de piel lamiosa, varios miembros de la cofradía de Marinos y dos togados de la curia de los Fieles Ejecutores, con sus flotantes ropajes violáceos, ocupaban la esquina del estrado de autoridades, presidida por las figuras hieráticas del regente del Tribunal Real, los alcaldes del crimen y los oidores de la Audiencia Real.
Zumbaban las moscas y Rodrigo vagaba en la confusión de un espejismo que empañaba su candor juvenil. El espanto lo mantenía tieso y con los labios resecos. Alzó sus grandes ojos grises y distinguió que la mirada de su padre se había vuelto de vidrio. El capitán Silva, con expresión de delirio y la mirada perdida en el infinito, subió las escalerillas del tablado, momento en el que el notario regio, un secretario petulante, proclamó la sentencia ante el gentío que esperaba de pie bajo la soga bamboleante. Las cabezas se alzaron expectantes.
—¡Esta es la justicia que manda cumplir el Rey Nuestro Señor don Felipe Segundo, por la culpa que tuvo don Pedro Silva en la pérdida de un galeón de la flota! Mándalo ahorcar por su yerro. Quien tal hace, que tal pague —proclamó el alguacil con ardor.
El inculpado no miraba a la abigarrada masa humana. No era un espíritu débil. Le dispensó su sincero perdón al verdugo, un sicario grasiento, quien le colocó una capucha en la cabeza. Luego le ató el ramal al cuello y apretando el nudo aguardó unos instantes, que a Rodrigo le parecieron eternos. El sonido del repique del tambor le taladraba las sienes, cuando súbitamente dejó de tocar.
Cesaron los gritos del populacho y se hizo un mutismo majestuoso en la plaza. Un golpe seco abrió la trampilla cayendo el cuerpo en el vacío como un pesado fardo. Se oyó un grito inhumano y un rumor de pavor se elevó entre la muchedumbre. Su agonía había sido fulminante y Rodrigo retrocedió sobrecogido. Comprobó cómo lo invadía una atroz desolación, se le agarrotaban las piernas y le faltaba el aire. Agarró con fuerza la mano de su madre, que tenía los ojos febriles y brillantes de lágrimas y estalló en una tormenta de sollozos.
«Mi padre ha sufrido una muerte sucia, degradante e inmerecida. No he visto ningún soplo de clemencia por parte de nadie, solo injusticia y saña. ¿Dónde está la piedad de los poderosos?», se preguntó el joven Silva, conteniendo las lágrimas.
¿Cuál era la bastarda verdad que encerraba la ejecución? De golpe comprendió, a la pudorosa edad de quince años, el complicado engranaje de la vida que exige víctimas propiciatorias que sacien la voracidad de los poderosos. Esparcir la culpa y redactar una versión dorada y dulce para ser exculpados. Le pareció en aquel instante que su existencia era un reloj desordenado, cuyas manecillas se movían al capricho del albur y al influjo de la impiedad de los hombres.
Rodrigo había vivido los primeros años de su vida a los pies de sierra Mágina, alejado del barullo de la corte y de las ganancias de la flota de Indias, pero anhelando seguir los pasos de su padre. Miró desolado al público que aún permanecía mirando el cadáver bamboleante de su padre, y pensó que lo más sórdido, despreciable y turbio de la naturaleza humana se habían dado cita allí. Rodrigo renegaba de su condición de ser humano e intentaba redimirse de aquella atrocidad y desorden interior, pero no lo lograba.
Mientras la gente se dispersaba murmurando sobre la ejemplaridad del castigo, unos cofrades de la hermandad de la Santa Caridad condujeron el cuerpo rígido del ahorcado al convento de San Francisco. La familia, a quien habían confiscado la casa de Sevilla y parte de los bienes, se hizo cargo de los restos. Rodrigo se acercó a la yacija y vio cómo su padre tenía el cuello partido y amoratado.
La maltrecha cabeza pendía hacia un costado, el cuerpo estaba sucio y los pies desnudos y rígidos como palos. Para contener su llanto inconsolable, apretó las uñas tiñendo la mano de gotas encarnadas. Le organizaron unas exequias apresuradas y austeras a las que asistieron con la condolencia en los labios marinos, armadores y amigos de la Casa de Contratación. Los únicos que no lo habían abandonado en el penoso trance.
—Doña Beatriz, Rodrigo iniciará su educación de cartógrafo en Sevilla, en las aulas del cuarto del almirante del Alcázar, bajo el amparo del piloto mayor, don Alonso de Chaves. Nuestro gremio se encargará de sus estudios y asistencia. Haremos de él un maestro en el arte de navegar y en trazar cartas náuticas. Como su padre —le prometieron sus compañeros a la viuda.
A Rodrigo aquellas palabras le causaron un gozo extraordinario dentro de su amargo dolor. Amaba la vocación de marino, y a pesar del dolor, una sombra milagrosa se proyectaba sobre su futuro.
—La vida se ha enemistado para nosotros, pero se endereza para ti, hijo —le habló su madre en medio de un llanto devastador.
El crepúsculo del día más nefasto de su vida enrojecía los campaniles de Sevilla, como si la serenidad de las nubes quisiera devolver la calma a su espíritu atropellado. Rodrigo se hallaba preso del desconcierto más espantoso y su espíritu era incapaz de abarcar otras certidumbres más allá del vacío. Con las primeras sombras se coló por la ventana un viento de levante que arremolinó un polvo seco que le aguijoneó la cara.
El día no podía concluir más desavenido para su espíritu.
Al quedarse solo en su habitación se despojó del jubón y de la golilla y se echó sobre el jergón, sumido en pensamientos descontrolados. Era una hora ambigua llena de sobresaltos e intentaba recomponer los fragmentos dispersos por su cabeza. Repasó una a una las imágenes de la ejecución como piezas de un rompecabezas imposible de concluir. Masticaba su propio dolor y trataba de espantar sus desconsuelos sin conseguirlo. Las lágrimas buscaban un modo de escapar, pero se resistían a salir. No lo venció el sueño durante toda la noche. Le abrasaba la sangre. Necesitaba reflexionar y plantó en las raíces de su memoria la promesa hecha a su padre recién sepultado. Aunque le fuera la vida, encontraría al tal Cara de Perro, por lo que comenzó a rezar para que Dios conservara la vida al timonel desaparecido, hasta que tuviera la edad necesaria para navegar e iniciar su búsqueda.
Era como buscar una aguja en un pajar, pero lo haría.
Sabía que le aguardaba un invisible tramado de engaños escondidos en la hojarasca de la traición, y que algo sospechosamente oscuro flotaba en la condena de su padre. ¿A qué evidencias se refería? ¿Qué ocultó el timonel en su enigmático zurrón? ¿Qué secretos ocultaba el almirante?
Su corazón le punzó como roído por un insecto voraz. Siempre había sido un muchacho resuelto. Ahora se veía como un fardo amorfo incapaz de imaginar sueños de futuro. Pero su vida había cobrado de repente un propósito, un rumbo que no lo haría caer en el desaliento: la venganza.
Necesitaba saber la verdad para no sentirse como un ser maldito. Se preguntó después si podría continuar viviendo como los demás mozalbetes tras haber visto su cuerpo bamboleante colgado de la soga y el gesto grotesco de su rostro.
Desde aquel día Rodrigo se convirtió en un joven impresionable, misántropo, y sufriría atroces migrañas que ni las hierbas curativas, timiamas o brebajes podían curar, y que solo la artemisa aliviaba. Había sobrevivido a un día de desesperación y se veía indefenso, como un pobre diablo luchando sin armas por atrapar algo que a su edad se le escapaba de entre las manos. Pero asumió que en la vida se doblan ciertas esquinas por las que ya nunca se vuelve.
Aquella noche la reparación del honor de su familia no susurraba en la mente de Rodrigo Silva de la Gasca, sino que clamaba como un vendaval. Y se prometió que solo viviría para vengar la muerte de su padre.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La caja china"
Cuenta uno de los episodios más desconocidos del reinado de Felipe II: la conquista de China. Un emisario del monarca, un cartógrafo y piloto real, se infiltra a través de Manila en el fabuloso Imperio Ming que le lleva a la mismísima corte de la Ciudad Prohibida. Almirantes de España, virreyes, espías, mandarines, concubinas, emperadores y reyes muestra el misterio sobre los Barcos Rojos chinos, el Galeón de Manila, el enigma de la longitud, y llena de color, fantasía y exquisitez la enigmática trama.
Presentación del libro por el autor en la «Biblioteca Municipal de Alcalá la Real»