El lazo púrpura de Jerusalén
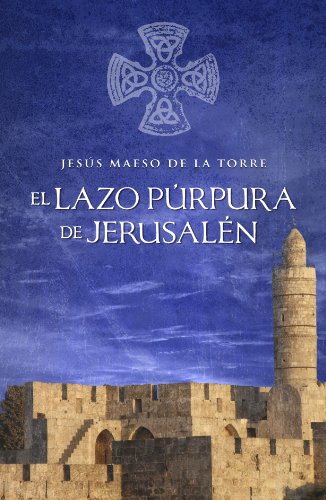
El lazo púrpura de Jerusalén
Y no pasaba día que no saliera de las murallas de Acre un cruzado de España que llamaban el Caballero de las Dos Espadas y que traía las armas verdes. Cuando comparecía en el campo de batalla, las huestes de Saladino se turbaban de temor.
De la Crónica Latina, siglo XII
El príncipe bizantino Constantino Colomán le dijo a Amegdelis: «¿Sabes quiénes son aquellos guerreros cristianos? Nunca vi otros semejantes en valentía». Díjole Amegdelis: «Son caballeros del tiempo viejo que han guerreado en Hispania al servicio de su rey y de la Cruz».
La historia perfecta, de Ibn al Athir, 1160-1233
Para combatir al infiel en Palestina, el conde de Sarria, don Rodrigo Álvarez fundó en 1173 la Orden Militar de Monte Gaudio. Sibila, hermana del rey Balduino IV de Jerusalén le concedió fortalezas en Ascalón y Jaffa.
Crónica de Alfonso VII, siglo XII
Prefacio
¿Se cierne sobre ti la amenaza de la muerte, del destierro, el dolor, la injusticia o la violencia de los tiranos? No sumas tu alma en la desesperación y empújala fuera de ti, pues, ¿acaso no morimos cada día un poco y estamos encadenados a la pesada carga de nuestros cuerpos mortales?
- A. SÉNECA, Epístola a Lucilio, Libro III, EP. XXIV, 16
El juicio
Carcasona, palacio obispal, febrero del año del Señor de 1174
El mazo del juez sonó en la sala como un trueno. Un majestuoso silencio se adueñó de la sala de audiencias.
El sudor se deslizaba por las sienes del acusado hasta una cicatriz de la tonalidad del marfil que le zigzagueaba por el pómulo hasta perderse en el cabello. Su frente, surcada por arrugas transversales, indicaban determinación y arrojo, y sus ojos grises, matizados por reflejos verdosos, llameaban en el fulgor de los cirios
A pesar de ser un hombre recio y de rostro curtido por el viento del desierto, se le adivinaba exhausto por las penalidades sufridas en la cárcel. Los grilletes le habían abierto llagas profundas en las muñecas y su ánimo parecía quebrantado. Las mejillas pálidas, la barba, los cabellos desgreñados, las uñas largas y sucias, y los párpados enrojecidos por el insomnio, incitaban a la compasión.
El caballero, que frisaba los veinticinco años, se mantenía dueño de su voluntad a pesar del suplicio sufrido, y centraba las miradas de los magistrados. Su sola presencia inspiraba respeto y sus ademanes cautivaban tan intensamente, que, una vez contemplados, seducían hasta no poder olvidarlos. Se cubría con un hábito blanco y deshilachado de la Orden cruzada de Monte Gaudio, y en el pecho y la capa lucía la cruz octógona roja coronada de gules. Un guardia protegido con cota de malla lo agarraba del brazo, como si fuera un ladrón.
En la vetusta sala del palacio obispal de Carcasona se había reunido el tribunal, bajo la autoridad del legado pontificio Hugues de la Roche, que iba a juzgarlo sumariamente. Bajo las arcadas reinaba un ambiente frío y las candelas exhalaban un acre hedor a sebo. Un sol sin ardor hacía brillar las vidrieras pulidas con grisalla. Se escuchaba el viento zarandeando los álamos de las orillas del río Aude y, en la distancia, el volteo de las campanas de Saint-Nazaire.
Una terca corriente de intransigencia circulaba por el salón.
El caballero se persignó y apaciguó su respiración. No era la primera vez que debía responder ante una curia de clérigos corruptos y prevaricadores y se estremecía. La chusma —mendigos, reatas de ciegos y pedigüeños—, al tufo del oropel y subyugados por la morbosa curiosidad de ver humillado a un monje guerrero, se había agrupado en la puerta a pesar de la helada, atraídos por la identidad del acusado, un completo desconocido, aunque cruzado de Tierra Santa. Constituía una novedad: no todos los días un caballero, que ya olía a hoguera, era juzgado por traición, robo, herejía y asesinato.
Ostentaba la autoridad de la audiencia un cardenal llegado de Roma, un viejo achacoso que, embutido en un sitial de nogal, se asemejaba a la efigie de la muerte. Era asistido por un fraile del Císter (de cuyo abad dependían los caballeros de Monte
Gaudio) de amoratadas ojeras, desaliñado hábito, cogulla y escapulario descolocado.
A su derecha se acomodaba el instructor del caso, monseñor Trifon de Torcafol, un eclesiástico picado de viruelas y algo contrahecho, vicario del arzobispo de Narbona, que se había propuesto conducir al reo a la pira o a la horca. Su afilado rostro mostraba sin cesar un muestrario de gestos nerviosos y miraba al acusado con menosprecio. A la izquierda del purpurado se sentaba el magistrado Guiot de Provins, doctor de derecho canónico por Perpiñán, cuya papada ensanchada por la gula le colgaba por la esclavina como una bota de vino. Para certificar los interrogatorios asistía el relator de la curia fray Suger Vitalis, un calígrafo benedictino de tonsura perfecta y mentón anguloso, que manoseaba sus útiles de trabajo, las plumas y péndolas de plata, los pergaminos, vitelas y el tintero de atramentum.
Sometidos a juramento, asistían como parte agraviada dos personajes de enigmática presencia que presentaban los cargos contra el inculpado; sus rostros estaban marcados por el deseo de reparación y escarmiento. Se trataba del gran maestre de Monte Gaudio, el conde don Rodrigo de Sarria, que había regresado precipitadamente de Jerusalén, y del poderoso prior del Temple en Provenza y visitador de Ultramar, messire Boniface de Poitiers, un guerrero de cabeza rasurada y desgreñada barba pelirroja. Los dos jerarcas lo vigilaban, pues las instituciones a las que representaban se sentían atropelladas por las dudosas y culpables acciones del incriminado. ¿O quizá temían algo y preferían escuchar de primera mano su defensa?
El caballero sabía que poseían una opinión deplorable de él y que algún día habría de contestar sobre hechos enigmáticos de su vida reciente, pero no ante curia tan notable y adversa. «¿Qué juego se traen? ¿Cómo puedo suscitar tanta antipatía a mi alrededor? Temo al Todopoderoso, pero tiemblo ante los hombres de Dios versados en leyes», pensó desalentado. Aquellos jueces no le infundían ninguna seguridad. Había sido detenido en raras circunstancias y estaba persuadido de que no permitirían que saliera incólume del juicio; sino vencido y con una sentencia que le helaría la sangre. Por eso la desazón comenzaba a encaramarse por su garganta.
El silencio era ominoso, siniestro.
¿De qué excesos cometidos le acusaban aquellos jueces de rostros sebosos y mirada turbia? ¿Por qué la Santa Sede se había molestado en enviar a un cardenal de la Curia de Letrán y el Temple a uno de sus provinciales? «Los templarios están en todas partes, como invisibles ejecutores de venganzas inexplicables», caviló. ¿A qué se debía que su maestre don Rodrigo esquivara su mirada? ¿Qué tenía el severo juez Torcafol contra su persona? Se creía un hombre de honor y no se consideraba responsable de ninguna atrocidad, aunque sí portador de crípticos secretos. ¿Podía esperar misericordia del nuncio pontificio, a la vez su juez y su defensor? ¿Qué conspiración de Estados se ocultaba tras el juicio?
«Me presentan como un Homo reus, un hombre culpable. Qué insulto a la justicia y al orden de Dios. Pero es el signo de mi destino», pensó mientras permanecía tenso como un combatiente antes de la batalla.
Como guerrero de Cristo no podía ser juzgado por nadie que no fuera el Papa o su representante. Pero percibía miradas de hostilidad y se sintió como si estuviera en una fosa de serpientes o ante una tempestad a punto de descargar su acopio de rayos y truenos. Alzó la vista hacia la techumbre del salón, y prendió sus ojos en los flameros que aventaban las tinieblas de la mañana. Una amarillenta claridad limitaba el círculo que formaban el tribunal y él mismo, cuya blanca fisonomía parecía una columna de alabastro.
Posó su mirada en un tapiz de Bayeux de la Anunciación de Santa María que se alzaba tras la tribuna, y en el ritual Cristo crucificado de ojos vacuos, alrededor del que se disponían los magistrados, su acusador y los miembros del jurado, investidos de su celo indagador. Tras invocar al cielo con un paternóster, el cardenal besó la cruz pectoral de amatistas y trazó el signo cristiano en el aire. En el dialecto lemosín que se hablaba a ambos lados del Pirineo, rompió el silencio:
—En el nombre del Todopoderoso, contestad. ¿Sois Brian de Lasterra, monje de la Orden de Monte Gaudio, al que llaman «el Caballero de las Dos Espadas»?
El aula se sumergió en la cautela, como si los pulsos de la creación se hubiesen paralizado de repente. Pero al cabo resonó con aplomo su voz, rebotando en las dovelas y rincones.
—Ese es mi nombre y a él respondo, eminencia.
—¿Hacéis profesión de vuestra fe?
—Sanctam catholicam et apostolicam Romana Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agrio seo: «Reconozco a la santa, católica y apostólica Iglesia romana como madre y maestra de todas las Iglesias» —contestó el acusado.
El juez Torcafol no deseaba conceder el menor resquicio a su inocencia. Encendió sus pupilas amarillas de lobo, y le espetó con mordacidad:
—Habéis sido el defensor de la Cruz más buscado de Oriente. ¿Huíais de algo?
¿Temíais la ira de Dios? Os ruego respondáis a cuantas cuestiones se os pregunte y sin ambigüedades falaces.
Brian se quedó sobrecogido y experimentó una mezcla de vergüenza e indignación. ¿Tenía que admitir lo inadmisible? ¿Por qué dudaban de su testimonio, él que seguía la severa Regla del Císter y había servido a la Iglesia hasta la extenuación?
—Messire —protestó el acusado con una mueca desgarradora—. Se han presentado juramentos falsos sobre mí y se ha arrojado la inmundicia del descrédito a mi misma cara. ¿Cuál ha sido mi afrenta a Dios? ¿Deserción, quizá?
—Sois un insolente y vuestra impertinencia me indigna —afirmó el juez.
—Estoy dedicado a Dios por votos sagrados y he vertido mi sangre por su causa en Tierra Santa. ¿Por qué dudáis de mi sinceridad?
Ante la firme réplica, Torcafol bramó con la mirada enloquecida:
—¡Habláis de sinceridad! Poseemos motivos fundados para pensar que debéis ser excomulgado, degradado de las enseñas militares y condenado a la pena capital, pues bien parece que vuestros actos los ha dirigido la mano del Maligno. Muchos de ellos, de naturaleza contradictoria, han despertado recelo en Roma y también en altas instancias del Temple y de vuestra orden; y si habéis sido encarcelado es porque debéis declarar ante este tribunal sobre cuestiones que han puesto vuestra alma en peligro y la causa de Cristo en Jerusalén en entredicho.
El rostro del caballero se puso pálido; fue entonces cuando tomó conciencia de su vulnerabilidad. La sangre le bullía en las venas como un torbellino de ortigas, ardoroso e incontrolable. El juez Torcafol trataba de envilecerlo, por lo que pensó que su optimismo inicial había sido inmoderado y que había confiado excesivamente en la imparcialidad de sus acusadores.
—Ignoro aún los cargos que pesan sobre mí —indicó secamente.
El nuncio, que no le apreció una actitud adecuadamente contrita, expuso:
—¿Insistís en haceros el honrado? Sin duda sois el caballero irreverente que describen estos pliegos. No me cabe duda alguna de que habéis sucumbido a las tentaciones de Satanás.
El procesado pensó que debía actuar con cautela y no desgastar sus fuerzas en enfrentamientos banales. Observó las miradas torvas de los jueces y se puso en guardia. La sesión era cerrada, pero algunos prebostes, bailíos y senescales del obispado, ataviados con jorneas y birretes del color del vino, asistían a la vista por si atisbaban alguna sospecha de herejía en sus confesiones. Cuchichearon y sus murmullos ocultaron el rasgueo del escribano Vitalis, que transcribiría el proceso al latín canónico.
Torcafol, en el papel de acusador, arremetía contra él sin misericordia. Sus retinas lo controlaban todo. Se incorporó de su sitial y abrió las manos en fingido gesto de exasperación. Sus pupilas se volvieron súbitamente opacas y las paseó por los sitiales con ira. Era un inquisidor experimentado y había condenado a la hoguera a famosos heresiarcas de Aquitania, Poitou, Armañac y el Languedoc en teatrales juicios públicos, sin haber apelado a atormentar a los reos con el potro o el hierro.
—¿Sabéis, caballero Lasterra, lo que significan las palabras perjurio, homicidio, deserción, robo y traición a la Santa Madre Iglesia? —preguntó.
No consiguió acobardar al acusado, quien afirmó con aplomo:
—Soy un guerrero y mi oficio es rezar y matar por la Cruz, con lo que conseguiré la salvación eterna y un lugar de privilegio en el Juicio Final. No temo a la muerte, que según mi regla es preciosa a los ojos del Creador. No entiendo de teologías y solo sé de armas, estrategias y caballos, y por tanto me tengo por escasamente ilustrado, aunque sé lo que significan esos excesos, señoría.
—Pues bien —declaró Torcafol con tonalidad reprobadora—, a fin de validar vuestro testimonio con las acusaciones, y antes de que fray Suger levante acta del proceso, os preguntaré. ¿Admitís la autoridad del Papa y de sus ministros para juzgaros, según la infalibilidad de la Iglesia romana?
—¡Claro que sí! Credo in unum Deum. Soy un miles Christi —dijo exasperado.
—Nadie lo diría —comentó con ironía—. Es pronto para extraer conclusiones, pero son claras las discrepancias entre la fe que pregonáis y vuestras acciones. El dedo acusador de tres altas instancias de la cristiandad os señalan como culpable.
Brian se sentía espantosamente desamparado y comenzó a impacientarse.
—¿De qué se me acusa? ¡Necesito saberlo! —exigió.
La prontitud de la respuesta del inquisidor desorientó al acusado.
—Monseigneur De Provins, leed ante este tribunal las imputaciones.
El orondo doctor en leyes, un sudoroso saco de grasa, gozaba viendo temblar a los procesados. Se incorporó y pasó su bocamanga por la frente para secarse el sudor. Con su vozarrón leyó los antecedentes del caso:
—Bajo la presidencia del nuncio de la Santa Sede, su eminencia Hugues de la Roche, protodiácono de San Pietro in Montorio de Roma, y ante el juez inquisidor Trifon de Torcafol, en el pontificado de Alejandro III, Servus Servorum Dei, comparece ante el tribunal conciliar de Carcasona, el monje guerrero Brian de Lasterra, en otro tiempo súbdito del soberano de Navarra y del rey de Jerusalén, y luego profeso de la Orden de Monte Gaudio. Deberá rebatir o acatar ante esta Signatura las acusaciones denunciadas por el gran maestre del Temple, por el prior de su orden y por Roma. Al dicho caballero se le imputan los siguientes delitos:
»Primus. Por la Orden del Templo de Jerusalén, la desaparición y muerte del templario Urso de Marsac, al que se conocía como el Halcón del Temple, con el que cooperó para clarificar el robo sacrílego del tesoro templario de la encomienda de Londres, así como el desfalco de varios pagarés por una cuantiosa suma, que obraban en poder del citado hermano, perdido en extrañas circunstancias.
»Secumdus. Por el Tribunal de Roma, de ser espía del gran enemigo de la Cruz, el sultán Saladino, el Anticristo. De convertirse en aliado de herejes, de complicidad con el Diablo, de connivencia con infieles y sectarios de Mahoma, como los conocidos hashashin de Alamut, los drusos del Líbano y los suníes de Egipto.
»Tertius. De la pérdida de documentos secretos de importancia capital para la supervivencia de la Fe de Cristo en Oriente, así como de reliquias sagradas depositadas como garantía de un préstamo por el emperador de Bizancio en el tesoro del Temple de Inglaterra.
»Quartus. Por el priorato de Monte Gaudio —cuyo maestro don Rodrigo Álvarez, honra con su presencia esta corte—, de la deserción por parte del procesado del puesto de combate de Ascalón en Tierra Santa, así como su deshonrosa ruptura de los votos de pobreza, castidad, piedad y obediencia que había prometido en Jerusalén ante Cristo Crucifixo y su Santo Sepulcro.
»Quintus. De la liberación de infieles, hecho intolerable a los preceptos de la Iglesia y de su orden.
»Sextus. De la tenencia de amuletos paganos opuestos a la regla del Císter.
»Bajo la autoridad del cardenal prelado, se abre el procedimiento número XXVII de esta Curia Pontificia para que sean oídos el enjuiciado y los testigos, y se alcen conclusiones por el relator. Laus Deo. Festividad de la Candelaria, en la ciudad obispal de Carcasona. Febrero, armo Domini de 1174. Dixi, Guiot de Provins, magister del Studium Generalis de Perpiñán.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Orden de Monte Gaudio
Personaje: Varios
Comentario de "El lazo púrpura de Jerusalén"
En la época de las cruzadas, en medio de la confrontación virulenta entre la cruz y la media luna, nace en Castilla la Hermandad de Caballeros Cruzados de Monte Gaudio, que, en tiempos de Balduino el Leproso, Saladino y la reina Sibila. Esta es su historia y la recreación de la Tierra Santa del momento.