Al-Gazal, el viajero de los dos orientes
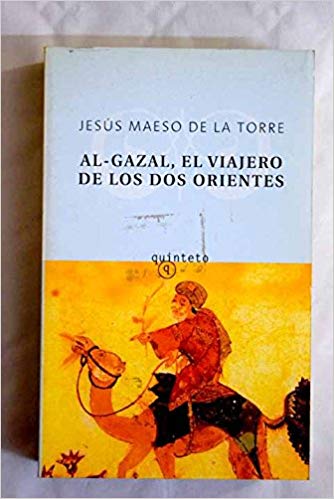
Al-Gazal, el viajero de los dos orientes
LA VISITA DEL MERCADER SOLIMÁN QASÍN
Aquella mañana del mes de yumada, colmada de rumores perezosos, un mercader recién llegado de Occidente envió a su esclavo personal a una residencia de las afueras de Bagdad, cercana al fondeadero del Tigris, con un mensaje dirigido al dueño de la mansión, del que no debía aguardar contestación alguna.
Los apresurados rasgos del escribano se expresaban en estos enigmáticos términos:
Al noble al-Gazal, a quien el Misericordioso prolongue sus días. Salam. He arribado a Bagdad hace solo unas horas, adelantando en unas semanas el arribo de la caravana de Tahart. Hemos de entrevistarnos sin dilación, pues soy portador de trascendentales y recientes sucesos acaecidos en Córdoba, que pueden mudar tu onerosa situación de destierro. Antes de la oración, iré a visitarte. Prepara un néctar perfumado de Rayya, y oirás de mí boca el eco complaciente de sorprendentes nuevas. Que Alá el Oculto sea exaltado.
Tu perseverante amigo, SOLIMAN BEN QASÍN
21 de yumada al-Qulá
Al crepúsculo, bajo la frondosidad de una higuera centenaria, un hombre de expresión dubitativa, cruzadas las piernas sobre unas arikas de cuero, releía con inquietud la esquela del comerciante, aguardando impaciente la entrada de alguno de sus siervos anunciándole la visita. Vestía una túnica de lana que caía en mil pliegues sobre las rodillas y se cubría la cabeza con una kufiya de lino que apenas si ocultaba sus canos cabellos. Toda su figura emanaba un halo de afable respetabilidad, acentuada por unos ojos almendrados, brillantes por la curiosidad, y seductores en otro tiempo de un sinnúmero de mujeres creyentes y paganas.
Aunque su espíritu había sucumbido a innúmeras desdichas, aún conservaba la arrogancia de un distinguido porte, y en sus proporcionadas facciones, ahora surcadas de arrugas, sobresalían una nariz griega, una boca sensual y una barba nívea sumamente cuidada, cómplice de unos hoyuelos fascinadores.
Una claridad cárdena rodeaba las blancuras del entorno, y la calidez se propagaba sofocante por la atmósfera, creando una sensación empalagosa. En la espera, el viento de la tarde acarreaba las calinosas brisas del desierto, meciendo con levedad las ramas de las palmeras. A veces una ráfaga espaciada sacudía las cortinas y deshacía los borbotones del surtidor.
Yahía ben al-Hakam, al-Gazal, en su alarmada demora, dejó el aviso sobre un tratado de astrología, y humedeció sus labios con unos sorbos de nébeda, recetada por su médico de Córdoba antes de partir al exilio bagdalí para combatir sus frecuentes ataques de asma. El astrónomo había figurado entre los personajes más influyentes de la corte andalusí y podía vanagloriarse de haber gozado de la amistad de tres soberanos de al-Andalus y haber sido asiduo a sus tertulias poéticas. Se enorgullecía de pertenecer a la jassa, la aristocracia andalusí, y al noble linaje de los Yunds de Damasco, asentados en la cora de Jaén; y su ingenio, y en especial una innata afabilidad, elegancia y don de gentes, habían hecho que el refinado Abderramán II lo designara como su embajador en las cancillerías de los dos Orientes.
Pero su espíritu independiente, la ilustrada plática y sobre todo la anuencia con el omeya le habían granjeado la hostilidad de cuatro enemigos poderosos, que mudaron en su contra el corazón del Príncipe de los Creyentes. «¡Corrompido puñado de bastardos!», se decía a menudo sin ocultar su ira. Entre los más enconados se hallaban el músico Ziryab, favorito del emir y blanco de sátiras por las caprichosas mudanzas de las tradiciones de Córdoba, y el intransigente clérigo alfaquí al-Layti, un adversario que odiaba a al-Gazal por las sospechosas inclinaciones de este a las teorías coránicas llegadas de Oriente.
También sentía sobre su alma la hiel del rencor de los más encumbrados eunucos de palacio, como el gran chambelán, Naser, quien, condenado desde niño a ser solo medio hombre, no soportaba el trato amable de las favoritas y de los afeminados hawi hacia el embajador, así como el fascinante poder de al-Gazal para insinuarse en el corazón de las mujeres. Su otro oponente, tan cerval como el anterior, era el también castrado Tarafa, medrador de cargos y ejecutor material de las atrocidades urdidas por la mente cruel de Naser. Su mero recuerdo le hizo removerse crispadamente en el escabel.
Aquellas cuatro hienas palatinas, guiadas por una incontrolable avidez de poder, labraron soterradamente su desgracia, e inclinaron fatalmente la voluntad del califa, aprovechando su postrante enfermedad y el turbio asunto de la conspiración contra su vida, acusándolo de un delito de lesa majestad, que desgarró dramáticamente su vida.
Al-Gazal había confiado en el favor del emir, pues, ¿acaso en el fiel de la balanza no deberían pesar más la fidelidad y la amistad que las insidias de los favoritos? Pero a la postre hubo de conocer el amargo sabor del exilio en Iraq, donde permanecía desde hacía dos años, añorando las dulzuras de Córdoba.
Por eso, la extraña comunicación de Solimán Qasín representaba para él un bálsamo y una brisa reconfortadora que estimulaban la ilusión por el regreso. Con devoción llevó sus dedos hasta el pecho, donde ocultaba la llave de su mansión cordobesa, se reclinó indolentemente sobre el tronco del sicómoro y, orientando su mirada hacia La Meca, susurró, mientras unas lágrimas de resignación resbalaban por su curtida faz:
—¡Alá, el Clemente, no permitas que mis ojos se cierren sin contemplar el cielo de Córdoba, la Bilad al-Andalus, el complaciente paraíso de Occidente!
Sus últimos años en Bagdad, aun siendo placenteros y provechosos, habían marcado profundamente su ánimo y disminuido su fortaleza. Aquel desarraigo brutal, la eterna disputa de su inocencia y la separación de los suyos lo desalentaban hasta el punto de ansiar una muerte consoladora que extinguiera aquella tortura.
Así permaneció durante un largo rato, mezcla su gesto de turbación y alarma, envuelto en la luz cálida del patio y con la mirada perdida. Pero súbitamente, las suaves pisadas de Atiqa, su esclava y compañera de pesares, que eludía grácilmente los arrayanes con un canastillo en las manos, lo arrebataron del ensimismamiento.
—¿Te has quedado dormido, mi amo? —curioseó en tono lánguido.
—No, solo me he adormecido aguardando la llegada de Solimán.
Ante sí tenía al consuelo del destierro, la delicada Atiqa, una criatura de formas estatuarias y piel nacarada, envuelta su silueta de junco en una zihara traslúcida y aderezada con el centelleo de las ajorcas y abalorios. Había pagado por ella en el mercado de Basora la nada despreciable cifra de tres mil dinares, colmando todas sus apetencias. Era una esclava qiyán, consumada cantora y danzarina, exquisitamente educada en una academia de Medina con el único fin de agradar a su futuro dueño en las más sofisticadas artes amatorias y entrenada en las disciplinas más refinadas del saber. Tañía primorosamente el laúd y poseía vastos conocimientos de astronomía y literatura, dos de las grandes pasiones de al-Gazal.
Luego de varios meses de convivencia, sus almas habían escalado el cenit del entendimiento, rotas las barreras convencionales entre esclava y señor. Juntos pasaban vigilias enteras componiendo versos y computando tablas astrológicas, y las veladas en la casa del apátrida al-Gazal constituían la quintaesencia del esparcimiento nocturno de los artistas y eruditos de Bagdad, que consideraban un privilegio ser invitados a sus zambras, donde la esclava Atiqa componía versos sublimes con su vihuela de marfil.
—Te ha inquietado el anuncio de la visita del mercader siciliano, ¿verdad? —se interesó la joven soltándose un vaporoso jimar celeste con el que se cubría el rostro.
—Su llegada no me ha incomodado, pero su retraso resulta inexcusable. Nuestro visitante es amigo antiguo. Sin embargo, me turban el misterio y la urgencia. Y, fruto de mis obsesiones, comienzo a especular con siniestros espantos. Ha arribado a Bagdad mucho antes de lo previsto y eso le causará cuantiosas pérdidas. Su caravana debería viajar entre Harrán y Samarra, y la noticia ha de ser realmente extraordinaria para tal apremio. Un lazo estrechísimo me une a ese hombre, Atiqa.
—¡Es en verdad insólito! —corroboró la esclava con una mueca de curiosidad.
—Y más aún si pienso en las predicciones que se ciernen sobre Córdoba, anunciadoras desde hace meses de un evento aciago. A principios del mes de mudarán, escrutando las estrellas, me alertó un cometa espiando furtivamente las puertas del cielo que se lanzaba hacia Occidente tras un camino de llamas. El destino suele tomar complicados senderos, y esta confusión me alarma.
—¿Y crees que el anuncio del comerciante tiene algo que ver con el augurio?
—Lo ignoro, pero algún suceso trascendental que me atañe directamente ha acontecido o acontecerá en mi tierra. ¡Estoy seguro de ello!
—¿Grave para ti, mi amo? —se sobresaltó la bella esclava.
—Presiento indicios que me hacen ser moderadamente optimista. La misma noche del cometa, cuando ya me disponía a reunir las lentes y astrolabios, observé en los cielos la más esquiva y enigmática luminaria que observar se pueda —confesó alegrando su semblante—. ¡Descubrí a Suhail, la estrella roja, la luminosa señora del sur!
—¿Suhail? El Almagesto de Ptolomeo y los tratados de Malik, tu maestro, aseguran que esa estrella únicamente se divisa en latitudes muy meridionales.
—Yo la he avistado tres veces y la reconozco, mi hermosa Atiqa. Y en las tres ocasiones los sucesos acaecidos en mi vida han sido favorables. Apareció parpadeante y majestuosa junto a sus compañeras de viaje cenital, las estrellas Wazn y Hadaru, de la constelación de Centauro. Los astrónomos árabes las llamamos las Perjurantes, pues su proximidad se presta a confusiones y juramos y perjuramos por el mismísimo Profeta que la estrella divisada es Suhail y no otra.
—¿Y en qué sentido interpretas la aparición? —se interesó dulcemente ella.
—Preludio de venturas, gacela mía, y no precisamente marchitos recordatorios. En la primera ocasión cumplía el designio sagrado de la peregrinación a La Meca en compañía de mi padre. La noche antes de partir, junto a Zemzem, la bendita fuente de la salud, avistamos la estrella. Nos aseguró un placentero regreso. En la otra oportunidad, surgió esplendorosa en Yabal Málaga, en la montaña donde los estrelleros del emir determinábamos la orientación exacta de las proyectadas naves de la mezquita de Córdoba. A mi vuelta, unos meses después, fui honrado con presidir la embajada a Constantinopla.
—¿Y el último avistamiento, mi señor? —lo aduló la cautiva.
—Acaeció años después, en la verde Yazirat Qabtur, cerca de Sevilla, junto a la tienda del general Rustum, ¡muchacha curiosa! Era la víspera de la encarnizada batalla contra los vikingos, que tantas veces has escuchado de mi boca, jamás la admiré tan fastuosa. Y en todas ellas, su visión me presagió circunstancias providenciales. Y ahora no debe de ser menos propicia. Lo intuyo, Atiqa.
Durante un prolongado rato, entre el bordoneo de las abejas, permanecieron inmóviles con las manos entrelazadas, mientras al-Gazal admiraba las sensuales formas de la esclava, sus facciones cobrizas, y sus arrebatadores contornos. Con una voz que parecía un murmullo, Atiqa le susurró con ternura:
—¿Me permitirás que asista a la entrevista con el mercader?
—¡Quieres que mí reputación ganada en muchos años quede hecha añicos, mujer! Solimán sigue las costumbres coránicas al pie de la letra, y no permitiría que una mujer permaneciera junto a él mientras trata asuntos de dinero —se disculpó con gesto protector—. La hembra ha de mantenerse en su casa celosamente custodiada. Nuestra singular armonía no sería bien comprendida por nuestro visitante. Procurarás que nadie nos importune. Luego te incorporarás a la velada que amenizarán en su honor unos músicos de Ben Naser y conoceremos las nuevas que nos trae el siciliano.
¡Ardo en deseos de estrecharlo con mis manos!
—Te complaceré, Yahía. —Reprimió su confusa rabia, y volvió la cara con gesto de enfado y respetabilidad, comprendiendo fallidas sus artes de seducción.
Al-Gazal, advirtiendo el enojo de la joven qiyán, la consoló en tono paternal:
—Atiqa, recuerda aquellos versos que compuse para ti: «Atiqa, dulce como un dátil de Arabia, mi perla que solo escapa del nácar para ocultarse en su estuche dorado». Tú eres esa joya, y esta casa, tu cofre protector.
Un ligero temblor la agitó, y besó los labios de al-Gazal. Al poco, un criado con la cabeza agachada, como temeroso de quebrar el momento de intimidad de su señor, se detuvo a cierta distancia y anunció:
—Mi amo, el noble beniatar Solimán ben Qasín de Palermo solicita ser admitido en la hospitalidad de esta casa.
—Tráele agua para lavarse las manos, perfuma su rostro con sándalo y ofrécele dátiles y leche. Después acompáñalo a mis habitaciones donde rezaremos la oración del al-mugrib, y cenaremos.
Mientras el desterrado y la esclava ascendían al piso superior, les llegó confuso un rumor heterogéneo de voces, de chirridos de carros, el retumbar de cascos de caballerías y las pisadas de millares de camellos que circulaban por las callejuelas en dirección a los zocos y alhóndigas. Un tufo denso a estiércol, esencias, especias, fritanga y acíbar ascendía del laberinto urbano, mezclado con las invocaciones de los almuecines llamando a la oración desde los alminares de las mezquitas de Bagdad.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Al-Ándalus Emirato
Acontecimiento: Varios
Personaje: Al-Gazal
Comentario de "Al-Gazal, el viajero de los dos orientes"
Al-Gazal, poeta, cabalista, embajador y amigo personal del califa Abderramán II. Este hombre singular y polifacético viajó a Bizancio como plenipotenciario y luchó contra los vikingos en el ataque a Sevilla, para luego viajar a Dinamarca para firmar un tratado con ellos. Víctima de la intransigencia religiosa de los alfaquíes viajó a Bagdad, donde deslumbró la erudición de este andalusí irrepetible.