La ruta prohibida
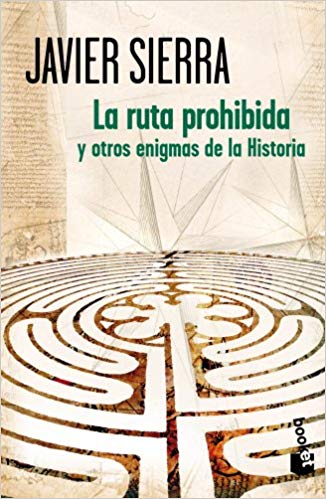
La ruta prohibida
INTRODUCCIÓN
Por qué escribo este libro
La Santa Sión, la «madre de todas las iglesias», estaba en mi destino aquella mañana de mayo. De eso ya no albergaba duda alguna. Hacía más de una década que no pisaba Jerusalén y haber llegado precisamente allí, sorteando el dédalo de sus callejuelas estrechas y empinadas, me las había despejado todas. Sin embargo, estar de pie frente a un santuario tan antiguo me hacía sentir raro, intranquilo. Una placa verde que rezaba Tumba del rey David en tres idiomas tenía la culpa. Me había hecho recordar que tras las paredes encaladas de Has Zyyon se escondía la fuente de la que había manado La cena secreta.
¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Por qué no había visto ninguna indicación, señal en el mapa de mano ni aviso que me anticipara aquel encuentro?
Dos años habían pasado desde que diera por terminada la investigación para esa novela publicada hoy en cuarenta países y, sin embargo, saberme así, de repente, tan cerca de la habitación en la que empezó todo me producía escalofríos. Los cruzados habían bautizado esa estancia como la «sala de los misterios».
Creían que era una especie de imán para los que buscaban iluminar su alma. Y estaba a punto de creérmelo.
—¿Va todo bien, Javier?
El suave acento de la escritora cubana Zoé Valdés me recordó que no estaba solo. La miré de reojo. Tenerla a mi lado, plantada frente al descuidado patio de aquel edificio del barrio judío, no hizo sino aumentar mi inquietud. ¿Qué hacia ella allí?
Por suerte, mi turbación duró poco. Su compañía tenía una explicación. Casualmente los dos nos habíamos conocido en la orilla opuesta del Mediterráneo, en Torrevieja, en septiembre de 2004, durante el fallo de su importante premio anual de novela. En aquella ocasión ambos habíamos presentado obras a concurso. Ella lo ganó con una fábula de inspiración china titulada La eternidad del instante, mientras que mi Cena secreta quedaba finalista con una historia que había nacido a sólo unos pasos de donde ahora nos encontrábamos. Era el destino. ¡Debía de serlo!.
Ver a Zoé junto a mí, vestida de blanco inmaculado como Leonardo da Vinci, y a punto de entrar conmigo en uno de los sanctasanctórums más apreciados de la cristiandad, se me antojaba la más extraña de las coincidencias.
—¿Estás bien? —insistió.
Creo que no le respondí. Los dos acabábamos de escaparnos de un congreso de escritores y traductores que en esos días celebraba el vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Necesitábamos tomar aire, despegarnos de la paternal vigilancia de las autoridades hebreas y vagar a nuestro antojo por las calles de la ciudad vieja. Nuestra fuga nos había llevado justo a la puerta de atrás de la iglesia de Nuestra Señora del Monte Sión. Y aquello, ahora estaba seguro, no podía ser por azar.
—¡Ya sé lo que te pasa!. —Una sonrisa franca iluminó el rostro de Zoé al leer el cartel verde—. ¡Aquí está el lugar en el que se celebró la última Cena! ¡Justo encima de la tumba del rey David!
Un familiar escalofrío cruzó en zigzag mi espalda. Si. Era el destino. Zoé estaba en lo cierto.
Allí mismo, en la cresta del cerro de Sión, aguardaba lo poco que aún queda de una iglesia cruzada y de cierta sala adjunta en la que, según la tradición, Jesús celebró su banquete de despedida. Mi amiga cubana observó mi reacción, incapaz de resolverme dos pequeños interrogantes: ¿qué hacíamos precisamente allí los dos?.
¿Era casual que Zoé, a la que consideraba de algún modo la madrina de La cena secreta, estuviera a mi lado en Jerusalén para ver por primera vez ese recinto?.
Le recordé entonces que el monte Sión había sido el lugar que inspiró a Leonardo la obra cumbre de su carrera, La última Cena. Y aunque el genio toscano jamás puso un pie en ese enlosado, lo cierto es que lo recreó hasta en sus más pequeños detalles.
Da Vinci se lo imaginó a su aire, sin pensar por un instante que la habitación de la última Cena aún estaba en pie en el siglo XV. Despreocupado, obró el milagro de hacer creer a generaciones enteras de cristianos que el cenáculo era una estancia rectangular, con tres ventanas y techo plano y de paredes cubiertas por bellos tapices…
Pero semejante visión, como era de esperar, no coincidía en nada con aquella verdad histórica.
¡Qué importaba!
Zoé ascendió con frenesí los escalones que conducían al interior de la Santa Sión, como si todavía tuviera tiempo de admirar las lenguas de fuego que también allí dicen que iluminaron el entendimiento de los Doce. Por desgracia, un solo vistazo bastó para mudarle el rostro. Su ilusión se evaporó de golpe. Estábamos en una sala vacía, de aspecto gótico; un escueto rectángulo de techo abovedado sostenido por viejas columnas de mármol, sin nada que delatara la solemnidad que plasmara en su obra el sabio más célebre del Renacimiento. En el muro sur, el nicho practicado en la mampostería indicaba que la estancia había sido utilizada como mezquita. Y una inscripción en árabe lo confirmaba: estaba fechada sólo veintisiete años después de que Leonardo terminara de pintar para la familia Sforza La última Cena, y recordaba que el sultán otomano Sulcimán el Magnífico había conquistado aquel lugar para el culto islámico. En el colmo de las paradojas, un piso más abajo descansaba la supuesta tumba del rey David. Aquella que anunciara el letrero que Zoé, y yo habíamos dejado atrás.
—¡Esto es Jerusalén en estado puro…! —murmuraba un sacerdote católico unos pasos más allá, dirigiéndose a un grupo de peregrinos en perfecto español—. Judíos, musulmanes y cristianos veneran todos las mismas piedras. Aunque ellas —advirtió muy serio— no son importantes. Su valor descansa en lo que representan, no en lo que son.
Nos quedamos un rato más al fresco, apoyados en una de las columnas de la sala.
Ni dejándonos llevar por la imaginación más desbocada hubiera sido posible identificar ese recinto con el comedor del siglo I en el que cenaron Jesús y sus discípulos. Tuve una sensación parecida cuando estudié el mural de Leonardo. La suya era una sala conventual, una mera prolongación del refectorio del monasterio de Santa Maria delle Grazie recreada para dar sensación de familiaridad a la mirada del visitante, pero carente de valor documental alguno.
—¿Sabes qué pienso? —murmuró Zoé: en cuanto el sacerdote abandonó el recinto seguido de sus parroquianos. Me encogí de hombros aguardando su propia respuesta. Que deberías escribir un libro en el que explicaras qué ocurrió de verdad en lugares como éste. Despejarías el origen de tus novelas y nos ayudarías a saber qué hay de ficción y de verdad en ellas.
La miré sorprendido.
—¿El origen de mis novelas?.
—¡Pues claro!
Una franca sonrisa iluminó su rostro de luna antes de continuar:
—Sin ir más lejos, me gustaría saber cómo debió ser la verdadera habitación en la que se celebró la última Cena. Y de paso averiguar qué hay de cierto en los libros, lugares y personajes que citas en tus tramas.
Me quedé en silencio un minuto, pensando en aquello. No era una mala idea. Sobre todo, naciendo a la sombra de la «sala de los misterios».
—Está bien —asentí. Estaba a punto de poner a prueba, una vez más, la perseverancia de la fuerza oculta que nos había conducido hasta allí—. Vamos a dejar que el destino lo decida. ¿Qué te parece?.
Dije aquello sin dar demasiada importancia a esas palabras y, desde luego, sin saber lo que se me estaba viniendo encima.
Sólo una hora más tarde —¡una hora!—, mientras Zoé y yo deshacíamos nuestros pasos y poníamos rumbo a la explanada del Muro de las Lamentaciones, esa fuerza a la que acababa de invocar terminó de hacer su trabajo. Ocurrió mientras buscábamos un lugar en el que refugiarnos del sol y tomarnos un refresco. Una llamada al teléfono móvil, de España, de Manuel Llorente, responsable de cultura del diario El Mundo, iba a darme un extraño espaldarazo. Hablando con él, surgió una idea que inmediatamente comprendí que era el libro que buscaba.
Al escucharme, a Zoé se le iluminó el rostro.
—Ahí lo tienes —aplaudió—. ¡Ahora si!. ¡Ya no puedes escapar a tu destino!.
Aquel día, en efecto, supe que este libro iba a ver la luz. Que se adelantaría a otros muchos proyectos y que serviría a mis lectores como mapa de letras para adentrarse en el peculiar universo de mis obsesiones históricas. Muchas —bueno es reconocerlo— nacen de la incomprensión de aquel niño que adoraba sus clases de geografía e historia, incluso las de religión, pero que siempre hacía preguntas de más a sus pacientes profesores. «¿Cómo se tardó tanto en descubrir América, si ya los romanos tenían barcos capaces de cruzar el Atlántico?». «¿Sigue sin saberse nada de las diez tribus perdidas de Israel que menciona la Biblia?». «¿Por qué no estudiamos las apariciones de Fátima en clase, si fueron tan importantes?».
Las respuestas insatisfactorias que recibí a cuestiones como aquéllas me juramentaron para buscarlas por mis medios.
Sé, además, que fue entonces cuando pedí a esa fuerza oculta, invisible, de la que un día hablaré como se merece, que me alertara siempre que hubiera una de esas respuestas cerca. Y lo ha hecho. A veces, clarificándome de un solo golpe de timón un viejo misterio; otras, las más, sembrando la semilla de enigmas a los que antes o después deberé enfrentarme como se merecen. Y algunas, como aquella mañana de mayo en Jerusalén, llevándome confiado hasta la puerta misma de un escenario histórico.
Este libro es, pues, fruto de todos esos empujones del destino. A él, y a mi curiosidad, se lo debo todo.
PRIMER DESTINO: AMÉRICA.
Cristóbal Colón no descubrió América: la redescubrió.
Thor Heyerdam, Las expediciones Ra
CAPÍTULO 1
La ruta prohibida
Tuve que leer dos veces aquella frase para convencerme de que era real. Me froté los ojos, incrédulo, y le eché un tercer vistazo. ¿Cómo era posible que en cinco siglos nadie hubiera reparado en aquello?. Frente a mí, en el corredor izquierdo de la imponente basílica de San Pedro, en Roma, el monumento funerario de Inocencio VIII mostraba orgulloso una inscripción profundamente anacrónica: Novi orbis suo aevo inventi gloria. «Suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo».
Aquello era un sinsentido de proporciones colosales. Inocencio VIII, genovés, de nombre secular Giovanni Battista Cybo, dirigió el rumbo de la Iglesia entre 1484 y finales de julio de 1492. Falleció de fuertes dolores abdominales y fiebres una semana antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos, el 3 de agosto de aquel año. Así pues, ¿cómo era posible que su epitafio, inscrito en mármol negro y expuesto a los ojos de todo el mundo, asegurara que el mérito del descubrimiento de América fue suyo?.
Ahí, definitivamente, había un misterio para mí. El mismo destino que me había burlado en Jerusalén había vuelto a ponerme tras una buena pista.
Esta vez llegué a ella gracias a los buenos oficios de Ruggero Marino, un periodista de Il Tempo de Roma que en 1997 publicó un librito titulado Cristoforo Colombo e il Papa tradito Marino, un lombardo afable y comunicativo, se obsesionó tanto con aquel aparente anacronismo que compartió sus pesquisas con cuantos quisieran escucharlo. Y yo, naturalmente, fui uno de ellos.
No estábamos ante un enigma cualquiera, sino frente a uno inscrito en la tumba funeraria de un papa. Un misterio que, curiosamente, alberga otro más grabado en la misma losa sepulcral. En efecto: bajo la estatua triunfante del pontífice se lee también
Obit an. D. ni MCDXCIII. «Muerto en el año del Señor de 1493».
¿1493?
Pero ¿no murió Inocencio VIII en el verano de 1492?. ¿Estaba ante otro de esos inexplicables malentendidos históricos que tanto me exasperan?. ¿O tal vez, como parecía más plausible, ante un desliz intencionado?. Y de ser así, ¿con qué objetivo se incluyó un error como ése ante los ojos de todo el mundo?.
De algo estaba seguro: en 1493 ya era papa el español Alejandro VI, Rodrigo Borgia, y su gobierno impulsó como ninguno las aspiraciones de los Reyes Católicos en América, ¿Quién, entonces, y por qué, quiso borrar un hecho así del lugar de eterno descanso de su predecesor en el Trono de Pedro?.
La cruzada secreta
—Tal vez el misterio de esa tumba, y de paso, del que rodeó la empresa de Cristóbal Colón, se entienda mejor si se estudian las obsesiones del papa Cybo.
Ruggero Marino, con quien me reuní por última vez en febrero de 2006 en Madrid, no dejó que le preguntara por las angustias pontificias. Comenzó a desglosarme sus descubrimientos con el entusiasmo de un colegial:
—En el verano de 1490 —me explicó—, Inocencio VIII estaba preocupado por el imparable avance de los musulmanes en el Mediterráneo. Constantinopla había caído en sus manos en 1453. Aquello fue una catástrofe para la cristiandad, que no se detuvo allí, En 1480, mucho más cerca de Roma, en Otranto, en el «tacón» de Italia, los turcos habían degollado a ochocientos cristianos en una playa. Había que poner freno a esos avances, y la única fórmula eficaz era armar una cruzada que neutralizase al enemigo y reconquistase Tierra Santa.
—Pero en 1490 no se organizó ninguna cruzada —objeté, consultando mis cronologías del siglo XV.
—En realidad, sí hubo una… aunque fracasó antes de ponerse en marcha.
Ruggero Marino, muy serio, añadió:
—Lo que pocos recuerdan es que el papa Inocencio diseñó un plan que dividía Europa en tres grandes ejércitos. Uno a cargo de los Estados Pontificios, otro que agruparía a Hungría, Germania y Polonia, y un tercero con el concurso de España, Francia e Inglaterra. Pero la inesperada muerte del rey de Hungría echó al traste el proyecto justo antes de reunir a las tropas.
Según me explicó Marino aquella tarde, pese a aquel contratiempo Inocencio no abandonó jamás su propósito, y ocupó sus siguientes dos años en organizar las finanzas con las que poner en marcha su reconquista de Jerusalén. Necesitaba oro, y en grandes cantidades, Pero ¿de dónde iba a sacarlo?. ¿Y con la ayuda de quién?.
Es en ese escenario en el que aparece el futuro Almirante de la Mar Océana. Según apunta Marino en su último ensayo Cristóbal Colón, el último de los templarios, el Papa acudió a otro genovés para recaudar las finanzas necesarias con las que pagar su cruzada. Un genovés, como él, imbuido de su mismo espíritu mesiánico, y convencido de servir a un propósito superior.
—En el ambiente de la época flotaba la idea de que el inminente Año Jubileo de 1500 sería el momento perfecto para tomar los Santos Lugares. Y es probable que Inocencio viera en Colón al hombre perfecto para semejante empresa —me aseguró Marino.
De acuerdo con su tesis, el papa Cybo, el mismo que había dado el nombre de «católicos» a los reyes de Castilla y Aragón, fue quien abrió a Colón el camino hasta los monarcas españoles y favoreció la hazaña del Descubrimiento.
—Visto así —añadió—, el epitafio de Inocencio VIII cobra pleno sentido. ¿No crees?.
Ruggero Marino sonrió pícaro. Estaba a punto, de saber que el italiano aún se guardaba un as en la manga:
—Sé que lo que voy a decirte es polémico —advirtió—. Pero creo poder demostrar que la razón por la que el papa confió en Colón para este empeño, fue porque ambos estaban emparentados. Colón pudo ser un hijo ilegítimo de Cybo.
La sorpresa me paralizó.
—Varios elementos apuntan en esa dirección. Por ejemplo, el desconcertante parecido físico que existe entre ciertos retratos antiguos de Colón y los poquísimos del papa Inocencio que conservamos. Además, este papa fue de ascendencia judía, sobrino de sarracena y de abuela musulmana. De ser descendiente suyo, Colón tuvo, sin duda, fundados motivos para ocultar sus raíces, como así hizo.
Y añadió:
—Esto también explica por qué embarcaron tantos genoveses en el primer viaje de Colón. Y por qué bautizaron como Cuba la primera tierra que pisaron. Aunque parezca de origen indígena, ese vocablo deriva de Cybo, el apellido secular del Papa que a su vez procede de Cubos o Cubus.
Las profecías de Colón
—Entonces, ¿en qué quedó el proyecto de cruzada del papa Cybo? —acerté a preguntarle, atónito ante sus revelaciones.
—La respuesta debes buscarla en la Biblioteca Colombina, en Sevilla. Allí se conserva el único libro de puño y letra de Colón que ha llegado a nuestras manos: su Libro de profecías. Investígalo.
Lo confieso. Aquel desapacible atardecer de febrero, sentados frente a un café hirviendo en un bar del centro de Madrid, Ruggero Marino abrió ante mi una auténtica caja de Pandora. Comprobé que, en efecto, la Biblioteca Colombina, que se encuentra dentro de los Archivos de la catedral de Sevilla, custodia aún hoy esa joya bibliográfica encuadernada en pergamino, de 70 hojas —originalmente fueron 84—, escrita por el mismísimo Cristóbal Colón. Su contenido, además, despejó algunas de mis dudas. Una de sus primeras frases definía el propósito del libro y daba la razón a la visión «cruzada» de Marino:
Comienza el libro o colección de autoridades, dichos, sentencias y profecías acerca de la recuperación de la Santa Ciudad y del monte de Dios, Sión, y acerca de la invención y conversión de las islas de la India y de todas las gentes y naciones, a nuestros reyes hispanos.
Este texto, que inexplicablemente no se publicaría hasta 1984, y que aún hoy es muy difícil de encontrar en librerías, esboza un retrato del Almirante inédito. O mejor aún: su autorretrato como cruzado. Su Libro de las profecías desgrana el perfil de un hombre erudito, un fanático coleccionista de citas bíblicas que según él prefiguraban su propia gesta, y un perfecto convencido de la importante misión que el destino había puesto en sus manos. Quizá por eso firmó todas sus cartas con el misterioso anagrama «Christo Ferens», que es la forma grecolatina de Cristóbal, y que significa «Portador de Cristo». Y, quizá también, llevado por ese espíritu de conquista, fue por eso que cosió tres enormes cruces templarias en los velámenes de las naos de su primer viaje. ¿O eso se debió a que los misteriosos caballeros de la cruz paté fueron los primeros en informar a Roma de la existencia de las nuevas tierras americanas, allá por el siglo XIII?.
—Sea como fuere —me explicó Ruggero, que conocía tan bien como yo los rumores que hablaban de templarios en América—, Colón zarpó de las playas onubenses sintiéndose tan cruzado como aquellos caballeros del Temple que se hicieron con el corazón de Jerusalén tres siglos antes.
Mi encuentro con él me dejó una sola duda. Un interrogante enorme y de graves consecuencias históricas: ¿de dónde sacaron entonces Colón y el papa Cybo la certeza de que más allá de las Columnas de Hércules iban a encontrar la ruta hacia el oro que necesitaban?. ¿De los templarios?. ¿Acaso de navegantes judíos, como han especulado otros?.
La búsqueda de una respuesta a esa incógnita terminaría llevándome muy lejos. Y mi primera parada iba a ser a orillas de la vieja Constantinopla.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Varios
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "La ruta prohibida"
BookTrailes sobre «La ruta prohibida
Monográfico sobre La ruta prohibida en «Milenio 3»