El último soldurio
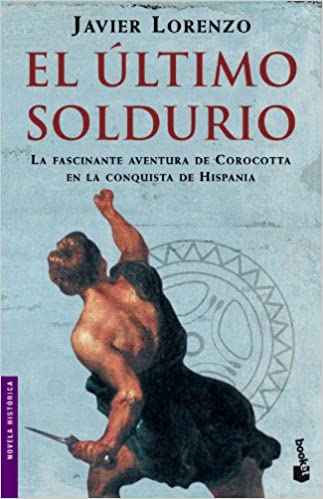
El último soldurio
CAPITULO I
CANTABRIA 694 desde la fundación de Roma (60 A.C.)
Tenía poco más de siete años cuando vi por primera vez a un romano. Lo recuerdo con exactitud porque aquel hombre flaco y de barba rala, cuyo sombrero de ala ancha dejaba escurrir las gotas de lluvia por los contornos de su cuerpo, miró con sorpresa a Edecón, mi hermano mayor, luego a mí y tras inclinarse y palmear sin ruido a una de las mulas que tiraban de su carruaje nos sonrió de una manera tan franca que su boca dejó ver los numerosos huecos que hollaban su dentadura. En otras condiciones, nuestra respuesta al encuentro con un desconocido, aun en el caso de que se estuviera carcajeando, se hubiera resuelto de inmediato con una vertiginosa huída hacia el interior del bosque del que acabábamos de salir corriendo, pero en esta ocasión una irresistible emanación de simpatía y la siempre implacable curiosidad nos dejaron clavados en el barro de la trocha, mirando absortos los desconocidos objetos que pendían de los lados del carro y preguntándonos quién podía ser aquel loco sonriente que, sin armas a la vista, se atrevía a entrar en lo más profundo de los valles cántabros.
Quizá fuera sólo por salir del estupor, pero a mi hermano no se le ocurrió en esos instantes otra cosa que exclamar:
– ¡Mira, Linto! Le faltan los dientes delanteros, como a ti.
Y acto seguido, como si lo considerara una muestra de hospitalidad, me cogió la barbilla con una mano y, pese a mis esfuerzos por evitarlo, con la otra me abrió los labios para que el extranjero pudiera apreciar lo dispuestos que estábamos a tener cosas en común. El hombre comenzó a ensanchar aún más la comisura de los labios mientras Edecón, una vez perpetrada su broma, nos señalaba a ambos y a su propia dentadura, pero un destello en su mirada cortó abruptamente ese conato y, en lo que luego interpreté como un desagravio por la humillación sufrida -en ese momento me imaginaba cualquier otra cosa-, empinó el cuerpo de un lado, revolvió brevemente por debajo de la pelliza marrón que le cubría y extrajo algo que arrojó con la suficiente puntería como para que yo pudiera cogerlo al vuelo. Era un objeto blanco y brillante, metálico y redondo, y su peso no parecía corresponderse con sus pequeñas dimensiones. En una de sus caras aparecía el perfil de un hombre de nariz aguileña y pelo encrespado; en la otra, un jinete alanceaba a lo que podía ser un jabalí. Ambas tenían inscripciones incomprensibles para mí. Volví los ojos hacia quien me había hecho tan inesperado regalo y comprobé que su sonrisa, tan horadada como extrañamente atractiva y seductora, había regresado a sus facciones. Luego dijo una sola palabra: «argentum», y aunque yo no sabía en esos momentos su significado, y aún tardaría varios años en comprenderlo del todo, lo cierto es que aquel trozo de metal que se calentaba en mi puño a pesar de la lluvia y del frío que nos azotaba cobró repentinamente una importancia excepcional para el universo de mi corta edad y me prometí a mí mismo no desprenderme nunca de él. Hoy, cuarenta veranos después, me pregunto si aquel hombre que me dio a conocer el dinero, si ese mercader que me lanzó mi primer denario no sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
——————————0—————————-
En nuestro castro, la mayoría de las mujeres y los jóvenes que aún no tenían el diente de lobo sólo sabían de los romanos por las narraciones de los guerreros que se unían a las legiones -o contra ellas- en la época que comenzaba a crecer la hierba; y también se sabía algo, desde luego, por las historias que salían de los labios y los dedos de los ancianos en las noches donde La que no se puede nombrar refulgía con más fuerza. Sí, se decían muchas cosas sobre ellos -tampoco demasiadas porque los cántabros somos gente parca en palabras-, pero todas las versiones coincidían en al menos un detalle: pese a su valentía, en la guerra los romanos no sabían divertirse. Se contaba, por ejemplo, que estaban sujetos a tal disciplina que, salvo en raras ocasiones, no les estaba permitido saquear las ciudades que conquistaban. O que, a una orden, eran capaces de envainar sus espadas aun en mitad de un exterminio. Para nosotros, un guerrero que no aúlla de placer y de soberbia cuando corta la cabeza de un enemigo o que no entra en un trance de locura cuando derrama sangre no merece nuestra confianza. Así nos lo enseñaban y así lo aprendíamos. Por eso Edecón y yo dudamos cuando el extraño sujeto nos dio a entender que buscaba un techo bajo el que guarecerse y una comida caliente. Fuera o no romano, en estos parajes no había costumbre de poner a prueba la hospitalidad e ignorábamos la clase de recibimiento que merecería su repentina aparición, pero decidimos que poco podía preocupar una invasión de un solo hombre, así que dejamos que nos siguiera hasta una distancia prudente de la aldea. Yo sabía por qué lo hacía, y mi hermano, que me dirigía furtivas miradas de envidia, también.
Llegué alborotado y sin resuello ante Nocica, mi madre, quien ataviada con el vestido policromado que delataba su condición de guardiana del tabú y del tocado típico de las mujeres de nuestro pueblo -alrededor de una pequeña columna que se ceñían al pelo enrollaban un velo negro que les caía hasta los hombros-, atendía con ceño fruncido las explicaciones de Edecón, ansioso por ser el primero en dar la noticia. A pesar de su excitación, cumplía escrupulosamente los preceptos y se dirigía a ella sin gesticular y con la cabeza baja. Al llegar a su lado, seguí su ejemplo y esperé a que mi hermano culminara su relato como era previsible.
– Y a Linto le regaló un trozo de plata redondo.
Mi madre se limitó a extender el brazo y a demandar silenciosamente la entrega de aquel objeto, cosa que hice al instante. Lo examinó con parsimonia, girándolo una y otra vez entre sus dedos, y finalmente me lo devolvió. Después, tocó levemente nuestras cabezas como signo de que ya podíamos mirarle a los ojos y nos mandó ir a buscar a Cluto, nuestro tío, quien por ser hermano suyo era la máxima autoridad masculina y compartía con ella la organización y el mando de nuestra familia. Debo decir a este respecto que cuando hablo de familia no me refiero en exclusiva a aquéllos con los que nos unen lazos sanguíneos directos, sino también a todos aquellos que, bien por matrimonio y descendencia, bien por un pacto sagrado se habían unido a nuestro linaje. Ahora me doy cuenta de que el concepto de tribu no existía y aún menos el de patria. Sólo la similitud de costumbres y de lenguaje con otros pueblos de nuestro entorno o incluso con otros aún más lejanos -desde los vascones y aquitanos que habitaban las grandes montañas del este hasta los astures o los galaicos que contemplaban el mar de Poniente, o incluso los pueblos meseteños que se encontraban al sur- nos permitía adivinar una especie de tronco común, una raíz propia y antigua que, por cierto, no garantizaba en absoluto el mantenimiento de unas buenas relaciones.
Encontramos a nuestro tío en la explanada de ejercicios contemplando cómo una veintena de jinetes trotaba en círculo y lanzaba jabalinas contra varios blancos situados en el centro. Le acompañaban tres ancianos que hacía ya tiempo que no empuñaban un arma y que intercambiaban opiniones entre sí cubiertos por el sago, la espesa capa de lana que tan preciada nos era y con la que lo mismo formábamos un ajuar que pagábamos una deuda. Se interrumpieron en el momento en el que nos vieron llegar, y aunque el trato entre varones era mucho más espontáneo que el que se dedicaba a las mujeres, su expresión nos indicó que sería mejor para nosotros el disponer de una excusa convincente para semejante intromisión. Esta vez no me importó que fuera Edecón el que se adelantara y explicara todo lo ceremoniosamente que le fue posible que la sacerdotisa solicitaba la presencia del jefe militar a causa de la llegada de un extranjero.
- ¿Un extranjero, dices? -espetó uno de los ancianos- ¿Uno sólo?
- Sí -respondió Edecón-, o eso nos pareció. Y tras dudar un instante, prosiguió: lo dejamos con su carromato al pie del viejo roble, en el cruce. Nos dijo que allí nos esperaría.
- ¿Y sabéis de dónde procede? Era otro de los ancianos el que interrogaba.
Mi hermano elevó a la vez las cejas y los hombros y no contestó. No le di tiempo a reaccionar. Me adelanté unos pasos, abrí el puño y dejé que vieran mi pequeño tesoro.
- ¡Una moneda!, exclamó mi tío, recogiéndola.
- Sí -respondió el último anciano que había hablado-. Una moneda romana. Creo que será mejor que vayamos cuanto antes a ver a Nocica.
Un tumulto de voces y de golpes metálicos nos recibió cuando regresamos a la aldea. Evidentemente, nuestro hombre no tenía entre sus virtudes la de la paciencia y había encontrado el camino que llegaba hasta nuestro reducto. Una vez ante la muralla, sólo había tenido que sacar unas cuantas telas multicolores, unas cacerolas de cobre estañado y algunos collares de vidrio para tener la entrada franca. Sin duda, mi madre consideró que la llegada del forastero no acarrearía ningún peligro y sí muchas ventajas. De hecho, cuando la vimos estaba sentada en el poyete de casa envolviéndose el cuerpo en un tejido de color rojo intenso. Mientras, unos metros más allá, un torbellino de brazos, piernas y cabezas -entre las que creí distinguir la de mi hermana Urbina- se agitaba alrededor del carro del buhonero quien, puesto de pie sobre el pescante, exhibía como si fueran trofeos los productos con los que había vulnerado la placidez y la ignorancia de un mundo casi prehistórico.
Aquella noche, con el fuego distorsionando nuestras facciones a golpe de sombras, supimos de él que se llamaba Fabio, que sin dejar de ser ciudadano romano se sentía latino -me decepcionó saber que no había nacido en la misma Roma, sino, según dijo, en Arpinum, ciudad de los marsos a dos días de camino de la megápolis- y, finalmente, que lo que le había traído a este confín del orbe era su pasión por el oro. Había oído que nuestros ríos contenían en abundancia el codiciado metal y no pretendía otra cosa que trocarlo por el contenido de su carreta tras un acuerdo ventajoso para ambas partes. «Quiero volver a casa con menos peso del que llevaba cuando me marche», bromeó, «pero lo cierto es que, y espero por todos los dioses que no lo consideréis una ofensa, es difícil comerciar en esta comarca; yo no puedo desplazarme con los jamones o las mantas que me ofrecen como trueque y, en cuanto al dinero, sólo encuentro unas láminas cortadas de plata -se detuvo un instante y fijó su mirada en mi madre-. Bueno, eso y algo de oro, pero desde luego no de la calidad que tiene el broche que sujeta vuestro manto. ¿Dónde lo conseguísteis?», dijo mientras señalaba la fíbula que mi madre lucía en el pecho. Realmente, el desparpajo de ese hombre era asombroso, pero mi madre, a la que jamás nadie había apuntado con el dedo, no se inmutó y sin esperar a que mi tío o uno de los ancianos que nos acompañaban en la cena le tradujera por completo ese galimatías, desenganchó el afiler que sujetaba la prenda y se lo entregó al forastero para que pudiera verlo de cerca al tiempo que musitaba:
– Fue un obsequio personal que Quinto Sertorio le hizo a Indortas, mi esposo, poco antes de que fuera traicionado.
El comentario fue cualquier cosa menos casual, pero si en algo atañía a Fabio, éste no dejó que trasluciera, y se limitó a comentar:
– Es una verdadera obra de arte. Una maravilla.
Hubo un silencio expectante durante algunos segundos, pues a ninguno de los presentes se le había escapado que la frase de Nocica tenía el propósito de sondear el grado de simpatía que el comerciante pudiera sentir por Cneo Pompeyo, el general que tras seis años de lucha sin cuartel había conseguido derrotar a Sertorio. Sin embargo, al no encontrar reacción alguna, mi madre prosiguió la charla con el desenfado orgulloso que se le supone al propietario de una alhaja:
- ¡Oh, sí! Al parecer, la hizo un orfebre de una ciudad-isla llamada Gades. ¿La conoces? – Fabio asintió- Representa a una ondina, una ninfa acuática como la que transmite los augurios en las fuentes tamáricas. Por eso tiene como ojos dos esmeraldas y un carbúnculo en la frente -hizo una pausa-. De todos modos, no es más que un bello adorno. Nosotros no adoramos efigies.
- Pues ésta merecería ese trato a pesar de su tamaño -respondió Fabio, mientras le devolvía la pieza-. Confío en que el haberla tenido conmigo, aunque sólo haya sido por unos instantes, me dé la suerte que necesito para encontrar lo que busco.
- Al fin y al cabo -apostilló mi tío-, si tenéis éxito, será al agua a la que deberéis vuestra riqueza.
El comentario fue celebrado entre risas con un nuevo trasegar de zhytos, el espeso jugo de cebada que tras fermentar proporcionaba fuerza, alegría y valor a quien lo ingería. Era una bebida que se daba incluso, aunque en dosis muy moderadas claro está, a los niños de pecho y tanto hombres como mujeres acostumbraban a tomarla; especialmente durante los plenilunios, cuando su consumo se convertía en un acto litúrgico que facilitaba la comunicación con nuestras deidades. Una vez que los cuencos de madera se depositaron de nuevo en la estera, Fabio contravino de nuevo todas nuestras normas sociales, se levantó sin solicitar permiso a mi madre y mostrando un rostro radiante de entusiasmo anunció que guardaba una sorpresa, una pequeña muestra de gratitud por la hospitalidad recibida, dicho lo cual desapareció de la casa a toda velocidad, dejando a su espalda una hoguera de murmullos. Regresó en menos de lo que tarda un garañón en cubrir a una yegua con un recipiente de barro que tenía caderas de mujer y que fue rápidamente identificado.
- ¡Un ánfora! -exclamaron varias voces a un tiempo-.
- ¿No será tal vez…? -dejó caer una de ellas con un evidente tono de ansiedad-. ¿No será…?
- En efecto -proclamó Fabio con una satisfacción que le sobrepasaba-. Es vino.
No recuerdo el instante preciso en que el duende del sueño se posó sobre mis párpados aquella noche, aunque desde luego no lo hizo hasta después de que mi madre, en absoluto dispuesta a tolerar fuera de tiempo una orgía dionisíaca, y menos aún en su casa, optó por levantarse cuando los hombres concluyeron, por tercera vez casi consecutiva, la última estrofa de El canto del guerrero. Puesta ella en pie, a los demás no les quedó más remedio que incorporarse, y un gesto delicado pero imperioso bastó para que recogieran el ánfora, a un curioso y divertido Fabio con ella y salieran del hogar. Lo lamenté de veras, porque desde mi jergón de paja -en nuestras casas circulares no hay tabiques ni habitaciones de ninguna clase y todos dormimos prácticamente juntos- sentí de algún modo el privilegio de participar en un hecho infrecuente para mí como era una conversación de adultos. Más aún en aquel caso en el que las lenguas y las mentes de mis mayores, desatadas por ese brebaje que parecía sangre de oso a punto de coagular, se remontaron a gloriosas batallas, a la calidad de nuestros caballos y jamones, a las pendencias con nuestros vecinos, los vacceos, turmogos y autrigones -el llamarlo pendencias era un eufemismo, dado el saqueo al que los sometíamos cada estío- y, por supuesto, a los ríos auríferos que se encontraban más allá del Sallia, la última corriente que separaba nuestro territorio del de los astures y que, según contaban, moría en un estuario de gran belleza. En cuanto a nosotros, Congarna se llamaba nuestra ciudad, Coburno era nuestro linaje y formábamos parte de los concanos, un pueblo que ocupaba los riscos y las laderas de los montes Vindio por el sur, aunque la mayoría de nuestros hermanos se encontraba al otro lado de la cordillera; sí, éramos un pueblo de montaña, orgulloso, valiente hasta la temeridad, por lo general sobrio en sus costumbres y habituado a soportar las más duras inclemencias. «En condiciones extremas -concluyó mi tío- no dudamos en beber la sangre caliente de nuestras monturas». Y ahí, creo recordar, fue que comenzaron los cánticos.
A la mañana siguiente, cuando ni el viento ni un sol mortecino habían barrido aún las frías lágrimas de la noche, los tres hermanos encontramos a Fabio preparando su marcha. Otros habitantes del castro también asistían a la escena como si se preguntaran cuándo volverían a tener la oportunidad de ver de nuevo a un ser tan distinto a ellos. El buhonero nos reconoció de inmediato, detuvo su tarea y, dirigiéndose a mí, juntó la yema del dedo pulgar con la del índice para crear un círculo. Entendí, y a pesar de que en una ráfaga de temor pensé que la moneda había sido sólo un préstamo, se la entregué sin dudarlo. La recogió, la apoyó en el pescante y tras guiñarme un ojo y hurgar en la parte trasera del respaldo sacó un punzón tan aguzado como un estilete. Después, recogió una piedra del suelo y con ella dio un golpe seco sobre el mango del punzón, que atravesó la moneda por su parte superior. Acto seguido, se subió la manga izquierda -lo que nos dejó ver fugazmente una piel lechosa y hasta delicada allí donde la intemperie no había dejado mella-, y desató una de las pulseras que llevaba, pasándola por el agujero hecho en el denario. Finalmente, él mismo unió en torno a mi muñeca el primer amuleto de mi vida.
- Pelo -dijo, mientras tiraba de mi flequillo-. Pelo de elefante.
- ¿Elefante? -a duras penas conseguí aproximarme a la palabra-.
- Sí, elefante -me silabeó-. Un animal gigantesco, con una nariz enorme -era gracioso ver sus gesticulaciones-. Este es uno de sus pelos. Pregunta a tu padre. Pregunta a Indortas -sonrió con un aire que podía ser de malicia-. Seguro que él los ha visto.
Y mientras yo me quedaba absorto, cavilando sobre qué clase de monstruo podía ser el que tenía el pelo tan fuerte como el cuero de una honda, Fabio se volvió hacia mis hermanos. A Edecón le entregó un pequeño puñal, muy sencillo de puño pero con la hoja blanca y tan resistente que podía cortar el hierro. Sólo en una ocasión, o quizás en dos, mi hermano se desprendió de él. A Urbina, que estaba nerviosa como cuco buscando nido, le regaló algo mucho más delicado: un camafeo de ónix. A nuestro alrededor se percibía una expectación no exenta de celos, pero como nuestros padres nos habían enseñado, el mejor recurso contra la envidia es el desprecio, de modo que no hicimos ostentación pero tampoco mostramos ningún interés en mostrar y compartir nuestras nuevas pertenencias. «Son los presentes que os hace un romano. No lo olvidéis», añadió Fabio tras terminar de distribuir la carga, cubrirla totalmente con la lona y encaramarse de nuevo al carromato. «Quién sabe. Tal vez algún día vengan otros a haceros más regalos». Y después de asegurarnos que ya se había despedido de mi madre -por fin un signo evidente de respeto- y enseñarnos por última vez las oquedades de su boca y el volcán de su sonrisa, chasqueó la lengua, azuzó las mulas con una vara de avellano y sin volver la cabeza desapareció bamboleante y enigmático en la espesura del bosque. Nunca más volvimos a verle.
—————————————0——————————
La Reina de los difuntos había alumbrado por dos veces desde la partida de Fabio cuando llegó mi padre. Iba acompañado, además de por nuestros guerreros, por un nutrido grupo de orgenomescos a los que aún aguardaba un largo camino a través de impresionantes desfiladeros para alcanzar su territorio en el norte, pero que se habían desviado hasta nuestro castro con el fin de comenzar los trámites para encontrar esposa. La expedición traía consigo el botín obtenido tras cinco meses de pillaje en tierra de los vacceos y aunque la resistencia de los pueblos del llano aumentaba de siega en siega debido a la protección que les brindaban los romanos, podía considerarse que había sido un buen año: algunas decenas de esclavos -la mayoría hembras-, alrededor de un centenar de caballos de gran alzada, un inmenso rebaño de ovejas y finalmente más de una veintena de carros con ruedas de madera maciza en los que, aparte de plata, oro o cualquier otro objeto de valor, viajaba lo que en realidad todos estábamos esperando: trigo.
Mi madre aguardaba a la comitiva frente a la Casa del Consejo. No demostraba ninguna emoción pero cuando, entre los gritos victoriosos de los guerreros y el aullido de las mujeres, mi padre le entregó la lanza de hierro observé cómo sus manos temblaban y cómo aprovechaba el momento de colocarla de nuevo sobre el dintel de la puerta -señal de que la campaña militar había terminado- para aspirar profundamente y tragarse la emoción. A partir de ese momento un estallido de alegría alborotó definitivamente a los habitantes del castro, con excepción de aquéllos que habían perdido a uno de su sangre. Una mujer llamada Alenta con sus dos hijos agarrados al vestido se acercó a uno de los guerreros que acababa de entregar sus armas y comenzó a interrogarlo. El la cogió por los hombros, la miró fijamente y le dijo algo que pareció desmadejarla. Fue sólo un instante. De inmediato ordenó al mayor de sus hijos que le trajera una piedra, tras lo cual comenzó a destocarse. Cuando consiguió destrenzarse el cabello, que le quedó enmarañado sobre el rostro, empuñó con una mano la columna de arcilla negra que hasta entonces coronaba su cabeza, con la otra agarró el canto que le habían acercado y sin siquiera derramar una lágrima descargó un golpe sobre ella que la partió por la mitad. Después recogió los pedazos, se incorporó, dio media vuelta y con paso vacilante se perdió seguida de sus criaturas por las callejuelas del poblado. Nada le quedaría de quien había sido su esposo, pues las pertenencias de los muertos o se abandonaban o se repartían entre los supervivientes sobre el campo de batalla.
Al tercer día de la llegada de mi padre se convocó una cacería. Ya habían caído las primeras nieves en las cumbres, pero el tiempo en los valles aún era benigno y brindaba una excelente oportunidad para eliminar a algunos de los animales que nos robaban ganado en el invierno. Además, serviría para que los hombres -especialmente aquéllos que buscaban mujer- dieran renovadas muestras de su valentía. Trompetas y tambores salieron de las casas con todo aquello sobre lo que se pudiera percutir. La caza era una ceremonia en la que participaba todo el pueblo y cada cual conocía perfectamente el papel que le tocaba asumir. Era el día del xorcu.
El alba despuntaba cuando concluyeron las últimas plegarias y se dispuso un amplio abanico de personas que se dirigió hacia las faldas del monte del Caballo haciendo todo el ruido imaginable. Los guerreros, golpeando sus caetras con las espadas, cual si fuera el preludio de un combate; el resto, silbando, azuzando o palmeando lo que tuviera a mano. Debido a lo fragoso del terreno, varios jinetes se encargaban de recorrer la línea para mantener su uniformidad y que no quedaran huecos. Cuando llegamos a la base de la montaña, uno de cuyos lados, el que daba a nuestro poblado, era tan escarpado que ni siquiera un macho cabrío hubiera podido bajar por él, el sol ya había apartado la bruma y refulgía en los torques y los yelmos de los cazadores. Las mujeres y los muchachos de mi edad comenzamos entonces a montar varios campamentos improvisados, mientras los guerreros y los zamarrones subían por la ladera seguidos de otra línea formada por los ancianos y los muchachos, a quienes se dejaba el trabajo de rematar las piezas o de evitar su huida en caso de que hubieran logrado superar la primera barrera, lo que pocas conseguían.
El medio círculo se iba estrechando paulatinamente en torno a la cumbre. Los nuestros y los orgenomescos -cuyo nombre significa «los que se embriagan en la matanza»- avanzaban mezclados con los nombres de Lucobos, Erudino y Epona en sus labios y con los venablos prestos para lanzarlos ante cualquier fiera o hervíboro que se cruzara en su camino. De pronto, entre la algarabía de voces y golpes se oyó un terrible rugido. Por lo que luego nos contaron, una osa con dos crías había decidido resistir en una cueva situada sobre un pequeño repecho que impedía la visión de la entrada. Los hombres podían oír y hasta oler al animal, pero no podían verlo. Tuvieron que flanquear el promontorio para acercarse a la entrada de la gruta donde les aguardaba un magnífico ejemplar de doce pies de alto que se incorporó sobre sus patas traseras nada más verlos. Tres lanzas no fueron suficientes para acabar con ella. Sólo cuando, con un alarido, un guerrero orgenomesco de nombre Abano incrustó a la carrera su arma en el vientre de la osa, ésta se desplomó no sin antes responder con un último zarpazo que rozó el hombro de su atacante.
Escenas parecidas a ésta se reproducían aquí y allá entre las hayas y los matorrales sin que los hombres pudieran auxiliarse unos a otros con presteza. Sin embargo, a pesar de estas escaramuzas el objetivo no era el de batirse con todas y cada una de las alimañas que habíamos rodeado en el monte del Caballo y que en su mayoría querían huir lejos de nuestro alcance. Al igual que muchas montañas de nuestra tierra, la diosa Reua, madre de todos los dioses, había querido que en ésta también pudieran comunicarse los dueños del aire y del cielo con los de las profundidades y para ello no sólo había amasado estas rocas hacia lo alto, sino que también había hundido sus dedos en ellas, creando simas sin fondo que conectaban con el Más Allá. Hacia esos abismos ocultos entre la maleza era hacia donde conducíamos nuestras presas. Hacia esas bocas negras que aguardaban su sacrificio. En eso consistía el xorcu. Cuando por cuatro veces sonó el cuerno de la caza, mi madre paró los rayos del sol sobre sus ojos, miró a la cima y sonrió:
– Cuatro veces -dijo-. Hoy Epona se sentirá satisfecha.
Con los fuegos encendidos y los cuchillos y hachas preparados, la labor de despellejar y descuartizar a los animales que no habían caído en las simas y habían perecido a manos de los cazadores fue un rápido trámite. Más difícil fue atender a los heridos, algunos de ellos graves. Cadmio, un anciano de nuestro pueblo que se había vestido con una vieja piel de lobo presentaba un corte en la ingle de al menos dos palmos y nada se podía hacer ya para salvarlo. En realidad, él mismo había buscado su destino al avanzar junto a los guerreros y enfrentarse con un jabalí herido. Se agarraba con fuerza a la falcata que había cruzado sobre el pecho mientras trataba de entonar el canto de la Muerte, y mi padre y otros hombres, que le observaban con respeto pero sin aflicción, se unieron a la orgullosa melodía. Aquella era una buena muerte. Una de las mejores tras la de quien caía en combate. Eso le aseguraba un puesto en las huestes de Candamo* y en la lucha que cada noche, al amparo de La que no se puede nombrar, se libraba contra las fuerzas del Mal para que el Sol pudiera regresar un día más al mundo de los vivos. Sí, él ya tenía su sitio en la Ultima Batalla que vendría con el fin de los tiempos. Cuando terminaron de cantar, el anciano tenía los ojos vidriosos y la tez de color ceniza, pero en sus labios aún apuntaba, petrificada, la huella de una sonrisa.
- Cabalga con ánimo, viejo Cadmio -dijo mi padre-.
- Cabalga con ánimo -respondieron todos-.
Depositaron su cuerpo sobre uno de los carromatos. Cuando llegáramos al castro habría una reunión en la que los que le conocieron narrarían los hechos más notables de su existencia y después se le conduciría hasta el túmulo donde su cuerpo sería entregado a las llamas. He de decir que nosotros no incinerábamos a quien moría empuñando un arma en el campo de batalla. El fuego se reservaba para los que morían de enfermedad -lo que nosotros llamamos «la muerte de paja»-, por accidente, como era el caso, o por suicidio. En cambio, para un guerrero el humo era un mal recurso porque impedía a su espíritu ver a sus enemigos. Debido a esto, eran siempre los estómagos de los buitres los primeros en conducirlo hacia la eternidad.
Aquella noche la Señora de los Muertos se encontraba en pleno apogeo. El vino que la expedición había capturado en sus correrías corrió a raudales por las gargantas y los guerreros de uno y otro pueblo que ese día habían abatido a un lobo, a un jabalí, a un oso o incluso a un ciervo debían entregar las cabezas de sus víctimas a mi padre para que éste – acompañado siempre por Orgenos, el jefe de nuestros aliados- las alzara ante la gente que formaba un semicírculo frente a la estela de nuestro clan.
Situada en un altozano cercano al poblado, apenas a unos quinientos pasos en los que había que atravesar una vaguada plagada de brezo, la estela era el símbolo del orgullo de nuestra raza, el altar ante el que se consagraban nuestras vidas, el testigo de nuestra devoción por los muertos y los dioses, el reflejo de los astros que surcan el cielo. Realmente era una pieza extraordinaria. Incluyendo el vástago sobre el que se asentaba en la tierra, medía casi tres varas de alto por una y media de ancho y tenía tal grosor que yo era incapaz de abarcarlo con mis pequeñas manos. Como era natural, estaba orientada hacia el este. No sólo porque de este modo su porte era aún más visible para quien entrara en nuestro valle, sino sobre todo porque el anverso -donde figuraba una esvástica de brazos curvos- debía mirar hacia el punto donde aparecía el Sol, a quien representaba, mientras que el reverso -seis crecientes lunares rematados en círculo y rodeados por una circunferencia de dientes de lobo- apuntaba como es lógico hacia el ocaso.
Abano -que era hijo de Orgenos, el jefe orgenomesco- fue el primero en acercarse con la cabeza de la gran osa y la piel recién desollada que estaba unida a ella. Su barba no era aún lo suficientemente tupida como para tapar las cicatrices que tenía en el rostro, pero sus ojos mostraban una determinación y fiereza extraordinarios. Estaba exultante por haber cobrado al rey de las fieras y ni siquiera la herida que tenía en el hombro, sobre la que las mujeres habían aplicado un emplasto de arcilla y convólvulo, le impedía agitar los brazos y dar fe de su triunfo al compás de las flautas y tambores. Al lado de mi padre, mi madre removía en un cuenco de madera la pócima que permitiría a los cazadores adueñarse de las virtudes del animal que habían matado. No hacía mucho que había colocado en su interior tres piedras casi incandescentes y el líquido se encontraba en ebullición, pese a lo cual introdujo en él un pequeño recipiente de oro, apenas cóncavo, y ofreció su contenido al orgenomesco, que lo bebió con fruición. Después, Abano recogió de mi padre la escudilla que contenía los sesos del animal, el cuchillo de hoja ancha que era muestra de su valor, y se sentó entre los suyos sin disimular un ápice su orgullo.
La ceremonia se repitió con el resto de los cazadores, los cuales terminaban por compartir los despojos sanguinolentos con sus allegados y clientes. El golpear rítmico de los tambores se incrementó, las flautas jugaron con los impulsos del viento y las trompetas dejaron oir su profundo vagido. Paulatinamente, los hombres empezaron a bailar en torno al fuego mientras las mujeres, a las que estaba vedado interpretar cualquier clase de danza, observaban con atención sus evoluciones. Todos saltaban hacia lo alto, caían flexionando las piernas una y otra vez y desde esa posición en ocasiones las extendían hacia delante como es costumbre, pero aquéllos que habían bebido la poción variaban a voluntad sus actos y, en ocasiones, con los ojos en blanco y la boca llena de espumarajos se arrastraban, brincaban, contorsionaban y, en definitiva, mimetizaban los movimientos del animal al que habían dado muerte. «¡Jujujuí!» La noche se llenó de gritos de victoria mientras las pupilas devolvían la intensa luz que derramaba la Reina de las Batallas.
Me acerqué hasta acurrucarme junto a mi madre, que batía palmas acompañando el ritmo frenético de los danzantes y se había olvidado de mí. La fiebre de los cazadores parecía haber prendido también en su espíritu aunque permaneciera sentada, y lo mismo les ocurría al resto de las madres e hijas que contemplaban la escena, algunas de las cuales agitaban espasmódicamente la cabeza tras ingerir el vino o el «zhytos» que pasaban de mano en mano. Tiré de la manga a mi madre, más por hacerme notar ante ella que por necesidad de preguntarle algo, pero no me hizo caso y siguió palmeando con ritmo y sin perder detalle de lo que ocurría. A su lado, apenas ya humeante, se encontraba el recipiente del que habían bebido los hombres y que parecía haberles causado esa transformación casi sobrenatural. Lo cierto es que en ese instante sólo pensé en que yo también quería ser un gran guerrero, un luchador formidable que arrancaba de cuajo las cabezas de mis enemigos, así que introduje la mano en el caldo tibio y me llevé a la boca el poco líquido que pude coger. A pesar de su sabor amargo, parecido al de la orina reposada con la que nos enjuagábamos la boca cada mañana, era tal mi determinación que pasado un tiempo volví a meter la mano, pero en ese instante mi madre giró la cabeza, vio lo que estaba haciendo y lanzando un grito de pánico me atrajo brutalmente hacia sí.
- ¿Has bebido?, dime, ¿has llegado a beber? -preguntó exasperada mientras agitaba mi cuerpo aferrándolo por el codo. Yo no me atreví a mentir.
- Sólo un poco, madre. Apenas unas gotas -dije avergonzado, mientras una oleada de calor me invadía las entrañas y estallaba en mi cabeza-.
- Rápido, vamos a casa. ¿Aún puedes andar? -inquirió al tiempo que con la mano libre hacía señas a otras mujeres para que se acercaran-.
La pregunta me pareció bastante absurda y ni siquiera llegué a contestarla. Por supuesto que podía andar. Y correr. Y saltar. Y volar. Sí. Volar por encima de las nubes. Y otear las más recónditas madrigueras.Y hasta plegar las alas para abalanzarme como un relámpago sobre la desprevenida presa… Mis ojos veían hasta el último rincón de la cordillera, mis pulmones agradecían el aire gélido de los dioses y mis garras y mi pico ya sabían lo blandamente que puede atravesarse una piel. ¿Cómo no iba a poder andar? Hay cosas que a un halcón jamás deben preguntársele.
A partir de ahí, mis recuerdos son confusos. En ellos se entremezclan instantes de abotargamiento y ensoñación con ataques en los que todo yo era un temblor incontrolable. Por varias veces mi madre arañó con sus dedos mi garganta para que expulsara hasta el último poso de brebaje de mi cuerpo y, según luego me contaron, enviaron a varios jóvenes a la cumbre del monte más cercano para que trajeran nieve con la que cubrirme. Dicen que aquella noche silbé como lo habría hecho un auténtico halcón y que me empeñaba en extender los brazos como si estuviera en pleno vuelo. Hoy quizás sea cosa que mueva a risa, pero sólo Candamo -dios de las montañas y, por extensión, de las aves rapaces- sabe lo cerca que estuve de la muerte.
————————————0———————————–
Me despertó el cierre brusco del arcón que teníamos en una de las esquinas de la casa. Mi madre estaba midiendo un lienzo blanco sobre los hombros de Urbina y ésta, al percibir que yo me movía, sonrió disculpándose, aunque una sacudida le hizo entender que no debía cambiar de postura. Desde mi jergón, observé su cabeza casi calva -como correspondía a toda mujer soltera-, su perfil aguileño enfrentado al de mi madre y la leve prominencia de sus senos bajo la tela. A los trece años ya se consideraba que había alcanzado la madurez y que estaba dispuesta para emparentarse. Sólo faltaba saber con quién, aunque ni mi hermana ni mi madre parecían albergar dudas.
- Estoy deseando estar ya con Abano, madre.
- Tranquila, Urbina, todo a su tiempo. Sabes que hoy se acercará a ti.
Entre nosotros había diversos tipos de matrimonio, pero en todos ellos era inexcusable contar con la opinión de la mujer. Al revés de lo que ocurría en ocasiones con los hombres, que a menudo se enlazaban con quien les ordenaba su madre o su hermana, ninguna mujer se casaba en contra de su voluntad. Y muy al contrario de lo que he observado posteriormente en la mayoría de los pueblos que he conocido, eran ellas las que recibían la dote del marido y también sobre las que se asentaba el patrimonio familiar. De hecho, en numerosos casos era el hombre el que se desplazaba a vivir con la familia de su mujer, abandonando la suya propia, aunque también existía el matrimonio de visita -y daba todas las trazas de que Abano pertenecería a este grupo-, por el cual el hombre sólo aparecía por la aldea con el único propósito de procrear. Si ambos contrayentes vivían lo suficiente, esos enlaces se consolidaban cuando la mujer quizás ya tenía cuatro o cinco hijos.
- Luego me ayudarás a ceñirme la tiara, ¿verdad, madre? -proseguía mi hermana alborozada.
- Claro, hija, claro -respondió mi madre mientras sus ojos saltaban de una costura a otra antes de posarse en mí con gesto huraño-. Y tú ya deberías estar en pie. ¡Vamos, muchacho!
Me retumbaban las sienes, sentía la lengua como si perteneciera a una vaca y mi vientre era un avispero alborotado; sin embargo me levanté con rapidez, agradecí silenciosamente que no hubiera ninguna reprimenda por mi locura del día anterior y me dispuse a hacer mis humildes cometidos. Ahora me parece increíble lo que puede llegar a hacer un niño que aún no ha cumplido los ocho años cuando se ejerce sobre él una estricta disciplina. Las tareas eran tantas, aunque ya hubiera terminado la época más intensa de la recolección, que apenas se tenía un instante para descansar. También el ocio fue algo que llegué a a aprender con el tiempo, pero entonces tal palabra no existía en nuestro vocabulario, y mucho menos en el de un muchacho que por su edad sólo servía para atender los deseos y necesidades del poblado. Pese a todo, me aplicaba con intensidad en cada uno de mis trabajos, especialmente en aquéllos que podían ponerme en contacto con la guerra y las armas. A mí me faltaba casi un año para tener mi primer puñal y muchos más para poder empuñar una espada, así que buscaba cualquier excusa o aceleraba mis otras obligaciones con tal de estar próximo a los guerreros y sus monturas.
Había comenzado a acarrear agua para los abrevaderos cuando observé que mi padre, encaramado a una de las torres de la muralla, me llamaba. Desde que había llegado apenas había hablado con nosotros. Su obligaciones como anfitrión y como jefe se lo habían impedido, pero ahora que los orgenomescos estaban a punto de marcharse y que el botín ya se había repartido entre los hombres y las familias del castro estaba más distendido. Sólo restaba el trámite previo a las nupcias, pero ahí él no tenía ningún cometido si se exceptuaba el de escuchar los términos del acuerdo al que pudiera llegar mi madre con su futuro hijo. Las funciones de ambos sexos estaban bien definidas, y si bien una mujer nunca diría a un marido cómo plantear una batalla, a éste jamás se le ocurriría inmiscuirse en los asuntos familiares. Bajó las escaleras precediendo a otros dos hombres -uno de ellos, el noble Aburno, ya casi anciano- que se cubrían con el sago y a los que se veía el tahalí cruzándoles el pecho.
– Prepara un morral con algo de comida. Nos vamos -ordenó con un tono que no admitía discusión-.
Cuando regresé lo vi ya sobre Tabargo, su caballo preferido, esperándome. Montar en aquel animal podía considerarse, por lo general, un premio, pero en aquella ocasión la imponente estampa del ruano, cola y crin de color blanco sobre un pelaje color canela, me produjo desasosiego. Mi padre no dijo una sola palabra hasta que el castro, envuelto en la bruma, desapareció de nuestra vista. Entonces, dejó que los otros dos hombres se adelantaran y, acercando su boca a mi oído -pues yo iba delante de él, aferrado a las crines- espetó con una dureza que nada tenía que ver con el susurro de su voz:
– ¿Por qué lo hiciste, Linto? ¿Por qué tuviste que beber la hierba sagrada?
Yo sentía y veía los poderosos brazos que me amparaban al tiempo que manejaban las riendas. Las manos -le faltaban dos dedos de la izquierda- que habían segado tantas vidas. Y también le olía el almizcle de sus ropas y sentía el calor de su pecho en mi espalda, y eso me imponía aún más respeto. Casi podía imaginar el momento en el que su corazón acompasaba su ritmo al del galope en una carga, y cómo sus pulmones se inflamaban antes de asestar un golpe mortal. No contesté y bajé la cabeza hasta casi, creo yo, besar el cuello del bruto, pero él me obligó a levantarla.
– Hiciste algo que sólo está permitido a los hombres, y tú apenas tienes siete años -bufó y supe que estaba balanceando la cabeza. Luego musitó para sí: «muchos en la aldea se preguntan cómo es posible que el espíritu del halcón entrara en tu cuerpo y no te aniquilara. Hay quien cree incluso que es una señal maligna y que Ataecina, diosa de las profundidades, te protege.
Suspiró con fuerza, antes de proseguir.
– En fin, sea como sea, hoy lo comprobaremos. Ahora demos alcance a los compañeros.
Poco después encontrábamos una corriente de agua que seguimos en dirección contraria a su curso y que nos condujo hasta un bosque de castaños en la falda de una montaña. Subimos la ladera con el riachuelo siempre a nuestra derecha y alcanzamos la fuente de la que manaba. Una oquedad se abría en la roca y su suelo era el primer cauce. Mi padre se detuvo junto a la entrada, abrió el morral y sacó una torta de harina de bellota que comenzó a desmigar sobre el agua y los helechos mientras murmuraba una oración, o quizá alguna súplica. Terminada la letanía, hizo un gesto, los dos hombres sacaron los útiles y, pese a que el sol se encontraba en su cénit, prepararon un fuego.
– Atiende bien a lo que voy a decirte, hijo. Entrarás en esa gruta con Aburno, pero tú te quedarás en ella hasta la hora del crepúsculo. Así se ha decidido.
Debió ver la alarma en mi cara y que me encontraba a punto de estallar en llanto, porque me puso la mano en el hombro e intentó, a su manera, darme ánimos.
– Vamos, vamos. No es para tanto y debes ser tan valiente como lo fuiste para beber lo que no debías. Ahora tienes que llegar hasta el final. Aburno irá después a recogerte.
Si pude evitar las lágrimas en ese instante fue sólo debido a la presencia de aquellos dos guerreros que permanecían acuclillados lejos del fuego y miraban la escena de reojo. Me mordí los labios, apreté los pómulos y los puños y comprendí que la que se me ofrecía era la única solución que podía permitirme.
Al ver que mi padre se separaba de mí, el hombre de más edad cogió un leño encendido, envolvió el extremo ardiente con una pieza de tela y me hizo una seña para que le siguiera al interior de la cueva. La humedad era opresiva desde el mismo instante en que entramos y el aire, inmóvil desde quién sabía cuándo, mantenía en su seno un tufo rancio que yo atribuí a los excrementos de los murciélagos que pendían del techo y que bullían alborotados con nuestra presencia. Delante de mí, Aburno avanzaba despacio, ascendiendo, alejándose del curso del agua y cuidándose de no resbalar o de engancharse con las afiladas aristas de la roca. La vacilante luz de su improvisada antorcha dejaba ver infinitas lanzas de piedra que surgían del suelo o pendían de lo alto amenazadoras, y también un sinnúmero de hendiduras que probablemente conducían a los abismos infernales. Finalmente, tras atravesar un estrecho pasillo, llegamos a una amplia sala en cuyo centro había señales de que se había hecho fuego. Allí se detuvo mi guía, se giró y tras observarme con un gesto que delataba escasa confianza en mis posibilidades, me dio las instrucciones que consideró pertinentes.
– Niño Linto, aquí te quedarás hasta que venga a buscarte. Si miras a tu alrededor observarás que hay agujeros parecidos al que acabamos de atravesar. Algunos conducen a otras salas; de otros, sin embargo, ni yo mismo sé cuál es su final. Y ahora te diré qué es lo que tienes que hacer. Cuando me vaya, deberás encontrar del modo que sea un objeto y guardarlo contigo hasta mi regreso. Y no vale una simple piedra. Te aconsejo que te muevas con precaución y, sobre todo, que el miedo no te venza. Y ahora me voy.
Era cierto. No podía creerlo. Me iban a abandonar allí, solo y a oscuras. Debo admitir que ahí acabó mi resistencia y comencé a suplicar.
– No, Aburno, por favor. No te vayas. No me dejes solo.
Pero el viejo guerrero se desembarazó de mis frágiles brazos y se encaminó a la abertura por la que habíamos accedido. Sólo en el último instante, antes de desaparecer, se volvió hacia mí y con una voz a la que quizá movía la compasión, exclamó:
– Aguanta, niño Linto. Aguanta.
Los últimos destellos de la llama alumbraron las paredes de la gruta antes de desaparecer por completo y de que yo pudiera examinar con más detenimiento el lugar. Jamás me he visto en noche más negra ni he sentido tanto terror. No podía ni gritar porque mi garganta, mis músculos y mi sangre estaban paralizados. De un momento a otro esperaba la aparición de las lamias, las servidoras de Ataecina, de las que se decía que eran mitad mujer, mitad pez o a veces serpiente, y que tenían tanta propensión para enamorarse de los viajeros como para devorar niños, lo que en mi caso no era muy tranquilizador. Desde luego, me había dicho mil veces mi madre, no había que confundirlas con las anjanas, que arreglaban sus cabellos con peines de oro y eran protectoras tanto de los hombres como del resto de seres vivos; porque las anjanas, aunque también eran seres de agua, no vivían en las grutas sino en las riberas, de modo que en caso de percibir alguna clase de presencia sobrenatural no tenía dudas sobre cuál sería mi destino.
Me agaché, pues, y me hice un ovillo allí donde Aburno me había dejado con la esperanza de pasar inadvertido, mas transcurrido un tiempo en el que no se escuchó otra cosa que el lejano rumor del agua en las profundidades decidí buscar otro lugar donde refugiarme. Además necesitaba encontrar el objeto que me habían exigido. La búsqueda no parecía fácil, pero al menos me ayudó a concentrarme y a superar el pánico. Comencé a pensar y recordé haber visto nada más entrar en la estancia una angostura que se encontraba justo enfrente, tres huecos a mi izquierda y al menos cuatro a mi derecha. Me decidí a gatear en esta última dirección, moviendo las manos como si fuera un escarabajo que palpara con sus antenas un trozo de estiércol.
Llamaba entre sollozos a mi madre e invocaba a todos los dioses benéficos que conocía cuando encontré la pared y más allá lo que debía de ser la entrada de una de esas pequeñas cuevas. Poco a poco fui metiendo el brazo hasta asegurarme de que mi cuerpo cabía en ese hueco que tanteaba a ciegas. Instintivamente, mi espalda se pegó a la piedra y resbalando por ella acabó por detenerse cuando me sentí todo lo a resguardo que podía estar en esas circunstancias. Para infundirme valor apreté la moneda que Fabio me había entregado y que llevaba en mi muñeca izquierda. Ahí me di cuenta de que tiritaba de miedo, pero también descubrí que el frío y la humedad comenzaban a castigarme. Si alguien quería darme una lección lo estaba consiguiendo.
Cuidadosamente, con los brazos extendidos hacia lo alto, me puse en pie. No llegué a tocar el techo, pero la fuerza con la que oía mi respiración me indicaba que el lugar no debía ser muy amplio. Con una mano apoyada en la pared y con la otra intentando sin éxito apartar la oscuridad me atreví a dar los primeros pasos. Tuve que desistir pronto de hacerlo, o al menos de arrastrar los pies, pues el suelo estaba cubierto de una capa de polvo que se arremolinaba en torno a mí y amenazaba con asfixiarme. Cuando finalmente se posó, me dije que debía avanzar como un lince al acecho aunque probablemente, de haberme visto, mi caminar me hubiera recordado más al de una gallina clueca. Fuera como fuera, avanzado un pequeño trecho, un crujido respondió al cuero de mis botas y la vibración de algo que se rompía recorrió mi médula espinal. Ahogando un grito me agaché y palpé el lugar de donde había surgido el chasquido para retirarme como si me hubiera mordido una serpiente. Mis dedos habían descubierto una osamenta; una osamenta de caballo, sin duda. Debía llevar allí mucho tiempo porque estaba completamente pelada y apenas desprendía olor. Medité un instante sobre si una cabeza de caballo… pero deseché la idea. Aburno había dicho un objeto y los objetos son obra de los hombres. Tenía que haber algo en aquella cueva, en aquella negritud que pudiera enseñar a los adultos y que, por supuesto, me fuera útil para salir de allí. Seguí registrando y no encontré el resto del esqueleto. Sólo unas vértebras enormes, una de las cuales debía haber pisado. Al parecer, era lo único del animal que había llegado hasta ese inhóspito agujero.
Topé con la primera vasija un poco más allá. Era un pequeño cuenco sin base que rodó sobre sí mismo cuando lo golpeé y chocó contra algo con un ruido que quería convertirse en quebradizo y metálico a la vez. Alargué la mano, tanteé una vez más y allí hallé lo que andaba buscando: un hacha descomunal, una bipenne cuyos filos estaban mellados por la herrumbre. Pero había más aún: una lanza de hierro -una soliferrum- completamente retorcida, varios puñales y venablos, un torque increíblemente pesado, fíbulas con forma de caballo y dos escudos, uno de madera que ya había perdido el cuero casi por completo, pero no los remaches que lo guarnecían, y otro de nervios que por su naturaleza ya estaba más deteriorado, pero que aún mantenía el umbro, el cono metálico de su centro. Ahora ya sólo tenía que escoger, puesto que no pensaba aventurarme ni un paso más allá, de modo que cogí el hacha -la elegí porque al fin y al cabo era lo que primero había encontrado-, y también un puñal para protegerme contra no sabía qué; después descansé mi espalda contra la pared, junté las rodillas a mi pecho y me cubrí con la capa dispuesto a esperar a Aburno. Yo me escaparía de allí y ni la más cruel y voraz de las lamias podría impedírmelo.
—————————————————–000000000—————————
Me sobresaltó oir mi propio nombre retumbando en aquellas galerías. El tiempo se había convertido en una oruga a la que ahora tocaba contraerse y aunque me habían dicho que el crepúsculo era el límite, las horas allí transcurridas, a oscuras y sin comer ni beber nada, se habían hecho eternas.
– ¡Linto, niño Linto!
No contesté hasta que vi el primer fulgor de la antorcha acariciando las piedras. Enfebrecido de alegría y al borde del llanto, respondí.
– ¡Aquí, Aburno! ¡Aquí!
La luz se hizo más intensa conforme Aburno se acercaba a la entrada de mi guarida. Fue suficiente como para que viera parte de lo que me rodeaba y sufriera un último estremecimiento. A mi derecha, dispuesta sobre un hoyo circular cubierto de cenizas, me sonreía una calavera. Me encontraba en una tumba y el hacha que había escogido y que marcaba las huellas de sus escorias en la palma de mi mano pertenecía al ajuar funerario de aquel guerrero. Salí de estampida hacia la entrada, donde Aburno acababa de situarse, lo que me hizo tropezar con él y luego aferrarme a su cintura como si fuera un náufrago que hubiera encontrado una balsa. Algunos tal vez se extrañen de mi reacción, pues es sabido que en nuestras casas se exhiben en lugares privilegiados los cráneos de algunos de nuestros antepasados, a los que se honra diariamente. Sin embargo, la tensión traicionó mis propósitos de salir de aquel encierro con la dignidad de un régulo y Aburno se vio obligado a separarme de él y sacudirme para que recuperara el ánimo. Detrás de él, mi padre y el otro hombre miraban ceñudamente.
- ¿Lo encontraste? -preguntó Aburno.
- Sí, sí, pero…
El hacha se había quedado en el interior de la gruta. Enseñé mis manos vacías y luego señalé al agujero del que había salido.
– Ve a por ello.
Haciendo acopio de valor, regresé al lugar donde habían transcurrido mis últimas horas. Desde la entrada, Aburno iluminaba la estancia. Me acerqué cautelosamente, mirando de reojo en la penumbra la calavera y el montón de armas y objetos que yacían dispersos a su alrededor. Cogí el hacha y salí para entregársela al viejo guerrero. Aburno la sopesó, la mostró al resto y se introdujo con ella en lo que había sido mi pequeño reducto. Todos le seguimos. Las llamas de las tres antorchas dejaban ver a la izquierda, hacia donde se iba estrechando la hendidura, otros restos y sus respectivos atalajes, así como numerosas marcas pintadas en la pared y el techo: puntos negros, grupos de líneas, figuras geométricas, e incluso el perfil de algún animal.
– ¿Era de él?
Aburno se había situado enfrente de la calavera y yo asentí. El se inclinó, depositó el arma con un cuidado exquisito y acto seguido comenzó a examinar los dibujos que había sobre el hoyo y a medirlos con las palmas extendidas de sus manos. Pasados unos minutos en los que no emitió más que una especie de gorgoteo, se levantó y se encaminó a la sala principal. Una vez allí, colocó su antorcha en el centro y se sentó mientras mi padre y el otro hombre dejaban las suyas sobre la de Aburno y se situaban a cada uno de mis lados. Los dos desenvainaron sus puñales, manteniéndolos cruzados sobre el pecho.
– Sin duda tienes fortuna, muchacho -comenzó a decir Aburno tras mirarme fijamente-. Y aunque no sé exactamente a qué puede deberse, el caso es que has elegido como totem el hacha de Laro, uno de los guerreros más excepcionales que ha dado nuestro pueblo.
Durante la pausa que siguió noté cómo los músculos de mis dos guardianes se relajaban y cómo la crispación con la que agarraban sus armas daba paso al sosiego.
– Así pues, nada más tengo que decir, salvo dos cosas: procura honrar en todo momento a quien te ha acogido en su espíritu y recuerda que bajo ningún concepto deberás contar a nadie lo que has vivido y visto aquí. Que te despedacen las lamias y arrojen tus restos a los infiernos si alguna vez desvelas el secreto. Y ahora regresemos al castro. Los dioses han hablado.
—————————0————————
Cuando llegamos ya era noche cerrada y todo estaba dispuesto para la ceremonia de los esponsales. Durante aquellos días, los hombres habían tenido tiempo para acordar dotes y, por supuesto, para requebrar mujeres con las que, sin embargo y a pesar de que el rapto no era infrecuente, nadie había osado propasarse. A un lado de la explanada del Consejo estaban los varones interesados, tanto de los nuestros como de los orgenomescos, mientras que en el otro extremo se habían situado las hembras. Entre ellas pude distinguir a Urbina, con el tocado clásico de estas celebraciones. Este consistía en una especie de collar de hierro de cuya parte trasera salían tres brazos con forma de garfio y que se elevaban por encima de las cabezas. En su extremo, que se enroscaba hacia arriba, se colocaba un pañuelo blanco. Los hombres se acercaban por turno a la mujer que habían escogido o con la que ya se habían puesto de acuerdo, saludaban primero a la madre o a la mujer que era responsable de la muchacha y le entregaban un objeto como prenda y anticipo de la dote, después de lo cual extendían la mano hacia la novia. Si ésta la aceptaba se consideraba que el matrimonio ya era vigente. También podía ocurrir lo contrario, que la familia o la mujer no desearan el enlace que se les proponía, en cuyo caso bastaba con que la pretendida desenrollara el lienzo blanco del tocado sobre el rostro para dar a entender que la unión no era vista con agrado y, por tanto, se rechazaba. Este hecho se producía en raras ocasiones pues, como se ha dicho, novios y familias solían hablar previamente de todos los detalles del compromiso, pero tampoco faltaba quien se lanzaba al matrimonio con el ímpetu ciego de un toro, lo que solía acarrear penosas consecuencias.
Noté cómo mi madre, que acompañaba a Urbina, daba un respingo en el momento de advertir nuestra presencia y salía corriendo para darme un abrazo que casi provocó mi asfixia.
- ¿Todo bien? -preguntó mi madre cuando terminó de espachurrarme-.
- Sí, todo -contestó mi padre-. Se portó como un hombre. Ya te contaré luego. Nuestra hija te espera.
El proceso fue rápido y no hubo sorpresas. Abano entregó a mi madre una espada corta y un bocado de caballo, y cuando Urbina cogió su mano desaparecieron corriendo entre la multitud que los jaleaba. Ni siquiera se despidió de mi padre o de mí, pero es que los hombres poco teníamos que ver en estos asuntos. Otras parejas se formaron aquella noche, pero asimismo hubo quien tuvo que enfrentarse con el agrio rostro de la soledad. Alenta, la mujer a la que había visto partir en dos la columna -símbolo de su enlace, y a partir de entonces de su viudedad- se encontraba en la hilera de mujeres que estaban dispuestas a aceptar a un hombre, pero nadie la había requerido. Tal vez algún viejo guerrero podría haberlo pensado, pero ella ya no era una ninfa, tenía dos hijos y sus posesiones no incluían más que unas cabras, algunos conejos y un huerto diminuto. Ni siquiera tenía cerdos. Para alguien que quisiera establecerse más que una ayuda sería un estorbo.
Mi madre había estado junto a ella una vez que Urbina se esfumó junto a su flamante esposo. Era un modo de señalar que Alenta contaba con la protección de nuestra familia, es decir de todo el poblado, pero no hubo quien diera el paso y la mujer, presa del desaliento, acabó arrojando al suelo su tiara nupcial.
A la mañana siguiente, una de las primeras cosas que observé fue a mi hermana y a Abano yaciendo juntos en un lado de nuestra casa. Al parecer habían regresado después de que me quedara dormido, agotado por las experiencias del día y por un dolor de cabeza persistente que mi madre había aliviado con láudano; una solución que sólo había sido útil transitoriamente, pues en aquel instante sentía que la incipiente luz del día hería mis ojos y que mi cabeza hervía como un enjambre. Tal vez sin darse cuenta de mi estado, mi madre se acercó con un cuévano.
– ¿Conoces a Alenta? ¿Sabes donde vive? -sin duda, se sentía pesarosa por ella-. Pues llévale esto. Y date prisa.
Me eché a la espalda el cuévano, probablemente el mismo con el que a mí me trasladaban cuando aún no tenía dientes, y emprendí el camino hacia el hogar de la viuda. Nuestro castro, Congarna, tenía alrededor de ciento veinte casas, lo que no era mucho, pero tampoco podía considerarse despreciable. La de Alenta se encontraba en la vertiente norte y estaba pegada al exterior de la muralla, no muy lejos de una de las puertas. A diferencia de la nuestra no era de piedra y las paredes estaban hechas con ramas de sauce y barro entremezclado. Me acerqué a la entrada y llamé desde el exterior, pero sólo respondió el silencio. Iba a llamar de nuevo, pero un grito ahogado al que siguió un ruido extraño, como el que producen las emanaciones venenosas de los pantanos, me lo impidió y me empujó a pasar al interior de la vivienda. Aún recuerdo como si hubiera ocurrido ayer la escena que presencié entre las tinieblas. En el suelo, desmadejado al lado de su jergón y con la garganta abierta, estaba el hijo mayor. Las últimas convulsiones de la agonía todavía sacudían sus pies. A su lado, ligeramente agachada, con la túnica festoneada por la sangre de su vástago y con una expresión de abatimiento y de locura en el rostro, se encontraba Alenta. Con la mano izquierda sujetaba la cabellera del hijo pequeño, un muchacho con el que apenas había trabado juegos y que se debatía entre lágrimas de espanto, mientras la derecha sostenía el cuchillo curvo que había acabado con la vida del primogénito y que ahora se disponía a concluir su macabra tarea.
No me dio tiempo a arrojar el cuévano y salir corriendo. Ni tampoco, desde luego, a lanzarme sobre la asesina. Una erupción volcánica sacudió mi cuerpo, las sienes me reventaron como esos hongos maduros que arrojan sus esporas violentamente cuando se les pisa o se les da una patada y lancé un aullido que debió sonar inhumano. Luego mis ojos se nublaron y me desmayé.
Desperté fuera de la casa, ayudado por varios hombres y mujeres que se empeñaban en darme lo que ellos creían suaves cachetes. Estaba atolondrado, ido y no reconocí a nadie hasta pasados unos segundos. Además, sentía los músculos doloridos, especialmente los del cuello, y me había mordido la lengua, de la que aún manaba un hilo de sangre. A un paso, un hombre sostenía el cinturón de cuero que acababan de quitar de mi boca y en el que podían verse las marcas de mis dientes. Todos me miraban con respeto más que con preocupación, pero al fin unos brazos poderosos se apiadaron de mí, me elevaron por los aires y me condujeron a la casa de mi madre.
Años después supe que aquellos extraños síntomas que acarreaban la pérdida de la consciencia y de los que me despertaba cual si un ojáncano me hubiera masticado, tragado y más tarde escupido, formaban parte de lo que los romanos llaman epilepsia y los griegos epilambanò; o lo que es lo mismo y traducido literalmente, una interceptación: un ataque repentino que bloquea los sentidos, agarrota las carnes y hace desaparecer los recuerdos más inmediatos. Con la edad esos accesos cobraron menos virulencia y pasada mi adolescencia llegaron a desaparecer por completo, pero aunque me resultaban en extremo desagradables debo reconocer que en alguna ocasión me fueron útiles, pues entre nosotros, así como entre los romanos y otras culturas, se considera a los epilépticos como personas a través de las cuales se manifiestan los dioses y, por tanto, son portadores de buena fortuna. Aún hoy no sabría decir con exactitud si esto es así o si, simplemente, mis arrebatos tuvieron su origen en aquella pócima que bebí y las pruebas y tensiones que tuve que superar aquel día. Con toda honestidad, creo que habría que atribuirlo a esta segunda causa, pero… ¿quién conoce las decisiones y los juegos de los dioses?
Tuve que quedarme junto al hogar toda la mañana, al cuidado de mi madre. Yo insistía en que me encontraba perfectamente, pero ella se negaba a que saliera de la casa. No voy a negar que lo hiciera por mí, pero sospecho que también quiso mantenerse al margen de los acontecimientos que iban a tener lugar en el castro.
- Linto -me dijo-. ¿Sabes que Caelio sigue vivo?
- El niño que…
Me mordí los labios.
– Si, el hijo menor de Alenta. Le salvaste la vida.
Era asombroso. Cuando, alertados por mi grito, los primeros curiosos se acercaron al lugar lo primero que encontraron fue a una Alenta ensimismada y perpleja, con el puñal ensangrentado aún en la mano y moviendo de un lado a otro la cabeza mientras observaba cómo, sobre el suelo de arcilla, yo me debatía presa de convulsiones y escalofríos. Los espasmos y las contracciones que ofendían mi cuerpo la habían subyugado de tal modo que había soltado a su hijo, al Caelio que ahora me nombraban. Permanecí atónito, sin atreverme a inflamar mi pecho de orgullo. Había salvado una vida, sí, pero ni siquiera me había enterado.
– Después de todo, hijo, -dijo mi madre, mirándome de un modo como hasta entonces no la había visto- tal vez sea cierto que te protegen los dioses.
Los orgenomescos partieron cuando la luz, una vez más, detuvo la guerra nocturna de los cielos. Poco antes, Orgenos, su jefe, e Indortas, mi padre, sellaron su amistad sacrificando uno de los caballos capturados y estampando sus sellos en téseras de hospitalidad que se intercambiaron. Con aquellas tablillas de barro -eran dos manos entrelazadas toscamente esculpidas- cualquiera podía viajar al territorio del otro sabiendo que estaría libre de todo riesgo y que sería tratado con respeto y prodigalidad. Realmente, nuestras creeencias y costumbres eran prácticamente las mismas. El hecho de que el orgenomesco fuese un pueblo costero sólo suponía que su panteón diera cabida a varios dioses y diosas acuáticos que aquí en las montañas sólo se conocían de oídas, y también que hubiera otras pequeñas diferencias, caso de lo que nosotros llamamos, como he dicho, «muerte de paja» y ellos denominan «muerte de agua». Lógico. Por lo demás, se entregaban al saqueo y la guerra con tanta fruición como nosotros, ya que -quizás porque no era una actividad que tuviesen en muy alta estima- practicaban la pesca de manera rudimentaria con unas chalupas de remos cuya fragilidad era puesta a prueba constantemente por el furioso mar de los cántabros.
Entre Urbina y Abano -cuyos escarceos amorosos habían puesto a prueba los tímpanos y la paciencia de toda la familia durante aquellos días- mediaba ahora la alzada de una yegua. Sin caricias pero sin ninguna clase de aflicción, al menos aparente, mi hermana comenzaba a asentar su futuro.
- Para cuando regreses, esposo, ya habremos puesto las primeras piedras de la casa.
- En ella crecerán nuestros hijos -respondió el jinete-.
- Y serán tan fuertes y bravos como su padre -culminó ella, demostrando que había aprendido bien las lecciones impartidas por Nocica-.
Notando los nervios y la impaciencia del hombre, la yegua pateó el suelo y agitó el cuello. La comitiva ya se había puesto en marcha con su botín y Abano volvió la vista hacia los últimos carros que emprendían el camino de los desfiladeros. Luego, se inclinó desde su montura, pasó su ruda mano por el rostro aniñado de Urbina y con una suavidad que nadie le hubiera supuesto, susurró:
- Volveré en cuanto se aparten las nieves. Hasta entonces guarda el fuego que hemos encendido.
- Así lo haré, querido. A tu regreso, sólo tendrás que soplar levemente sobre los rescoldos para que la hoguera vuelva a revivir.
Enderezándose, Abano dirigió su mirada a quienes contemplábamos la escena, saludó con sobriedad y se marchó en pos de sus compañeros dejándonos con nuestros asuntos, de entre los cuales el más inmediato era decidir el destino de Alenta.
El castro tardó muy poco tiempo en pronunciarse sobre su castigo. La ley era taxativa en estos casos, y a los parricidas se les condenaba a morir lapidados lejos de corrientes de agua y de montañas, cuyo carácter sagrado no debía ser manchado con la sangre del asesino. Además, su cadáver era posteriormente descuartizado y esparcidos y enterrados los restos. Así se hizo también esta vez. Matar a un miembro de tu propia familia no sólo era considerado un delito contra las personas, era sobre todo un atentado contra la esencia y el futuro de toda la comunidad. Por eso la pena era especialmente cruel y para aplicarla era obligatoria la participación de al menos un miembro de cada casa.
Poco antes de mediodía, mi padre regresó al hogar. Estaba meditabundo y preocupado y rechazó la comida que se le ofreció. Permaneció sentado un buen rato frente a nuestros antepasados, como si les estuviera pidiendo consejo o tal ver perdón, y sin dar muestras de que quisiera compañía.
– He estado en cientos de batallas. He visto miles de heridas y conozco las múltiples formas por las que se puede dar muerte a un hombre, y sin embargo…
Mi padre no se había dirigido a nadie en particular y ni siquiera había movido un músculo, pero mi madre se acercó, se acuclilló junto a él y frotó su espalda suavemente.
- Ha sido duro, ¿verdad?
- Sólo era una pobre loca. ¿Puedes creer que en ningún momento se resistió ni dijo nada? Caminaba como dormida, de un modo tal que se percibía con claridad que su espíritu había huido de ella para no volver. Posiblemente no era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Creo que no lo fue ni siquiera cuando le golpeó la primera piedra.
Se hizo el silencio, apenas roto por el crepitar de los leños en el fuego. Luego, mi padre giró el rostro, sonrió a mi madre con dulzura y le dio otra noticia.
– Esposa mía, hoy te entregaré un nuevo hijo.
Ella digirió con calma cada una de las palabras y tras asentir levemente, susurró:
– No podía ser de otro modo, esposo. Era lo que esperaba.
Trajeron a Caelio poco tiempo después. Sus ropajes astrosos habían sido sustituidos por una capa de piel nueva y una túnica blanca que le dejaba al descubierto las rodillas. Tenía el gesto grave -no era para menos- y se le notaba lógicamente azorado, mirándonos alternativamente a Urbina, a Edecón y a mí mientras nuestros padres nos anunciaban su incorporación a la familia imponiéndole las manos en sus hombros y cabeza. Al igual que su madre, tenía el pelo pajizo y los ojos pálidos, y su rostro, redondo como una calabaza puesta de canto, era lo más destacado de una fisonomía en la que ya se adivinaba al coloso en que acabaría convirtiéndose. Le abrazamos y besamos en las mejillas y le condujimos a la tabla sobre la que reposaban las viandas que mi madre había preparado para la ocasión, especialmente el pan de trigo que acababa de sacar del hogar, y que, por no tener levadura, era una masa ennegrecida que tenía casi la consistencia de un tendón de vaca. A todos nos encantaba. Por supuesto, había también manzanas y castañas asadas, tortas de bellota de roble, judías, cebollas, queso de cabra y dos fuentes de carne en las que se mezclaba el jamón con la gallina o el venado.
Comimos hasta hartarnos, especialmente mi nuevo hermano, quien, lo más seguro, no había visto tanta comida junta en una sola casa en toda su existencia. Aquello no era un hecho frecuente -los cántabros tenemos por costumbre comer poco y una sola vez al día- y los viejos hermanos nos habíamos estado observando mientras engullíamos aquellas viandas, preguntándonos si la aparición de Caelio era lo único que justificaba la ruptura de nuestra habitual frugalidad. La respuesta la tuvimos al final cuando mi padre se puso en pie y anunció que aún quedaba una última ceremonia.
– Linto, Caelio, acercaros… Bien; tú, Linto, sitúate de espaldas al fuego. Y tú, Caelio, ponte enfrente de Linto. Eso es. Y ahora, cuarto hijo, ya sabes lo que tienes que hacer.
A pesar de ser prácticamente de mi edad, el muchacho casi me sobrepasaba en un palmo. Su expresión era seria, intensa. Estaba claro que a Caelio le habían explicado su papel, pero yo no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo, de modo que casi me sobresalté cuando se arrodilló, cogió mi mano diestra entre las suyas y puso el dorso sobre su frente. Desde esta posición, pronunció unas simples palabras que quedaron para siempre grabadas en mi memoria.
– Yo, Caelio, te entrego mi vida. Que mi alma quede ciega si rompo este juramento.
Miré a mis hermanos, que estaban boquiabiertos contemplando la escena, y a mis padres, en los que por un instante se vislumbró un destello de orgullo.
– Pon tu mano izquierda sobre su cabeza -señaló mi padre-.
Así lo hice, tras lo cual Caelio se levantó y me abrazó con fuerza. Yo estaba anodadado. Se esperaba de mí, como de Edecón, que algún día llevaríamos hombres a la guerra. Se suponía que arrastraríamos con nuestro valor y nuestro ejemplo a decenas, quién sabe si a cientos de soldados dispuestos a abandonar sus cumbres para asolar los llanos. O que comandaríamos un escuadrón de caballería ligera siempre lista para ofrecerse al mejor postor. Y con suerte, incluso, hasta podríamos optar al trono del régulo de Concana, la capital de nuestro pueblo, a la que aún no habíamos viajado y que se encontraba allende las grandes montañas. Todo eso lo sabíamos y lo ansiábamos, pero lo que no podíamos suponer es que parte de nuestros sueños -o al menos de los míos- se acabara de convertir en realidad entre aquellas oscuras paredes. Porque, aunque niños, se había producido el hecho solemne de la devotio, el rito sencillo pero definitivo por el que un hombre consagraba su vida a otro, y esa solemnidad inflamó el ambiente, aplomó los rostros, reverdeció los espíritus y se palpó en los interminables segundos de silencio durante los cuales comprendí que con Caelio acababa de alistarse el primer soldado de mi futuro ejército. Mi primer soldurio.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Hispania Romana
Acontecimiento: Varios
Personaje: Corocotta
Comentario de "El último soldurio"
Ésta es la historia de Corocotta, un guerrero cántabro que se vio favorecido desde niño por la «enfermedad de los dioses», la epilepsia, y que luchó junto a Julio César; de la lejana África a Gades, de Roma a Britannia. Él lideró la última defensa de Cantabria frente al asedio de Augusto.