El error azul
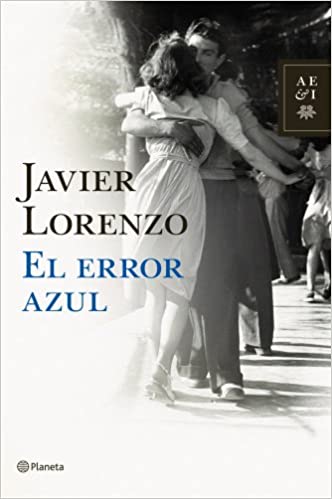
El error azul
EL SELLO DE CAIN
ESCENARIO PRIMERO
CAPITULO I
Ninguna mujer es culpable de que la amen dos hombres a la vez. La abuela Generosa siempre le decía eso. En voz baja, claro; dirigiéndose a las paredes antes que a cualquier ser vivo en el mundo. Solía hacerlo mientras el sol se colaba por las persianas con una intención horizontal y carcelaria, mientras las acrobáticas motas de polvo jugaban con los rayos que se atrevían a invadir la estancia en la que holgaron sus muy venerables antepasados, y mientras el huevo de madera sobre el que zurcía calcetines o subía los puntos en las carreras de las medias se acomodaba a la copa de cristal tallado de Mallorca.
– No, ninguna es culpable –repetían aquellos ojos oscuros que no esperaban respuesta.
A Amelia siempre le aseguraron que ella era el vivo retrato de aquella mujer ajada, ausente y nudosa. Según le advirtieron con tono bíblico desde antes que tuviera uso de razón, su abuela –que estrictamente era su tía abuela- respondía a todos los síntomas del enfermo más recalcitrante: era inquieta pero introvertida, cariñosa al igual que tozuda, ferviente y a la vez inflexible en sus actos. Nunca le contaron la razón de su último y muy prolongado desvarío. Sólo pudo atisbar el origen de aquella supuesta demencia a través de palabras exóticas que aparecían a hurtadillas, de lugares que tenían muchas oes y muchas úes, de broncas familiares tan eternas como una galerna en las que los nombres propios hacía mucho tiempo que habían naufragado y, cómo no, en la machacona obsesión de su padre por eso que él llamaba “la honra”. Amelia sabía que en cuanto “la honra” salía a pasear, a continuación la abuela Generosa se convertía en arma arrojadiza, en escudo sentimental; si acaso, en la justificación banal de una caridad que nadie sentía si no era por la fuerza del qué dirán.
Fueran ciertas o no aquellas comparaciones, la abuela Generosa atraía poderosamente a Amelia. Tal vez por sus silencios marinos. O quizás por la ternura con que le cogía la mano y guiaba sus inexpertos dedos con el hilo, la aguja y el bastidor, enseñándole a coser, a zurcir, a tejer en ocasiones los mantillos de motivos religiosos, preferiblemente virginales, en los que –eso no se lo negaba nadie- desplegaba un primor que nadie había logrado superar en esos contornos.
Una tarde, la abuela Generosa se ganó el corazón de la niña de un modo irrevocable cuando, tras escoger un hilo dorado y enhebrarlo con habilidad, volcó de nuevo la mirada sobre el naciente paño y, podría decirse que sin venir a cuento, dijo:
– Yo no estoy loca, Amelita. Yo estoy sola. Y no hay más.
La anciana no insistió en lo que ni siquiera pareció una queja y el resto de la jornada transcurrió tan apacible y sensatamente como era habitual; pero desde entonces la niña sintió que en su pecho crecía un sentimiento hermosísimo, casi heroico –o así se lo parecía a ella- que, aunque tardó años en definir con un mínimo de racionalidad, le arrastró al compás que marcaba el ímpetu de su juventud desbordante.
Ella, a sus ocho años, era ajena a la vanidad que inevitablemente encierra cada gesto altruista. Sin embargo, empezó a aproximarse a su abuela con una intención de la que antes carecía. Encontraba en aquel gesto maduro –quizás el primero de su existencia-, una satisfacción hasta entonces desconocida. Era una entrega absoluta y desinteresada, pero también consciente y libre. Sencillamente, se sentía feliz brindándole su compañía, proporcionándole un estanque humano en el que zambullirse cuando quisiera. Y así, sin que nadie se lo hubiera pedido, Amelia se convirtió en la más ferviente y encarnizada protectora de la abuela Generosa.
En puridad, Amelia sabía que ninguna de las dos estaban solas. Bajo el mismo techo vivía también su madre, doña Tránsito, que siempre acudía a misa con un atavío y una ceremoniosidad que parecía que todos los domingos hubiera procesión del Corpus, y su padre, don Eduardo, un hombre severo y de pocas palabras en casa, propietario de un bigote cuyas guías, vueltas hacia arriba, no tenían la fuerza suficiente para hacerle sonreír. A la niña, que le trataba de usted, no llegaba a infundirle miedo, pero si un instintivo respeto que le empujaba a rehuir su presencia. Dueño de grandes extensiones de terreno en ambas márgenes del río Alfambra, era también ganadero y en sus fincas, además de algunos caballos y vacas, se asentaban los cientos de gorrinos que eran el pilar fundamental de su economía.
Tenía además a sus dos hermanas mayores, Maruja y Dolores, que habían heredado el pelo moreno y áspero del padre; un detalle menor en el abismo que la separaba de ellas. También se cruzaba en ocasiones con los aparceros de las masías, que entraban en el despacho paterno con la gorra en posición de humildes; otras, saludaba con cortés artificio a las escogidísimas amigas de su madre, que lanzaban sus besuqueos y carantoñas como si fueran piedras en una drea; a don Evaristo, primo hermano de su madre y sacerdote ejemplar sobre cuya mano suave y blanquísima depositaba un beso del que siempre retornaba con un escalofrío dulzón; a los vocingleros y fatuos compadres paternos, de los que Toribia, la criada, la alejaba poniéndole las palmas de las manos sobre los riñones; y también, las pocas veces que su padre la llevó al mas desde el que administraba en primera línea sus dominios, atisbaba las huidizas pero sinceras sonrisas que despertaba su presencia entre los resistentes habitantes de aquellos páramos. Así que tenía que admitir que no: que solas, solas, lo que se dice solas, no estaban.
Una noche, sin embargo, fuera por resentimiento contra sus hermanas, porque acaso las lentejas estaban duras o porque le brotó la rebeldía que llevaba en la sangre, cortó de raíz –de nuevo aquellos lugares exóticos, aquellas oes y úes, aquellos nombres que se esquivaban- un comentario despectivo de su padre hacia la anciana cuya falda y blusa negras casi eran sus máximas muestras de elocuencia.
– ¡Déjela en paz, padre! –soltó la mocosa con el rostro encendido- La abuela no le ha hecho nada.
El aturdimiento de todos –a Toribia casi se le cayó la fuente de torreznos que entraba en ese momento- desapareció junto al bofetón que hizo caer a Amelia de la silla. A duras penas logró su madre sustraerla de las iras de su marido, que aún tuvo tiempo de arrearle cuatro buenos pescozones mientras lanzaba su hipótesis –no tan peregrina al parecer- de que había otra incendiaria en la familia y de que, por supuesto, la culpa de todo provenía de la rama materna.
– Es que no falla –bramó el hombre, brazos en jarras-. ¡Estáis todas mochales!
La tremolina que organizó doña Tránsito fue entonces de espanto, pues con ese benigno epíteto don Eduardo dejaba en el aire el ripio que conducía al apellido Bernales; simple pero malicioso juego de palabras del que todo el pueblo se hacía eco desde mucho tiempo atrás y que la madre de Amelia, celosísima de sus raíces y del buen nombre de los suyos, nunca estuvo dispuesta a tolerar.
Al día siguiente, muy temprano, tan temprano que ni el sol había comenzado a bostezar, Amelia salió de su casa con un hatillo que contenía una muñeca de trapo, dos mudas, un vestido rosa con puntillas blancas en las mangas y el borde de la falda, y un cuaderno de “caligrafía moderna”. Nunca supo explicar por qué tuvo aquel arrebato de pendolista, pero cuando la encontraron en el camino que apuntaba hacia Teruel, estaba sentada sobre un mojón de tierra, con la lengua sobresaliéndole entre los labios mientras se afanaba en reproducir lo más pulcramente que podía aquellas estilizadas letras.
Esa corta escapada le acarreó a la niña un severo castigo de reclusión y trabajos forzados en la casa, pero a la vez le procuró el respeto o, por mejor decir, la desconfianza de sus mayores, que no querían arriesgarse a más revueltas ni –como la propia Amelita comparó infantilmente- a más “huidas a Egipto”. De ello se encargó doña Tránsito con su marido a través de interminables letanías nocturnas y furibundas miradas diurnas que acabaron por hacer mella en el atribulado espíritu del hombre, que se preguntaba desorientado cómo era posible que de los pechos de una mujer saliera tanta mala hierba. Y cual si fuera un agricultor desolado por el ataque de una plaga, terminó por rendirse ante una fuerza que de alguna extraña y, a su entender, antinatural manera era superior a cuanto conocía y era capaz de asumir.
– ¡Está bien, está bien! –se le oyó por fin una noche, la voz desesperada, amortiguándose a través de los tabiques encalados- El “so” y no el “arre”. Para ti la perra gorda, mujer. Para ti la perra gorda.
La primera beneficiada por este cambio fue, por supuesto, la abuela Generosa. Ella seguía frente a su bastidor, su mundo de bolillos o su pequeño telar como si fuera ajena a lo que ocurría a su alrededor, pero los ojos se le dulcificaban más aún cuando observaba a su sobrina-nieta y de vez en cuando, siempre tras corregir alguna de sus puntadas o de sus torsiones y trenzados, elevaba una de las manos para acariciarle el pelo y luego depositaba sobre su cabeza unos besos que parecían haber estado ocultos durante demasiado tiempo en el arca de su corazón.
Todas las mañanas, antes de que el viento hubiera dispersado el rocío, la anciana se afanaba en la cocina junto a Toribia, calentando la leche y horneando el pan de cada día. Quizás no tenía por qué hacerlo, pues al fin y al cabo era de la familia y había otras dos criadas, pero desde el primer día en que regresó a aquella casa, con un hatillo medio deshecho y la sombra del error entre los hombros, asumió aquella tarea con un tesón y una eficacia que nadie, ni siquiera don Eduardo, pudo reprocharle jamás. Luego, una vez recogido todo, y antes de que doña Tránsito asumiera en todo su esplendor el timón de la casa, cogía su chal negro de lana y salía a pasear por aquellos contornos heridos y astillados de la sierra de Gúdar. A veces, los días que Amelita no asistía a la raquítica escuela de don Fulgencio, un maestro que estaba más atento al contenido de su cazuela que al que hubiera en las infantiles cabezas que se le entregaban, se hacía acompañar por la niña y le iba descifrando con paciencia infinita los secretos de aquella tierra fría e inhóspita
Así, le contaba, el eneldo quitaba el hipo, el espliego –cuyas ramitas agitaba bajo la nariz de Amelia- aliviaba los dolores musculares, el té de monte, al igual que la ajedrea, era mano de santo para el ardor de estómago, el saúco reducía las hinchazones, cierta clase de cardo era lo mejor para las picaduras de los insectos… Pero por encima de todas las clases vegetales, Generosa rendía pleitesía al ajenjo. Amelia arrugaba la nariz en cuanto percibía aquel perfume fuerte y anisado que surgía de las ramitas rotas. Lo encontraba en los armarios, donde se usaba para combatir a las polillas, lo hallaba en la habitación de su hermana Dolores, que lo utilizaba para paliar los dolores de sus primerizas menstruaciones, y desde luego tenía incrustado en el cerebro su terrible sabor amargo desde que la obligaron a tomarlo para acabar con las lombrices que se le habían afincado en los intestinos. No había sustancia lo bastante dulce que destruyera ese sabor que aún le acuchillaba el paladar; aunque después, exterminados definitivamente aquellos asquerosos filamentos blancos que su abuela le había mostrado en una ocasión retorciéndose sobre un pañuelo, diera por bien empleado el duro trance.
Era durante aquellos largos paseos cuando se desataba la locuacidad de la abuela Generosa, si es que podía llamarse locuacidad a aquellas frases que, aun siendo susurradas, eran tan breves como rotundas.
– Por ahí se va a la santa de la rabia –decía, por ejemplo, refiriéndose a una senda que conducía a santa Quiteria, cuya ermita, junto al nacimiento del Alfambra, estaba a medio día de camino-.
Y luego la sentencia quedaba en el aire y Amelia tenía que esperar un rato para que su abuela añadiese que había nacido junto a otras ocho hermanas, y otro rato más para que añadiese que todas habían sido martirizadas y que a santa Quiteria, finalmente, le había cortado la cabeza un noble despechado. Y si por un casual añadía que en el pueblo estaban el médico y la casa de salud y que en caso de necesidad era preferible encomendarse a ellos, sólo fuera por razones de proximidad, entonces era cuando Amelia percibía en ella un brillo travieso, un alma de duende que no se dejaba atrapar.
A retazos, pues, por medio de estas remotas y azarosas conversaciones, la niña supo del barón de Escriche, que venció con una espada y un espejo a un dragón que atemorizaba la provincia. “El espejo lo usó para que el monstruo se viera, abriera la boca del susto y de ese modo pudiera el barón clavarle ahí la espada”, puntualizó la abuela Generosa, haciendo raro honor a su nombre. También conoció Amelia al Caballero del Aguila Blanca, que se abrasó defendiendo la ciudad de Daroca, y algunas de sus pesadillas tuvieron como escenario, pese a no haberla visto nunca, la torre de doña Blanca, en la encastillada Albarracín, por cuyos pasillos y salones se decía que aún vagaba el alma en pena de una infanta de Aragón. Pero estas historias, que inflamaban la imaginación de Amelia, no eran nada en comparación con la de los amantes de Teruel, cuyas momias yacían en un cajón de madera acristalado que cuidaban las monjas en la Iglesia de san Pedro.
– ¿Momias? –preguntó Amelia- ¿Qué son las momias?
– Se parecen mucho a mí –fue la respuesta lacónica de la anciana-.
Años después, cuando vio los restos de la célebre pareja de enamorados -todo huesos en sus ataúdes de madera con tapa de cristal y rodeados por unos cortinones aterciopelados de un rojo insultantemente sangriento-, recordó la figura macilenta de su abuela, sin querer comparó ambas imágenes y eso le obligó a escalofriarse contra el brazo de Martín.
Pero para eso aún quedaba tiempo. Antes, aquel mismo año, aunque no tan tarde como para que viera regresar a las cigüeñas, sucedió que la abuela Generosa relató su última historia.
Por supuesto, ni ella misma lo sabía. O tal vez sí. En todo caso, en aquella tarde invernal que servía de felpudo a la primavera, la abuela Generosa extrajo de un armario de la cocina una botella de cristal labrado y la depositó sobre el hule que cubría la mesa. Luego sacó el tapón, que a la niña le pareció una pera semitransparente, y de inmediato hasta el olfato de Amelia llegó el repulsivo aroma a ajenjo, sólo que esa vez tenía una intensidad distinta; más dulzona, más atrayente. La abuela, aún de pie, se lo llevó a la nariz y aspiró su olor agitando la cabeza con tal énfasis que el moño se le convirtió en un topo que intentara esconderse en su madriguera. Acto seguido abrió uno de los armarios blancos y sacó con cuidado una copa de cristal grande y abombada en la que vertió dos dedos de licor.
Con asombro, Amelia se dio cuenta de que era la misma copa en la que su padre se solía deleitar con un aguardiente de vino que le llegaba del Maestrazgo –“Aguardientes de Chert” decían las sobrias etiquetas- al cual se había aficionado jubilosamente tras las comidas. De modo que aquel sacrilegio, aquella usurpación de la propiedad paterna estimuló al unísono las pupilas y la curiosidad de la niña, que se dispuso a escuchar el nuevo relato de su abuela con toda atención que le fuera posible.
Generosa olfateó una vez más el ajenjo, chasqueó los labios tras dar un breve sorbo a esa sustancia verde que parecía tener la consistencia de la miel y comenzó:
- ¿Tú conoces la historia de las torres mudéjares de Teruel?
Las coletas que en ese instante llevaba Amelia negaron silenciosamente.
- Sabes de cuáles te hablo, ¿verdad? Has visto los dibujos en tus libros.
Amelia afirmó con la cabeza cuatro o cinco veces.
- Pues verás –dijo la anciana recostándose sobre el respaldo de una silla hasta hacerlo crujir-… Érase una vez una muchacha llamada Zoraida…
A la mañana siguiente un terrible alarido despertó a toda la casa. Era Toribia, a la que encontraron cubriéndose el rostro y llorando desconsoladamente junto a las escaleras que conducían a la planta baja. La puerta de la habitación en la que dormía la abuela Generosa estaba completamente abierta y por eso, mientras su padre –calzones de felpa tobilleros y camisa blanca de tirantes- sujetaba de los brazos e interrogaba a la angustiada sirvienta, el camisón de Amelia pudo deslizarse hasta el umbral y desde allí contemplar, entre el arrebujo de las sábanas y las mantas, la extraña mueca con la que su abuela estaba dando la última puntada a un manto azul marino desde el cual una virgen con niño, pero todavía sin corona, sonreía al infinito.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Guerra Civil
Acontecimiento: Varios
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El error azul"
Éste es el comienzo de una preciosa novela que aúna lo terrible de la guerra con lo maravilloso del amor. El odio de dos hombres que aman a la misma mujer y a los que la guerra y su ideología han situado en bandos distintos frente a la delicadeza de los sentimientos puros y la admiración por la belleza. Amelia siempre fue una niña diferente a las demás. Para sus padres, temerosos de Dios y cumplidores de las estrictas normas sociales, esta diferencia se convirtió en un quebradero de cabeza. Sin embargo, para Martín, sobrino del boticario, y para Alberto, hijo del alcalde, Amelia era un ser perfecto, en sus formas y en su carácter. Con el tiempo, ella se decantó por Martín, el rebelde, ateo e inconformista. Y Alberto, ya convertido en el temido teniente Recuero, dedicó su vida y su carrera militar a destrozar la vida de Martín. La guerra civil se lo puso fácil, pues estaba en el bando ganador, y Martín, aunque casado con Amelia, no pudo compartir lecho con ella pues se vio obligado a vivir escondido en un hueco de la pared, oculto tras una cómoda del dormitorio. El teniente Recuero, aprovechando la presunta soledad de Amelia, no dejó de cortejarla mientras, a escondidas, ordenaba a sus hombres que la torturasen por si sabía algo de Martín. De los cortejos Amelia obtuvo un extraño regalo: un sello de valor incalculable que no podría vender sin la autorización de Alberto. Era su prueba de amor. De las torturas, Amelia obtuvo muchos golpes, mucho miedo y una preciosa cabeza rapada al cero. Era su prueba de odio. Mientras Martín se consumía oculto tras la cómoda, contemplando los cortejos y las torturas. Hasta que por fi n a Amelia le llegó la hora de su venganza.