Las campanas de Santiago
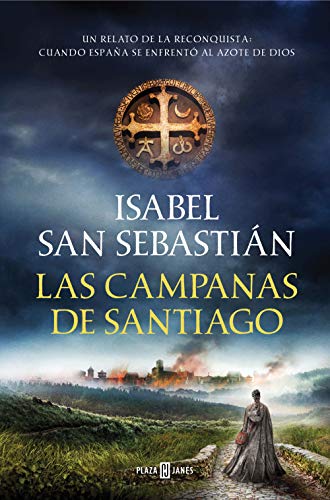
Las campanas de Santiago
Agosto del año 997 de Nuestro Señor
–¡Ya están aquí, los tenemos encima, tratad de escapar mientras podáis y que Dios se apiade de nosotros!
La alerta del jinete lanzado al galope calle arriba vibró unos instantes en el aire, pesado de humedad, junto al repicar frenético de las campanas. Compostela, la ciudad del santo Apóstol, se preparaba para sufrir el flagelo de Almanzor, cuya crueldad era conocida en toda la Cristiandad hispana hasta el punto de inspirar terror con la mera mención de su nombre.
Eran días tenebrosos. Días de llanto y tribulación llamados a perdurar largo tiempo en la memoria.
Gobernaba a la sazón Bermudo II, educado por los monjes de Santiago y coronado en la grandiosa basílica elevada sobre sus sagradas reliquias, a la que había donado valiosos presentes de plata y oro. Un tesoro codiciado por el caudillo sarraceno, cuya ansia de botín no colmaban veinte interminables años de rapiña en el territorio fiel a la Cruz.
En ese verano aciago, el Reino de León se enfrentaba a una nueva devastación semejante a las anteriores, o acaso peor, toda vez que la hueste musulmana jamás había llegado en sus incursiones hasta el sepulcro del Hijo del Trueno. La ira del Victorioso de Alá alcanzaba cotas nunca vistas, narradas con espanto en los alrededores del templo por supervivientes de la aceifa imbuidos del horror vivido.
Ante el arribo a la ciudad de los primeros prófugos, algunos mandos de la guardia local, confiados en poder resistir tras sus sólidas defensas, se habían apresurado a interrogarlos.
—¿Cuántos combatientes vienen? ¿Cuántos jinetes, cuántos infantes?
—¿Cuántas gotas de agua tiene el océano? ¿Cuántas langostas trae una plaga? —había respondido un fraile joven, herido en el pecho y dado por muerto, con la mirada perdida en la pesadilla vivida—. Son incontables. Millares, decenas de millares. Acaso más. Llegaron en naos hasta Oporto y desde allí avanzaron hacia Galicia para encontrarse con los que venían marchando. Van en perfecta formación, armados hasta los dientes, a pie y a caballo, arrastrando sus catapultas y demás ingenios de guerra. Se los oye llegar antes incluso de divisar la inmensa polvareda que levantan. El estruendo de sus pasos cubre el de los tambores que los preceden y hace temblar el suelo. No hay esperanza. No hay salvación…
Decenas de refugiados contaban la misma historia.
Habían venido huyendo desde Tuy, Coria y Viseu, desde el castillo de San Balayo y el monasterio de San Cosme y San Damián, desde los pequeños cenobios y granjas dispersos por todo el valle de San Benito, saqueados y luego arrasados por esa tropa ávida de sangre. Eran las víctimas de una acometida brutal, iniciada a principios del verano en Córdoba por mar y tierra a la vez, que después de atravesar Portugal había hecho alarde de su poderío cruzando el caudaloso río Miño, para adentrarse por la vía de las rías con una ferocidad despiadada.
Pocos habían logrado escapar a la muerte o la esclavitud en esas comarcas prósperas, densamente pobladas. Ni siquiera quienes habían buscado refugio en la isla de San Simón, asolada con idéntica furia por el ejército agareno, los mercenarios cristianos y las mesnadas de los condes traidores, leoneses y gallegos, aliados del invasor.
Los afortunados acogidos a la hospitalidad de Compostela relataban, entre sollozos, cómo los guerreros del califato violentaban a las doncellas, degollaban a los soldados, levantaban pirámides de cabezas cortadas en los cruces de las calzadas, prendían fuego a poblados, granjas, campos sembrados e iglesias, sin temor alguno de Dios, e iban arrastrando cuerdas de cautivos cada vez más nutridas, cuyos lamentos lastimeros se oían a mucha distancia.
Bajo el empuje de esa hueste invencible e insaciable los atribulados hijos de Eva habían sido acosados, perseguidos hasta el último rincón de la aldea más remota, expoliados, masacrados o reducidos a un cautiverio infinitamente peor que la muerte. Y la máquina infernal proseguía su aterradora campaña, empeñada en redoblar su cosecha de despojos cristianos antes de aniquilar el santuario más sagrado de Hispania.
Por eso en el corazón de Galicia, no lejos de la Mar Océana donde terminaba la Tierra, hombres, mujeres y niños huían en riadas hacia el levante y la protección de los montes astures, pidiendo misericordia al cielo mientras el Azote de Dios avanzaba implacablemente hacia ellos.
* * *
En ese mediodía pesado de estío, Compostela era prácticamente una ciudad fantasma que la guarnición militar, apenas un centenar de hombres, se disponía a evacuar en cuanto los últimos civiles rezagados hubiesen acatado la orden de partir sin más demora.
Los hermanos de San Pedro de Antealtares, dedicados a custodiar las sagradas reliquias, habían abandonado su cenobio unos días atrás, entre la impotencia y la desolación, dada la proximidad de los ismaelitas. El monasterio debería haber estado por tanto desierto, pero conservaba un hilo de vida. Una presencia callada, apenas perceptible en su menudez.
Tiago lanzó una mirada suplicante al viejo monje sentado frente a él en la huerta, sobre un escabel colocado a la sombra de una higuera. Su rostro, surcado de profundas arrugas, esbozaba la media sonrisa bondadosa de siempre. Sus ojos, cegados por las cataratas, se mantenían abiertos, mostrando el azul blanquecino característico de ese mal. Una barba de varios días le cubría las mejillas, a falta de la ayuda indispensable para poder cumplir con el rito cotidiano de afeitarse. Vestía un hábito inusualmente pulcro de lana basta y se apoyaba con las dos manos cruzadas en un tosco bastón clavado en el suelo, como si su espalda ya no tuviese la fuerza necesaria para sostener el peso de sus huesos.
Por su aspecto, pensó el herrero, enternecido y a la vez furioso, debía de rondar la edad de Matusalén y atesorar una templanza semejante a la del patriarca, capaz de hacerle mantener la calma a pesar del terror imperante. En semejantes circunstancias, esa tranquilidad imperturbable se antojaba obstinación, más propia de un chiquillo inconsciente que de un presbítero sabio.
—Os lo suplico, padre Martín —imploró—, venid con Mencía y conmigo. Debemos marcharnos de inmediato. Ya habéis oído al soldado. Esos diablos están muy cerca. Si no nos ponemos en camino ahora mismo, no tendremos escapatoria.
—Ve tú, hijo mío —respondió el anciano con voz serena—, y llévate contigo a tu esposa y a ese novicio que no deja de repicar las campanas —añadió con cierta ironía teñida de amargura—. Dile de mi parte que ya no es necesario su valeroso gesto. Supongo que las gentes de la villa ya se habrán ido, como hicieron anteayer mis hermanos. ¿O fue el lunes? ¿La semana pasada acaso? Tanto da. En cuanto a lo demás… A menos que el santo Apóstol obre un milagro, la iglesia levantada sobre su sepulcro, el monasterio, todo será pasto de las llamas y en ellas arderé yo también. Mi vida entera está aquí y soy demasiado viejo para huir. No llegaría muy lejos.
De pie frente a ese hombre al que llamaba «padre» con el corazón, y no porque luciera tonsura, Tiago maldijo su suerte. Hacía apenas un año había alcanzado el sueño de la libertad, ansiada como el más preciado don desde que despertó en él la conciencia, y ahora el caudillo moro, aliado a la cabezonería del fraile, venía a robarle esa dicha que apenas empezaba a catar.
Nacido siervo, hijo de siervos propiedad de ese monasterio de Antealtares mandado levantar en tiempos del segundo rey llamado Alfonso, Tiago había venido a este mundo con un destino labrado en piedra: servir a sus amos en todo aquello que le ordenaran, obedecer, callar y trabajar hasta reventar, a semejanza de las bestias de labranza. Idéntico porvenir habría aguardado a su esposa, Mencía, de la misma condición, educada por su madre para hilar, tejer, coser, lavar, guisar y realizar otras labores propias de manos femeninas en una comunidad de monjes. Ambos habrían debido seguir al servicio del cenobio hasta morir en él o bien pagar, tras largos años de privaciones, el alto precio de su manumisión, de no haber sido porque el hermano Martín les hizo el más valioso de los regalos con motivo de su boda, a costa de emplearse a fondo con el abad a fin de obtener su beneplácito.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Al-Ándalus Califato
Acontecimiento: Razias musulmanas
Personaje: Almanzor
Comentario de "Las campanas de Santiago"
En el año 987 un Almanzor conquistador y poderoso dirige una incursión de castigo sobre los territorios cristianos encaminándose a Santiago. Esta vez su misión era robar las campanas de Santiago para que su sonido no hiciera sombre a su dios Ala
Este hecho histórico es la base de la novela de Isabel Sansebatián en la que nos relata las aventuras de un matrimonio Tiago y Mencía que esta incursión hace que sus vidas se separen. Por un lado Tiago es llevado como esclavo a la Córdoba califal, la ciudad mas grande de Europa, esplendorosa y culta. Por otro lado, su esposa vivirá atónita la llegada de los vikingos que arrasarán las costas gallegas.
Una novela por cuyas páginas desfilarán ante nosotros, una sociedad medieval con sus luces y sombras que nos impactará