La peregrina
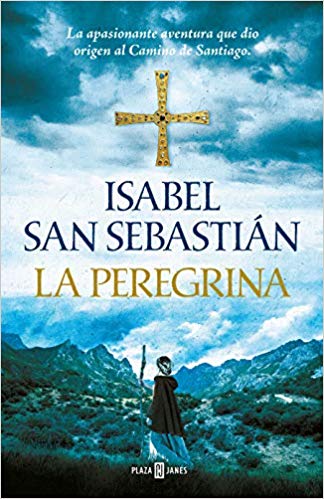
La peregrina
Nota de la autora
A finales del siglo IX la noticia del hallazgo del sepulcro de Santiago en el finis terrae de Occidente había sido ampliamente difundida y aceptada al norte de los Pirineos. Así lo atestiguan varios martirologios de la época, como los de Ado de Viena, Usuardo de Saint-Germain-des-Prés (867) o Notker de Saint Gall. Pocas décadas después, peregrinos procedentes del norte y este de Europa llegaban regularmente hasta la humilde basílica mandada levantar sobre la tumba por Alfonso II de Asturias, soberano de esas tierras.
El Archivo de la Catedral de Compostela conserva una donación realizada por dicho rey a esa iglesia en el 834. El mismo documento da cuenta de la peregrinación realizada por el monarca al «lugar santo» descubierto unos años antes, sin precisar la fecha exacta del descubrimiento ni tampoco la de la visita.
El acta de donación, aceptada como esencialmente verídica, sitúa por tanto el acontecimiento en un momento indeterminado posterior al 818 y anterior al 834, año en que el obispo Teodomiro, titular de la sede iriense cuando se produce la aparición, toma posesión de su prelatura en la ciudad llamada actualmente Padrón. Durante largo tiempo la historiografía puso en duda la existencia misma de ese prelado, considerado un personaje de ficción incorporado a la leyenda jacobea varias centurias más tarde. Esa asunción hubo de ser definitivamente abandonada en 1957, después de que unas obras de restauración realizadas en la catedral sacaran a la luz una lápida sepulcral, indudablemente auténtica, que fechaba su fallecimiento el 20 de octubre del 847.
Unos cien años antes, otras excavaciones habían permitido encontrar los restos de tres personas distintas, dos varones relativamente jóvenes y un tercero en el último tercio de vida, inicialmente identificados como el Apóstol y sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro. La investigación llevada a cabo por orden del papa León XIII concluyó que el cadáver de mayor edad correspondía al de un hombre muerto por decapitación, en cuyo cráneo faltaba un hueso, la apófisis mastoidea derecha, coincidente con una reliquia venerada desde antiguo en Pistoia (Italia) como perteneciente a Santiago el Mayor. La resolución de la Congregación encabezada por el doctor Chiapelli fue publicada el 25 de julio de 1884, seguida de una bula, Deus Omnipotens, que daba por buena la presencia de los restos del santo en Compostela y llamaba a emprender nuevas peregrinaciones a su sepulcro.
¿Realidad o falsificación? Iglesia e historiadores de uno u otro signo no terminan de ponerse de acuerdo, aunque existen evidencias documentales y arqueológicas sobradas para concluir que el Camino de Santiago no es fruto de una mera invención. Diversos elementos más o menos imaginarios se han ido incorporando a la leyenda del Apóstol con el correr de los siglos, pero no hay engaño sin base alguna que perdure con tanta fuerza durante más de un milenio. Y hace ya más de mil años que peregrinos procedentes de todo el orbe recorren el Camino de Santiago guiados por motivos múltiples, no siempre vinculados a la fe.
Los hechos narrados en esta novela recrean el primero de esos viajes. El que llevó al Rey Casto, Alfonso II, desde su capital de Oviedo hasta un bosque perdido de la remota Galicia, integrada poco antes al pequeño reino cristiano asediado por las tropas de Al-Ándalus. Tal como explican las notas históricas al final de este libro, el relato se basa en la documentación existente, así como en una antiquísima tradición jacobea reconocida por la Unesco en 2015 al declarar el Camino Primitivo como Patrimonio de la Humanidad.
Tanto el contexto histórico-político en el que se desarrolla la trama como varios de los personajes que aparecen en ella son reales y responden a lo que se cuenta en las crónicas de la época, sean estas cristianas o musulmanas. Las aventuras de ficción que acontecen a los protagonistas son responsabilidad exclusiva de la autora, al igual que cualquier posible error.
Con el fin de facilitar la lectura, la datación utilizada en el texto es la común hoy en día y no la que habría empleado Alana de Coaña en el siglo IX. Entonces el calendario vigente era el de la Era Hispánica, que comenzaba a contar a partir del 38 antes de Cristo. En rigor, por tanto, a todas las fechas citadas deberían haberse añadido esos 38 años, de manera que el 791 de nuestra era se habría convertido en el 829 de la Era Hispánica, y así sucesivamente. Dado que la práctica totalidad de la bibliografía consultada para la parte histórica del relato data los acontecimientos con arreglo al calendario moderno, me ha parecido más sencillo hacer lo propio, dejando constancia aquí de esta pequeña traición a Alana.
La ruta seguida por la comitiva es prácticamente igual al Camino Primitivo recuperado en la década de los ochenta gracias a la labor impagable de la Asociación Astur-Galaica de Amigos que lleva su nombre. La novela se divide en trece capítulos porque dicha ruta consta de otras tantas etapas, que cautivan por su belleza. La guía adjunta al final de la novela permite al lector identificar los nombres actuales de los lugares descritos, localizarlos en un mapa, encontrar tesoros desconocidos, como esa mina de oro romana escondida entre montañas, y seguir las huellas de los personajes a través de los paisajes por los que transitan.
Las maravillas que acompañan a la aparición del sepulcro en esta historia son las que durante doce siglos han alimentado el misterio de este prodigioso hallazgo. La descripción del Apóstol y de las asombrosas obras atribuidas a su poder se inspiran en el Códice Calixtino, manuscrito del siglo XII iniciado por la mano de Diego Gelmírez, nacido con el propósito de promover no solo el culto a Santiago, sino las peregrinaciones a Compostela que tanto han contribuido a enriquecer el acervo cultural español.
Hasta la sensación de fatiga recogida en estas páginas responde fielmente a la realidad, ya que la autora recorrió buena parte de las calzadas citadas pese a estar recuperándose de una reciente fractura en el pie. El dolor no restó un ápice de verdad al saludo propio del peregrino: «¡Buen camino!».
1
El mensajero del santo
En el año del Señor de 827 Ovetao
Festividad de Santa Agripina
Mañana, al clarear el alba, partiremos hacia poniente, siguiendo el recorrido del sol. En esta ocasión no es la guerra la que nos llama, sino un prodigio acaecido allá donde la tierra termina, a orillas de la Mar Océana que muere en la Gran Catarata. Una bendición del cielo, a decir de mi señor, si es que lo que le han narrado resulta ser verdadero.
Probablemente este sea mi último viaje a caballo por sendas donde acecha el peligro. Ahora mismo ignoro si seré capaz de soportar la prueba hasta el final, aunque mantengo intacta la voluntad de conseguirlo. En este tiempo de ocaso mi alma se eleva más que nunca hacia Dios, pero mi espíritu sigue estando hambriento de amaneceres, mis manos desean tocar y mis pies aguardan, impacientes, el momento de echar a andar.
Me llamo Alana. Soy hija de Huma e Ickila. Nací en el castro de Coaña, al abrigo de muros antiguos. Por mis venas corre sangre astur y sangre goda. Sirvo a don Alfonso el Magno, rey de Asturias, el más grande soberano de la Cristiandad. Mis ojos cansados han visto horrores sin cuento, pese a lo cual se afanan en permanecer bien abiertos. Antes de cerrarse para siempre, tal vez puedan contemplar el lugar donde reposa el apóstol Santiago; uno de los doce escogidos que más amó el Redentor.
Con su ayuda me he propuesto relatar aquí el itinerario del camino que emprendemos tras sus huellas, imitando el ejemplo de Egeria, quien peregrinó en solitario a Tierra Santa y recogió en un manuscrito cada emoción, cada experiencia vivida a lo largo de esa aventura.
La tarea, en mi caso, resulta aún más arriesgada, dado que viajo en compañía.
¿Una paradoja? No. Todo lo contrario. Siendo yo una mujer en este mundo de hombres, las circunstancias me obligan a escribir con suma cautela, a resguardo de miradas hostiles, pues no hay prudencia bastante ante el recelo creciente que inspira nuestra condición a medida que pasan los años.
¿Será leída algún día esta crónica? ¿Alcanzaré la gloria que aureola a la virgen de la Gallaecia? Es imposible saberlo. Nadie me acusará, no obstante, de renunciar a intentarlo.
¡Allá voy!
La nueva del prodigioso hallazgo llegó a palacio en la tarde de anteayer, traída por un joven clérigo muy parecido a Rodrigo, el menor de mis hijos, entregado al servicio de la Iglesia cuando todavía era un niño. Él es mi principal motivo para emprender este viaje. La meta de mi corazón y el impulso que mueve este viejo cuerpo cansado. Hace tanto tiempo que no lo abrazo ni recibo noticias de él, que no he podido resistir la tentación de ir a su encuentro, aun sin tener la certeza de hallarlo.
¡Quiera Dios que así sea!
¿Qué iba diciendo?
Venía el pobre mensajero agotado, con la túnica embarrada hasta las rodillas, bigote crecido en el rostro todavía imberbe, sandalias deshechas y pies ensangrentados por la dureza del camino recorrido desde Iria Flavia, en menos de dos semanas, empujando a su montura hasta el límite de la extenuación.
Apenas había reposado o comido durante el trayecto, pues le urgía sobremanera comunicar al soberano lo sucedido en un paraje cercano a la sede ocupada por el obispo Teodomiro, quien lo había enviado a toda prisa a la corte en calidad de emisario. Traía una carta redactada por el prelado de su puño y letra, además de un mandato verbal: narrar los hechos acontecidos sin omitir un detalle.
El muchacho estaba visiblemente azorado. De entrada, la presencia del Rey y de todos nosotros le intimidó hasta el punto de impedirle abrir la boca. Después se puso a balbucear, incapaz de hallar palabras adecuadas para describir lo que debía contarnos. La misiva hubo de hablar por él en un principio, aunque poco a poco acabó soltándose y se transformó en un ardiente orador.
Ese joven clérigo hará carrera en la Iglesia, no me cabe duda. Le inspira un fuego interior de los que se propagan con facilidad. Y vive Dios que su historia justificaba con creces tanto la premura como la pasión que puso al transmitírnosla. ¿Quién habría conseguido refrenar el corazón ante semejante noticia?
El Hijo del Trueno, nos dijo, descansaba en la tierra de Asturias. Sus sagradas reliquias acababan de ser encontradas merced a una revelación milagrosa. Él mismo había sido testigo. Él daba fe de cuanto afirmaba.
Aunque tengo la dicha de saber leer y el destino me ha permitido conocer varios reinos, así cristianos como moros, confieso que al oír hablar de ese «hijo» nunca pensé que se tratara de un apóstol. Una muestra de incultura grave para una dama de mi posición, que achaco a mi educación en buena medida pagana, a caballo entre el Dios Padre de Ickila y la diosa de la religión antigua profesada por mi madre, Huma.
Lo cierto es que, lejos de llevarme a evocar la imagen de un discípulo de Jesucristo, la mención del trueno me hizo pensar en mi infancia. Vino a mi memoria lo que solía contarme ella, Huma, orgullosa jefa del clan gobernado por los de su sangre, sobre el tempestiario que había vivido antaño en una cueva del monte situada no muy lejos de nuestro castro. Ignoro si han transcurrido décadas o siglos desde entonces. A mí me parece estar viéndolo…
Era ese anciano un personaje muy querido, venerado por los vecinos, que lo alimentaban y vestían a cambio de conjuros capaces, creían ellos, de alejar de allí a la tormenta, librándolos de la devastación causada por los rayos. Supersticiones de otra época, felizmente desaparecidas hoy, a las que no podía referirse un hombre de Iglesia como aquel muchacho.
¿Quién era entonces ese santo totalmente desconocido para mí? ¿Qué hacían sus huesos en el Reino?
No me atreví a preguntarlo.
El soberano se hallaba esa tarde en el salón del trono, junto a varios de sus condes palatinos y algún diligente funcionario, escuchando con paciencia infinita peticiones, apremios y quejas.
Yo misma había acudido a él en busca de ayuda para el cenobio de Santa María de Coaña, cuyos muros vamos levantando trabajosamente, en comunidad monástica, cerca del lugar donde me crié.
Todavía aguardaba mi turno, al fondo de la sala, cuando fue anunciada la presencia de un mensajero procedente de Gallaecia, enviado por Su Excelencia Reverendísima, el obispo Teodomiro, con información vital para don Alfonso.
El rostro del Rey cambió al instante. Su gesto, hasta entonces apacible e incluso aburrido, se crispó en un rictus de preocupación. Las arrugas de la frente se le acentuaron, abriendo dos surcos profundos en el entrecejo. Hasta sus ojos, de un azul semejante al del mar cerca de la arena clara, parecieron nublarse de pronto. Pese a sus esfuerzos por no evidenciar signos de temor, una súbita marea de recuerdos le había arrancado la paz de cuajo.
Todos en esa estancia sabíamos bien que el occidente del Reino rara vez había sido fuente de noticias dichosas. Todos éramos conscientes de las brutales aceifas perpetradas por las huestes mahometanas en la región, con puntualidad despiadada, coincidiendo con el verano. También de las frecuentes revueltas alentadas contra la autoridad real por ciertos caudillos locales.
La mera mención de Gallaecia fue capaz de retorcer los rasgos del monarca, quebrando la serenidad de la que emana buena parte de su magnetismo. Porque debo decir que mi señor, Alfonso el Magno, no solo es el más grande monarca de la Cristiandad, sino un hombre extraordinariamente atractivo. El hombre más apuesto que haya conocido yo jamás.
Alto de estatura, esbelto en su corpulencia, de nariz orgullosa, frente obstinada, mentón cuadrado, partido en dos mitades por una graciosa oquedad central, y boca de labios finos bajo el bigote poblado, destaca entre sus caballeros.
Tanto su barba como su cabello, que gusta de llevar largo y solo recoge para la batalla, fueron de un rubio intenso, salpicado hoy de hebras blancas. Ahora, teñidos de gris, conservan toda su belleza, además de resaltar la majestad de su persona.
Don Alfonso no pasa desapercibido. No necesita imponer para ser obedecido. Ejerce la autoridad de manera natural, como buen hijo y nieto de príncipes célebres por sus hazañas. Rara es la ocasión en la que descompone el semblante, ante la mención de algún nombre evocador de espectros que únicamente él identifica. E incluso entonces, solo quienes le conocemos desde antiguo notamos el cambio, imperceptible para los extraños.
Dirán algún día quienes lean estas palabras, si logran trascender el tiempo, que me pierde la pasión. Cierto. Dirán que exageré sus virtudes, omitiendo sus carencias y defectos. Respondo desde ahora que lo describo como lo veo yo, aureolado de gloria.
¿Acaso la grandeza de corazón no proporciona un brillo singular al rostro? ¿Acaso los atributos del caballero, el honor, el valor, la firmeza en la palabra, la gallardía en la conducta, no elevan a la persona?
El alma noble se refleja en una mirada limpia, del mismo modo que el mal termina afeando los rasgos. El espíritu aflora antes o después, hasta hacerse perceptible a la vista, si quien mira sabe hacerlo traspasando la superficie.
Yo amo a mi señor sin esperar que me ame. Sin condición. Me conformo con la dicha de haber cabalgado tantas veces a su lado y haberle servido con lealtad. Siempre me ha movido hacia él un sentimiento limpio, libre de apetitos carnales. O acaso no siempre así. No siempre; tampoco hoy. Ni siquiera yo lo sé. Y aunque lo supiera… ¿qué importaría?
Fuera como fuese la naturaleza de ese amor, habría estado condenado de antemano, toda vez que don Alfonso ha elegido vivir en castidad, renegando de los placeres mundanos. ¿Por qué razón? Nadie lo sabe, pese a que todos a su alrededor nos hemos formulado esa pregunta mil veces, imaginando todo tipo de causas, a cual más inverosímil.
Lo único cierto es que el Rey permanece casto, para desesperación de cuantas mujeres sueñan, o soñamos, con él, y de cuantos consejeros le empujan a engendrar un heredero al trono. Él se mantiene firme en esa decisión tan dura como incomprensible. Su capacidad de renuncia está a la altura de su determinación y hace de su existencia un alarde de sacrificio.
En cuanto a mí… Resulta difícil distinguir la admiración del amor o trazar una frontera nítida entre la devoción y el deseo. Sentidos y sentimientos están más íntimamente ligados de lo que nos gusta admitir. El amor, cuando merece ese nombre, aspira a la plenitud. ¿Puede alcanzarse esa meta sin conocer el placer de una caricia o un beso? Lo dudo. Es más; afirmo que no. Confesarlo, empero, es cosa distinta.
Amo a mi rey como no he amado a nadie; ni siquiera a Índaro, mi difunto esposo. Lo amo y no me avergüenzo, aunque jamás le declararía este amor.
Lo que no se identifica no existe; carece de realidad definida. Por eso mis antepasados astures rehusaban dar nombre a sus hijos hasta verles superar el segundo año de vida. Si abandonaban este mundo sin haber aprendido a caminar o alimentarse solos, como suele ocurrir, sus cuerpos regresaban a la tierra dejando una huella difusa de su paso efímero, lo que aliviaba profundamente el duelo de sus familiares.
Mi propia madre no empezó a llamarse Huma antes de cumplirse ese plazo. Yo en cambio cometí el error de dirigirme a Pelayo, mi primogénito, cuando aún lo llevaba en el vientre, entablando con él largas conversaciones mudas. Acaso por eso al perderlo, a la vez que lo veía nacer, sufrí un desgarro brutal que todavía no ha sanado. Ni sanará.
Tradición y sabiduría se dan frecuentemente la mano.
La tarde en que llegó el mensajero hacía calor, por lo que don Alfonso no se cubría con manto de armiño o púrpura. Vestía una sencilla túnica de lino basto y manga ancha, rematada en los bordes con cintas color carmesí, símbolo de realeza. Ceñía su cintura una correa de cuero oscuro en la que resaltaba la hebilla en forma de punta de flecha, de oro macizo ricamente labrado. En la frente portaba la corona con la que fue ungido Rey el noveno mes del año 791 de Nuestro Señor, hace ya más de tres décadas, tras la renuncia de Bermudo, arrollado por los mahometanos en el desastre del río Burbia. Un humilde aro dorado, desnudo de gemas, cuyo peso gigantesco, no obstante, ha soportado con extraordinario coraje desde entonces, prácticamente en solitario, por el bien de su pueblo y del Reino.
Tras toda una vida a su servicio, sigo emocionándome al contemplar la magnitud del soberano y la apostura del hombre. Su fortaleza. Su aplomo. Están en él, en el espíritu que traspasa piel y vestiduras, sin necesidad de adornos. Moran en su corazón más que en su espada, por más que esta rara vez se aleje de su mano.
Celeste, un acero de Damasco ganado en combate al mismísimo Abd al-Malik ibn Mugait en la batalla de Lutos, nada tiene que envidiar a Joyosa, la espada de Carlos el Magno, recibida de su abuelo, Carlos Martel, vencedor de los sarracenos en Poitiers. Tampoco a Durandarte, la perteneciente a Rolando, muerto por los muslimes en Roncesvalles, que custodiaba en su interior un diente de san Pedro y la sangre de san Basilio.
La de mi señor es un arma tan bella como letal. Ligera, pese a su longitud de más de dos codos, y a la vez muy resistente. El soberano la enriqueció mandando fabricar a sus orfebres una empuñadura única, en cuyo pomo se alojan reliquias de varios santos e incluso hilos del Santo Sudario que cubrió el rostro de Jesucristo después de su crucifixión.
Nunca ha sido desenvainado ese hierro sin un motivo justificado. Nunca ha derramado sangre que no fuera necesaria. Antes al contrario, ha recibido de su dueño las cualidades de nobleza que posee y cultiva él: honor ante todo, piedad, valentía, determinación, perseverancia, sacrificio, abnegación, fuerza y justicia. Por eso, cuando descansa sobre un cojín junto al trono que ocupa el Rey, en su vaina de cuero repujado y plata, no solo no inspira temor, sino que resulta tranquilizadora. Tanto como el mismo soberano, sentado en su escaño de roble.
Y vuelvo al relato de los acontecimientos, que adentrándome sin pretenderlo en el terreno de los sentimientos me desvío de lo esencial.
Me había quedado, si no yerro, en el anuncio del emisario recién llegado a palacio…
—¡Hazle pasar enseguida! —ordenó el Rey con voz grave al chambelán, sin mostrar la turbación que probablemente sentía.
Yo misma estaba, en ese instante, conteniendo la respiración.
En la Gallaecia, cerca de Lucus, se encuentra el monasterio de Sámanos, protegido en el fondo de un valle y mantenido hasta ahora a salvo de los estragos que trae consigo la guerra. Allí pasó mi hijo Rodrigo la mayor parte de su vida, antes de trasladarse a Iria Flavia para incorporarse al servicio del prelado Teodomiro, según me hizo saber en su última carta, llegada a palacio hace más de un lustro. Desde entonces, no tengo noticias suyas.
¿Habría sido atacado ese santuario de paz por los guerreros de la media luna? No resultaba en absoluto descabellado concebir esa idea terrible.
Dos estíos ha, sin ir más lejos, se adentraron hasta el corazón de esa tierra las huestes enviadas por el segundo de los emires llamados Abd al-Rahmán, nieto del que yo conocí en Corduba, siendo aún doncella. Quienes contemplaron la devastación provocada por su furia regresaron a Ovetao con testimonios aterradores.
Tras la muerte del omeya de las blancas vestiduras, fundador de la dinastía empeñada en aniquilarnos, sus sucesores, Hixam, Al-Hakam y ahora este, no se han cansado de acometernos con expediciones brutales, enviadas año tras año a tratar de doblegarnos. Y casi siempre se producen justamente en esta época.
Bien es verdad que ni nuestros espías en Al-Ándalus ni tampoco los vigías desplegados en los puertos de montaña han avisado últimamente de ataque alguno, aunque no sería la primera vez que aparecen por sorpresa, cual plaga de langostas.
¿Cómo no temblar?
Teníamos motivos sobrados para sentir las garras del miedo arañarnos las entrañas, aunque la visión de un monje nos tranquilizó enseguida. Los mensajeros del frente nunca visten hábito ni lucen tonsura. Suelen oler a la sangre que les impregna la ropa.
—¡Hablad! —dijo el Rey al joven clérigo, visiblemente sosegado—. ¿Qué clase de nuevas son las que os traen hasta la corte en tal estado? Confío en que nada malo le haya ocurrido al obispo…
El hermano vaciló, sin saber cómo comportarse en presencia de ese monarca que infunde respeto, afecto y temor a partes iguales.
La gloria de don Alfonso es tanta, sus proezas de tal magnitud, que, cumplidos los sesenta y dos años, treinta y seis de ellos reinando, aparece ante su pueblo como un elegido de Dios, merecedor de reverencia. De ahí que el bueno de Nunilo —así dijo llamarse el fraile— se quedara momentáneamente sin palabras, pese a la facilidad de lenguaje que demostraría más tarde.
En ese instante solo acertó a inclinar la cabeza ante su señor, tendiéndole con mano temblorosa un pergamino amarillento doblado en cuatro puntas, meticulosamente lacrado y sellado.
A diferencia de otros monarcas únicamente duchos en el manejo de las armas, mi señor Alfonso lee y escribe a la perfección, pues no en vano fue educado por los mismos hermanos sabios que acogieron a mi pequeño en su monasterio de Sámanos. Los ojos, no obstante, empiezan a traicionarnos tanto a él como a mí, lo que nos obliga a disponer de buena luz para entregarnos a esos menesteres. Y el salón del trono carece de la claridad necesaria.
La estancia, cuyos muros de piedra lloran aún por las juntas húmedas, es de unas dimensiones inéditas en Asturias. Eso hace parecer muy pequeñas sus ventanas alargadas, abiertas a media altura. Poco más que troneras, rematadas eso sí en arcos dobles, apoyados sobre pequeñas columnas bellamente labradas, que apenas dejan paso al sol. Se trata de una sala enorme, en comparación con la pobreza de nuestras casas, tan sobria como todo lo demás aquí.
Esta corte guerrera, acostumbrada a la destrucción que traen consigo las aceifas, rehúsa entregarse al lujo, aunque honra la dignidad del soberano que ha mandado reconstruirla en el empeño de inmortalizar el legado de su padre.
En un futuro, cuando seque la obra de mampostería, serán encaladas las paredes antes de iluminarlas con pinturas. Por el momento, las abrigan grandes tapices de lana tejidos en colores vivos. El suelo de piedra alrededor del trono está cubierto de pieles, mientras que por el resto del piso los siervos esparcen paja cada mañana, en un combate perdido contra el barro que traen las botas. Apenas hay mobiliario, más allá de algunos escabeles y de los braseros de cobre cebados con carbón vegetal. Los hachones fijados en los muros alumbran a duras penas la oscuridad del lugar, incluso al mediodía. Y los hechos que voy a narrar sucedieron cuando ya empezaba a caer la noche.
El Rey se estaba impacientando.
—Veo vuestra tonsura. Sabréis de letras. Desveladme de una vez el contenido de ese escrito.
—Como ordenéis, señor.
Lo que había sido un trabalenguas inconexo se convirtió en un chorro de voz cuando Nunilo se aclaró la garganta y empezó a leer el mensaje:
Teodomiro obispo, siervo de Dios, a Su Majestad don Alfonso, religiosísimo Rey, soberano de Asturias. Salud y bendición apostólica en Cristo…
No puedo reproducir con exactitud el contenido de la misiva, que narraba de forma prolija el hallazgo milagroso llevado a cabo por un ermitaño en un paraje cercano a Iria Flavia. Me limitaré pues a resumir lo esencial, sin añadir de mi cosecha a lo que oí en boca del novicio.
De acuerdo con el relato, el hombre, llamado Pelayo, vivía apartado del mundo en el bosque de Libredón, cercano a la parroquia de San Félix de Lovio. Allí, durante varias noches seguidas, llamaron su atención unos resplandores misteriosos, distintos a todo lo contemplado hasta entonces. Estrellas cuyo movimiento dibujaba un campo refulgente en el firmamento, mientras una música celestial rompía el silencio nocturno sin necesidad de que nadie tañese instrumento alguno.
Al cabo de varios días de zozobra y oración, durante los cuales temió haber perdido la cordura o ser víctima del Maligno, Dios atendió la plegaria del santo varón y esas luces le indicaron el camino a seguir, empujándolo al tiempo con fuerza hasta un lugar situado en lo más profundo de la espesura, donde dio con el sepulcro del que identificó inmediatamente como apóstol Santiago.
—¿De qué modo? —inquirió el Rey al instante.
—Merced a un ángel. Una voz interior imposible de explicar de otro modo o describir de forma más precisa —respondió el emisario de Teodomiro—. Eso al menos es lo que nos dijo el hombre, cuando el obispo y yo mismo lo interrogamos a él como acabáis de hacer vos conmigo.
Contestada la pregunta, retomó la lectura de la epístola, que seguía desgranando la historia.
Pelayo corrió ese mismo día a informar de su hallazgo en la aldea, incapaz de guardar para sí tamaño descubrimiento. Allí, el sacerdote lo remitió de inmediato al prelado. Llegado el reverendísimo Teodomiro al lugar indicado, después de ayunar tres días a fin de purificar su cuerpo, mandó apartar la maleza que ocultaba las piedras descubiertas por el anacoreta e iniciar los trabajos necesarios para sacar a la luz el sepulcro.
A su alrededor se congregaba una gran multitud de fieles, ante la cual cayó postrado, a los pies de las ruinas, proclamando a grandes voces que, sin lugar a dudas, se trataba del Arca Marmórica mencionada en los escritos de Isidoro de Sevilla, san Julián de Toledo y Beda el Venerable. Es decir, que habían encontrado el túmulo funerario donde reposaban las reliquias de Santiago el Mayor, evangelizador de Hispania, y de sus discípulos Anastasio y Teodoro.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Formación de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Camino de Santiago
Personaje: Alfonso II
Comentario de "La peregrina"
Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de Asturias y aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria noticia: en un bosque próximo a Iria Flavia, allá donde termina el mundo, han aparecido los restos del apóstol Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar, a fin de aclarar el misterio.
En la comitiva marchan nobles enredados en intrigas, fieros soldados, cautivos sarracenos, monjes custodios de turbios secretos… un fiel reflejo de ese tiempo turbulento, cuyo epicentro es un rey determinado a salvar su reino. Y junto a él cabalga Alana, con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido y el desafío de narrar, sin saberlo, la primera peregrinación jacobea de la Historia.
«Me llamo Alana. Por mis venas corre sangre astur y sangre goda. Sirvo a don Alfonso el Magno, rey de Asturias. Mis ojos cansados han visto horrores sin cuento, pero antes de cerrarse para siempre tal vez puedan contemplar el lugar donde reposa el apóstol Santiago»
Unas reliquias misteriosas, un destino incierto, un viaje que sentará los cimientos del camino más famoso de la cristiandad.
Presentación del libro en «Leer hace crecer»
Presentación del libro en «La pecera de papel»
Entrevista a la autora en «Hoy por Hoy» Cadena SER León
Entrevista a la autora en «Herrera en COPE»
Entrevista a la autora en Aragón Radio