La última sibila
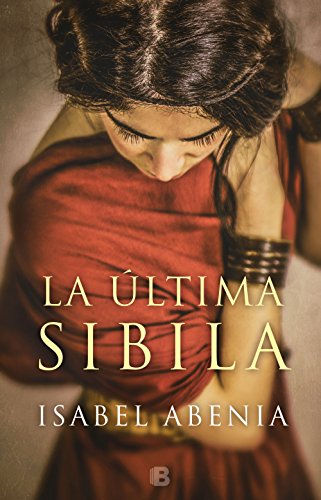
La última sibila
Apolo, que había aprendido de Pan el arte adivinatoria, llegó a Delfos, y como la serpiente Pitón que guardaba el lugar le impedía acercarse a la sima, la mató y se adueñó del oráculo.
Biblioteca. Libro I. APOLODORO. Siglos I-II d. C.
Delfos, Grecia, finales del año 114 d. C.
Los ojos negros de la niña estaban húmedos y brillantes por un llanto incesante. El día anterior había tenido lugar en el templo de Delfos la representación sagrada de la quema de la cabaña y la partida de Apolo hacia el valle de Tempe; el dios había abandonado la ciudad antes del invierno y no retornaría hasta el séptimo día del mes de Býsios, al inicio de las fiestas que anunciaban la primavera. La pequeña todavía no había cumplido los ocho años de vida y, al ser el siete el número mágico, su madre comprendió que el momento había llegado. Además, durante ese tiempo de ausencia del dios no había respuestas oraculares en el templo y Pitia, la gran pitonisa que todo veía, estaría descansada para mejor recibir a su nueva discípula.
—¡Berenice, no quiero que salga de tus labios ni una sola queja más! — gritó la mujer, asiendo del brazo a la niña—. ¿No comprendes que tu futuro cometido es el más honorable al que nadie pueda aspirar? Si las cosas salen bien, serás intermediaria entre el mundo divino y el humano, la conexión entre dioses y hombres.
La chiquilla se apartó un rizo del largo cabello oscuro que se había pegado a su mejilla por efecto de las lágrimas y asintió entre hipos.
—Eres la heredera de la primera sibila, hija mía, así habló el dios —dijo la mujer, acariciando el rostro infantil levemente.
La pequeña pareció serenarse ligeramente por el contacto materno y fue capaz de articular palabras entrecortadas, preguntas que la ayudasen a comprender por qué estaba sucediendo aquello.
—¿Pero quién era esa, madre?
—La de mente profética, la primera sacerdotisa del dios en épocas remotas, la pitonisa del templo de Apolo cuando este no era sino una cabaña construida con ramas de laurel, hace más de mil años.
—¿Y cómo puedo ser heredera de una mujer que vivió hace tanto tiempo? —preguntó la niña sin comprender.
—Porque posees el poder de los dioses hiperbóreos, Berenice. No fui consciente de cuándo ni de cómo te engendré, mi esposo había muerto meses atrás y ningún hombre visitaba mi lecho, pero cuando mi vientre comenzó a abultarse comprendí que estaba esperando un hijo. No podía acudir al oráculo para que la actual pitia resolviese mis dudas por ser mujer, pero no hizo falta, ella misma vino a mi propia casa una noche, cubierta por un velo y rodeada de sacerdotes.
La pequeña atendía el recuerdo materno con una mirada húmeda de ruego, pidiendo compasión a través de unos ojos semejantes a un par de cielos nocturnos cuajados de estrellas.
—Mucho me impresionó su visita, aquello resultaba inaudito — continuó la mujer sin percatarse de la muda petición de la niña—, ella levantó mi vestido y colocó su mano en mi vientre anunciándome que estaba esperando una hija de la propia Gaia, de la mismísima diosa Tierra. Me aseguró que yo era un mero instrumento, el receptáculo utilizado por la gran Madre Todopoderosa para que tú vieses la luz y llegases a este mundo. También vaticinó que nacerías el séptimo día del mes de Býsios, como el dios Apolo, y así fue. Tú eres la elegida, Berenice.
La niña se cubrió el rostro con las manos, horrorizada por aquella responsabilidad que su madre le acababa de revelar. Al parecer tenía una misión sagrada cuyo alcance debería ir descubriendo con el tiempo, porque lo cierto era que en aquel instante apenas intuía su significado.
—¡Hala! —rugió la mujer—; coge de una vez tus cosas y vamos a la morada de Pitia, a partir de ahora vivirás allí y la servirás, ella será tu nueva madre.
—Pero yo no quiero que lo sea —gimió la pequeña—, mi madre eres tú, no puedo ser la hija de una vieja de más de setenta años.
—Ya te he explicado muchas veces que todos los seres vivientes somos hijos de la Madre Tierra y esto debe quedarte muy claro —dijo la mujer con rabia—. Tú no me perteneces a mí ni yo a ti. En el templo de Apolo hay una escultura en forma de ombligo con un cordón umbilical, el omphalós, señalándonos que Delfos es el centro del mundo y recordándonos que todos los seres vivientes provenimos del seno de Gaia. ¿Acaso no comprendiste la inscripción bajo el relieve de bronce de Homero que te mostré hace unos días en la antesala del santuario? Ese divino poeta fue a consultar a la pitonisa hace muchos siglos para preguntarle cuál era su verdadera patria. Las palabras que hay grabadas bajo la imagen fueron la respuesta de aquella sabia pitia: «Feliz y desgraciado, porque has nacido para lo bueno y lo malo, buscas una patria, pero tú no tienes patria, sino matria; la isla de Íos es tu tierra madre, la que te recibirá cuando mueras».
La chiquilla pensó, sin atreverse a declararlo, que no le importaba en absoluto lo que aquella profetisa le hubiese dicho siglos atrás a un viejo poeta desconocido para ella. Sin embargo, para su madre parecía de vital importancia que atendiera sus incomprensibles palabras y, obedientemente, confesó que no había entendido el significado de la enigmática contestación oracular.
—Es muy sencillo, Berenice —explicó la madre con paciencia—, la sibila quiso transmitir a Homero que él había nacido para lo bueno, su poesía, y para lo malo, su ceguera y el sufrimiento que por ella padecía, pero que su única progenitora era la Tierra Madre donde está enterrado y a cuyo seno todos volvemos. Por eso no hay que buscar a los padres carnales ni la propia patria, todos somos hijos de la diosa Gaia y a ella retornamos al morir.
La hermosa niña tragó saliva asintiendo. Todo era demasiado confuso, aunque intuyó perfectamente que no había vuelta atrás y que no lograría permanecer en la casa familiar con sus hermanos por mucho que llorase y gimiese. Cogió el hato que su madre había preparado con sus escasas pertenencias y, tomando la mano materna, traspasó la puerta de un hogar a cuyo interior no volvería jamás.
La pequeña fue llevada a rastras por la empinada Vía Sacra hacia la parte más alta del recinto amurallado, para acabar deteniéndose ante la fachada de una imponente vivienda adosada al templo de Apolo. Tras anunciarse a la sirvienta que había abierto la puerta, madre e hija fueron conducidas a través de un patio con columnata jónica a una habitación tan bella como el interior de un santuario en la que una anciana velada descansaba sobre una silla dorada de brazos curvos. Berenice solamente se atrevió a echar un ligero vistazo a la figura al traspasar el umbral, ya que, siguiendo el consejo de su progenitora, debía permanecer ante la gran sibila sin apartar la mirada del suelo.
—¿Esta es Berenice? —preguntó la anciana con una voz grave y extremadamente hermosa.
—Sí, Pitia —respondió la madre de la chiquilla esbozando una reverencia—, y aquí te la traigo tal y como me ordenaste, en su séptimo año de vida.
—Bien, has hecho un buen trabajo. Ahora puedes irte.
La niña sintió una punzada de terror cuando la mano de su madre se desenredó de la suya, levantó sus ojos hacia ella rogándole en silencio y por última vez que no la dejara en aquel lugar desconocido con una vieja extraña, pero de nuevo el mudo ruego no obtuvo respuesta, y la vio alejarse lentamente y salir de la estancia sin volver la vista atrás.
Berenice notó un dolor desgarrador en su pequeño corazón, una sensación de soledad y abandono indescriptible. Quizás debido al pánico, Berenice olvidó humillar la mirada de nuevo y se enfrentó a la visión de la gran sibila, quien se levantó lentamente del lujoso asiento mostrando una impresionante estatura que hizo temblar a la niña. Por los laterales de un anticuado peplo dorio se entreveían los brazos flácidos de Pitia y unas piernas azuladas por las varices propias de su vida sedentaria. La anciana dio una vuelta alrededor de ella, observándola detenidamente, mientras hacía sonar los incómodos tacones de sus dorados krepidoi, inadecuados para llevar en una vivienda y más propios como calzado de una meretriz oriental.
—Voy a tener mucho trabajo —se dijo en voz alta hablando consigo misma—, pero valdrá la pena.
La larga y huesuda mano de la pitia alzó levemente la cabeza de la niña asiéndola por la barbilla y su rostro se acercó a solo un palmo del de ella.
—Deberás aprender rápidamente las normas de esta casa y acatar sin rechistar lo que se te ordene que hagas, ¿has comprendido?
La pequeña asintió aterrorizada observando los rasgos de la mujer que ya vislumbraba claramente a través del fino velo. Al tenerla tan cerca de sí, Berenice ahogó un grito al comprobar que sus facciones eran terribles, ojos glaucos escondidos por una enorme nariz y gruesos labios que colgaban hasta casi alcanzar la prominente barbilla. Además, percibió que emanaba un ligero olor acre, una mezcla de aceite perfumado y hedor de vejez o enfermedad, muy distinto al dulce aroma de su madre. Mecánicamente se llevó la mano a la boca queriendo contener alguna otra reacción que pudiese ser malinterpretada por aquella tétrica anciana, pero la gran pitia se la apartó ordenándole que respondiera en voz alta.
—Sí, he comprendido —murmuró la niña.
—Demasiado aguda —se lamentó Pitia chasqueando la lengua—, pero tu voz cambiará, o bien haremos que cambie. Dentro de unos años no va a reconocerte ni la que te engendró.
Pausadamente volvió a sentarse en su trono y sacó un antiguo brazalete del interior de una caja de marfil, una bella pieza de oro con la forma de una serpiente enroscada.
—Póntelo en el brazo derecho —ordenó—, así todos sabrán de tu nuevo rango.
Berenice se puso la pulsera que, inmediatamente, cayó hacia su mano incapaz de sostenerse en la delgada extremidad infantil.
—Puedes presionar el metal hasta ceñirlo a tu contorno, de momento es demasiado grande para ti.
Pitia quedó en silencio unos instantes durante los que pareció estudiar el interior de la niña hasta que, finalmente y sonriendo, lanzó una enigmática frase con su extraordinaria voz.
—Bienvenida a este gineceo, un Universo femenino donde encontrarás a tus nuevas hermanas, a tu nueva madre y a tu nueva diosa.
A continuación, pronunció un nombre y de inmediato se materializó en la estancia una joven de no más de catorce años, de rostro agraciado y con el largo cabello castaño sujeto por una redecilla milesia, quien parecía que hasta el momento de ser llamada hubiese estado mimetizada con la pared o fuese invisible a los ojos humanos. La pequeña Berenice se relajó ligeramente al comprobar que allí vivía alguien poco mayor que ella, quizás llegasen a ser amigas y compañeras de juegos en aquel lugar.
—Aspasia, Berenice vivirá con nosotras a partir de ahora y tú deberás hacerte cargo de ella —anunció la anciana—. Prepara un nuevo lecho y muéstrale las costumbres de este lugar, pero antes lávala y despiójala bien.
La joven Aspasia empujó suavemente a Berenice para sacarla de la habitación de Pitia y la condujo de nuevo a través del patio interior de la casa hasta una sala de baño. Entraron en la estancia rectangular en cuyo lado de mayor longitud frente a la puerta había una gran tina de piedra, mientras que, en el perpendicular, dos trébedes sobre unas brasas calentaban sendas palanganas de agua humeante.
—Es una pared que irradia calor —informó Aspasia viendo que la niña tocaba el muro termógeno y apartaba asustada la mano—. Quítate la ropa y métete en la bañera.
La niña se despojó de su tosca túnica de lana, se introdujo en el agua cálida que su compañera vertía en el interior de la pila con una jofaina y empezó a frotarse bien con una esponja. Aspasia se arrodilló tras ella para rebuscar entre sus cabellos la posible presencia de parásitos mientras charlaba alegremente.
—Imagino que es la primera vez que has visto un baño privado porque habrás ido únicamente a los públicos, y no sé con qué frecuencia. Como sacerdotisa candidata a la preselección para el puesto de pitia debes mantener tu cuerpo bien limpio a partir de ahora, además de observar las rígidas normas que imperan aquí y que ya irás aprendiendo. En primer lugar, tienes que saber que lo puro no puede ser tocado por lo impuro, así que deberás evitar entrar en contacto con los residuos de los alimentos y con excrementos tanto de personas como de animales. Tú, yo y una sierva concreta seremos las únicas que tocaremos a la gran Pitia directamente, su cuerpo, su comida, sus vestidos y su cabello; ni Clea ni Helena ni Calandra deberían hacerlo, aunque en los últimos tiempos estas reglas se han suavizado mucho.
—¿Quiénes son Clea, Helena y Calandra? —preguntó la pequeña
Berenice mientras recibía una friega de vinagre en la cabeza.
—Las otras sacerdotisas que viven aquí —respondió Aspasia—, y junto a nosotras dos, las responsables de que la llama sagrada nunca se extinga en el santuario de Apolo.
—¿Y por qué has dicho que ellas no deberían tocar a Pitia?
—Durante el tiempo en que el dios Apolo abandona Delfos, su templo es ocupado por el alegre Dioniso, señor del vino y de todo lo húmedo, y las tíades, sus sacerdotisas, realizan ceremonias en su honor. Clea es la jefa del colegio délfico dionisíaco e imagino que no desconoces lo que hacen…
—Una vez fui con mi familia a una fiesta de las tíades y solamente las vi correr en competición.
Aspasia lanzó una carcajada y sus chispeantes ojos castaños adquirieron más viveza todavía.
—No me refiero a eso —dijo todavía riendo de buena gana—. Bueno, ya lo sabrás más adelante.
—¿Y por qué está aquí? —preguntó Berenice asombrada—. Nosotras servimos a Apolo.
—Ya sabes, o deberías saber, que el santuario pertenece a ambas deidades; Apolo se encuentra en él nueve meses, pero a principios del invierno lo abandona y es sustituido por Dioniso. Por eso durante este periodo no hay respuestas oraculares de la pitia, precisamente porque el dios inspirador de profecías no está presente en el templo.
Berenice asintió comprendiendo.
—¿Y las otras dos mujeres que has nombrado? —volvió a preguntar.
—En cuanto a Helena y a Calandra, ya estaban casadas y tenían hijos antes de que fueran reclamadas para servir a Apolo. No entiendo bien el motivo por el cual fueron llamadas, quizás porque son buenas tañendo la cítara y ese tipo de música agrada mucho a Pitia.
Berenice alzó las cejas sorprendida.
—Solamente estaba bromeando —dijo Aspasia sonriendo—, ninguna de las dos sabe tocar instrumentos musicales, ni hacer casi nada en realidad. En tiempos antiguos se escogía a la sibila entre las familias más sensatas, cultas y respetables de Delfos y debía ser virgen, pero esto cambió cuando hace muchos siglos un joven de Tesalia llamado Equécrates se enamoró de la joven y hermosa pitia, la raptó y la violó. Por eso ahora la pitonisa tiene que ser una mujer madura, una vieja que no levante pasiones entre los hombres.
La niña abrió los ojos como platos, espantada.
—La actual pitia quiere establecer de nuevo las normas que regían antiguamente el oráculo, y por eso estamos nosotras aquí, para que nos acostumbremos desde pequeñas a contener los deseos de nuestros cuerpos, centrándonos únicamente en ejercitar nuestras mentes y en adaptarnos a los rigurosos servicios del templo. En realidad, creo que Pitia seleccionó a Helena y a Calandra para que la sucedieran tras su muerte, pero solamente hasta que nosotras alcancemos la edad de cincuenta años.
—¡Pero para eso falta muchísimo tiempo! —exclamó Berenice.
—No sé —reflexionó Aspasia—, nuestro maestro y sumo sacerdote del santuario asegura que para alcanzar la sabiduría no basta una vida, y si queremos llegar a ser pitias deberemos ser no solamente las más puras, sino las más sabias.
—¿Quién es nuestro maestro? —preguntó la niña.
—Tenemos varios, y ninguno es esclavo sino personas libres, pero me refiero concretamente al viejo Plutarco de Queronea, ¿no te suena? Pues es un famoso filósofo y un buen hombre, porque no nos pega ni con férula ni con látigo como el bestia de Orbilio, alias Plagosus.
—No sé latín, Aspasia.
—¡Ah, claro! Plagosus significa vapuleador.
La niña abrió la boca aterrorizada ante el panorama de que uno de sus maestros fuese a ser un tipo apodado así.
—Bueno, pronto los conocerás. Voy a por una túnica limpia para ti, mientras tanto, sécate bien con este paño.
Berenice hizo lo que Aspasia le había ordenado mientras se preguntaba cómo iba a ser su vida allí a partir de entonces. La suave toalla de algodón egipcio acariciando su menudo cuerpo le provocó una sensación de bienestar capaz de borrar la inmensa preocupación que sentía por su incierto futuro. Su piel despedía olor al aceite perfumado que su compañera había derramado en el agua del baño, un aroma fragante y delicioso que en su casa nunca se habrían podido permitir. Se enrolló en la toalla como una crisálida y se miró en el enorme espejo de metal turbio por el vaho; nunca había visto uno de semejante tamaño ni en el interior de las barberías, solamente esos pequeños de mano y medio rotos con que las mujeres de su barrio conseguían a duras penas acicalarse.
Respiró profundamente comenzando a sentirse más tranquila. Quizás los dioses hubiesen planeado aquello con alguna finalidad concreta y específica, y probablemente su madre tuviese razón al asegurar que lo que ella iba a disfrutar a partir de entonces era algo que el resto de los mortales no podía siquiera soñar.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Antigua
Periodo: Grecia Antigua
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "La última sibila"
En Delfos, el centro del mundo griego, donde su oráculo predice el futuro de todos, la pequeña Berenice es llevada a la enigmática vivienda de la sibila para que comience su aprendizaje. En ese fascinante lugar, lejos de su madre, convivirá con otras sacerdotisas e irá adquiriendo conocimientos, pero no solamente de gramática o de la digna filosofía impartida por Plutarco, sino también de otro tipo mucho más profundo, si cabe: la propia Pitia, la gran pitonisa, la entrenará para que logre controlar sus emociones e incremente sus dones adivinatorios, y pueda sobrevivir en un universo femenino lleno de belleza y sabiduría, pero también de oscuras pasiones y envidias.
Pronto se dará cuenta la joven de que, en ese particular escenario, están ocurriendo hechos de difícil explicación que desembocarán en muertes violentas que deberán ser resueltas.