La batalla
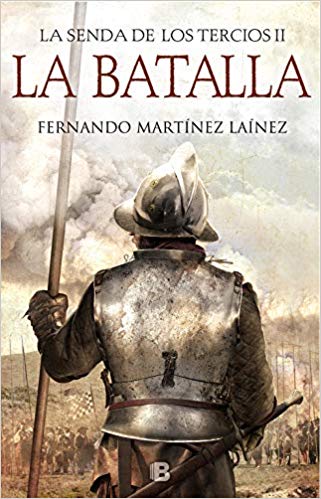
La batalla
DRAMATIS PERSONAE
Diego de Aedo y Gallart: Consejero real y secretario de cámara del cardenal-infante. Recibidor general de Brabante en Amberes. Escribió el relato del viaje de Fernando de Austria desde abril de 1632 hasta su entrada en Bruselas en noviembre de 1634. El libro fue editado en Amberes en 1635.
Ana María de Austria (1601-1666): Hija de Felipe III y Margarita de Austria. Reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis XIII. Madre de Luis XIV.
Francisco de Moneada y Moneada, marqués de Aytona (1586-
1635): Militar e historiador español. Gobernador general de
Flandes a la muerte de Isabel Clara Eugenia.
Bernardo de Sajonia-Weimar (1604-1639): Duque y comandante en jefe del bando luterano en la batalla de Nördlingen. En la Guerra de los Treinta Años invadió Baviera y combatió a los imperiales en el centro de Alemania. En 1635 se puso al servicio de Francia.
María Inés Calderón, la Calderona (1611-1646): Famosa actriz de teatro y amante del rey Felipe IV. Madre del Juan José de Austria.
Cardenal-infante don Fernando de Austria (1609-1641): Hermano del rey Felipe IV, virrey de Cataluña y gobernador general de los Países Bajos. Cardenal y arzobispo de Toledo. Comandante en jefe de las fuerzas españolas en la Guerra de los Treinta Años y Flandes.
Carlos Borromeo (1538-1586): Arzobispo de Milán venerado como santo.
Carlos Coloma (1567-1637): Militar y diplomático español. Intervino en la toma de Breda. Maestre de campo general en los Países Bajos y Alemania.
Carlos IV de Lorena (1604-1675): Duque soberano de Lorena entre
1624 y 1634. Cuando Francia invadió Lorena tuvo que abdicar en su hermano menor, y ambos terminaron en el exilio. Combatió valerosamente en Nördlingen.
Conde Juan de Cervellón: Jefe de la artillería del bando hispano- italiano en Nördlingen.
Cristina de Suecia (1626-1689): Hija de Gustavo Adolfo y reina de
Suecia. Abdicó del trono en 1654 y se convirtió al catolicismo.
Felipe IV (1605-1665): Llamado el rey Planeta. Dejó la gobernación del Estado en manos del conde-duque de Olivares hasta la caída en desgracia del valido. Tuvo que hacer frente a las sublevaciones separatistas de Portugal y Cataluña en 1640.
Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, duque de Feria (1587-
1634): Gobernador del Milanesado y virrey de Cataluña. Jefe del ejército de Alsacia. Su misión era abrir el camino español hacia Flandes en la Guerra de los Treinta Años.
Fernando de Hungría (1608-1657): Primogénito y heredero del emperador Fernando II. Era rey de Hungría y Bohemia y jefe del ejército imperial en Nördlingen. Accedió al trono del Sacro Imperio Romano Germánico a la muerte de su padre.
Matías Gallas (1584-1647): Jefe de las fuerzas austriacas imperiales en Nördlingen. Lugarteniente de Wallenstein.
Gastón de Orleans (1608-1660): Príncipe francés de la rama Borbón, hermano de Luis XIII, hijo de Enrique IV y María de Médicis. Eterno aspirante al trono de Francia y enemigo de Richelieu.
Gerardo Gambacorta: Teniente general de la caballería herido en
Nördlingen.
Gustavo Adolfo II de Suecia (1594-1632): Rey de Suecia. Invadió Alemania en la Guerra de los Treinta Años en apoyo del bando luterano. Venció al ejército imperial de Tilly en Breitenfeld (1631) y murió en la batalla de Lützen. Sus innovaciones
militares convirtieron a Suecia en una gran potencia de la época.
Gustav Horn (1592-1657): Político y mariscal de campo.
Lugarteniente de Gustavo Adolfo en la Guerra de los Treinta
Años y jefe del ejército sueco en Nördlingen.
Isabel Clara Eugenia (1566-1633): Hija de Felipe II y de Isabel de Valois. Casada con su primo el archiduque Alberto de Austria. Cosoberana de los Países Bajos entre 1598 y 1621. Gobernadora general de Flandes desde 1621 hasta su muerte.
Johan-Philipp Kratz: Coronel al servicio del Imperio que se pasó al bando luterano. Hecho prisionero, fue enviado a Viena y degollado por traición al emperador.
Diego Mexía de Guzmán, marqués de Leganés (1580-1655): Militar y consejero de Estado. Maestre de campo general en los Países Bajos. Gobernador de Milán. Mandó el ejército de Alsacia tras fallecer el duque de Feria, con la misión de asegurar el paso del cardenal-infante don Fernando a Flandes. Tuvo una destacada actuación en Nördlingen.
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma (1553-
1625): Marqués de Denia y valido de Felipe III. Se hizo inmensamente rico con la corrupción y la venta de cargos y bienes públicos.
Margarita de Austria-Estiria (1584-1611): Reina consorte de
España y Portugal. Esposa de Felipe III.
María Ana de Austria (1606-1646): Hija menor de Felipe III y Margarita de Austria. Reina y emperatriz consorte de Hungría y el Sacro Imperio.
Martín de Idiáquez Camarena: Maestre de campo del tercio viejo heredado de Juan Díaz Zamorano. Su heroica actuación en Nördlingen fue decisiva, resistiendo en la colina de Allbuch incesantes asaltos hasta romper al ejército sueco.
Maximiliano I de Baviera (1573-1651): Duque soberano de Baviera y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico.
Francisco de Meló (1597-1651): Militar y diplomático de la Corona hispana nacido en Portugal. Embajador en Génova. Gobernador de los Países Bajos y virrey de Aragón y Cataluña. Mandaba el ejército español en la derrota de Rocroi.
Marqués de Montenegro, Jerónimo Carafa (1564-1633): Virrey y capitán general de Aragón. Consejero del cardenal-infante en la marcha hacia Flandes.
Enrique II de Montmorency (1595-1632): Ahijado del rey de Francia y gobernador del Languedoc. Actuó contra Richelieu y fue condenado a muerte y ejecutado.
Antonio Moscoso (1605-1634): Amigo y confidente del cardenal- infante. Casado con Francisca Luisa Portocarrero, marquesa de Villanueva del Fresno.
Íñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate (1566-1644): Embajador de España en Hungría y Viena. Participó en la guerra de Flandes y allí fue hecho prisionero. Influyó poderosamente en la caída y muerte de Wallenstein.
Axel Oxenstierna (1583-1654): Gran canciller de Suecia y gobernador general de Prusia. Hábil negociador en la Guerra de los Treinta Años. Asumió el control político y militar del país a la muerte de Gustavo Adolfo, cuando el trono pasó a su hija Cristina, con seis años de edad.
Gianbattista Paniguerola: Maestre de campo milanés al servicio de la Corona hispana.
Octavio Piccolomini (1599-1646): Duque de Amalfi y general imperial.
Diego Saavedra Fajardo (1584-1648): Escritor y diplomático español. Embajador residente en Baviera durante la Guerra de los Treinta Años. Participó en numerosas misiones confidenciales y desde Baviera trató de asegurar la marcha del cardenal-infante hacia Flandes.
Conde de Thurn: Uno de los líderes de la revuelta de la nobleza protestante en Bohemia, en la Guerra de los Treinta Años.
Conde de Tilly (1559-1632): Generalísimo del bando católico imperial. Vencedor en la batalla de Montaña Blanca (1620) contra los protestantes. Dirigió los ejércitos de la Liga Católica en la Guerra de los Treinta Años. Murió combatiendo en el río Lech.
Gaspar de Torralto: Maestre de campo de un tercio napolitano en
Nördlingen.
Papa Urbano VIII (1568-1644): Pertenecía a la familia florentina de los Barberini y dejó memoria histórica por su nepotismo. Durante la Guerra de los Treinta Años favoreció los intereses de Francia y Gustavo Adolfo de Suecia en contra de España.
Albrecht Wenzel von Wallenstein (1583-1634): Estadista checo y generalísimo del ejército mercenario al servicio del emperador Fernando II. Combatió en la Guerra de los Treinta Años contra el bando protestante y sus aliados suecos y daneses. Murió asesinado en una conspiración.
PECADOS REALES
El rey Planetario y su valido, el conde-duque de Olivares, hablan en voz queda. La preocupación es patente y la gravedad del momento pesa como una losa. El ejército luterano sueco barre el centro de Europa y Alemania es un charco de sangre putrefacta. El imperio de los Habsburgo y España están contra la pared. Es el castigo de Dios —piensa el monarca— por los pecados del mundo y los suyos propios.
El conde-duque, don Gaspar de Guzmán, se ve como un cirineo ayudando a soportar la cruz de los continuos desastres que llueven sobre España. Agita en su mente momentos cambiantes de cansancio y desaliento, que intercala con sueños grandiosos de realidad remota. También atesora el pálpito interior de participar en persona en alguna batalla magnífica, de recuerdo imperecedero, y morir de una bala de artillería al servicio de su rey, pero todo eso no es más que boquilla, palabrería inane.
Cuando habla con el rey, el valido se transforma y sus palabras se deshacen en fumarola de vanaglorias. Ambición de falso guerrero con armas de papel y raptos de iracundia descontrolada. Enardecido, don Gaspar le recuerda al monarca lo que hace poco dijera al cardenal-infante don Fernando, su alteza el hermano menor del rey, con quien mantiene una relación tensa, entre desconfiada y benevolente.
—Nosotros tenemos más gente y mejor que el enemigo —dice el valido
—, mas no hay cabeza ninguna, ni grande ni chica, con lo que todo se perderá. Yo he suplicado que me diera licencia, aunque solo fueran quince días, para llegar a combatir, pero no se me ha dado y acepto la voluntad de Dios y de vuestra majestad, ya que así lo queréis.
—Calmaos, os pido, don Gaspar —pide el rey, alarmado de ver a su valido tan descompuesto.
—Lo cierto es, señor, que, si Dios me diera unas tercianas, y pudiera disponer de más tiempo libre a vuestro servicio, yo pondría todo en orden, pues estoy muy práctico en aquella tierra de Flandes. No me refiero a la soldadesca, claro está, pero sí en lo mecánico y económico. Y sepa vuestra majestad que en esta vida no deseo otra cosa sino morir de una bala de artillería en servicio de mi rey, como el mayor aliento que cabe en mi corazón. Aquí estoy, señor, para mi desgracia, viendo perder Flandes a cuenta de la infamia.
El rey Planetario asiente, pero sus pensamientos están con la Calderona, que la noche pasada lo dejó a medias en el lecho, las tetas prietas y las carnes blancas, por asuntos pendientes que debía resolver. Las palabras del conde- duque le llegan un tanto lejanas, y debe hacer un esfuerzo para concentrarse.
—Señor, quiera Dios ver al lado de vuestra majestad a gentes capaces de la máquina de guerra, vuestros invencibles tercios. Estamos con el corazón en dos tablas, esperando los sucesos de don Fernando.
La mente de don Gaspar, aunque ineficaz y hueca, percibe la lucha titánica contra el mundo que se le viene encima y le aplasta, y gime internamente como un torturado silencioso, desgranando quejas.
—Quedo reventado de ocupación; cierto es, señor. Y aseguro a vuestra majestad que no me es ya posible tanto trabajo, según me hallo acabado de salud y aliento, pues lo que he trabajado es de manera que verdaderamente no hay fuerzas que puedan resistirlo. Estoy rendido de la cabeza.
Gran burócrata, gran papelista, la mayor parte de los años de privanza del valido los ha consumido en su bufete de Madrid, donde es capaz de velar noches enteras despachando. Apenas viaja ya en las jornadas reales, llevando al Planetario de aquí para allá, dando tumbos por los caminos polvorientos de Castilla. Su vida ha estado entre sus carpetas, repletas de papeles, entre los secretarios fatigados de seguirle por la nube de problemas que le angustiaban, y que también servían de pasto a su hambre insaciable de mando.
En contraste, el rey tenía como rasgo fundamental de su carácter una sensualidad pasiva e inagotable, manifestada en su falta de voluntad. La abulia que le consumía. Su vida pública era una continua efeméride de devaneos amorosos con mujeres de cualquier categoría social. Pidiendo reiteradamente a Dios auxilio para no caer, y cayendo siempre. Con sus pecados —piensa con frecuencia el Planetario— no solo compromete la salvación de su alma, sino la seguridad de la monarquía católica y de la propia España, cuyas últimas derrotas atribuye a la ira divina que sus culpas han suscitado. Pero la apatía puede más. Con la propia monja sor María de Agreda, su amiga y confidente, confiesa abiertamente sus faltas. Golpes de pecho por sus pecados con una mano mientras con la otra pide a sus alcahuetes que le sirvan nueva cita amorosa.
«Temo a mi frágil naturaleza —escribe a la madre superiora de Agreda, admitiendo su abulia—, y, aunque conozco lo mejor para mi alma, el apetito suele inclinarme a lo contrario».
VIGILANDO AL INFANTE
Don Gaspar vigilaba a don Fernando, y le puso de espía al marqués de Camarasa. Sabe de sobra que ambos hermanos, los infantes don Fernando y don Carlos, son utilizados como banderín para las intrigas de los nobles descontentos. Era natural que el valido, celoso de su autoridad en la corte, se opusiera a tales maniobras.
Don Carlos, algo mayor que don Fernando, era inteligente y tímido, pero, aun así, intrigaba con Enríquez de Cabrera, el almirante de Castilla, y se comunicaban en secreto y por cartas.
Al enterarse, Olivares apartó al almirante del lado de don Carlos y a Melchor Moscoso de don Fernando, por idéntica razón. Ambos eran amigos íntimos de los infantes. Cuando en 1627 el rey Felipe IV cayó gravemente enfermo, algunos cortesanos señalados deseaban la muerte del soberano y abiertamente preparaban la sucesión de don Carlos.
En cuanto al cardenal-infante, se dejaba guiar en todo por Antonio Moscoso y era dueño absoluto de su gracia. Para impedirlo, Olivares propuso enviar a don Fernando a Flandes. No solo para apartarlo de compañías que no le convenían, sino para alivio de la Hacienda Real. No podía llevar sobre sí la opulencia exorbitante de criados que le pusieron en casa, tan magnífica que excedía con mucho el gasto. Por no hablar del decoro y la templanza debidos a su condición de arzobispo y cardenal.
Rodeado de altas jerarquías eclesiásticas, al infante lo solicitaban a todas horas prebendas y dignidades, y don Fernando se dejaba querer. A su puerta acudían todos los clérigos de su arzobispado y seglares con oficios. Repartía dinero a manos llenas, pues no en vano la mitra de Toledo era la más rica de Europa.
Cuando el valido le dijo al cardenal-infante que no convenía llevarse privado alguno a Flandes, ni que anunciase de privado a un criado suyo, pues a fin de cuentas eso era Antonio Moscoso, don Fernando montó en cólera.—¿Con qué derecho os inmiscuís en un asunto que me afecta? ¿Pretendéis acaso señorearlo todo?
—Alteza, solo me importa lo que afecta a la felicidad del rey. Vuestra amistad con Moscoso y el almirante de Castilla arrastra a otros sujetos necesitados y codiciosos, que corrompen lo más esencial de todo, que son las virtudes —sermonea el valido.
Tras lo hablado con el infante, Olivares no las tiene todas consigo sobre la conveniencia de que don Fernando pase a Flandes y, una vez allí, se vea rodeado de personas de linaje real, como la reina madre de Francia, María de Médicis, y su hijo, el duque de Orleans. Además, la infanta Isabel Clara Eugenia sigue siendo mujer de mucho mando en Flandes y no desea soltar las riendas de aquel gobierno, que considera dote suya legítima. A fin de cuentas, ella es quien más ha sufrido todo el desaguisado de los Países Bajos, desde que su padre Felipe se empeñara en una guerra que dura ya más de sesenta años.
Isabel ha escrito en este sentido a su tío Felipe IV y al valido. Considera la infanta que ahora, en lo relativo a don Fernando, hay que ir con prudencia. No era de parecer que se fiasen tan pronto de un hombre sin experiencia ni consejo razonado, tan necesarios para llevar el peso de las armas en aquellos estados. Mejor irle habilitando fuera de la corte entre dignidades eclesiásticas y universidades, ofreciéndole la golosina del cardenalato.
Entre el rey y Olivares acuerdan también que podrían dejar al infante en el virreinato de Cataluña, levantando gente para conducirla a la frontera de Francia, haciendo plaza de armas en Barcelona, cercándolo de hombres graves y encanecidos para tenerlo más murado.
—Y en esto —le dice el conde-duque al monarca— conviene usar de la regla principal del Estado: pensar despacio y ejecutar deprisa. En suma, majestad, creo que deberíais separar a vuestro hermano don Fernando de ese Moscoso, porque induce al infante a una vida libertina. Lo mismo que su otro hermano, don Carlos, ambos deben vivir sin privados, cumpliendo sus egregios deberes.
—Pero están destinados a muy altas instancias.
—Cierto, majestad. Estoy pensando en darle algo que roza el lugar más alto de la Iglesia, aunque veo algún inconveniente para ello.
Bosteza el monarca pensando en el puterío que le espera. Le han hablado esta noche de una tal Catalina, cuyo marido navega de soldado embarcado en galeras de Sicilia. Un mayordomo de palacio lo ha dejado todo arreglado. Pan comido.
—Quizá sea la influencia de Moscoso, pero al infante don Fernando lo encuentro más inclinado a las armas y a la carne que al rezo y los inciensos.
—Confiemos en la voluntad del Altísimo. Mi hermano es aún muy joven y la carne es tentadora a esa edad.
—Os mantendré al tanto. En cualquier caso, debe quedar claro que el poder absoluto de vuestra majestad es solo vuestro, solo por encima de Dios.
—Bien, encargaos de todo. Esta noche quizá daré una vuelta por las calles. Me gusta conocer de cerca al vulgo. Mis súbditos saben que soy un padre para ellos. Sin duda perciben mi afecto, y a veces quisiera hacer más por ellos, ayudarlos más, pero ya veis cómo está la cuestión de los dineros.
Don Gaspar recoge un gran cartapacio repleto de papeles y documentos que exigen meditación y la firma del rey mientras la tarde avanza por la balconada del salón regio. La mayor parte son nombramientos, peticiones de asistencia, subsidios de contribuciones. «Aquí solo pechan los pobres — piensa el conde-duque, cuando le entra la vena justiciera—. El problema es que ni los nobles ni los curas pagan un ochavo, y no hay manera de sacarles nada. Se niegan en redondo. Mucha fanfarria de honores, pero habrían de ahorcarlos para que abrieran la bolsa. Y ni aun así. Antes morir que pagar».
Con el tiempo, ya defenestrado de la corte, el conde-duque recordará en sus memorias escritas al filo de la muerte que el rey acogió esos consejos y los hizo cumplir. Pero las maledicencias cortesanas no dejaron de atribuir al privado caído en desgracia la muerte de don Carlos en 1632. Fue el veneno — decían las malas lenguas— y no la enfermedad venérea lo que acabó con su vida, aunque oficialmente la tumba le llegó por el tabardillo, la fiebre maldita del tifus de los piojos.
BAUTIZO Y VENGANZA
Cuando le trajeron al mundo en San Lorenzo de El Escorial, un mes de mayo de 1609, su madre, Margarita de Austria-Estiria, llevaba paridos seis hijos. Tres de ellos eran varones: sus hermanos Felipe y Carlos, y Fernando. Gran paridora, todavía tendría otros dos más tras contraer matrimonio por poderes con el remiso y prolífico Felipe III. Una doble boda, simultánea al casamiento de la infanta Isabel Clara Eugenia y su primo el archiduque Alberto de Austria.
El parto fue muy bueno, con pocos dolores, y después de que la reina diera a luz, el rey fue a recuperarse del susto a Aranjuez para disfrutar de la primavera en los frondosos jardines junto al río Tajo mientras la esposa convalecía. Un rey —diría Quevedo con desprecio— que dejó de ser rey antes de empezar a reinar.
Fernando es un niño rubio, de piel muy blanca, envuelto en amuletos, medallones, crucifijos y reliquias, como era la costumbre de la época. También dicen que el rorro llevaba puesta una campanilla para espantar a las brujas, un colmillo de jabalí que hacía crecer los dientes, y una rama de coral, garantía de buena salud; más la higa de azabache usada desde tiempo inmemorial en España contra el mal de ojo.
Para el bautizo del niño, como correspondía al fasto real de una monarquía derrochona hasta el escándalo, no se escatimó nada. Escenario, batallas y escenas religiosas, juegos florales, dorados y arquitectura de atrezo. Todo con desmesura y puntilloso protocolo aparatoso. El cortejo era una larga hilera de mayordomos, grandes de España, maceros y cortesanos, cada uno portando lo que corresponde a su lugar y posición social: bastones, velas, cepillos, saleros, lienzos, bandas y medallones. Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado y consuegro del duque de Lerma, encabezaba la comitiva, y de padrinos estaban sus hermanos: el príncipe y futuro rey don Felipe, que entonces tenía cuatro años, y la infanta e hija mayor, Ana. Como el padrino era demasiado pequeño para sostener al niño en la pila bautismal, hubo que levantar al neófito en brazos. De eso se encargó, como estaba previsto, el duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, valido de Felipe III. El hombre más poderoso de España por entonces, encargado de repartir las esperanzas cortesanas. Esas prisiones donde terminarán muriendo los ambiciosos como él.
Pese a su corta edad, el príncipe Felipe cae en la cuenta de que el valido lo está postergando en el bautizo. El futuro rey se vengará en cuanto suba al trono. Ordenará que lo encarcelen, cuando Lerma, retirado y enfermo, sea ya solo una sombra de sí mismo.
Los festejos públicos por el bautizo están programados para el mes de julio en la villa ducal de Lerma. Corridas de toros y juegos de cañas. Calor, cacerías y rejoneo a la jineta, y el duque de Feria, rumboso, corre con el gasto. Un millón de escudos en quince días, dicen, con caballos andaluces que maravillan en el coso a la plebe. Y la sombra del privado siempre pendiente, vigilando al niño infante como el buitre al cabritillo herido.
¿QUÉ HACER?
El plan que propone el conde-duque parte de la austeridad, pero ¿qué clase de templanza puede mantenerse en una corte fastuosa, que en punto a riqueza es la más vistosa y sorprendente de cuantas hay en el mundo? La más espléndida, culta y divertida de cuantas existen, donde siempre hay en el entorno palaciego de Castilla fruta helada y agua fría en verano, y la fiesta es continua.
¿Qué hacer —se pregunta Olivares— cuando la Hacienda Real gasta cuatro millones y medio de ducados durante un mes de jolgorio en un festejo de pequeña ciudad, mientras la peste y el hambre se extienden en algunas zonas de España? ¿Cuándo los nobles de la corte en Valladolid, durante el régimen de Lerma, gastan a manos llenas y se arruinan, mientras los mercaderes dan crédito ilimitado a las esposas y queridas de los magnates?
En un carrusel de boato y regocijo interminables, el tesoro de España se iba por el desagüe, pero, aun así, Lerma se ocupaba de que no faltase el dinero para que el rey saciara su abulia en diversiones que asombraban a toda Europa. A la Europa calvinista y puritana del ahorro laborioso, y a la refinada, opulenta y manirrota de los mecenas del papado y los príncipes católicos que escandalizaron a Lutero. El mismo conde-duque no estaba exento de culpa en la desenfrenada carrera del despilfarro alocado. ¿No había tenido que gastarte trescientos mil ducados en galantear a la que sería su mujer, doña Inés de Zúñiga, dama de honor de la reina, para hacerse notar en la corte? Eso había sido en los inicios de su carrera hacia el poder, y, aun así, no se arrepentía de ello. Sabía que volvería a hacerlo, porque la pasión de mandar era su droga y su lujuria. Algo más fuerte que la razón de la que hacía gala en los asuntos políticos.
Sus planes, aunque confusos en la arena internacional, están claros en lo que respecta al interior de España. Lo primero de todo es asegurar la persona del rey y la sucesión de la Corona, y en eso será inflexible. Ya lo dejó patente en las recomendaciones del Gran Memorial de 1624 destinado a Felipe IV, cuando este no había cumplido todavía los veinte años.
CONDE-DUQUE DE OLIVARES
Desterrado en Loeches
A la larga, mi relación con el cardenal-infante fue relativamente cordial y sostenida, aunque al principio no nos entendíamos bien.
Don Fernando y su hermano el rey eran temperamentos muy diferentes. La voluntad muelle de Felipe IV contrastaba con el brío y la inclinación a las armas de don Fernando, que combinaba con el estudio y los libros, además de hablar varias lenguas en la niñez.
Designado desde los diez años al rango cardenalicio, su verdadero genio era militar, pese a que la gente eclesiástica se enorgullecía de tener un prelado de sangre real. Pero su ambición apuntaba a lo seglar. Cuando en las fiestas aparecían el rey y el infante don Carlos a caballo, don Fernando se entristecía de ser espectador y deseaba verse también en la liza. «Quiero ser como tú», le decía al infante Carlos. Soñaba liberarse un día de la prisión de los hábitos, con banda de general y a caballo; rodeado de enemigos muertos y coronado de laurel por el ángel alado de la Victoria, tal como años después lo pintarán Rubens y otros artistas llegados de media Europa al olfato del oro, porque, en cuestiones de musas y primores de arte, la Corona no escatimaba.
En su desdén por los hábitos —deja escrito don Gaspar, ya recluido en Loeches, en las postrimerías del mundo—, don Fernando hacía fogosa competencia a sus dos hermanos reales en aventuras amorosas, hasta el punto de que sus desórdenes juveniles con mujeres de toda traza lo habían hecho caer enfermo más de una vez. Una de sus hijas bastardas, doña Mariana de Austria, entró monja en las Descalzas Reales, y don Fernando prosiguió los escarceos amorosos hasta el término de su breve vida. Con mayor ahínco, si cabe, a medida que la actuación guerrera y principesca en Flandes le hacía olvidar más su condición de prelado. Por causa de los excesos que llegaban a mis oídos, tuve que reprender al infante varias veces, a propósito de una amante o maestresa que le acompañaba disfrazada de paje en sus aventuras guerreras.
«Pero pese a tales disputas, terminé entendiéndome bien con el valido — recuerda a ratos Olivares—. Cuando don Fernando partió hacia Flandes, nuestras relaciones eran tan cordiales que hizo que me dedicaran el libro de la jornada que escribió el cronista Aedo, y de continuo ambos nos dedicábamos cumplidos en cartas llenas de lisonjas, que aún debo de guardar en alguna parte».
Es fama, por otra parte, que el valido hacía esfuerzos desesperados por enviar al cardenal-infante dinero largo para que nada le faltase en Flandes, como correspondía a un príncipe de la Corona. Y cuando don Fernando murió, en noviembre de 1640, después de soportar las tercianas con sangrías incontables, dejó por testamentarios a su confesor, al gobernador del arzobispado de Toledo, al presidente del Consejo de Castilla y al propio conde-duque de Olivares. Una muerte que nada tuvo de sosegada, como si hubiera tenido que purgar por sus pecados. Feneció probablemente de pericarditis, y al abrirlo para embalsamarlo le encontraron el corazón vertido en una vejiga de humor acuoso. Murió prematuramente, igual que ocurrió con el infante don Carlos, el segundo varón y quinto vástago del rey. Era este muy diferente a don Fernando y pasó por este mundo sin pena ni gloria.
De gesto ingrávido y apostura relajada, don Carlos solía vestir de negro con displicencia elegante, como era habitual en la corte de España. Velázquez, el pintor de la cámara real, lo retrataría de cuerpo entero, grandullón, como lo ve Olivares ahora. Con una enorme cadena de oro en bandolera, la insignia de la Orden del Toisón colgando de la cintura, y el sombrero de fieltro al desgaire en la mano izquierda.
Indiferente a los asuntos políticos, don Carlos estaba convencido de que nunca llegaría a ser rey. Por broma y en secreto, ciertos maliciosos le llamaban «el pasmarote» y hacían burla a sus espaldas. Siempre a la sombra de su hermano y bajo mi atenta vigilancia, algunos nobles lo utilizaron para intentar derrocarme, y por eso hube de mantenerlo bajo cuarentena. Receloso por naturaleza, he de reconocer que tuvo el acierto de no dejarse arrastrar a la lucha por la sucesión. Se convirtió así en el hombre que pudo reinar sin acercarse al poder nunca. Y murió de tabardillo sin dejarse sentir mucho. Como si se hubiera tratado de una figura huidiza, surgida tan fugazmente como desapareció.
Solo estuvo cerca de ser rey en 1627, cuando don Felipe enfermó gravemente. En ese momento el monarca no tenía otros hijos varones a la vista, y no se vislumbraban muchas esperanzas de sucesión. Pero la improbable ilusión se desvaneció poco más tarde, cuando Felipe IV se restableció y nació el primer hijo varón del monarca, el príncipe Baltasar Carlos. Hasta ese momento, la sucesión peligró, pero, sin mucho esfuerzo, corté por lo sano y puse a los intrigantes en su sitio, sin que aquella tropa nobiliaria hiciera otra cosa que esfumarse a la espera de tiempos mejores para el manejo de sus intereses. Pues esta es la España que tenemos en la corte, aunque aún queden brazos empuñando las picas (cada vez menos, por desgracia).
Hay quien dijo que yo estaba obsesionado con el asunto de la sucesión, y era verdad. ¿Qué puede ser más terrible que una contienda civil por cuestiones de herencia? Y no estamos hablando de entelequias. A punto estuvimos en España de acogotar a Francia cuando católicos y hugonotes sacaron las espadas. Visto ahora, creo que debimos aprovechar mejor ese momento, pero en la guerra, como en la historia, las oportunidades pasan y no vuelven, como no vuelve el polvo que arrastra el páramo de esta Castilla desventurada.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias menores
Acontecimiento: Batalla de Nordlingen
Personaje: Fernando de Austria
Comentario de "La batalla"
Presentación del libro por el autor en «Todoliteratura»