Espías del Imperio
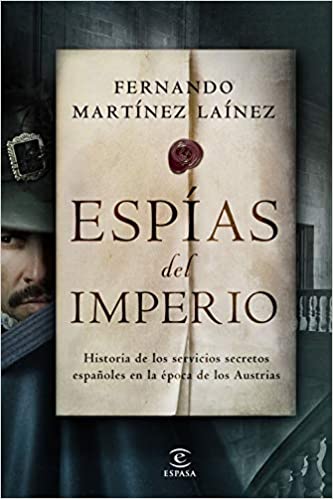
Espías del Imperio
1
Conocer Para vencer
Durante más de dos siglos, la Monarquía Hispánica, o Monarquía Católica, contó con unos servicios de inteligencia acordes a su estatus de potencia mundial. El espionaje desempeñó un papel fundamental en la política exterior del Imperio español y ningún otro país dedicó tantos recursos humanos y materiales al mantnimiento de redes de información secreta en los siglos XVI y XVII.
La Corona era consciente de que para conservar sus dominios debía contar con la acción de los servicios secretos, y, en este sentido, España estuvo mucho tiempo en la vanguardia de Europa. Felipe II, el monarca más poderoso del momento, siempre tuvo como principal preocupación ser el soberano mejor informado de Europa. Poco antes de su muerte, aconsejaba a su hijo y sucesor, Felipe III, que procurase siempre saber «de las fuerzas, rentas, gastos, riquezas, soldados, armas y cosas de este talle de los reyes y reinos extraños», para conocer con datos precisos las debilidades y puntos fuertes de su política.
El trabajo de los espías constituía una herramienta del poder hispano que disponía de importantes fuerzas y recursos militares, además de contar con una incesante actividad diplomática en las relaciones internacionales, avezada en el uso secreto de la información. La lucha político-militar y la rivalidad económica entre los Estados modernos fueron el escenario en el que los espías se movieron masivamente al servicio de intereses nacionales en colisión permanente. Ya en 1627, Francisco Lanario y Aragón, du- que de Carpignano, af irmaba que «las espías [sic] son necesarias en la guerra. Sin adalides que descubran y reconozcan la tierra no ha de marchar quien lleve tropas de soldados».
Como veremos en las páginas siguientes, en el vértice del entramado secreto de la actividad imperial hispana estaba el pro- pio rey, asesorado por el Consejo de Estado, que era la institución encargada de la política exterior a través del cual se extendía la vasta red vinculada al cuerpo diplomático, que recogía la información procedente de los espías y de otras fuentes de inteligencia.
Así lo entendía, por ejemplo, el escritor y predicador jesuita Andrés Mendo (1608-1684):
El príncipe se asemeja a un buen tejedor de la tela del Estado. Las manos han de trabajar en el despacho universal, los ojos en leer memoriales, cartas y noticias; los oídos en oír con agrado en públicas y particulares audiencias; los pies en visitar sus reinos y acudir a su conservación y defensa. De otra suerte, la tela se rompe o no sale bien tejida.
El papel de los embajadores y enviados en ese tiempo estaba inequívocamente unido a la recogida de información y se esperaba de ellos que ejercieran habitualmente el espionaje. Así lo señalaba Diego Saavedra Fajardo (1584-1648) en su clásica obra Em-presas políticas: Quien tiene el secreto lo tiene todo, quien ya en el título nos avisa de que la parte esencial del poder se basa en el conocimiento de las intenciones del adversario y en mantener ocultas las propias, algo que no ha cambiado desde los albores de la historia.
El concepto político de «razón de Estado» (ragione di Stato) expuesta por Maquiavelo y Giovanni Botero en el siglo XVI proporcionó la base ideológica y jurídica a la expansión de los servicios secretos en España y en el resto de Europa. Así, la razón de Estado, que se concreta en la práctica en el Estado-nación, entendía la conservación y el mantenimiento del armazón estatal como el criterio supremo de su actuación. En este sentido, las actividades secretas se veían como necesarias y se situaban por encima del Derecho común que regía las actividades corrientes, supeditando el ordenamiento jurídico al interés supremo del Estado moderno.
En definitiva, una guía de actuación que se resumía en la famosa y maquiavélica máxima «el f in justifica los medios».
Primeras inteligencias
La historia de Ragusa (actual Dubrovnik, Croacia) es quizá el primer caso en Europa de pequeña ciudad-Estado basada en el comercio, sostenida por un eficiente servicio de inteligencia que le permitió mantenerse neutral durante quinientos años, a pesar de su limitado poder ofensivo y de la presión ejercida por Venecia.
La capacidad en el manejo de la inteligencia y su activa diplomacia secreta hicieron que Ragusa fuese respetada durante largo tiempo, un éxito debido principalmente a la capacidad del espionaje aplicado a los intereses del pequeño Estado, que le proporcionó un conocimiento altamente especializado en la toma de decisiones.
La institucionalización del espionaje en Ragusa data de 1301 y constituye la primera estructura estatal de inteligencia y seguridad en Europa después del Papado. La obtención de información se fue perfeccionando hasta hacer de los espías de Ragusa confidentes enormemente cualificados en las tareas secretas. En el Senado de esa ciudad-Estado se recibían puntualmente avisos —un precedente de la prensa actual— que eran solicitados por las principales embajadas de toda Europa para completar las informaciones suministradas por sus propios espías.
En la península Ibérica, los primeros sistemas de inteligencia organizada en Castilla y Aragón se remontan a mediados del siglo XV, es decir, los inicios de la Edad Moderna. La Corona aragonesa concentraba sus esfuerzos en dominar el sur de Italia y otros puntos de importancia comercial en el Mediterráneo, para lo cual utilizaba embajadores y agentes secretos. De modo similar, a lo largo del siglo XV, la Corona de Castilla fue construyendo redes informativas diplomáticas en defensa de unos intereses políticos que, tras la conquista de Granada y el descubrimiento de América, rebasaron las fronteras peninsulares.
La unión dinástica de Castilla y Aragón con los Reyes Católicos forjó una potencia con proyección internacional en Europa y el norte de África que hizo necesarias nuevas pautas de organi- zación en los ámbitos militar y diplomático. Un instrumento fue la creación de embajadas en las capitales europeas más importantes y, así, la primera red diplomática permanente española se estableció en Roma en 1480 y su primer embajador fue Gonzalo de Beteta, al que siguieron, hasta finalizar el siglo xv, el conde de Tendilla, Francisco de Rojas, Bernardino de Carvajal, Juan Ruiz de Medina y Garcilaso de la Vega. Otras embajadas permanentes se crearon en Inglaterra, el reino de Navarra —antes de su anexión a España—, Venecia, Francia, Portugal, Flandes, Génova, Saboya y Milán, y en torno a ellas se fueron urdiendo redes de espionaje en el exterior que configuraron un servicio de información extremadamente eficaz.
Se considera que el mencionado Gonzalo de Beteta fue el primer embajador permanente de la diplomacia española al ser- vicio de los Reyes Católicos, ya que ejerció como tal ante la Santa Sede desde 1480, con el papa Inocencio VIII. Algunos estudiosos encuentran precedentes en el obispo de Barcelona, Gonzalo Fernández de Heredia, representante en Roma de Juan II de Aragón y de los Reyes Católicos en 1475.
Sea como fuere, en 1500 España disponía ya de una amplia nómina de representantes permanentes del rey Fernando el Católico. De su fidelidad y dedicación dieron buena cuenta personajes como el obispo Fonseca, embajador en el Imperio Habsburgo, quien dijo poner las intenciones del rey por encima de la salud de su alma, o el embajador Gómez de Fuensalida, que aseguró llevar el nombre de don Fernando grabado en su corazón.
la consolidación del armazón diplomático
El entramado secreto de los Reyes Católicos dependía del Consejo Real, que trataba los asuntos de Estado y que se fue re- organizando paulatinamente y dividiendo en organismos menores en función de los temas que ocupaban a las diferentes embajadas. El cronista Hernando del Pulgar atestigua que tanto Isabel I de Castilla como Fernando II de Aragón intervenían personalmente en el debate con los consejeros responsables de la política exterior y la información secreta.
Durante este tiempo se instauraron también en la corte española los secretarios de embajada, que eran los encargados del cifrado y de la valija diplomática. La necesidad de recopilar y conservar la correspondencia diplomática, en muchos casos secreta, obligó a los Reyes Católicos a adoptar medidas de seguridad ex- tremas, como la custodia de los documentos estatales, ordenando que se guardaran en el archivo del Tribunal de Valladolid (Chan- cillería de Valladolid).
España disponía de seis mensajeros a caballo que traían y llevaban documentos a/y desde Bruselas y, además, mantenía servicio permanente de correos con la corte imperial de Viena y con Italia por vía marítima. El envío constante de correspondencia diplomática y secreta exigía también un sistema continuado de estafetas, que en el caso de la embajada londinense requería el trabajo de sesenta personas para mantener diez correos diarios, un sistema que terminó descartándose por problemas económicos y de distancia.
De acuerdo con los proyectos de expansión diseñados por los Reyes Católicos, la actividad de los servicios secretos castellano-aragoneses se concentraba en la Italia del sur, el norte de África, Francia y Portugal. En el caso de Castilla, hubo precedentes importantes relacionados con la toma cristiana de Grana- da en 1492. La ciudad fue conquistada en gran medida gracias a la labor de zapa de los espías castellanos, que, valiéndose de argucias y sobornos, sembraron la división entre los dirigentes musulmanes y debilitaron su moral de resistencia, lo que hizo capitular sin lucha a plazas fuertes principales, como Baeza. Muy importante resultó también la misión secreta de Hernando de Zafra, que se inf iltró disfrazado en la Alhambra y convenció a los consejeros del rey nazarí Boabdil de que la ciudad de Granada se rindiera sin resistencia.
El espionaje de Fernando el Católico desempeñó asimismo un papel decisivo en la anexión del reino de Navarra, apoyando a la facción partidaria de Castilla (los beamonteses) y dejando al descubierto los planes de los dignatarios navarros favorables a Francia, acreditados en la corte de Luis XII. Sin embargo, los problemas de coordinación secreta se hicieron patentes a la muerte de la reina Isabel por la disparidad de intereses entre Castilla y Aragón en po- lítica exterior. Los de la Corona de Castilla estaban dirigidos sobre todo a la expansión atlántica, y los de Aragón, al ámbito italiano y mediterráneo, lo que produjo roces inevitables, en especial duran- te la breve regencia en Castilla de la reina Juana I ( Juana la Loca) y Felipe el Hermoso entre 1504 y 1506, cuando el rey Fernando se vio forzado a recluirse en sus dominios de Aragón.
Aun así, al concluir la época de los Reyes Católicos, las Coronas de Castilla y Aragón se mantenían estrechamente vinculadas y la Monarquía Hispánica disponía ya de un sistema de inteligencia implicado en el proceso político-militar unitario hacia el exterior. Esta circunstancia posibilitó la creación de un gran Imperio con redes de espionaje repartidas por toda Europa, que dieron paso a una organización de los servicios secretos de la casa de Austria a escala mundial.
Así, la inteligencia hispana imperial se sustentaba en un poderoso armazón burocrático y diplomático que orientaba la toma de decisiones. Los registros escritos conservaban la información en archivos y mapas, lo que suponía disponer de un enorme acervo documental dirigido a apoyar las decisiones políticas. Era de rigor, por otra parte, que los consejeros mantuvieran en secreto las deliberaciones. «Perdido el secreto, perdida la República», y «como sin ojos está el rey que tiene ministros imprudentes, codiciosos y mal intencionados», dice el franciscano fray Juan de Santa María, avezado en intrigas cortesanas, confesor en el convento de las Descalzas Reales de la infanta María, hija de Fe- lipe IV, y autor, además, del Tratado de la República y Policía Cristiana para reyes y príncipes en 1621.
Consejeros, secretarios, validos y embajadores eran las piezas que hacían funcionar la política del Estado, siempre ligada al secreto informativo. Como señala el investigador Diego Navarro Bonilla:
La superioridad política y organizativa sustanciada en la decisión final estuvo necesitada de un ingente y constante suministro de inteligencias procedentes de calles y rincones de una geograf ía oculta, la que nunca pisarían grande secretarios ni consejeros elegidos, por la que se deslizaron espías y agentes mientras arriesgaban sus vidas y haciendas en el frente silencioso del servicio secreto. Un alud informativo en el que los peligros de los espías dobles o la amenaza de contaminación informativa y el engaño estaban a la orden del día.
El coste de la gestión secreta
En España, los siglos xvi y xvii suponen un periodo determinante en la consolidación de las inteligencias secretas. Fueron un instrumento del poder absoluto de los monarcas, aunque ni mucho menos se trataba de un recurso barato: el espionaje consumió importantes sumas de la Hacienda regia, que siempre parecían insuficientes, como demuestran las continuas quejas en demanda de dinero de embajadores, virreyes y gobernadores para pagar a los confidentes del Estado.
El pago de informadores, espías o agentes a cargo de las embajadas en el extranjero era el combustible de la actividad diplomática. «No repare el embajador en gasto de espías —decía un diplomático—, que un solo aviso lo paga todo».
En la financiación del espionaje durante el reinado de Felipe II, los gastos destinados al pago de espías o sobornos se iniciaban con una orden de pago firmada por el secretario de Estado por mandato del rey, para que la Real Hacienda abonase el dinero solicitado. Por razones evidentes de confidencialidad, en ese documento casi nunca se informaba de la misión que se estaba f inanciando y se advertía al destinatario del dinero que no justificase ese gasto a la Hacienda Real —como era obligatorio en otros casos—, sino solamente al secretario de Estado y al propio rey.
En este sentido, las instrucciones del Consejo de Estado eran muy estrictas. Los embajadores habían de rendir cuentas con regularidad del empleo de los fondos y cada cierto tiempo los diplomáticos debían responder ante la contaduría real del estado de sus gastos.
El historiador francés Alain Hugon pone como ejemplo que, durante la embajada interina de Diego de Irarraga ( junio-noviembre de 1608), un 41 % de los gastos se cubrió con los sueldos de los criados de la embajada, un 33 % se dedicó a gastos secretos, un 24 % a correos, gastos de justicia y ayudas de costa para los españoles en París, y el resto a otros desembolsos menores, incluidos los de papelería. Estos presupuestos variaban en función de la personalidad del embajador y de la importancia del país, pero siempre correspondía a los gastos secretos un porcentaje muy importante del desembolso estatal.
La partida de los gastos secretos representaba entre un tercio y la mitad de los presupuestos de las embajadas, y eso solo incluía a los empleados en la diplomacia, sin tener en cuenta a los espías que había dentro de las unidades militares.
Es revelador el relato de las famosas «cuentas del Gran Capitán», Gonzalo Fernández de Córdoba, cuando los contadores del rey Fernando el Católico le interrogaron sobre los desmesurados gastos de sus campañas en Nápoles. En la versión del soldado español Pedro Gaitán, el Gran Capitán replicó que
… otros gastos había hecho, los cuales no había pasado por manos de tesoreros porque así convenía al arte de la guerra. […] Y abriéndolos, leyó una posta que decía: «Dado en limosnas a personas pobres y religiosos porque rogasen a Dios por la victoria, 342.000 ducados y ocho reales». En otra posta leyó que decía: «Dado a espías que nos daban aviso de los consejos y designios de los enemigos, 526.000 ducados y medio».
Entendido el rey el negocio y […] corrido de ser tenido por avaro y poco cortés, mandó poner silencio en las cuentas.
Según los diarios del escritor británico Samuel Pepys, el gasto anual del servicio secreto a mediados del siglo xvii dirigido por John Thurloe, cabeza del servicio de inteligencia del gobierno de Cromwell, ascendía a la astronómica cifra de setenta mil libras. En Francia, al cardenal Richelieu se le consideraba el hombre mejor informado de Europa gracias a los veinte mil escudos que gastaba cada mes en espías.
En España está todavía por cuantificar el gasto global que la Corona hispana dedicó a estos asuntos. A falta de datos fiables, podemos destacar la escasa dotación económica de la Monarquía Católica en comparación con otros Estados europeos en la segunda mitad del siglo XVII, así como la incapacidad de mantener con regularidad el pago a informadores y agentes secretos coincidiendo con el declive militar hispano.
Algunos datos testimonian que la cantidad que el duque de Lerma (1553-1625), valido de Felipe III, dedicó al pago de «gastos reservados» de espionaje ascendió a más de medio millón de ducados. El manejo de tanto dinero «secreto» suponía una tentación de apropiación indebida, por lo que era habitual que el embajador en una corte enemiga frecuentase el trato con los confidentes que tenía en nómina, guardando las precauciones de rigor para garantizar su seguridad, y hubo ocasiones en que la falta de pago fue esgrimida por los confidentes como una amenaza para dejar de informar e incluso para pasarse al enemigo, lo que repercutía negativamente en la captación de nuevos espías.
El rey Felipe III hizo un uso masivo de estos gastos secretos en países como Inglaterra o Francia. Muchos de los ministros y otras figuras destacadas de la corte inglesa recibían dinero del monarca hispano, y también de otras potencias europeas. El conde de Gondomar, embajador en Inglaterra en 1617, escribió que Francia gastaba más de ochenta mil ducados al año en pagos a escoceses e ingleses «agradecidos» que informaban sobre España, y Holanda dedicaba más de ciento cincuenta mil ducados a lograr favores de altos funcionarios y aristócratas, sin incluir obsequios particulares en ocasiones especiales. Un gasto que casi nunca dejaba rastro por su propia naturaleza secreta.
Por motivos de seguridad, a los espías se les pagaba con fondos reservados, cuyo carácter secreto provocaba abusos. Altos cargos y virreyes sentían la tentación de apropiarse de ese dinero, aunque desde la corte nunca dejó de funcionar la fiscalización de las cuentas. Incluso un personaje tan importante como Bernardino de Mendoza (1501-1557), durante el reinado de Felipe II, tuvo que sufrir la inspección de su gestión como embajador en Londres, cuando dos funcionarios reales del fisco hallaron gastos sin justificar. Mendoza alegó que se trataba de pagos a espías, aunque se negó a mostrar a los comisionados las órdenes del rey. Esta falta de control motivó numerosos escándalos en los que se vieron envueltas las facciones que trataban de dirigir la actuación del gobierno.
Durante el reinado de Felipe III, el sueldo del espía mayor Andrés Velázquez era bien conocido por las cartas conservadas en el Consejo y en la Junta de Hacienda. En 1603, estaba fijado en quinientos ducados anuales, aunque también percibía otros ingresos por servicios extraordinarios.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Moderna
Periodo: Austrias Mayores
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Espías del Imperio"
Una de las secuelas de la Leyenda Negra antiespañola es la desdeñosa opinión sobre la actuación de los servicios de inteligencia hispanos en los siglos de apogeo «imperial». Sin embargo, nuestro espionaje fue puntero en el mundo durante los siglos XVI y XVII. Este libro recoge la historia y los hechos más destacados de la inteligencia española y de muchos de sus agentes en la sombra (algunos tan conocidos como Quevedo o Cervantes), que operaron en Europa y el Mediterráneo con éxito.