Los Borbones y sus locuras
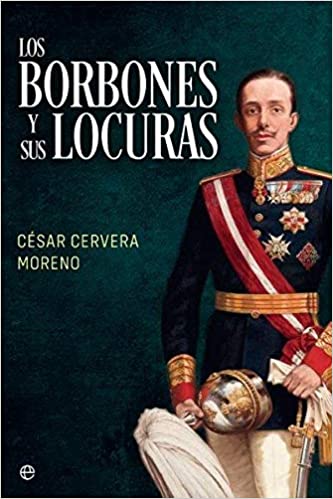
Los Borbones y sus locuras
INTRODUCCIÓN
La película más célebre sobre la Mafia no es un relato sobre la cosa nostra o el crimen organizado. El Padrino, de Francis Ford Cop-
pola, es la épica historia de una familia que lucha contra todo y contra todos por su supervivencia. Es la historia más universal, la primogénita, la única desde que el mundo es mundo, ya se llame el patriarca de la saga Michael Corleone, Nicolás Románov o Felipe de Borbón; y lo mismo si usan armas, cabezas de caballo, armadas invencibles o doblones de oro. El prisma nacionalista nos ha hecho creer que la aventura de los Austrias, los Borbones o los Saboya es la misma que la de España, como si los intereses de una familia pudieran ser los mismos que los de todo un país. Como si la sangre no fuera más espesa que la nacionalidad.
Érase una vez una familia francesa que vivía apacible y feliz (más o menos) en un palacio llamado Versalles. Cierto día, uno de los nietos se mudó a Madrid y se coronó rey del mayor imperio conocido. A partir de entonces la vida no fue fácil ni para él ni para sus descendientes. Esta es la crónica familiar de un adolescente obligado a reinar a pesar de su melancolía, de un heredero desquiciado por la soledad, de mujeres que solo existían para tener hijos, de la caída del primer productor porno de España, de príncipes que traicionaron con ligereza a sus padres y de súbditos con una paciencia infinita. Érase que se era la locura de los Borbones en España.
En el siglo XVIII, el trastorno familiar fue de carne y hueso, gritos que erizaban la piel y seres humanos que se retorcían. Felipe V sufrió síndrome bipolar, su nuera Luisa Isabel de Orleans mostró los rasgos de un trastorno límite de la personalidad y Fernando VI acabó en un oscuro castillo comiéndose sus heces. En el siglo XIX, la demencia se respiraba en palacio, aunque ya no estuviera en la sangre sí lo estaba en la forma de actuar, en lo que los liberales denominaron «las locuras de palacio». Los cinco últimos Borbones que reinaron antes de la proclamación de la Segunda República conocieron a su manera el sabor del exilio por sus dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos. Carlos IV fue obligado a abdicar por su heredero, cuyo reinado fue un generoso baño de sangre. Su hija, insensata por naturaleza y educación, vio su trono amenazado por su tío y, finalmente, por su propio afán pirómano. Tras ser expulsada la dinastía de España, a Alfonso XII se le permitió volver bajo la condición inexcusable de que no se acercara a los fogones o, como expresó Isabel II con contundencia: «Hijo mío, no hagas locuras». Alfonso XIII desobedeció esa regla y acabó quemado.
En 1805, la esposa de uno de los generales de Napoleón, Madame Junot, anunció con solemnidad que «todos los soberanos legítimos» eran «o locos o idiotas». La amplia lista de reyes con problemas mentales y lo accidentado que fue el devenir de las monarquías del entorno español pa- recen darle la razón. Francia tuvo tres dinastías en pocas décadas, cuatro reyes en un mismo verano y va hoy por su quinta república. Los estados de Alemania e Italia ni siquiera existían, como quien dice, hasta hace dos telediarios. Sus monarquías al final resultaron tan efímeras como frágiles. La reina británica más emblemática, Victoria, acabó su vida siendo una de las mujeres más ricas del planeta y, además, con las mismas jaquecas que sus pares a la hora de distinguir dónde terminaba lo público y dónde lo privado. Ni siquiera Inglaterra, tan gozosa de su historia, está para dar lecciones reales.
Tal vez el mejor resumen es que la locura y la idiotez son una constante en todas las facetas de la vida. En todas las dinastías, en todas las familias… Por cada decisión acertada en política o en un campo de batalla hay tres desacertadas. Detrás de cada gol o canasta hay al menos cinco tiros fallidos. La historia de la humanidad es la de unos animales que tropiezan una y otra vez en la misma piedra, con el agravante, en el caso de los reyes, de que muchos son obligados a reinar a pesar de sus enfermedades o de su incapacidad manifiesta. A diferencia de otros diri- gentes que son votados o que simplemente se abren paso a codazos para llegar al poder, los monarcas no tienen que hacer absolutamente nada para recibir la corona. Algunos, como Carlos II de España o Jorge III del Reino Unido, que hoy en día requerirían atención diaria hasta para ir al baño, ni siquiera tuvieron otro remedio. Han sido enfermos mentales, niños que tenían que abandonar sus estudios para reinar o ancianos que se querían jubilar los que, más de una vez, han debido ceñir las coronas más poderosas del mundo a su pesar y al de sus súbditos.
La tradición regia ha evitado que la sangre azul se limpiara con matrimonios entre reyes y vasallos. Los propios monarcas cavaron su tumba por mantener su pureza. La endogamia enterró a los Habsburgo españoles en toneladas de genes recesivos y terminó por ahogar la fertilidad de la dinastía. Pocas casas reales, y menos los Borbones, aprendieron alguna lección con la tragedia de los Habsburgo. Los matrimonios entre primos hermanos fueron una feliz costumbre para mantener unidas a las diferentes ramas. La porfiria variegata y la hemofilia nunca abandonaron del todo a las grandes casas europeas gracias a sus esfuerzos. La locura tampoco.
1
FELIPE V: UNA LOCURA CONTAGIOSA
El protagonista del último acto de la tragedia de los Habsburgo españoles agonizó durante cuarenta días y cuarenta noches de dolores intestinales. El bebé de cabeza desproporcionada, que parecía destinado a no vivir más de una semana, reveló una frágil salud de hierro a lo largo de treinta y ocho años. Carlos II sobrevivió a los ataques epilépticos, a los trastornos hormonales, a la frustración de ser estéril, a las sangrías constantes e incluso a los exorcismos, ante la creencia, compartida por él mismo, de que algún demonio habitaba en su cuerpo. Las ruinas de su salud dijeron basta el 1 de noviembre de 1700. Puso el punto final a su dinastía con tres palabras que
bien hubieran servido de epitafio a un torero corneado: «Me duele todo».
Al momento de fallecer Carlos, se vio en Madrid brillar el planeta Venus junto al sol, una señal del cambio de los tiempos que sirvió para tensar los nervios en la corte. Muerto años antes el candidato de consenso, el heredero de Baviera, las grandes casas europeas se habían dedicado a colocar lo mejor posible sus peones sobre el tablero hispánico, mientras el rey hechizado se decía y desdecía con sucesivas modificaciones de su testamento. Al final, nadie podía saber con certeza quién iba a heredar el vasto Imperio español y si habría guerra o no.
El duque de Abrantes, encargado de hacer público el texto, decidió tomarse con humor aquel solemne día en el Real Alcázar. El noble español lanzó una mirada de total indiferencia al embajador francés, quien confiaba en que serían los Borbones los herederos, y se dirigió en cambio a abrazar de forma exagerada al representante de Viena. Volviendo a agarrarle en sus brazos una segunda vez, le anunció, conteniendo la risa:
«Tengo el mayor placer, mi buen amigo, y la satisfacción más verdadera en despedirme para siempre de la ilustre Casa de Austria».
La última voluntad de Carlos II colocó a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como el ganador de la partida y nuevo soberano de la Monarquía Española. Si alguien había creído que aquel cambio de dinastías supondría para España un mar de tranquilidad tras un reinado turbulento, pronto iba a quedar desencantado. Justo a 1.023 kilómetros de allí, en Fontainebleau, un veterano Luis XIV estaba cazando cuando un mensajero osó interrumpir la aparatosa ceremonia que le acompañaba a todas partes. En el otoño de su vida, el Rey Sol seguía impresionando por su pompa, por la enorme peluca de pelo natural, con la que disimulaba su calvicie, por sus mangas adornadas de ricos encajes venecianos y, no cabe duda, por sus famosos tacones de color rojo, con los que agrandaba una figura de por sí elevada.
Al oír la noticia, el Rey Sol se trasladó rápido a Versalles y conoció el contenido del testamento de Carlos II, tras lo cual convocó un consejo extraordinario, donde, como de costumbre, escuchó a sus ministros sin decir nada. La decisión del último Habsburgo español colocaba a Luis XIV entre la espada y la pared del mundo. Sabía que si aceptaba que su nieto heredara todo el Imperio español habría guerra con las naciones europeas que esperaban partir la tarta en trozos más o menos iguales.
Los Borbones llevaban medio siglo preparando aquella jugada. Felipe IV de España se había casado con una Borbón, al igual que francesa había sido la primera esposa de Carlos II. Sin olvidar que la madre y la mujer del propio Rey Sol eran de sangre española. Precisamente de ese matrimonio con María Teresa emanaban las reclamaciones de la casa Borbón a la corona española. El testamento de Felipe IV había descarta- do la legitimidad de los descendientes de su hija María Teresa, pero los franceses argumentaron que la cláusula excluyente no era válida, porque aún se les adeudaba décadas después parte de la dote.
El abrazo del oso, el jaque a los Habsburgo, debía ser ahora o no sería. Una vez convocados todos los miembros de la familia real, junto a los representantes de las principales potencias europeas, Luis dirigió a su nieto Felipe, de aspecto tímido y una pizca montaraz, las siguientes instrucciones: «El rey de España os ha dado una corona; vais a reinar, señor, en la monarquía más vasta del mundo, y a dictar leyes a un pueblo esforzado y generoso, célebre en todos los tiempos por su honor y lealtad. Os encargo que le améis y merezcáis su amor y confianza por la dulzura de vuestro gobierno». La dulzura habría de esperar: Europa se preparaba para la guerra.
Un rey escondido tras las cortinas
Preso de sus ambiciones, Luis XIV ni se detuvo a preguntarse, ni parece que le interesara la respuesta, si aquel adolescente estaba o no preparado para reinar en un país desconocido para él. Si el muchacho era medio lelo, como sospechaba, bastaría con rodearlo de una guardia pretoriana de consejeros. Si no estaba listo, ya lo estaría a base de golpes y de extra- vagancias. Confiaba en poder manejar los hilos a través de sus embajadores en Madrid.
Felipe de Anjou, de dieciséis años, había nacido en Versalles el 19 de diciembre de 1683. Su infancia transcurrió marcada por el fallecimiento de su madre cuando apenas contaba siete años. María Ana Victoria de Baviera era una mujer fea y triste, lo que en aquel palacio resultaba como mojar cigalas en mostaza. Entre comilonas, embarazos y enfermedades imaginadas o no (la autopsia demostró que más de una era real) se apagó su vida antes de que cumpliera los veintinueve años. Vivió siempre o embarazada o aburrida, cuando no las dos cosas. Del padre de Felipe, el eterno delfín de Francia, tampoco se pueden escribir canciones épicas. Como su esposa, Luis de Francia era de buen estómago e indiferente al mundo más allá de las verjas del palacio. Se sometió a radicales dietas para adelgazar, que, sostiene la tradición, situaron su cuerpo en el camino a la tumba. A los treinta y nueve años sufrió una apoplejía, y una década después murió por un brote de viruela. No consta que su esposa ni él mostraran gran atención a la crianza de sus tres hijos.
Junto a sus dos hermanos, Felipe había sido educado como un príncipe para la nueva era. Adiestrados para ser atletas y soldados con clases de natación y equitación, al mismo tiempo recibieron lecciones políticas y religiosas para reinar algún día en Francia, país donde los santos ni ven ni oyen. Como le pasara a Carlos de Gante dos siglos antes, Felipe de Anjou fue elegido para mandar en la península Ibérica sin saber español ni haber recibido instrucción sobre las costumbres e historia del país.
El único guiño a su destino político procedió del mote profético roi d’Espagne (rey de España) que le puso su tía abuela Isabel Carlota del Palatinado, a quien el ánimo tímido y humilde del pequeño le recordaba más a un Habsburgo que a un Borbón. El ambiente restringido de su infancia agudizó este carácter retraído y le hizo el peor explorador en un país extranjero. Era incapaz de decidir nada y cuando al fin arrancaba soltaba las palabras con lentitud y sin confianza en sí mismo. Incluso décadas después, tendría problemas para dirigir siquiera la palabra a gente que no conociera de antes.
Felipe se tomó aún varios meses para abandonar París y dirigirse a España. El Rey Sol le insistió durante su despedida en que nunca olvidara que era francés hasta los huesos, aunque «desde este instante, los Pirineos se han hundido». La imagen de toda una cordillera desvaneciéndose frente a él, o quizás el miedo escénico, sumieron al joven en un estado taciturno durante el viaje. La mastodóntica delegación, formada por cuarenta carruajes, cruzó a principios del nuevo año el río Bidasoa hacia territorio español. Su particular Rubicón. Calmó su agitación al asistir en Vitoria a su primera corrida de toros, donde estuvo tan a gusto que, después de ver correr veinte toros, aún preguntó si quedaban más. El olor a sangre y las vísceras palpitantes de los morlacos despertaron dentro del adolescente una emoción desconocida, algo que únicamente volvería a hallar en los campos de batalla y en el lecho conyugal.
Como si fuera una barroca estrella del rock, la multitud se congregó en cada ciudad por donde pisó el nuevo rey, con arcos del triunfo y fuegos artificiales para celebrar la primera venida de los Borbones. En vísperas de su entrada a la capital, hubo más de una decena de muertos en la Puerta de Alcalá pisoteados ante la histeria por ver al monarca. Mal augurio, peor drama, que no deslució su entrada en Madrid el 14 de abril (fecha un pelín republicana) y la posterior procesión de cuatro largas horas hasta el Alcázar Real.
El rey no sabía el idioma local ni expresarse bien en el suyo, por lo que los consejeros de su abuelo prefirieron pasearlo como un maniquí sonriente. Sin abrir la boca, logró el prodigio de que el pueblo adorara a aquel apuesto muchacho, de ojos claros y pelo rubio, que montaba a caballo con altivez, en contraste con la estampa del anterior rey, un anciano de cuerpo aniñado, pálido como la luna, con la mandíbula desencajada, que llamaba cabalgar a que le amarraran inmóvil a un pobre corcel.
No necesitó decir nada para ser querido, ni tampoco nada para empezar a ser odiado. Bastó que hablaran por él los hombres de su abuelo. Luis XIV colocó a militares y diplomáticos franceses en toda clase de cargos del Imperio español, abrió las ventanas de los palacios Habsburgo y declaró la guerra a los consejos de Estado, viejo cortijo de la nobleza castellana, en favor de un despacho universal que lo decidiera todo más rápido. La aristocracia que tanto se había alegrado del cambio de reyes se preguntó con las manos en la cabeza qué demonios había hecho. Todo por y para Castilla, pero sin los castellanos… Solo el cardenal Portocarrero, superviviente del anterior reinado, contaba con algo de presencia en aquella corte que parecía una filial francesa. Aún años después, un ministro de Felipe V se lamentaría de lo deprimente que resultaba, aunque fuera por decoro, que hubiera que elegir algún cargo español «entre estas gentes».
Felipe no se molestó en conocer el arte, la música, el teatro o la literatura local. Odiaba usar la golilla, prenda idónea para un acordeón, pero muy incómoda para montar a caballo, de la que sostenía que había sido
«ideada por el demonio». Le parecían absurdas muchas de las costumbres de sus predecesores, como la de cambiar de palacio según la estación o el rodearse de bufones y enanos, de los que solía decir el poeta Francisco de Quevedo que estaba bien que acompañaran a los reyes ante el temor de que los cuerdos no les dijeran la verdad.
El nuevo rey, que ya iba servido de locura, decidió que estos servidores debían irse para siempre a raíz de un incidente menor registrado a su llegada. Las conocidas como «sabandijas de palacio» habían gozado de un papel destacado en la vida privada de los Habsburgo. Formaban parte de la familia real como cualquier otro miembro, si bien la moda francesa se inclinaba más por negros, moros o indios con papagayos, habituales en la corte gala y en los retratos de los gentileshombres. Su lastimosa marcha hacia el paro puso en guardia al resto de servidores reales, entre ellos a los belicosos cocineros, que se negaron a preparar platos a la francesa hasta que los Borbones probaran las delicias patrias. Este tira y afloja acabó en huelgas y en una venganza cocinada a fuego lento, que, para desgracia de Felipe, le iba a dejar sin tálamo en su noche de bodas.
Los franceses estaban convencidos de la superioridad de su cultura y de que lo refinado, hermoso y sublime procedía sin duda de la France. Entre los planes para sacar ventaja comercial a que su nieto fuera rey de España, Luis XIV quería imponer sus tejidos en los tres continentes que dominaba el Imperio, de Palermo a Manila. Un comerciante de Nantes sugería, mientras se frotaba las manos, que una forma de obtener pingües beneficios «sería hacer que los pueblos de esta monarquía, tanto de América como en Europa, tiraran sus ropas negras para adoptar nuestras modas y vestirse a la manera francesa». El negro había sido signo de elegancia en la Edad Media y era protagonista en la forma de «vestir a la española», que imitaba media Europa. Hablar castellano, leer al Cid en París, usar gorguera… la hegemonía de los Habsburgo impuso una serie de modas en el continente pero el cambio de poderes viró las tendencias hacia la cuna del pestilente y sabroso queso roquefort. El país que vistió a hombres con casaca, chupa y calzón, indumentarias hasta entonces reservadas a los militares, y a las mujeres como cabareteras.
Aparte de su escaso gusto por lo español, Felipe V sufría un aislamiento y una melancolía crónicos que le llevaron a odiar su destino. Mientras el cariño de la gente se colmaba, el rey afirmó en mayo de 1701 que preferiría volver a ser duque de Anjou, pues «no puedo soportar España». La timidez le relegaba a ser una gárgola de su palacio, ajena a todo y a todos. No se atrevía a tomar parte en las deliberaciones de su propio Consejo Real, escuchando a sus ministros escondido tras las cortinas, al estilo del desdichado emperador romano Claudio. Aunque quería participar en su vida, el miedo escénico era superior a él. Prometía una y otra vez madrugar para asistir a las nueve a las reuniones con los ministros, si bien hasta las once no era capaz de salir de la cama. Se esperaba que cenara a las ocho, pero hasta las once no hacía acto de presencia ante la indignación creciente de los cocineros. No se ajustaba a los horarios, ni era capaz de cenar con otras personas. Sus cartas a Luis XIV las pensaba y redactaba su tutor, que tampoco nada decidía hasta que Versalles daba luz verde.
El resultado a nivel de gobierno demuestra que el severo Luis XIV tenía un retorcido sentido del humor o, lo que es peor, un nublado jui- cio político. Un noble castellano decía de aquel reino del despropósito:
«Nuestro gobierno es un gobierno extraño: un rey mudo, un cardenal sordo y un embajador francés que carece de voluntad».
La guerra como única cura para un maníaco
Una mujer sacó del abatimiento al joven Borbón. La reina prometida se llamaba María Luisa Gabriela, hija del duque de Saboya, y como hacía con todo a ambos lados de los Pirineos, la eligió Luis XIV pensando en el futuro de Italia cuando España al fin se retirara de Milán, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. La boda se celebró por poderes de forma simultánea en Turín y Versalles. No fue hasta noviembre de 1701 cuando la saboyana y el francés se encontraron en Figueras, a donde había ido el rey a recibir el juramento de lealtad de los tres estamentos catalanes. Fuera por la felicidad del recién casado, o por sincera sintonía; lo cierto es que el monarca más vilipendiado por la mitología catalanista logró el cierre de Cortes más satisfactorio para ambas partes de su historia. Felipe V concedió a las élites catalanas nuevos privilegios, mientras ellos le correspondieron con una notable cantidad de dinero de cara a la guerra que se avecinaba. Esa Guerra de Sucesión donde, ironías del destino, ambos se verían al otro lado del tablero.
Rubia, de ojos negros, carácter vivaz y un rostro agradable solo afea- do por unos dientes blancos pero fatalmente alineados. La melancolía de Felipe se derritió como un hielo en cuanto suspiraron los encantos de su esposa. A pesar de ser una niña de trece años, la nueva reina de España era una mujer con personalidad e inteligencia, que iba a manejar al indeciso de su marido sin contemplaciones, como así aclaró en su noche de bodas. La primera velada se negó a que Felipe entrara en sus aposentos, como castigo porque los cocineros españoles del rey insistieron en servirle platos locales en vez de comida francesa. De nada le sirvió al cónyuge, desnudo y listo para la acción, explicarle a su esposa que lo de los cocineros revoltosos era un pleito que venía de atrás. La segunda noche fue él quien se negó a ir por orgullo. Y a la tercera fue la vencida. María Luisa Gabriela logró enamorar y domar con locura a su marido, quien no necesitó recurrir a las bárbaras instrucciones que le enviaba su abuelo francés para garantizarse un hogar armónico. Así le recomendaba Luis XIV:
¿Os estaría bien que vuestros súbditos y toda Europa se entretuviesen con el espectáculo de vuestras desavenencias domésticas? Haced feliz a
la reina si es preciso, a pesar de ella misma. Reprimidla al principio, que más tarde os lo agradecerá, y esta violencia que en vos mismo haréis le dará la prueba evidente del afecto que le profesáis.
María Luisa entendía el español mejor que Felipe y mostraba cierto respeto por las costumbres locales. Vestía en ocasiones a la moda española para agradar a sus súbditos. Otras cuestiones, en cambio, le parecían desfasadas y oscuras en comparación con lo que estaba de moda en Francia e Italia. Ella apreciaba, igual que su marido, que el Alcázar de Madrid era pequeño y melancólico y el servicio español algo díscolo. Los cocineros siguieron rehusando hacer la comida gala que exigía la reina, por lo que la esposa y prima del rey terminó haciéndose sopas de cebolla a la francesa en su cuarto como si fuera un acto clandestino. Desde luego que por el olor que se extendía por las estancias vecinas no pudo ser muy secreto.
Tampoco comprendía, entre otras cosas, la devoción española por los huesos de santos. En una conversación con el marqués de Louville, tutor de Felipe V, la reina califica a la duquesa de Alba, Isabel Zacarías Ponce de León, de mujer «completamente loca» por imponer a su familia una dieta rica en reliquias:
La duquesa tiene un hijo al que llama Nicolás, que, lo mismo que su querido padre y su querida madre, está perdido de enfermedades feas y cayéndose a pedazos. Isabel envió a buscar reliquias a los monjes para curar a su hijo. Inmediatamente, como las pedía una gran dama, le en- viaron el dedo de un santo. Tomó Isabel el dedo, lo machacó bien en su mortero, lo redujo a polvo, y dividió en dos partes; hizo tomar una de ellas a su hijo en un brebaje y le administraron la otra en una lavativa para que el remedio le llegase por todas partes al mismo tiempo. Hay que convenir que Nicolás es una magnífica caja de reliquias.
No gustó entre los nobles, incluidos los franceses, la influencia que estableció la reina sobre su marido. El embajador de este país, el duque de Gramont, defendía que las mujeres no debían entrometerse en po- lítica, y se alarmaba de que María Luisa no se interesara lo suficiente «ni por la música, ni por el teatro, ni por la conversación, ni por salir a pasear». Al rey se le veía como un muchacho inerte, que obedecía al milímetro lo dictado por quien le suministraba sexo. En esto no le favoreció la fama de intrigante de su camarera real, la princesa de Ursinos (españolización de Orsini), viuda negra, o más bien morada, que a la muerte de su segundo esposo pidió hacer luto de este color al papa, en tanto reclamaba al rey de Francia que le dejara acompañar a Felipe V a Madrid como miembro de su servicio. Sus detractores difundieron la idea de que esta princesa francesa era una suerte de celestina degenera- da, ideóloga, cuando no participante, de los vicios más secretos entre la reina y el rey. Ella misma negaba que mandara tanto en España como creían sus enemigos, pues «solo un loco cargaría voluntariamente con tal responsabilidad».
El hechizo de cincuenta jornadas de desenfreno y exhaustivo placer en la luna de miel resistió lo que duró la salud de ambos. El mismo mes que se celebró la boda, la reina sufrió una fuerte migraña que le obligó a suspender su agenda; y poco después, como por contagio, el rey debió permanecer varias semanas en cama a consecuencia del primer episodio grave en España de la enfermedad mental que le atormentó toda la vida.
Las calenturas en forma de fiebres desconcertaron a los médicos, que se obcecaron en hacerle una sangría detrás de otra (no la bebida vera- niega, sino a sacarle sangre a discreción), poco informados de lo que hasta Luis XIV sabía. Había enviado al país a un Borbón defectuoso. Él mismo había aconsejado a su nieto que cuando le vinieran los «vapores» familiares a la cabeza se limitara a ignorarlos, lo que para alguien que padecía un grave desorden neurológico fue como recomendar a un cojo que si no puede correr se compre una bicicleta. Esta enfermedad mental severa, probablemente un desorden bipolar o una depresión maníaca, hacía que Felipe pasara en cuestión de segundos de la alegría al llanto. A veces creía morirse, ante lo cual solo le quedaban ganas de encerrarse en sus aposentos junto a la reina. No era capaz de levantarse de la cama o ir al baño sin ella. Ni un día se separaba la pareja.
Sin ser consciente de la gravedad de su estado, Luis XIV exigió a su nieto que se dejara de una vez de catalanes y mujeres y partiera cuanto antes a Italia, que se convirtió pronto en el primer lugar donde Gran Bretaña, Holanda y el Sacro Imperio Germánico elevaron sus quejas por el reparto, o más bien por la falta de él, que habían hecho los Borbones del Imperio español. Francia ocupó a principios de 1702 las posesiones españolas en el norte de Italia y se preparó para el choque con el emperador germano y sus aliados.
En los años finales del reinado anterior, España había perdido el Franco Condado, parte de los Países Bajos y varias islas del Caribe, pero ni siquiera el Rey Sol había logrado privar de su astro al Imperio en el que no se ponía el sol. España seguía siendo dueña y señora de buena parte de Italia, a donde se desplazó por primera vez Felipe V en abril de 1701. Llegó, igual que estaba en Cataluña, con sus vapores sube y baja al estilo de un géiser. Su entrada en Nápoles se pospuso por un ataque depresivo que le hizo guardar cama varios días. Se negó a ver a sus embajadores, metiéndose debajo de las sábanas para esconderse de los monstruos que habitaban en el mundo. No eran estos un producto de su imaginación. Ciertamente medio mundo estaba contra él. En sus primeros días en Italia, recibió la declaración oficial de guerra por parte de la Gran Alianza antiborbónica, en la que se integró hasta su suegro, el duque de Saboya.
Si en Nápoles el aterrizaje había sido forzoso, peor lo fue en Milán, donde se retiró a sus aposentos durante los actos de bienvenida, porque sentía la cabeza vacía, a punto de caérsele al suelo y rodar varios metros. Hasta reclamó tener cerca a sus seres queridos, temiendo estar exhalando sus últimos alientos. Era evidente que ese joven no estaba para reinar en ningún sitio, ni siquiera en su cabeza. Sin embargo, vivió una catarsis donde menos cabía esperar para un enfermo mental. Porque, desde luego, no es ir a los campos de batalla lo que aconsejan hoy los médicos para tratar los nervios destemplados.
El inicio de las hostilidades obró en él un poder terapéutico. Le inundó las venas de savia. Aquel adolescente tímido y enfermizo se transformó en una fiera incansable, temeraria en los combates y de una fuerza asombrosa. Durante la toma de Luzzara, en el norte de Italia, comandó un destacamento con una «robustez y un esfuerzo» que parecían impropios en el joven. Una bala de cañón que mató a un oficial a su lado le causó heridas leves a él, sin que aquello le inmutara. Había nacido en Italia Fe- lipe «el animoso», el último rey guerrero de la historia de España, antítesis de Felipe «el melancólico», lacrimógeno e indeciso monarca tras las cor- tinas. Tantas ganas de derramar su sangre azul despertó la preocupación de Versalles, desde donde le aconsejaron que tomara precauciones, pues rey solo hay uno. «Todos sacrifican por mí su vida y esta es la ocasión de que ofrezca la mía», contestó sin retroceder un centímetro. De alguna forma, la hiperactividad que exige la vida militar enterró el trastorno del soberano.
La salud del rey tuvo la fortuna de que los siguientes años fueran agitados. La contienda en la península resultó larga y compleja, entre otras cosas porque España no disponía de un ejército permanente. Al igual que las flotas, toda fuerza militar a disposición de la corona se levantaba ex profeso para la campaña de turno. Los franceses se asombraron, sin comprender qué es un imperio generador, de la escasa presencia militar en los distintos territorios hispánicos. ¿Cómo podían defender una coro- na tan vasta y remota con tan poca gente? La respuesta está en la misma razón por la que Francia fracasó pronto en sus proyectos imperiales y, en cambio, la maligna España, que nos dice la Leyenda Negra, mantuvo el suyo más de tres siglos. Los castellanos hacían partícipes de su proyecto a las poblaciones autóctonas, de modo que España era tan España en América como en Jaén o Ceuta. A la hora de defenderse del enemigo, eso se traducía en lo que advertía Maquiavelo: es más importante hacerse respetar entre las gentes que construir murallas altas.
Los estados hacen la guerra y las guerras hacen Estado. Los Reyes Católicos utilizaron la guerra de Granada para establecer un ejército profesional y aumentar la recaudación, del mismo modo que Felipe V empleó el conflicto sucesorio para profesionalizar la Administración, unificar la Hacienda y crear un ejército y una armada que sobrevivieran a los vaivenes políticos. Todo ello dio sus frutos, con uno de los periodos económicos más ventajosos de la historia de España, pero que, para desgracia borbónica, no se materializó hasta años después de la contienda. Durante la Guerra de Sucesión, fueron los ejércitos y los barcos franceses quienes llevaron el mayor peso del conflicto.
En este sentido, la propaganda borbónica ha perpetuado hasta hoy en día el mito de que, con el cambio de dinastías, España pasó al fin de la Edad Media a la Edad Moderna. Así, de golpe, sin vaselina. Lo cual es más falso que el flequillo de Luis XIV: las reformas borbónicas no se construyeron en el aire. Ya en el anterior reinado, los gobiernos del conde de Oropesa y el duque de Medinaceli pusieron los cimientos para que la península recuperara el aliento tras el calamitoso periodo final de Felipe IV el grande, «tan grande como los hoyos, que son mayores cuanta más tierra pierden».
Gracias a las reformas de Carlos II, el primer Borbón pudo encontrarse una moneda estable en Castilla y unos precios al fin a la baja tras casi dos siglos de crisis. De hecho, el último Habsburgo español fue el primero que no introdujo nuevos impuestos, ni intentó modificar el peso de la recaudación por otras vías. La población se recuperó de Valencia a Castilla al calor de unas cosechas abundantes y unos años sin peste. Además, el comercio aumentó con el auge de Bilbao como puerto de referencia y el desplazamiento de Sevilla por Cádiz en la ruta con América. Al otro lado del charco, finalizó el tiempo de las grandes remesas de oro y plata, pues la crisis en la península coincidió con la diversificación de la economía americana. De alguna forma, la recesión de la madre patria supuso el despegue de las hijas americanas.
El día que Felipe V engañó a Julio Verne
En la novela Veinte mil leguas de viaje submarino relata Julio Verne que el capitán Nemo visitaba con frecuencia la costa gallega para llenarse los bolsillos con un tesoro maravilloso: «Las arenas estaban llenas de montones de oro. Cargados con su precioso botín, los hombres regresaron al Nautilus, se deshicieron de su carga, y regresaron a ese inagotable mina de oro y plata». La referencia legendaria usada por Verne hunde sus raíces en la batalla naval que aconteció al principio de la Guerra de Sucesión en la Ría de Vigo.
Aquel tesoro maldito nunca ha podido ser hallado, ni siquiera una parte, a pesar de que cada pocos años aparecen nuevos aventureros dispuestos a ser Nemo. El problema de base es que Felipe V lo encontró antes siquiera de perderlo. Desde Italia, el rey fue informado en el otoño de 1702 de que la flota procedente de Nueva España había tenido que refugiarse en la costa gallega ante el acoso inglés y holandés. Las remesas de plata americana de estos buques se aguardaban como agua de mayo para financiar la guerra en curso. La escuadra de veintitrés navíos, escoltada por el almirante Borbón Chateau-Renaud, llegó a la Ría de Vigo a finales de septiembre, creyendo haber dado esquinazo al almirante George Rooke. No obstante, el 23 de octubre el británico cayó como un relámpago sobre la flota de Indias, hundiendo o capturando a todas las embarcaciones.
Los mentideros de Europa hablaron de un gran botín entre las mercancías capturadas, sobre todo tabaco y tintes. No así de grandes cantidades de oro o de plata. En Londres, el encargado de la fábrica de la moneda, nada menos que el físico Isaac Newton, registró una cantidad mínima de estos metales y dio pie a la leyenda de que un tesoro hundido esperaba a los más intrépidos en la hermosa Ría de Vigo. A la consolidación del mito contribuyó de forma decisiva Felipe V, que regresó a España a finales de ese mismo año y fingió indignación al ser informado del desastre. Bien sabía ya que las cosas no habían sucedido como el continente pensaba y como Inglaterra celebraba.
El largo mes transcurrido entre la llegada de la flota y el ataque británico fue utilizado por los españoles para desembarcar toda la plata y oro en Redondela, en el interior de la ría. La falta de tiempo y la burocracia impidieron salvar también las mercancías, a excepción de cuarenta pequeñas arcas de cochinilla, un apreciado insecto que se usaba como pigmento rojo y era tan valioso como el oro.
El almirante Borbón ordenó quemar la flota en cuanto traspasaran las barreras de troncos los barcos holandeses e ingleses, más numerosos y mejor armados. Fiel a su tradición, Inglaterra celebró el saqueo de los barcos inertes como si de un gran combate se tratara. Y, por una vez, la Monarquía Hispánica aprovechó en su favor la fanfarronería inglesa, al promulgar un decreto que declaró, en justicia por el ataque criminal, confiscada toda la plata que fuera destinada de aquella armada a comerciantes británicos u holandeses.
Entre lo que salvó, lo que confiscó a los enemigos y lo que tomó prestado a los mercaderes sevillanos, Felipe V obtuvo en torno a siete millones de pesos, la mayor suma (el 50 por ciento de la plata transpor- tada) que un rey español había obtenido jamás en la historia del comercio con América. Solo un porcentaje muy pequeño de lo que transportaban estas flotas pertenecía a la corona. Gran parte era de sus acreedores o de comerciantes extranjeros.
El monarca se incautó así de una plata que no le pertenecía y, de paso, perjudicó a la economía de sus enemigos. Una doble victoria Borbón dis- frazada de derrota que cedió el testigo a una sucesión de reveses, estos sin ambages, empezando por el desembarco en Lisboa del archiduque Carlos, séptimo hijo del emperador Leopoldo I de Habsburgo. El pretendiente Habsburgo había sido coronado rey de España en Viena y ahora quería hacerse merecedor del título sobre el terreno. Igual de humillante para los borbónicos fue la pérdida en el verano de 1704 de Gibraltar, un peñón al sur de la península que resultó imposible de recuperar ni al frente de
18.000 hombres. Luego cayó buena parte de la costa este, incluida la región con la que Felipe había hecho tan buenas migas.
Cataluña había recibido con la mejor de las disposiciones al nuevo rey, pero no olvidaba los maltratos que por su posición geográfica habían sufrido históricamente de los franceses. Tras tomar el fuerte de Montjuic por sorpresa, las tropas del archiduque prendieron un motín dentro de Barcelona. Los catalanes, como toda España, dividieron sus lealtades entre ambos bandos. Seis mil catalanes borbónicos se vieron obligados a salir de Barcelona, mientras una parte importante de la ciudad vitoreaba el nombre del archiduque.
Parte de la nobleza castellana también se distanció de los Borbones en los meses que Felipe estuvo ausente del país. En el verano de 1701 un grupo de selectos pidió mediante un memorial al hombre que mandaba en Madrid, esto es, el rey de Francia, que alguien les prestara atención. Poca o ninguna obtuvieron. Las deserciones y las conspiraciones entre aristócratas se reprodujeron con las primeras victorias del archiduque Carlos. Juan Enríquez de Cabrera, escurridizo como una anguila, fingió aceptar un puesto como embajador en Francia y dirigirse a este país, pero en un aparatoso volantazo, al frente de 150 carruajes, el almirante de Castilla se unió a las filas aliadas en Portugal.
En 1704 los leales a Felipe V descubrieron a tiempo una conspiración en Granada que planeaba proclamar rey al archiduque en el Corpus (festividad vinculada a la dinastía de los Habsburgo), una vez que los rebeldes se hubieran apoderado de la Alhambra, puesto que, a decir del cabecilla, «los franceses son unos perros». Era castellano y austracista igualmente el noble que casi captura el 5 de abril de 1706 al rey cuando este intentaba, junto al conde de Tessé, recuperar Barcelona. El conde de Cifuentes atacó esa noche con una pequeña fuerza la retaguardia don- de estaba situado Felipe V, siempre sediento de peligro, que escapó de milagro, perdiendo su vajilla y sus enseres en la fuga. Salvó la vida y la libertad, pero el rey Borbón tuvo que abandonar el asedio de la ciudad al avistamiento de una flota inglesa y alemana. Mientras se retiraban sus tropas, se produjo un eclipse total de sol que sumió el campo de batalla en dos horas de oscuridad. No fueron necesarias muchas filigranas mentales para que todos vieran en aquel fenómeno un símbolo del ocaso del Rey Sol.
La mayoría de las grandes ciudades españolas estaba en manos rivales para el verano de 1706. La reina y los organismos borbónicos tuvieron que evacuar Madrid en junio entre vivas al rey y caras tristes. La nobleza y el ejército eran poco favorables a dejarse matar por el monarca animoso, no así el pueblo castellano, que se mantuvo fiel a Felipe las dos veces que los Borbones perdieron la capital. Cuenta San Felipe que en el Madrid ocupado por el archiduque incluso las prostitutas se pusieron en bloque de parte del Borbón: «Las mujeres públicas tomaron el empeño de entretener y acabar si pudiesen con este ejército [el austriaco], y así iban en cuadrilla por la noche hasta las tiendas e introducían un desorden que llamó al último peligro a infinitos, porque en los hospitales había más de 6.000 enfermos, la mayor parte de los cuales murieron».
Prostitutas, castellanos de boina dura y el alto clero confluían en su lealtad al bando de Felipe y María Luisa. Entre los más extravagantes borbónicos brillaba con foco propio el obispo de Calahorra, quien, ni corto ni perezoso, se montó a caballo para encabezar una hueste de 1.500 clérigos de su diócesis, «todos bien armados y montados», a la caza de portugueses y todo el que se atreviera a gritar «¡viva Carlos III!» en su comarca. Eran la encarnación moderna de aquellos clérigos que, así dicen los cronistas, repartieron hostias como panes y panes como hostias en la batalla de las Navas de Tolosa. Toda una bendición para Felipe V, que estaba sumido en su propia reconquista.
La remontada borbónica tomaría cuerpo con la batalla de Almansa (1707). En los campos de Albacete, el duque de Berwick, un general inglés al frente de un ejército español que defendía los derechos de un candidato francés, combatió a un ejército combinado de británicos, holandeses y portugueses dirigido por un francés, Henri de Massue, que defendía los derechos dinásticos de un austriaco. Este galimatías propio de ese siglo se saldó con una victoria pírrica en cifras, pero de gran prestigio para los Borbones, que catapultaron a Berwick como su más prestigioso comandante y uno de los más temidos de Europa.
El hijo ilegítimo del rey Jacobo II de Gran Bretaña era, en palabras de la reina de España, «un diablo inglés más seco que el polvo», al que se le dio carta blanca porque solamente su talento había bastado para cambiar la suerte de los Borbones en sus instantes más oscuros. Felipe V le agradeció su esfuerzo con títulos y el máximo reconocimiento real, el Toisón de Oro, una orden representada por un cordero de oro degollado que habían traí- do los Habsburgo a España, y que, con la Guerra de Sucesión, se dividió hasta la actualidad en dos ramas: la española y la de Viena. Berwick, funámbulo entre varias cortes, obtendría a lo largo de su vida junto al toisón español las otras dos órdenes más importantes de Europa: el Espíritu Santo y la Jarretera.
Cuando la guerra parecía dominada por la flor de lis azul se produjo un nuevo giro de los acontecimientos, más propio de un culebrón de bajo presupuesto que del devenir de Europa. Acosado por las deudas, un mal año de cosechas y epidemias en Francia, Luis XIV abandonó a su suerte a su nieto a finales de 1708, en busca de un tratado de paz beneficioso para su país. La retirada de tropas francesas y el derrumbe Borbón convirtieron la guerra en el cuento de nunca acabar. Felipe V, estupefacto por la decisión de su abuelo, se negó a cortar en cachitos su imperio, como de pronto le reclamaban desde Versalles. El mismo día que uno de los emisarios del Rey Sol se retiraba de Madrid, el nieto hacía lo propio, pero para dirigirse al frente de batalla en persona. En uno de los combates que enfrentaron cara a cara a los dos reyes, Carlos y Felipe se retaron al estilo de una justa medieval en la batalla de Almenara, donde el miembro de la dinastía Borbón arriesgó su vida y fue rescatado de la muerte en el último segundo por su caballería. Coraje, desde luego, no le faltaba.
El mensaje para sus enemigos era que del trono solo le desalojarían en una caja de plomo. Cuando la familia real tuvo que abandonar otra vez Madrid en septiembre de 1710, María Luisa prometió que si les echaban de España irían a América, al Perú, y establecerían allí el trono.
Si también los acechaban al otro lado del charco, viajaría a Manila o a la Conchinchina. Nada les apartaría del cariño de su pueblo. No obstante, Luis XIV demostró con otro giro de timón que efectivamente la bipolaridad de Felipe era cosa de familia. El Rey Sol se impacientó ese mismo año con las interminables negociaciones de paz y volvió a apostar por la disputa armada. La gota que colmó el vaso fue la «bárbara» propuesta inglesa de paz a cambio de que el francés declarara la guerra a su pro- pio nieto. Demasiado había tardado en comprender que los ingleses no querían la paz, únicamente buscaban humillar a su enemigo y medrar lo máximo posible en este conflicto que se extendía de Rusia a México.
El representante militar de Gran Bretaña, John Churchill, duque de Marlborough, fue acusado de forma reiterada por sus rivales de querer alargar el conflicto más allá de lo razonable. Tras varias victorias inciertas, corrieron por el continente coplas burlescas cuestionando el destino del británico. La chanza se popularizó en forma de canción infantil, cuya adaptación española redujo el nombre Marlborough al más sonoro Mambrú. El estribillo sonaba tal que así:
Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do-re-mi, do-re-fa, no sé cuándo vendrá.
Luis XIV también se fue a la guerra. A principios del año 1711 el abuelo y el nieto habían recuperado terreno en todos los frentes. Los aliados apostaron sus últimas defensas en Cataluña, dispuestos a alargar el conflicto hasta que se congelara Almería o ardiera Burgos. Quedaban ya más intestinos que cabeza… y fue al final otra cuestión foránea la que resquebrajó la alianza. La muerte del emperador José I de Habsburgo tras un breve reinado de seis años colocó el Sacro Imperio Germánico en manos de su hermano menor, que no era otro que el archiduque Car- los. Decididos a no crear otro monstruo de mil cabezas, Gran Bretaña y Holanda se retiraron de la guerra, mientras que el emperador Carlos VI partía de Barcelona a finales de ese verano para poner las cosas en orden en su nueva herencia. Un mes después, su esposa, la emperatriz Elizabeth, siguió sus pasos: «Este es el día más triste de mi vida, y no veré otro igual», afirmó mientras su barco se alejaba de Barcelona.
Tras esta súbita pérdida de aliados, los últimos austracistas se aferraron a la desesperada a Barcelona. Felipe V rogó a su abuelo que fuera el duque de Berwick quien dirigiera el asedio de la ciudad, empresa donde otros habían fracasado. A excepción de Almansa, el resto de las veintinueve campañas en las que «el diablo inglés» participó a lo largo de su vida fue- ron asedios, y de hecho moriría en uno, por lo que se antojaba el mejor especialista para terminar por la vía rápida con el episodio más rocoso de la guerra. En Barcelona se refugiaron partidarios del archiduque Carlos procedentes de toda la monarquía. Luchaban, en palabras suyas, por «el honor, la patria y la libertad de toda España», esto es, por su candidato a reinar, y lo hicieron con una determinación suicida.
El conseller en cap de la ciudad, Rafael Casanova, y otros selectos se negaron a mencionar siquiera la palabra capitulación, lo que llevó al general Villarroel, encargado de defender la plaza, a dimitir el día 5 de septiembre de 1714. Berwick trató de evitar los saqueos, pero no hizo lo suficiente para impedir el baño de sangre que provocó la temeraria decisión de Casanova: cerca de 6.000 defensores murieron durante el asedio. Como es costumbre, las élites se fueron casi de rositas. Casanova fue herido de poca gravedad durante el asalto final, excusa leve que aprovechó para retirarse de la primera línea. Quemó sus archivos, se hizo pasar por un muerto y, disfrazado de monje, huyó a una finca de su hijo en San Baudilio de Llobregat. En ese lugar vivió hasta 1719, cuando fue amnistiado y volvió a Barcelona para ejercer como abogado.
El asedio de la Ciudad Condal, y la posterior rendición de Mallorca, quedaron como versos sueltos dentro de los acuerdos de paz que se estaban produciendo simultáneamente en Utrecht. Felipe V conservó España y las Indias mediante esta paz, pero renunció a los derechos de sucesión sobre Francia y a la soberanía de los Países Bajos e Italia. Aparte, por el llamado Tratado de Utrecht, cerrado en 1713, Gran Bretaña recibió de Francia concesiones territoriales en América, y de España, la posesión de Gibraltar y Menorca.
Tal vez del susto que le provocaron estos términos, Felipe contrajo por entonces un sarampión que le dejó calvo justo cuando había despachado a su peluquero, que le arreglaba sin ningún tino. No hay mal que por bien no venga. En la corte se debatió si los cabellos de la peluca que habría de llevar el resto de su vida debían ser de hombre o de mujer, concluyendo su sumiller de corps que daba igual el sexo mientras fueran de una persona conocida porque, argumentaba, había visto hacer los sacrilegios más oscuros con los pelos de la gente.
La guerra que colocó a Felipe V en el trono no solo se cebó con su melena, también abrió profundas heridas dentro y fuera del país. Durante años se vivió en Cataluña un estado marcial, que requirió una costosa presencia militar en Barcelona. En algunas ciudades se destruyeron estructuras defensivas que pudieran cobijar a rebeldes y en la capital del principado se arrasó parte del barrio de la Ribera para construir la Ciudadela, símbolo del poder real. Ante la inseguridad que despertó la guerra, la administración borbónica creó una serie de «escuadras de paisanos», de ahí el nombre de Mossos d’Escuadra, para perseguir a los sediciosos que se amontonaban en los caminos.
Felipe se sentía traicionado por esos «pillos y sinvergüenzas» catalanes que tantos abrazos le habían dado en su bienvenida. Con intención de unificar las leyes y, de paso, castigarlos, retiró los fueros a catalanes, aragoneses y valencianos, aunque se los mantuvo a vascos y navarros. El objetivo era terminar con unos privilegios administrativos impropios de cualquier estado moderno.
Por lo demás, el rey apostó por una política de reconciliación tras una contienda que, salvo excepciones, había afectado de forma moderada a la población civil. Los Borbones se conformaron con castigar a los nobles revoltosos reduciendo su influencia en la corte, sin recurrir al destierro masivo o a ejecuciones. Una de las pocas salvedades afectó a Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II, un grano en el trasero para la nueva dinastía, que pagó con tres décadas de destierro su apoyo desde Toledo a la causa del archiduque. Doscientos guardias de corps se encargaron de escoltarla fuera de la ciudad castellana, no tanto por miedo a que huyera como por que los toledanos deseaban lincharla después de la tabarra que había dado como urdimbre de conspiraciones y saraos.
«La primera viuda de España» se marchó a Bayona con gran despilfarro y alegría, hasta que, asediada por los acreedores, en 1738 reclamó, y casi de rodillas, que se le permitiera volver a la península a morir. Felipe se dejó convencer por su segunda esposa de que Mariana era una pobre e inocente desvalida. La viuda de Carlos II falleció a los setenta y dos años de edad, tras una larga viudez de cuarenta años, y fue enterrada en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial junto al polvo de los regios Austrias.
Muchos austracistas se exiliaron voluntariamente con su rey. ¡Ay, de los vencidos! Viena llegó a considerar un problema de orden público a estas masas de refugiados, de manera que los Habsburgo permitieron a un grupo numeroso de catalanes fundar una Nueva Barcelona en Zrenjanin, cerca de Belgrado. Este sueño de los perdedores de la guerra duró un soplido. Bajo el acoso de la peste, el hambre y los ataques desde la frontera otomana pereció la urbe, también llamada Carlogaben en honor al emperador Carlos VI, cuyo corazón nunca olvidó a España. Dicen que el candidato Habsburgo —educado para ser rey de España, a diferencia de Felipe— se decepcionó tanto con el apaño de Utrecht que imitó el resto de su vida la vestimenta española, jubón y zapatos negros y medias rojas mediante, a modo de recuerdo de lo que pudo ser y no fue.
Paradojas del destino, a la muerte de Carlos VI, cuyo reinado se caracterizó por su tendencia autoritaria, le siguió su propia guerra de sucesión en Austria. ¿No quería guerra? Pues toma dos tazas.
Una dominatriz italiana contra la mujer más impertinente
La guerra sirvió de analgésico para Felipe V, pero todo lo bueno llega siempre a su fin. Se mostró voluntarioso y decidido ante el peligro, hasta que su ánimo se apagó como un interruptor escacharrado con los últimos cañonazos. El conflicto le imprimió carácter y rompió el cordón umbi- lical que le unía a su abuelo, sin que esto significara que los problemas mentales hubieran remitido. De algún modo, la tutela de Luis XIV la asumió su esposa, principal responsable de la popularidad que gozaba el rey en Castilla. La saboyana vendió sus joyas para contribuir a los gastos de la guerra y se ganó al pueblo por su cercanía. Su inesperada muerte fue la peor noticia para el reino.
La esposa de Felipe V dio a luz en plena guerra a dos varones, el futuro Luis I y un infante con cara de mal plan llamado Felipe Pedro, que murió a los siete días. A raíz de este segundo parto, se fracturó la salud de María Luisa. Empezó a padecer fiebres altas y tumoraciones en la zona del cuello, que disimuló con pañuelos, chales y todo tipo de complementos. La fiebre se le trató con quinina, remedio habitual para la malaria, mientras para el dolor de cabeza se le cortó la melena y se le aplicó en el cuero cabelludo «sangre de pichón». Como consecuencia de la intervención de los matasanos, se quedó tan calva como su marido y tuvo que usar pelucas el resto de su vida. Aquello solo agravó sus migrañas.
Se responsabilizó al apetito sexual del rey de que la salud de la reina no gozara de un respiro para recuperarse. Su confesor le pidió que se moderara, lo cual parece que acató si se tiene en cuenta que el siguiente hijo no nació hasta 1712. También bautizado como Felipe Pedro, el infante murió, no a los siete días, sino siete años después. Felipe V hizo inscribir en el sepulcro de El Escorial del muchacho: «Fue arrebatado para que la maldad no cambiara su inteligencia». Para la lactancia del infante se necesitaron hasta ocho nodrizas manchegas, lo que escrito así parece que se tratara de una cuestión ganadera, pero que responde a una disputa con importantes implicaciones geopolíticas. La princesa de Ursinos consideraba la leche de las españolas de la peor calidad debido a que, en su opinión, el clima hace hervir la sangre en sus venas: «Sus senos son pequeños por naturaleza y no tienen la cantidad de los países menos calientes», le explicó como si fuera una experta catadora a su amiga la mariscala de Noailles.
De ahí su intento de traerse nodrizas de la zona de San Juan de Luz, justo en la frontera con España, lo que le fue prohibido por lo poco decoroso de dar leche francesa a los herederos de la Monarquía Hispánica. Las manchegas fueron elegidas ante el escaso número disponible de vizcaínas (lo más próximo a San Juan de Luz), «porque todas las mujeres de Vizcaya —refiere la de Ursinos—, que se pretendían admirables, y que tienen un aire saludable, están sarnosas».
Ni las enfermedades ni los partos disminuyeron el ritmo de trabajo de la reina. María Luisa, apenas una adolescente, dedicaba a los asuntos de Estado seis horas diarias y se dejaba ver constantemente en público. Bajo su compañía, el rey alcanzó su madurez e incluso ejerció como su propio primer ministro durante un tiempo. Parte de la aristocracia criticaba el poder del que gozaba la princesa de Ursinos, pero en el fondo les molestaban tanto ella como la reina. La intuían como la seductora de un hombre sin voluntad, un obseso sexual, cuando lo cierto es que marido y esposa estaban muy enamorados.
Sin aceptar que Felipe pudiera tratar de igual a igual a una esposa, sus enemigos se recrearon en chismes sobre las distintas perversiones que usaba María Luisa para manejarlo. El sensacionalista duque de Saint-Simon, otro embajador extraordinario de Luis XIV, advertía de lo perjudicial del matrimonio e insinuaba que él empleaba afrodisíacos para poder seguirle el ritmo a su esposa: «Si algo puede abreviar la larga vida que le promete su temperamento nervioso, vigoroso, sano y de buena complexión, será el exceso de comida y de ejercicio de deber conyugal, en el que trata de excitarse con algunos socorros continuos».
Con su cuarto parto, en septiembre de 1713, la salud de María Luisa cayó en picado. A principios del siguiente año se le diagnosticó tuberculosis, y en febrero murió la única reina de la historia española que fue madre de dos reyes. Los mismos que aseguraban que Felipe V era un ninfómano sin corazón sostuvieron que permaneció indiferente a la muerte de su esposa, como si fuera un cambio más en el personal de palacio. El doctor Jacoby fue un poco más allá en bestialismo al afirmar que «su primera mujer, enferma de muerte, perdida de humores fríos, disuelta y cubierta de llagas, no tuvo tregua ni un solo día. No pudo hacer cama aparte». En efecto, los hombres cercanos al rey sugirieron que Felipe durmiera en otra habitación para no contagiarse, pero él se negó en redondo, como también lo hizo cuando le ofrecieron que, si requería compañía femenina, se podía conseguir en un periquete. Amaba a su esposa más allá del plano sexual y quiso dormir con ella hasta el ocaso.
Felipe V se sumió «en la más profunda tristeza» tras la pérdida, si bien la maquinaria diplomática escupió una nueva esposa antes de que entrara en depresión. La elegida fue la sobrina del duque de Parma, Isabel de Farnesio, descrita por los representantes de este país como dócil y hogareña, «acostumbrada tan solo a oír hablar de las labores de aguja y bordados». Música para los oídos de los consejeros del rey, que no soportaban que las mujeres se inmiscuyeran en asuntos de hombres. La propia Ursinos dio su bendición a esta adolescente tímida con la esperanza de poder mantener su influencia en la corte.
Parecieron confirmar este carácter meloso las recargadas cartas de amor que Felipe e Isabel se intercambiaron en vísperas de conocerse. «Los momentos que me separan de ti son como siglos», se dijeron. Adelantándose unos días al rey, la princesa de Ursinos se vio con la nueva reina en Jadraque (Guadalajara), el pueblo de las migas de San Antón y el cabrito asado, para sondear a la joven. La recelosa cortesana había sido informada de que la parmesana se había detenido en Bayona para charlar con su tía Mariana de Neoburgo, que no albergaba buenas opiniones de Ursinos, por lo que tenía motivos suficientes para sospechar que, en verdad, la dócil adolescente venía resabiada de casa. Lo que encontró ante sí fue a una mujer madura e inteligente, de veintidós años bien invertidos, que interpretó la actitud maternal de la camarera mayor como condescendiente. Ursinos se excusó en que un dolor en una rodilla le impedía inclinarse ante la italiana, y a continuación agarró por la cintura a su nueva ama: «¡Cielos, señora, qué mal formada estáis! ¡Qué cintura tan gruesa!».
El encuentro finalizó, como no podía ser de otra manera, con una violenta discusión. La reina, fuera de sí, ordenó a su guardia que echara a «aquella loca» de allí y la recluyeran en su habitación. El oficial solicitó la orden por escrito, dado que no sabía a cuál de las dos mujeres temer más. La italiana tomó asiento y, apoyando el papel en sus piernas, firmó el destierro. Esa misma noche invernal, cincuenta guardias se llevaran a esa «insolente e impertinente» mujer hasta la frontera con Francia. Un pequeño ejército para expulsar a la mujer más influyente hasta entonces de España.
«Eh, bien, mi reina, ¡si la señora hubiera estado aquí no hubiéramos podido disfrutar estos momentos felices!», replicó Felipe, dando por buena la patada en el culo que había recibido Ursinos. Si alguien creyó que la anterior reina había dominado al rey, iba a quedarse patidifuso con lo que podía lograr un simple chasquido de dedos de Isabel de Farnesio. La italiana parecía en los retratos más hermosa de lo que era, pues era más bien fea, de modo que sus ojos azul brillante sobrevivían como astros solitarios en el páramo alargado y con marcas de viruela que formaba su rostro. Su auténtica belleza brotaba por su carácter despierto, su inteli- gencia, su independencia, su cultura y por su gran fuerza de voluntad.
Ahora bien, casi nunca es oro todo lo que borbonea, sinónimo en el lenguaje popular de hacer y deshacer en la política. Isabel influiría mucho sobre la voluntad del rey, pero tuvo que padecer los años más complicados de su enfermedad. Sacrificó su bienestar por cuidar a su marido noche y día, y tuvo que luchar cada segundo del día con las reservas de un hombre con graves problemas mentales. Las cefaleas, el sentimiento de inutilidad y la necesidad de recluirse convertían a Felipe V en una persona dependiente de su esposa. Esta enfermedad, que probablemente heredó de su madre, recibió muchas denominaciones por los galenos de la época: frenesí, melancolía, morbo, manía… Distintas y enrevesadas formas de llamar a algo que no comprendían, y que sin medicar deriva tarde o temprano en problemas más graves.
Frente a las adversidades, rey y reina formaron una dualidad política desconocida desde tiempos de los Reyes Católicos. Tanto monta, monta tanto, que al caso era más bien les deux montent, montent les deux. Procedente de una de las familias más sofisticadas del continente, la reina amaba la cultura predominante en Francia e Italia, de manera que Madrid le pareció un territorio provinciano. Del otro lado de los Pirineos importaba todo lo que consideraba el summum de la vida, desde vestidos a caballos… incluso embutidos y una compañía italiana de teatro para que actuara tres veces a la semana en El Pardo. Un desprecio hacia la tierra de Lope de Vega, Calderón de la Barca y demás maestros olvidados, que se sumó a la larga lista de descuidos que trajo el advenimiento de una dinastía foránea.
No eran los reyes muy admiradores del Siglo de Oro, aún candente, ni de la lengua del Quijote. Isabel hablaba con fluidez alemán, francés e italiano, pero apenas sabía saludar en español. Felipe prefirió siempre conversar con ella y sus hijos en francés. A él le encantaba leer, coleccionar libros y el teatro, siempre y cuando fuera en su lengua natal. Valiéndose en parte de los libros requisados a nobles rebeldes, creó en 1713 la Biblioteca Nacional, que se sumó a otras instituciones emblemáticas fundadas al calor de las reformas borbónicas. No en vano, como ocurre con otras hazañas atribuidas a Felipe V, la cultura y la ciencia no brotaron de la nada en España. Ya bajo el reinado de Carlos II se había fundado la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla, que allanó el terreno al resto de academias científicas.
La pareja disfrutaba viajando por España, tal vez en un intento de dar esquinazo a las depresiones del rey, y era aficionada a fiestas populares y danzas palaciegas, donde Felipe era un experto bailarín, «aunque curvado y patiestevado», como anotó Saint-Simon con mala leche. El monarca sufría a veces arranques de furia, pero no había sido nunca un hombre agresivo, sino un marido y un padre muy cariñoso. Aunque ya se sabe que placeres violentos dan lugar, tarde o temprano, a finales violentos. Le sosegaban los nervios, como ninguna otra cosa, la sangre de los toros, la de los hombres muertos en la batalla y la de las presas en la caza.
Compartía también con su esposa esta última afición, la cual practicaban al estilo de la expresión más popular sobre Felipe II (frase también válida con las partidas de billar de Fernando VII): «Así se las ponían al rey». Y tanto. Se acordonaba un área del bosque y luego se azuzaba a los animales hacia sus majestades. Felipe e Isabel mataban a tutiplén hasta el anochecer, como si desfilaran frente a ellos patitos de goma de la feria.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Borbones
Acontecimiento: Varios
Personaje: Varios
Comentario de "Los Borbones y sus locuras"
Érase una vez una familia francesa que vivía apacible y feliz (más o menos) en un palacio llamado Versalles. Cierto día, uno de los nietos se mudó a Madrid y se coronó rey del mayor imperio conocido. A partir de entonces la vida no fue fácil ni para él ni para sus descendientes. Esta es la crónica familiar de un adolescente obligado a reinar a pesar de su melancolía, de un heredero desquiciado por la soledad, de mujeres que solo existían para tener hijos, de la caída del primer productor porno de España, de príncipes que traicionaron con ligereza a sus padres y de súbditos con una paciencia infinita. Érase que se era la locura de los Borbones en España.