El testigo invisible
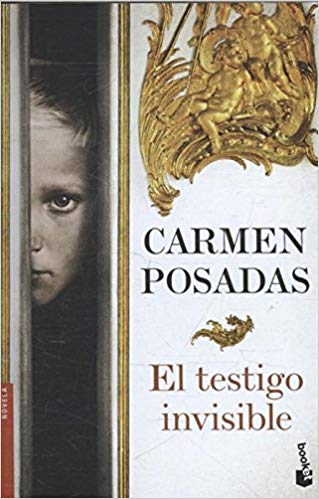
El testigo invisible
Sé que partiré antes del 1 de enero. Si muero a manos de mis hermanos los campesinos rusos, nada habréis de temer, y vuestro linaje reinará por cuatrocientos años. Pero si son vuestros parientes ricos quienes procuran mi muerte, ni vosotros ni ninguno de vuestros cinco hijos me sobrevivirá más de dos años. Moriréis a manos del pueblo de Rusia. Ya no estoy entre los vivos, me matarán en breve, pero mi muerte se replicará en la vuestra como los círculos concéntricos que produce una piedra al caer en las aguas de un estanque.
Carta de Rasputín a Nicolás II
pocos días antes de su muerte
EL CÓDIGO DE GRISHA IVANOVICH
Montevideo, 13 de abril de 1994
Un viejo refrán dice que nadie es un gran hombre para su mayordomo. Otro aún más viejo, supongo, sostiene que no hay que servir a quien sirvió ni pedir a quien pidió. Yo, por mi parte, digo que ninguno de estos retazos de sabiduría popular los acuñó quien más puede saber de ello: un criado.
También puedo asegurar que, si nosotros nos hubiéramos inclinado más por la pluma a lo largo de los siglos, la Historia incluiría capítulos más interesantes. Por fortuna para ciertos protagonistas de ella y lamentablemente para ustedes, rara vez hemos sentido tal inclinación. Algunos, porque se contentaron con la pequeña gloria de relatar lo que vieron a modo de chismes, dimes y diretes. Otros, como yo, porque nuestra gloria mayor ha sido, precisamente, evitar que se sepan. ¿Lealtad?
¿Discreción? ¿Orgullo de gremio? Mi tío Grisha, que prefirió morir a manos de los bolcheviques antes que revelar el mecanismo que abría la cámara que guardaba los mayores tesoros del palacio de los Yusupov, decía que los tres eran su código, su razón para callar. La mía, contradictoria como todo en mi persona, es prosaica y a la vez romántica. He callado hasta ahora porque lo más valioso que poseo es fruto de un robo. Pero callé sobre todo porque los grandes secretos son como los hechizos, se desvanecen cuando uno los cuenta, y yo este lo quería solo para mí. No sé qué habría pensado tío Grisha de todo esto, posiblemente arquearía una ceja, la izquierda, al escucharme. Mi tío no era un criado inglés de esos que todo lo expresan con una mínima contracción muscular, pero el elevamiento de la ceja izquierda es un lenguaje universal entre nosotros, todo un esperanto.
Grisha Ivanovich. Es curioso, llevaba años sin pensar en él hasta hace un par de días. Un programa de televisión me trajo de pronto su imagen, también el recuerdo de su código o razón para mantener la boca cerrada. Se trataba de un reportaje en el que enumeraban nuevos descubrimientos sobre el modo en que se produjo aquel famoso asesinato y quiénes realmente intervinieron en él. Me refiero a la muerte de Grigori Efimovich, más conocido como Rasputín; visionario, libertino y para muchos uno de los mayores responsables de la Revolución rusa. Así empezó todo. La idea de escribir este relato, me refiero. Se han dicho y se siguen diciendo tantas inexactitudes sobre aquel período histórico que tal vez ahora, que el siglo XX dobla su último recodo y somos apenas un puñado los testigos directos que permanecemos vivos, haya llegado el momento de hablar. Lo que voy a contar son mis recuerdos pero, con la ventaja que da el paso del tiempo, también he podido rellenar puntos oscuros con memorias y testimonios de otros que merecen mi confianza.
Todos coinciden en que la historia de Europa, y posiblemente la del resto del mundo, habría sido otra de no irrumpir en la vida de la zarina Alejandra Fiodorovna el antes mencionado Grigori Efimovich Rasputín. Aquellos con inclinación por las profecías (o, si ustedes prefieren, por los sarcasmos que tiene la vida) gustan de recordar la carta que este escribió a Nicolás II pocos días antes de ser asesinado, en la que no solo vaticinaba su propia muerte, sino también la de toda la familia imperial.
Apenas unos días más tarde, la sangre de Rasputín teñía de rojo las elegantes alfombras del palacio del príncipe Yusupov, sobrino político del zar, y uno de sus asesinos. Fue precisamente mi tío Grisha quien le ayudó a enjugarla y a hacer desaparecer también otras manchas delatoras. Pero ¿quién más estaba con Yusupov esa noche y, sobre todo, cómo esta muerte pudo replicarse en la de los zares poco más tarde? Lo que puedo decir por el momento es que aquel vaticinio se cumplió, y no fue el único. Círculos concéntricos, sucesos que se reflejan en otros, ondas en un estanque… Nosotros, los criados, testigos ciegos, mudos y sobre todo sordos (me creen, ¿verdad?) de lo que pasa tras las puertas cerradas, sabemos mucho de todo esto. Por eso puedo asegurar que son a veces minucias las que originan esas ondas. Torpezas, malentendidos, particularidades del carácter de ciertas personas que, en otras circunstancias, no habrían tenido efecto alguno, pero que, según y cuándo, acaban por cambiar el curso de la Historia.
De todo esto me gustaría hablar. De lo que vi y escuché tras las puertas cerradas y también de lo que me confesaron otros criados tan sordos, ciegos y mudos como yo. Confesión, me gusta esta palabra. Encaja bien con el estado de ánimo de un viejo que dentro de poco cumplirá noventa y un años. A esta edad —que los franceses llaman un grand âge; me encanta esa expresión, tan benévola como elegante— uno despierta cada mañana con una única pregunta en los labios: ¿será hoy? ¿Será este que amanece el último de mis días? Sin embargo, esa sensación tan poco agradable convive con otra entre infantil y esperanzada: cuando para todos somos olvido, cuando no queda nadie que sepa quiénes fuimos ni qué hicimos, ¿no será que también ella, la muerte, nos ha olvidado? Quién sabe, a veces llego a creer que sí.
Sin embargo, aunque me equivoque y hasta que Madame enmiende su pequeño olvido, lo único que le ruego es que, ya que hasta ahora se ha comportado como una gran dama haciéndose esperar durante tanto tiempo, siga portándose del mismo modo y me conceda acabar mi relato para que este retazo de la Historia no muera conmigo.
«Nadie es un gran hombre para su mayordomo» y «nunca sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió…». Ambos refranes son ciertos y, a la vez, completamente engañosos, y ahora me dispongo a demostrar por qué. La vida privada de los que han hecho historia está compuesta, ya se sabe, de luces y de sombras. Algunos testigos gustan recrearse en las luces, mientras son multitud los que prefieren relatar solo las sombras, cuanto más negras y alargadas, mejor. Personalmente me interesan más los
claroscuros. Pienso que, como en el arte de los pinceles, son ellos los que logran trazar el retrato perfecto.
Ahora sí ha llegado el momento de empezar. Y, aunque no sea muy ortodoxo —y desde luego sí vanidoso—, comenzaré por el único instante en que, lejos de ser testigo sordo, mudo y ciego de lo que ocurría tras las puertas cerradas, mi nombre entró, aunque fuera de forma fugaz, en la Historia con mayúscula.
Sí, yo estaba ahí cuando se produjo aquel segundo círculo concéntrico que Grigori Efimovich Rasputín profetizó que tendría lugar menos de dos años después de su asesinato.
EL RELATO DEL VERDUGO
El 17 de julio de 1918, la misma tarde de los hechos, yo, Yakov Yurovski, comandante-carcelero de la hasta ahora llamada familia imperial, ordené al joven pinche de cocina, Leonid Sednev, que abandonara la casa con el pretexto de que su tío, arrestado en San Petersburgo, había logrado que lo dejaran marchar y deseaba verlo. Esto causó inquietud entre los prisioneros e incluso una de las hijas del ex zar, no recuerdo si María o Tatiana, preguntó por qué debía marcharse. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Preparé doce revólveres y asigné un guardia a cada uno de los miembros de la familia, de manera que todos supieran a quién debían disparar. Algunos pidieron que se los excusara de disparar a las niñas. Decidí relevar inmediatamente a esos hombres incapaces de cumplir con su deber revolucionario en momento tan decisivo. Se me había notificado por teléfono que hacia las once de la noche llegaría un camión para retirar los cadáveres y que su conductor se daría a conocer por medio de una contraseña: «Deshollinador». Entonces sería el momento de empezar a actuar. Pasaron las doce, también la una, y a la una y media de la madrugada me informaron de que el camión había llegado al fin. Desperté a la familia, que se había ido a la cama sobre las diez, y les dije que se vistieran a toda prisa porque había disturbios en la ciudad y los íbamos a trasladar a un lugar más seguro. Me ocupé personalmente de escoltarlos al piso inferior. Nicolás llevaba a su hijo enfermo en brazos. Los demás lo siguieron. Olga y María, las primeras; luego Tatiana y la ex zarina, mientras que Anastasia se retrasaba diciendo que no encontraba a Jimmy, su perrito. Con él en brazos comenzó a bajar la escalera minutos más tarde y también lo hizo el resto de los prisioneros: el doctor Bodkin, el cocinero Kharitonov, el valet Trupp y, por último, Demitova, la doncella. A pesar de que se les había indicado que no necesitaban llevar nada consigo, algunos, como esta última, portaban almohadas y otros pequeños objetos, también algún bolso de mano. Una vez en el piso inferior, conduje a los prisioneros al semisótano, una habitación de dieciséis por dieciocho pies con una gruesa reja de hierro en la ventana. Alejandra dijo: «Ni siquiera hay sillas aquí». Ordené que trajeran un par de ellas. Nicolás solicitó una más para su hijo Alexei. Entonces les dije que debíamos esperar la llegada de los automóviles, luego añadí que se sentaran, que íbamos a tomarles unas fotografías…
Así comienza el relato que Yakov Yurovski —oficial al mando de lo que podríamos llamar el pelotón de fusilamiento de los zares— hizo de lo ocurrido en Ekaterinburgo el 17 de julio de 1918. Existen tres versiones diferentes de dicho relato autobiográfico, todas firmadas por él. Las tres presentan pequeñas diferencias, pero he elegido la última porque incluye detalles que me parecen curiosos y conmovedores. He leído estos documentos tantas veces que puedo recitarlos de memoria. Y lo hago, cada vez, con la aterrada fascinación de quien se adentra en un relato desgarrador. Pero también, y no me importa confesarlo, con otra fascinación bastante menos digna: la que siente uno al leer su nombre en un hecho que ha desviado el curso de la Historia.
No. No soy el antes mencionado doctor Bodkin, ni el cocinero Kharitonov, ni el (dicho sea de paso) muy antipático Trupp ni por supuesto la fiel Demitova. Ninguno sobrevivió a la matanza. Soy el único de los prisioneros que logró salir con vida de aquella casa: Leonid Sednev, quince años, primero deshollinador imperial, luego pinche de cocina, y siempre servidor de todos ustedes.
Y ahora, una vez hechas las presentaciones, continuemos con el relato que Yurovski hizo de los últimos instantes de la familia Romanov. En el mismo tono burocrático e impersonal, aquel hombre describe lo siguiente:
… Alejandra Fiodorovna se sentó. Sus hijas y Demitova se encontraban de pie junto a ella a la izquierda de la puerta. Detrás se situaron el doctor Bodkin, el cocinero y el valet Trupp. Yo hice señas a mis hombres para que bajaran y tomaran posiciones en el vestíbulo a la espera de nuevas órdenes. Nicolás acomodó a su hijo en una de las sillas y luego se situó de pie delante de él, como protegiéndolo. Entonces sugerí que se pusieran todos contra el muro y así lo hicieron, ocupando la pared central y una de las laterales. Por lo que recuerdo, le dije a Nicolás algo así como que personas cercanas a él dentro y fuera del país estaban intentando su rescate y el soviet de los trabajadores había decidido fusilarle. Él preguntó
«¿cómo…?» y se volvió hacia su hijo. Yo repetí la frase, luego disparé y maté a Nicolás. En ese momento mis hombres, que aún estaban fuera, comenzaron a disparar desde la puerta fuego indiscriminado, no ordenado. El tiroteo continuó durante largo rato con multitud de balas que rebotaban peligrosamente contra las paredes. Yo no conseguía que cesara el fuego y la situación tomó un cariz caótico aumentado por los alaridos de los prisioneros. Cuando por fin cesó, varios de ellos aún estaban vivos. El doctor Bodkin, por ejemplo, yacía apoyado en su codo izquierdo en una postura casi cómoda. Un tiro de revólver acabó con él. También las cuatro hijas, así como Alejandra y Demitova, estaban vivas. Procedimos a acabar con ellas. Pero entonces vi que Alexei permanecía en su silla, petrificado de miedo. Lo maté. Mis guardias volvieron a disparar a las chicas, pero tampoco esta vez consiguieron acabar con ellas. Entre chillidos, uno de mis hombres procedió a rematar a la bayoneta y tampoco surtió el efecto deseado. La doncella Demitova corría ensangrentada por la habitación protegiéndose con aquella almohada de viaje y no había manera de rematarla. Finalmente acabamos con todas ellas disparándoles a la cabeza.
Solo más tarde, en el bosque, mientras procedíamos al descuartizamiento y quema de los cadáveres, entendí por qué había sido tan difícil acabar con las mujeres. Todas ellas, las cuatro hijas, Alejandra y también Demitova, llevaban cosidas a sus prendas íntimas multitud de joyas y piedras preciosas. Sus corpiños, por ejemplo, estaban recamados de arriba abajo de diamantes y otras piedras coloreadas, hasta nueve kilos de ellas en total llegamos a encontrar. Alejandra llevaba además una enorme pieza de oro, una cadena o algo así, enrollada al cuerpo; debía pesar lo menos una libra. También la almohada de Demitova estaba igualmente repleta de objetos de valor, por lo que le había servido de escudo, al menos al principio del tiroteo. He ahí pues la razón de por qué ni las balas ni las bayonetas conseguían matarlas. Solo ellas son culpables de su larga agonía.
Yakob Yurovski continúa contando cómo descuartizaron, quemaron e hicieron desaparecer los cadáveres. Es una crónica penosa que no voy a reproducir. Lo que me propongo es contar detalles desconocidos de la vida de la familia imperial, no lo que pasó tras su trágico fin. Por eso voy a ir hacia atrás en el relato del verdugo y reproducir lo que él cuenta sobre cómo fueron aquellos últimos días.
En los capítulos anteriores al asesinato, Yurovski explica, por ejemplo, cómo era la convivencia en la llamada Casa de Propósito Especial en Ekaterinburgo cuando nada hacía presagiar tal desenlace. A pesar de que el tono de su relato conserva el aire burocrático y frío que se espera de un comisario político de los soviets, creo que permite vislumbrar en qué términos se desarrollaba nuestra vida y cuáles eran los lazos que unían a la familia imperial con nosotros, sus sirvientes. Y el modo que se me ocurre para describir esos lazos es compararlos con los que se entablan entre un grupo de personas de distinta extracción social que recala en una isla desierta tras un naufragio. Sí, creo que esa es la mejor definición. Al principio de nuestro
«naufragio», tanto ellos como nosotros mantuvimos las distancias, las formas, las convenciones que siempre habían regido nuestra vida de amos y sirvientes. Con el tiempo, todo fue diluyéndose hasta dar paso a una relación más próxima. El propio verdugo de la familia lo vio así:
… Las hijas, por ejemplo, venían mucho a la cocina, ayudaban a amasar pan y luego jugaban a las cartas con el cocinero y el pinche. Las cuatro vestían de manera sencilla. El mayor de sus placeres era remojarse durante horas en la bañera. Prohibí que lo hicieran; no había agua para frivolidades. Aparte de este detalle, si uno miraba a la familia de modo objetivo, era del todo inofensiva. El pinche Sednev parecía el más cercano a ellos, tal vez demasiado. Jugaba con Alexei, que era casi de su edad, pero no como haría un lacayo con el hijo de los zares. Incluso algunas veces impacientaba a Alejandra correteando tras uno de los perritos que tenían. El chico sin embargo no cesaba en esa actividad, por lo visto muy placentera para él, un muchacho infantil.
¡El bueno de Yurovski! Que Dios le conserve la vista, atributo tan necesario para un buen espía. A los quince uno tiene intereses variables. Un día puede uno corretear tras un perrito, pero al día siguiente son otro tipo de correrías, las que uno emprende. Alexei y yo teníamos la misma edad, aunque no puedo decir que sus quince años fueran como los míos. No solo porque él, en realidad, era un año menor, sino porque es imposible comparar a un muchacho que llevaba trabajando desde los nueve con otro que había vivido siempre sobreprotegido a causa de su rango y también de su enfermedad. ¿He dicho ya que Alexei Romanov, zarévich de todas las Rusias, era hemofílico y que este dato es otra de las ondas concéntricas que se sucedieron y replicaron hasta formar en nuestro país tan monumental tormenta?
Pero estoy corriendo demasiado. Esta y todas las demás ondas y réplicas tendrán su momento en mi relato; antes de darles forma necesito explicar uno o dos detalles más sobre cómo fueron mis últimos días junto a la familia imperial.
Y lo primero que diré es que los veranos en Siberia pueden ser increíblemente calurosos. Tanto que, como relata Yurovski en su crónica, las hijas del zar sentían predilección por pasar largos ratos en remojo en la bañera, actividad que, lamentablemente, fue prohibida por nuestro carcelero. Se suda tanto en días así. La ropa estorba, sobre todo cuando hablamos de muchachas —también de muchachos— muy jóvenes. Éramos varios los que allí coincidíamos. El zarévich y yo, los de menos edad, y luego, si seguimos un orden de menor a mayor, venía Anastasia, de diecisiete años; María, de diecinueve; Tatiana, de veintiuno, y por fin Olga, de veintitrés. Aunque la lista no acaba aquí. Necesariamente he de mencionar a otros diez o doce jóvenes de edades similares a las nuestras, que se fueron sucediendo y sustituyendo a lo largo de aquel último y caluroso verano en Siberia. Hablo de una docena de carceleros y guardianes convertidos, días más tarde, en verdugos.
… Yurovski dijo que algunos de sus hombres no se atrevían a disparar a las niñas y tuvo que relevarlos. No fue la primera vez que se vio obligado a hacerlo. Desde la llegada de la familia imperial a su última residencia, tanto el carcelero jefe Yurovski como sus antecesores en el puesto habían tenido que cambiar con frecuencia a los centinelas. Y es que las hijas del zar eran demasiado sencillas y cercanas. Pero, por encima de todo, Olga, Tatiana, María y Anastasia eran demasiado bellas. Además, en aquella casa-prisión no había, para nosotros los jóvenes, mucho más quehacer que matar el tiempo. Una ironía, si se piensa en el significado que aquel verbo iba a cobrar poco después.
Las hijas, en especial Tatiana y María, a menudo irrumpían en los puestos de los centinelas. Trataban de intercambiar palabras amables con los muchachos. Es evidente que deseaban congraciarse con ellos. Pero debo decir que mis soldados eran duros e insensibles a sus encantos, por lo que no lograron influenciarlos con sus gracias.
Eso dice Yurovski, que Dios le conserve una vez más la vista. Espero que su larga carrera como espía de los soviets haya tenido momentos más lúcidos que los que demostró en aquel mes de julio.
No, Yurovski, ni tus centinelas ni yo mismo éramos insensibles a los encantos de muchachas tan hermosas, tan solitarias, tan poco afortunadas. Tampoco creo que ellas lo fueran a los de alguno de esos jóvenes campesinos, entre los que, mucho me gustaría poder decir, me contaba yo. Pero no. Ella jamás se fijó en mí. Porque ¿cómo iba Tatiana Nikolayevna, de veintiún años e hija de un zar, a fijarse en un muchacho, pinche de cocina por más señas, y compañero de juegos de su hermano menor? Yo en cambio llevaba años adorándola. No solo en esta casa de Siberia, sino bajo otro techo que nos cobijó durante largo tiempo. Hablo del palacio de Aleksandr, donde ella vivía su vida de alteza imperial y yo la mía, no como ayudante de cocina, sino como niño deshollinador.
La gente cree que ese oficio ahora extinto consistía en escalar los tejados de los edificios para luego deslizarse chimenea abajo limpiando sus conductos. En realidad, de eso se ocupaban los deshollinadores de más edad de la que yo tenía cuando entré a trabajar a palacio; muchachos de catorce o quince años, los sargentos y tenientes de nuestro ejército de limpieza. La tropa, en cambio, la formábamos niños de alrededor de diez. Y, mientras los mayores se dedicaban a desatascar chimeneas, nosotros teníamos otro cometido. Limpiar los rescoldos de las estufas de cada una de las habitaciones. El palacio de Aleksandr gozaba desde hacía años de todos los adelantos modernos: teléfono, luz eléctrica y hasta un pequeño ascensor para uso privado de los zares. Sin embargo, muchas habitaciones, y desde luego todos los grandes salones, seguían caldeándose del mismo modo que en los tiempos de Catalina la Grande, tal vez porque sus estufas, además de eficaces, eran de una gran belleza. Vistas por delante parecían grandes torres recubiertas de azulejos de colores que, como centinelas de más de cinco metros, se apostaban en un rincón de las estancias. Por detrás y por dentro, eran muy distintas. Huecas y metálicas, parecían un gran vientre provisto de un cordón umbilical en forma de túnel de casi un metro de diámetro que conectaba una estufa con la de la estancia siguiente para que el calor de unas y otras ayudara a caldear también los largos pasillos de palacio. Muchas de ellas tenían además, a la altura del techo, una rendija rectangular o respiradero que permitía a un niño pobre como yo observar sin ser visto lo que ocurría allá abajo, en el gran mundo.
En aquel laberinto de túneles, conductos y estufas comencé a trabajar un 10 de junio de 1912. Recuerdo la fecha porque ese día Tatiana Nikolayevna cumplía años. Unos deslumbrantes quince, mientras que a mí me faltaban semanas para cumplir unos diez bastante enclenques y alfeñiques. Imposible imaginar entonces que todo aquel mundo de columnas de malaquita y muebles fastuosos, de estancias de ámbar y parques extraordinarios, se hundiría solo seis años más tarde y que ambos compartiríamos largos días de naufragio. Los de Olga, Tatiana, María y Anastasia tocaron a su fin cuando Yurovski ordenó abrir fuego sobre sus cuerpos ingenuamente recubiertos de piedras preciosas. Los míos lo harán pronto, supongo, cuando la muerte subsane su tonto olvido y venga por fin a buscarme.
Sin embargo, hasta que eso ocurra, pienso esperarla dándole forma a este relato que empieza aquel día, el primero en que se cruzaron nuestras miradas.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Revolución Rusa
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El testigo invisible"
Presentación del libro por la autora en «Periodista Digital»
Presentación del libro por la autora en «Diario de Navarra»
Presentación del libro por la autora en «BadajozOnline tv»
Entrevista a la autora en «Nunca es tarde» de RNE
Entrevista a la autora en «Te doy mi palabra» de Onda CERO
Entrevista a la autora en «Entre bambalinas» de Cadena COPE