Cinco moscas azules
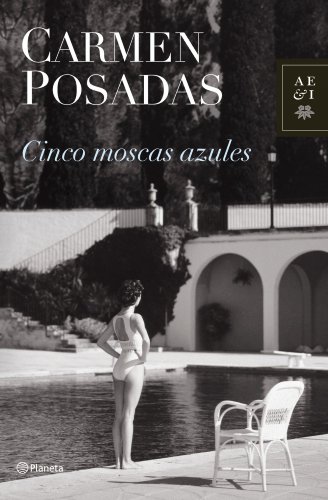
Cinco moscas azules
PARTE I
LONDRES
UN ALMUERZO EN DRONES
Le habían dado una mesa arrinconada junto a la escalera, entre una profusión de plantas. Una rama de kentia le acariciaba el cogote si se inclinaba hacia la izquierda y por el hueco de la escalera de caracol ascendían entreverados aromas de chile con carne, ñoquis a los cuatro quesos y soufflé de mandarina, pero por lo menos no lo habían condenado a las regiones árticas, al comedor de abajo o, en otras palabras, a las tinieblas donde los maîtres suelen acomodar a los parias.
Molinet se recostó en la silla; había llegado diez minutos antes de la hora de la cita según costumbre, y dejó que la vista vagara por el restaurante con la esperanza de descubrir una cara conocida. No había ninguna. Hacía años que no almorzaba en Drones pero le agradó ver lo poco que había cambiado el lugar. El mismo suelo de baldosas blancas y negras, las sillas rojas, incluso el maître le pareció familiar, un antiguo camarero tal vez, al que la veteranía había aupado al privilegio de ir y venir repartiendo menús con una gran sonrisa. También las paredes eran las mismas, lo cual no dejaba de ser una suerte pues en ellas reside el mayor encanto de Drones. Años atrás, cuando David Niven Jr. se quedó con el restaurante, había decidido decorarlas con una curiosa colección de fotos. Aparentemente se trataba de niños anónimos, pero los camareros pronto se encargaban de explicar a los clientes que detrás de aquellas caras infantiles se escondían actores de teatro, starlets, personajillos de moda y muchos de los colegas del viejo Niven en Hollywood. Había fotos grandes, pequeñas, en color, en blanco y negro, conspicuas o no, en las que los novatos se entretenían en descubrir quién era quién, o aprovechaban tan socorrido tema cuando flaqueaba la conversación. Suavemente Molinet desplegó su servilleta. Él nunca había caído en esa tentación, ni siquiera estando en compañía de personas muy aburridas. Se consideraba un buen conversador y, en último término, jamás se hubiera permitido utilizar un recurso tan tópico.
Ahora era distinto, estaba solo y decidió echar un vistazo a las fotos que tenía más próximas. Pasó rápidamente la vista por las más modernas sin detenerse: le interesaban las antiguas en blanco y negro. ¿De quién serían? No resultaba fácil identificar ninguna, hasta que por fin creyó distinguir… ¿a Sofía Loren en traje de primera comunión? Sí, tal vez fuera ella, una niña feúcha cuyos bellos ojos no lograban desviar la atención de una boca desmesurada. A los otros niños no llegó a reconocerlos aunque, junto a su plato de pan, estaba la foto de un jovencito con un corte de pelo criminal que posiblemente fuera Warren Beatty, no, no, con mayor seguridad se trataba de Alan Ladd antes de que Sidy Wollock le oxigenara el pelo.
«Siete años. Siete larguísimos años fuera de este mundo», pensó Molinet, y en seguida se dijo que había sido demasiado tiempo para estar alejado de todo. Aun así, resultaba un alivio comprobar que las cosas mundanas seguían más o menos iguales, pocos cambios en los placeres. Precisamente eso era lo que admiraba de Londres: siempre podía confiarse en una ciudad en la que cinco, diez, quince años más tarde, continúa de moda un mismo restaurante; tan distinta de otras poblaciones trepidantes en las que, si uno desaparece una temporada, a la vuelta resulta imposible reconocer nada: donde antes había un local de moda ahora hay una peluquería de perros, cuando no una hamburguesería, o un solar raso lleno de basura: tal es la tremolina de lo que es y un segundo después ya no es nada. Fue sólo un momento de divagación. Molinet inmediatamente decidió descartar esa línea de pensamiento. Los últimos años de su vida habían sido un paréntesis, un agujero negro al que no pensaba dedicar ni cinco minutos de su almuerzo; estaba de vuelta en el mundo de los vivos, incluso había organizado un viajecito para celebrar el regreso y ahora sólo deseaba que Fernanda no se retrasara demasiado: era la una y media en punto y empezaba a sentir hambre.
Entonces cayó en la cuenta de que debía de hacer al menos veinte años que no tenía noticias de su sobrina, por eso le había sorprendido tanto recibir su llamada.
¿Sería esta la primera vez que Fernanda viajaba a Londres en todo ese tiempo? Probablemente no; pero sí, quizá, la primera que lo hacía sin su marido y de ahí que hubiera recurrido a su viejo tío. «Es curioso ver cómo para ciertas mujeres viajar solas empieza con un repaso a la agenda», pensó, «un vuelo chárter…, un hotel barato… y un vistazo a las últimas páginas del dietario, que es donde suelen guardarse antiguas direcciones». Molinet conocía el sistema; allí, anotado para una eventualidad, suele pervivir un tesoro añejo: direcciones, números de teléfono de Florencia, París o de Londres —una amiga del colegio, un compañero de antiguas farras, también un viejo tío segundo al que hace un siglo que no se ve, coordenadas pretéritas, extintas en muchos casos pero que igualmente se copian año tras año, de agenda en agenda, por si alguna vez pueden ser útiles. Como en esta ocasión.
Molinet se dijo que lo más probable era que ni siquiera recordara la cara de su sobrina. Pertenecía a un pasado difuso y geográficamente lejano al que él solía referirse como «mis parientes de Madrid». Una parentela a la que lo unía un afecto más romántico que real y que mientras vivió su madre, se tradujo en algún christmas por Navidad y una correspondencia escasa, la indispensable para mantenerse al tanto de las defunciones, bodas y algún escándalo, siempre que fuera lo suficientemente cercano e imperdonable. «Mis parientes de Madrid» englobaban a una ahijada de su madre, Teresa Rojas (la madre de Fernanda), y su marido, ¿cómo se llamaba? José… Jaime, sí, posiblemente Jaime, seguido de una retahíla de apellidos tan ilustres como apolillados, mucho Sanz de Castellón por aquí, un poco de Suárez de Tejada por allá adosado a Espinosa o Giménez o algo así…; el tipo de nombre, en fin, que tal vez hubiera servido hace treinta años para reservar una buena mesa en el Club 31.
Molinet hizo una señal al maître pero este miró a través de él con esa ceguera selectiva que es propia del oficio. Por fin, al cabo de un rato, logró llamar la atención de un camarero joven que pasaba por su lado haciendo equilibrios con una bandeja llena de platos y tazas en las que tintineaban multitud de cucharitas, y entonces pidió un jerez. «Me gustaría taaaanto verte», le había dicho Fernanda por teléfono, y él, cauteloso, había preferido esquivar la posibilidad de que se autoinvitara a su casa: «Tesoro, cómo me encantaría que te quedaras conmigo en Tooting Bec, pero las cosas ya no son como cuando vivía mamá. Además, esto queda lejísimos del centro de Londres, y yo salgo de viaje mañana mismo. A Marruecos, ¿sabes?, unas pequeñas vacaciones». No creyó necesario explicarle más: que había dedicado siete largos años a cuidar de su madre noche y día, por ejemplo. Que al morir ella había pasado mes y medio en un infierno llamado Los Cedros del Líbano Medical Center, un infierno carísimo además. Que ahora vivía en dos cuartuchos alquilados en una zona del extrarradio y que, lejos de pensar en cómo iba a organizarse la vida de ahí en adelante, lo primero que hizo fue reservar habitación en un hotel de Marruecos durante dos semanas: más tarde Dios proveería. Pero ¿para qué explicar todo esto?, seguramente su sobrina ya sabría al menos la mitad de su historia, el internamiento, la depresión…; las noticias sórdidas son las que más rápido viajan.
«No te preocuuupes en lo más mínimo», le había dicho Fernanda por teléfono y a continuación había añadido que de ninguna manera, que ella venía a Londres por cuestiones de trabajo y que no tenía intención de alojarse en su casa pero le haría
«tanta ilusión vernos aunque sea sólo para comer. ¿Sabes?, en realidad lo normal sería que hubiera venido Álvaro-marido pero me falló en el último momento, como siempre, y no… no te preocupes, de veras, estoy fenomenal en el hotel, un sitio monísimo y tan céntrico…».
Entonces habían acordado encontrarse el viernes. Fernanda explicó que sobre las doce y media terminaba su compromiso de trabajo y que luego podía tomar el metro para estar en Pont Street más o menos a la una, una y media. «Sí, sí, me viene colosal que quedemos directamente en el restaurante, es que he venido para la exposición del Hogar Ideal, ¿sabes?, no te puedes imaginar lo que me aburre, hace dos días que no hablo más que de cacerolas, pero qué le vamos a hacer, chico, así es mi vida, desde que me dedico a esto de ser empleada de hogar…».
No le había resultado fácil a Molinet entender ciertas ironías de Fernanda. Él visitaba España muy rara vez, de hecho hacía años que no iba, y los veraneos infantiles en San Sebastián en casa de sus parientes maternos eran un recuerdo remoto no sólo en el tiempo, también en los afectos. Por otro lado, no se consideraba ni español como su madre, ni rioplatense como su padre (tampoco de ninguna otra parte, inconveniente de haber vivido aquí y allá), y por eso hablaba castellano con el despego de los apátridas, aquellos que al haber aprendido diversos idiomas picotean en todos robando frases, adaptando otras hasta inventar un esperanto propio. «Tanto más rico como forma de expresión», se conformaba pensando, porque de todas maneras el dominio de una lengua, si se vive lejos, es causa perdida, los idiomas — como las ciudades, maldita sea— tenían la dudosa virtud de cambiar espectacularmente en poco tiempo. De este modo, los desarraigados como él, aquellos que han aprendido a hablar en el seno de la familia y no en la calle, el trabajo o la escuela, acaban expresándose en una lengua trasnochada, usando giros ya caducos e ignorando otros de nuevo cuño. En resumidas cuentas, cuando hablaba castellano con alguien que no fuera apátrida como él, Molinet tenía la sensación ridícula de hablar como un judío errante separado de Sefarad por siglos de exilio.
Aun así, no había tenido mayor dificultad en adivinar, tras la conversación telefónica con su sobrina, que Fernanda pertenecía como él a la ilustre cofradía de los Nuevos Pobres; por lo poco que ella dijo pudo deducir que redondeaba un escuálido presupuesto familiar («Álvaro-marido es arquitecto paisajista, o sea, ya te puedes hacer una idea de cómo nos está sentando la crisis…») con la ayuda de una empresita de catering. («Hablando en plata, corazón, soy lo que se dice una chacha de lujo», le había dicho ella a modo de explicación. «Lo mismo te organizo un cóctel para doscientos que una merienda de señoras con sandwichitos de pepino y té de mango, o sea, figúrate qué plan»).
Cuando finalmente le trajeron su copa de jerez, Molinet pensaba ya en otras cosas. Pasaban quince minutos de la hora convenida para el encuentro, y aunque estaba acostumbrado a los retrasos femeninos, lo cierto es que los sufría con la poca indulgencia de los hombres a los que no interesa gran cosa el sexo opuesto. Un nuevo sorbo de Dry Sack lo llevó a palparse el bolsillo interior izquierdo para comprobar que seguía allí el billete de avión que recogiera justo antes de venir a Drones. Sí, había sido una idea espléndida hacerse ese regalo, «relax», decía el anuncio que lo había atrapado como una tela de araña, «relax, silencio y lujo, lujo, lujo». En realidad se trataba de unas vacaciones muy por encima de sus posibilidades, pero pasar dos semanas en Marruecos, precisamente en L’Hirondelle D’Or, un hotel fantástico según descripción de la revista Tatler, no iba a arruinarlo mucho más de lo que ya estaba. Además, aquel edén carísimo se le antojaba el lugar perfecto para visitar después de siete años de reclusión (casi) voluntaria.
De pronto, ese último pensamiento le recordó que no debía beber una gota más de alcohol si no deseaba contrariar las recomendaciones —las órdenes— de su loquero. Con esa palabra, «loquero», era con la que Molinet solía referirse al doctor Pertini, aunque este último, que había estudiado en Chicago y también formaba parte del grupo de los apátridas latinos, insistía en que lo llamara shrink. Así llama Woody Allen al suyo, y así también todos los ricos de Nueva York, que, burlándose del hecho de tener psiquiatra, han inventado ese término que significa «reductor» (de cabezas, naturalmente).
Como un niño al que van a privar de un capricho, Molinet tomó un largo sorbo de jerez antes de apartarlo de sí. Y fue entonces, a través de la copa, cuando su ojo tropezó con su sobrina Fernanda.
Desde el primer momento, y aun a través del cristal y del líquido dorado, no tuvo ninguna duda de que era ella. En realidad lo supo, más que por algún parecido familiar, simplemente por la forma de vestir.
Dejó la copa en la mesa, se irguió un poquito para fingir una estatura que estaba lejos de tener y la miró con el aire de quien sabe que es imposible haberse equivocado. En los largos años de noche oscura cuidando a su madre, y también en el último mes y medio, Rafael Molinet Rojas, inquilino de una sedante habitación en Los Cedros del Líbano M. C., había desarrollado un talento especial para distinguir de un vistazo la nacionalidad de ciertas personas por su forma de vestir. Detalles insignificantes, pataratas al ojo de un observador poco minucioso pero sin duda reveladores para alguien como él, con tantas horas que matar. En todo ese tiempo y asomado únicamente al balcón de las revistas ilustradas que solía comprar —Match,
¡Hola!, a menudo Tatler y también Der Spiegel, si alguna vez caía en sus manos— Molinet había afilado un don peculiar que le permitía reconocer no a las personas famosas que todos conocían, eso para él era pasatiempo de porteras, sino el origen de otros personajes secundarios que aparecen en las fotografías de modo tangencial. Con ojo experto y también alerta se dedicaba a estudiar el perfil de las gentes retratadas junto a la figura central —a veces detrás de Agnelli en una regata, otras riendo junto a Schwarzenegger en un hotel de Gstaad— y casi nunca fallaba. Se fijaba en el color de los pañuelos que asomaban de los bolsillos superiores de las chaquetas masculinas, y en la forma de recogerse el pelo las señoras, en la longitud de sus faldas y en tantas otras cosas nimias. Luego, tenía por costumbre tapar el pie de foto para ponerse a prueba y ¡bingo! Sus apellidos, desconocidos excepto para iniciados, confirmaban siempre sus pronósticos: este es un armador griego criado en Inglaterra, aquella una actriz de Texas sin talento jugando a mujer de mundo, más allá un banquero milanés…; su forma de vestir los delataba siempre.
Fue precisamente gracias a esta habilidad que Molinet consiguió reconocer a su sobrina al primer vistazo y se puso en pie para recibirla como al hijo pródigo:
—Fernanda, tesoro, eres tú…, estoy aquí…, aquí me tienes, ¡pero qué ilusión verte!
Y ella, a la que una mañana lluviosa típica del octubre londinense había disfrazado de dama inglesa con gabardina y pañuelo de cachemir sobre un hombro (aunque eso sí, sosteniendo con el otro un bolso de Loewe algo deformado por el uso), nunca imaginó cómo se las había ingeniado su tío para improvisar la llamada de la sangre.
¿TE GUSTARÍA OÍR LA HISTORIA DE UNA ASESINA?
Molinet y su sobrina iban a dedicar todo el primer plato a hablar de temas familiares. De viejos parientes. De muertos. De niños. Y en el último cuarto de hora, agotado el tema de los allegados, Fernanda comenzaría a probar suerte estirando en lo posible una descripción de cacerolas, batidoras térmicas y otros adelantos que acababa de descubrir en su visita al Salón del Hogar Ideal 1996.
«Buena chica», pensó él al ver sus intentos por resultar sociable pero, aun así, decidió no hacer el menor esfuerzo para avivar la conversación. No era de los que creían imprescindible mantener un bla, bla contra viento y marea. Además, una conversación de trámite contaba con una ventaja interesante, le permitía divagar y hacer cábalas, fijarse en otras cosas: en ella, por ejemplo.
Lo primero que se le ocurrió fue que sin duda se encontraba ante una de esas personas cuyo carácter resulta más fácil de describir por lo que no son: estaba seguro de que cuando comenzara a conocerla mejor, la personalidad de su sobrina iría desvelándose, no por lo que era, sino por exclusión. «Fernanda no pertenece al tipo de persona que haría tal cosa o tal otra», se diría, «tampoco al grupo de los que son así o asá». Hay gente cuyo carácter resulta tan imprevisible que al final se la acaba definiendo siempre por eliminación, y Molinet apostó a que su sobrina era una de ellas. Pero, como hasta entonces carecía de datos (sólo uno era evidente: Fernanda sí debía de pertenecer al grupo de los maniáticos de la vida sana, así lo atestiguaba la comida que había elegido —muchos yuyos, escarolas, berros y cosas así, y también una colección de píldoras que muy pronto alineó sobre el mantel—; pero hoy en día son tantos los adictos a los potingues naturales que la observación no era muy significativa) y a la espera de nuevas pistas, Molinet decidió dar un repaso a su aspecto externo que, ciertamente, resultaba mucho más fácil de catalogar.
Fernanda tenía treinta y cinco años y el aire adolescente de esas personas a las que siempre se les calcula menos edad de la que tienen. Era de cara ancha, ojos alerta y una boca tan presta a la risa que, a menudo, dejaba al descubierto una hilera de dientes demasiado separados. Ni uno de sus rasgos podía considerarse perfecto, pero al conjunto no le faltaba atractivo. Un observador menos minucioso que Molinet tal vez hubiera atribuido el mérito de esa juventud exagerada al tipo de comida que había pedido o —aún más ingenuamente— a las píldoras con las que su sobrina jugueteaba sobre el mantel, ¿qué podían ser?, tenían aspecto de ácidos grasos, extractos de pescado de los mares fríos, todo el repertorio de pócimas milagreras que describen las revistas femeninas a las que Molinet dedicaba tanto tiempo en su retiro forzoso. Bobadas. Para él, el aspecto infantil de su sobrina se debía a otro milagro mucho más traicionero que sólo resulta claro a los ojos de quien es, en verdad, un buen observador. «La suya», se dijo Molinet mirándola con más intensidad de la que permite la simple cortesía, «es, no cabe duda, una de esas caras aniñadas cuyo único problema reside precisamente en esa especie de eterna adolescencia».
Él había conocido otras caras así, las había observado mil veces, no sólo en la vida sino también en las revistas que es donde el paso de los años se cristaliza con más crudeza. Siempre le recordaban a Mickey Rooney o a Joselito pues eran rostros masculinos o femeninos de adorables mofletes, de narices respingadas y suaves hoyuelos hasta bien entrada la treintena sobre los que, muy poco a poco, comenzaban a tejerse las arrugas sin que el tiempo se tomara antes la molestia de borrar las facciones infantiles. Más tarde, esas caras inevitablemente se volvían contradictorias «como una joven ciruela pasa», pensó, «hasta que un día, un espejo poco amable les devuelve, pobres diablos, la imagen de lo que van camino de convertirse: un personajillo algo feérico, un gnomo, un elfo arrugado con ojos de niño».
Sin embargo, Fernanda aún no había empezado a pagar tan abusivo precio por su falsa juventud eterna. Además de su aire infantil parecía mantener cierta predisposición a verlo todo como si fuera un chiste. Y fue con ese tono de despego de los que prefieren reírse de sí mismos, con el que había comenzado hacía ya un buen rato a poner a su tío al corriente de los pormenores de su vida en el mejor estilo de los parientes que se ven muy de vez en cuando. Ahora hablaban de situaciones antiguas que eran tópicas en la familia: «… ¿Sabes?, mis padres siempre se acuerdan del día que te conocieron en París en el 49», explicaba Fernanda. «Mamá cuenta que tenías los ojos muy abiertos como si estuvieras esperando ver algún fenómeno, ¿o tal vez mirabas así por puro aburrimiento?», rio ella, y Molinet volvió a abrir los ojos tanto como entonces, pues lo cierto era que justamente de aquellos lejanos tiempos databa su primera sensación de que los reencuentros familiares tenían algo de absurdo malentendido. Son como un estúpido déjà vu, se dijo, y aquí estamos otra vez, siempre es igual: uno cuenta lo que cree que el otro desea saber de la familia. El segundo escucha haciendo los comentarios amables que supone espera oír el primero, y así, los dos nos aburrimos sin remedio.
Por eso cuando Fernanda creyó llegado el momento de ponerlo en antecedentes de su vida actual, Molinet pensaba ya en otras cosas, en el viaje que iba a emprender al día siguiente, por ejemplo, y sólo pudo registrar trozos de la conversación de su sobrina. Escuchó vagamente algo sobre que los hijos de Fernanda, tres muchachotes de edades que tampoco lograba recordar, tenían muchísimas clases. «No te puedes hacer una idea, clases de piano y de judo, de tenis, de equitación y de kárate con lo costosísimo que eso resulta, un ho-rror», y de ahí, sin escalas, su sobrina había creído necesario hablar otro poco de la Exposición del Hogar Ideal que la trajo a Londres con la intención de comprar utensilios para su empresa de catering que se llamaba Paprika y Eneldo, ¿o era Cayena y Eneldo?, cualquiera sabe, pues en ese preciso momento, ella se había inclinado hacia su tío cambiando el tono para decirle de pronto con un aire compinche y sin previo aviso:
«Oye, Rafamolinet (así todo junto como si fuera un trabalenguas), ¿te gustaría oír la historia de una asesina?». Él, por un momento, se sobresaltó, pero inmediatamente creyó adivinar a qué podía deberse el comentario. Había achinado los ojos para fijarse bien y luego tanteó el bolsillo hasta encontrar las gafas de ver de lejos. Claro, ahí estaba la explicación, en las fotos de artistas que colgaban de la pared. Como un guiño macabro alguien había decidido intercalar entre los retratos infantiles uno de Bette Davis adulta pero vestida de niña asesina, tal como aparece en la película Baby Jane. «Vaya forma melodramática de animar una conversación que tiene esta chica», pensó con un punto de desagrado. Era verdad que él estaba poco al día en lo referente a los ritos mundanos, chácharas banales para pasar el rato pero, a su modo de ver, la reunión aún no había decaído como para tener que recurrir al tema tan poco imaginativo de las fotos de famosos.
Además, según Molinet, las conversaciones, como los ritos, debían cumplir con ciertas cadencias. Incluso aquellas conversaciones con familiares a los que hace siglos que no se ve y por ende soportan la doble maldición de tener que parecer íntimas cuando, en realidad, el único territorio común son un montón de parientes muertos.
«Tesoro, sinceramente prefiero que me cuentes algo más sobre tus hijos», iba a replicar para reconducir la charla, pero entonces se dio cuenta de que la mirada de Fernanda no había seguido el camino de las fotos sino un poco más a la izquierda, por entre los barrotes de la escalera, como si estuviera espiando a alguien situado en el piso inferior.
—¿Has oído lo que he dicho, Rafamolinet? —repitió y debía de ser una costumbre habitual en ella esa de coser nombre y apellido con fuerte puntada fonética pues el próximo nombre también lo pronunció todo junto.
—Mírala allí, es Isabellalaínez —dijo y luego, echándose hacia atrás para permitir que su tío siguiera la dirección de su mirada, señaló con la barbilla un punto indefinido—. Si giras un poco a la derecha podrás verla, allá abajo, tonto, en el comedor donde aparcan a los don nadie, en Siberia. No quiero ni pensar en lo furiosa que se pondría si llega a enterarse de que estoy aquí para ver cómo la han sentado.
Molinet había mirado con total escepticismo hacia el punto que Fernanda señalaba. No tenía un buen ángulo de visión, ni siquiera uno medianamente aceptable. La planta que, de cuando en cuando, le acariciaba el cogote crecía hasta cubrir buena parte del espacio entre los barrotes de la escalera y le molestó tener que hacer un esfuerzo por seguir las instrucciones de su sobrina, a pesar de lo que esta había dicho, ¿una asesina? (vamos, vamos, las historias truculentas no suelen contarse así). El caso es que si consintió en mirar hacia el piso inferior, fue más por cortesía que por un verdadero interés, pues según su experiencia semejantes esfuerzos gimnásticos rara vez merecían la pena: abajo, en una mesa solitaria, podía verse a un matrimonio de edades desiguales compartiendo en silencio su almuerzo.
—¿Quiénes son?
—Chico, creí que en tu retiro espiritual te dedicabas a devorar revistas de chismes.
—En mi vida los he visto. Son un matrimonio a pesar de la diferencia de edad, ¿no?
—Sí, con la solera de ocho años de bostezos mutuos. Pero ¿quieres o no quieres que te cuente la historia? —dijo ella haciendo un gesto vago para que el camarero le retirara el plato de ensalada que apenas había probado—. No conozco a nadie tan insensible a un cotilleo mundano como tú, Rafamolinet.
Molinet no se molestó en explicarle que era perro viejo, que lejos de ser insensible desconfiaba de las historias efectistas que los conversadores hábiles anuncian para rellenar una charla que lleva camino de morir de aburrimiento. «Fulana es una asesina», dicen y luego (risas) acaban explicando, al cabo de una hora y media de cháchara inútil, cómo la buena señora es aficionada a cazar perdices o usar abrigos de martas cibelinas o de alguna otra especie protegida e imperdonablemente amenazada. «Charlas de café», pensó poniendo cara de conocer la treta. «Parece mentira, casi se me había olvidado este truco tan viejo, aunque… una chica inteligente como Fernanda quizá no lo haga mal del todo. Hay que admitir, además, que las exageraciones funcionan muy bien o, al menos, añaden zest a la conversación», se dijo y luego perdió un par de segundos más en preguntarse cómo se traduciría zest al español, pero resultaba muy difícil y no encontró ninguna solución.
—Bueno, ¿qué me dices?
Molinet se encogió de hombros sin decir nada. Acababan de traerle el segundo plato, un soufflé de queso que, aunque figuraba en la carta como entrada, él había aprendido a pedirlo como plato fuerte pues era abundante y también barato. Entonces se dio cuenta de que a su sobrina y a él les restaban muchísimos minutos por rellenar decorosamente —con charlas de café o con cualquier otra cosa—. Quedaba todo el segundo plato, y el postre, y los cafés: demasiado tiempo como para no hacer concesiones en los temas de conversación. «La historia de una asesina», había dicho Fernanda con esa actitud compinche que se adopta justo antes de despellejar vivo a alguien. Miró hacia abajo. La mujer le pareció entonces lo bastante atractiva como para interesarle al menos durante unos diez minutos. «Quizá incluso durante media hora», concedió, «tiene algo de contradictorio, parece una niña buena».
Molinet se detuvo un segundo más a mirar al marido antes de volver a ella y rendirse definitivamente. «Lástima que no tenga ni idea de quiénes son estas personas», se dijo, «nunca es lo mismo oír una historia, por muy curiosa que sea, si los protagonistas son dos ilustres desconocidos». Luego dio un sorbo distraído a la copa de jerez que un camarero imprudente había olvidado retirar y añadió: «Ojalá pueda decir dentro de un rato que Fernanda no pertenece al insufrible grupo de personas que se eternizan contando una historia que al final resulta completamente estúpida».
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Contemporanea
Periodo: Siglo XX
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Cinco moscas azules"