Al pie de la muralla
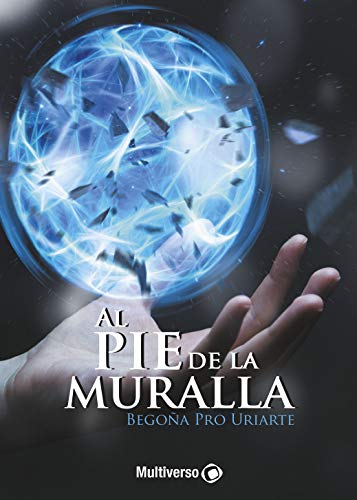
Al pie de la muralla
Capítulo I
Robledal de Arlaza
Aner tenía los ojos cerrados y su mente abierta. No veía, pero percibía todo cuanto le rodeaba. Su oído captó el sonido del agua que, gota a gota, escurría por una de las hojas del helecho que tenía unos pasos más atrás. Blup, blup, blup. El sonido era lento. Blup, blup, blup. En su mente dibujó cada una de esas gotas y vio cómo se unían a la pequeña corriente de agua que brotaba unas leguas más arriba, en lo alto de la ladera. Otro sonido atravesó su cabeza. El vello de todo su cuerpo se erizó y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Giró tan levemente su cabeza hacia la izquierda, que nadie hubiera dicho que había sucedido. Reconoció el sonido. Alguien había pisado una rama escondida entre el mullido suelo formado por infinidad de hojas caídas a lo largo de más de cien otoños. Abrió los ojos. El intenso azul de su iris destacó en su rostro cubierto de una mezcla de barro y pintura, que le servía de camuflaje. Su piel estaba perfectamente afeitada y su pelo castaño claro, escondido debajo de un gorro de lana de cabra, de un tono gris neutro. El tamaño de sus pupilas disminuyó mientras enfocaba lo que tenía delante. El bosque estaba pintado de verdes intensos, amarillos luminosos, rojos apremiantes y marrones matizados, y los robles crecían más altos y más frondosos que en cualquier otro lugar de la tierra conocida. Pero él no se fijó en eso. Desde su posición, agazapado detrás de un saliente originado por una roca del tamaño de tres hombres, podía observar sin ser visto. Levantó su brazo derecho y con su dedo índice señaló hacia el oeste. Esperó unos instantes. El aire fresco y la humedad del bosque penetraron en sus pulmones. Su respiración era pausada, a pesar de que sentía el peligro que se cernía cerca.
Ixaka esperaba quieto, agarrado al tronco del árbol, a una altura de unos diez pies. Sus ojos oscuros parpadearon dos veces, sin perder la visión de Aner, que quedaba justo enfrente de él y le daba la espalda. Aner era tan solo un bulto semejante a cualquier otra piedra del entorno. Había que saber que estaba allí para captar su presencia. Cuando le vio elevar su brazo, reconoció que había llegado el momento. A partir de entonces, sabía que no debía moverse ni hacer ruido. Tan solo tenía que estarse quieto y esperar la señal de su cuñado. Allí arriba estaba seguro. Eso era al menos lo que decía Aner, porque los banelatus nunca miran hacia arriba. Lo que no le había dicho su cuñado era que los banelatus tenían un olfato increíble, pero eso se lo había guardado para comentarlo en otro momento.
Aner levantó su puño derecho. Lo sostuvo durante un instante y luego sacó cuatro dedos. Ixaka recogió la indicación y la pasó a su compañero. Este, a su vez, la pasó a otro hombre. Y así, sucesivamente, hasta que la información llegó a Galder.
***
Una ligera brisa soplaba sobre el campamento de los talantas. Las plumas de ganso que Galder exhibía en su gorro se movieron hacia atrás, mientras escuchaba las palabras del correo. Miró a aquel hombre sin pestañear antes de preguntarle de dónde venía la información. Cuando el correo se retiró a su puesto, Galder apretó los labios y asimiló las noticias, que no eran demasiado buenas. Cuatrocientos banelatus eran más de los que había calculado que Yankel podría reunir en tan poco espacio de tiempo. Parecía como si pudieran renacer de sus cenizas. Y, además, los tenían prácticamente encima. De haber llegado el dato de cualquier otra fuente, no lo habría creído, pero Aner había demostrado siempre que sus cálculos eran precisos. En los dos años que llevaba viviendo entre los clanes, nunca se había equivocado.
Salió de su tienda y miró al frente. Los hombres que comandaba habían demostrado ser valientes y estar llenos de coraje, pero estaban cansados. Recorrió sus rostros con la mirada. Al saberse observados, sacaron pecho y elevaron sus barbillas. El brillo de sus ojos se cubrió de fiereza, demostrando a su dux que estaban preparados. Galder estaba convencido de que darían todo por defender la tierra donde habían nacido, pero sabía que aquellos soldados, que le ofrecían su lealtad y sus vidas, estaban exhaustos.
Hizo un cálculo rápido. Si descontaba los muertos en la última batalla y los heridos, debían quedar unos doscientos cincuenta hombres. A la superioridad numérica del enemigo había que sumar otra certeza mucho más cruel. Los banelatus no luchaban, masacraban. Exterminaban todo a su paso: tierra, agua, bosques, animales y hombres. Después de cada victoria, examinaban a los supervivientes y elegían a los mejores para hacerlos prisioneros y esclavizarlos. Al resto, simplemente, los aniquilaban.
Galder hizo un gesto con su mano derecha. Inmediatamente, un asistente acudió a su presencia.
—Convoca a los guías —le pidió.
El asistente, miembro de una de las familias más humildes de su clan, se alejó con pasos rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, los dos guías se presentaron ante el dux. Galder fijó su mirada en ellos, mientras trataba de averiguar, a través de sus gestos, el estado de ánimo de los hombres. Meder caminaba erguido, orgulloso, sus brazos alejados del cuerpo y sus puños apretados. Sacaba al resto de los hombres allí congregados más de una cabeza. Su pelo liso y oscuro estaba recogido en una coleta y su frente, circundada por una tira de llamativos colores. Sus pasos caían con aplomo sobre la tierra.
A su lado, Alaón caminaba con la mandíbula apretada. Era un hombre dotado de una extraordinaria fuerza física, con potentes brazos y piernas. Cubría su rostro con una larga y recia barba que intensificaba la fiereza de su mirada.
El dux los estudió con detenimiento. Meder, guía del quinto clan de los talantas, estaba deseoso de entrar en combate. Extremo este que se veía en sus ojos y en la fina sonrisa que exhibía su rostro, no disimulada por su barba recortada. En su mandíbula se percibía una pequeña cicatriz que enmarcaba su rostro justo allí donde se unía con el cuello.
Alaón estaba cansado de aquella maldita guerra de pequeñas batallas en la que llevaban metidos algo más de dos años. Una continua y lenta exterminación a la que los banelatus les sometían. Los clanes segundo, cuarto, sexto y séptimo habían desaparecido por completo. Se sentía agotado y tenía ganas de regresar a su casa con su familia; aunque jamás daría muestras de desfallecimiento o cansancio ante los hombres del primer clan de los talantas, de los que era su guía. Se sentía frustrado y eso le hacía estar de mal humor a menudo.
—Se acercan por el oeste —les informó el dux.
Los dos hombres se limitaron a asentir. Después de la batalla de Taorti, siempre habían sabido que tarde o temprano se volverían a encontrar. De eso hacía tres semanas. Los talantas habían logrado escapar en aquella ocasión y el enfrentamiento había quedado más o menos en tablas. Pero los banelatus no dan segundas oportunidades. Los talantas sabían que no cejarían en su empeño. De hecho, si algo había aprendido Galder de su enemigo en todo ese tiempo en el que se habían enfrentado, era que los banelatus perseguían a sus víctimas hasta el final.
Galder sabía que con un día más hubieran tenido tiempo de escapar por el río. O, al menos, de llegar a una posición mejor y, con un poco de suerte, Luar y sus hombres podrían haber entablado contacto con ellos. Pero la suerte no les había acompañado.
—¿Hay noticias de Luar? —preguntó en ese momento Meder, como si participara de sus pensamientos.
En Taorti, un pequeño poblado sito al otro lado del bosque de Arlaza, Galder había concluido que la única forma de burlar a sus enemigos era aprovecharse del factor sorpresa y dividir las fuerzas banelatus. La primera acción había sido fácil. Los banelatus estaban acostumbrados a enfrentarse a pueblos que tan solo se limitaban a defenderse; tan clara era su superioridad que no había otra opción. Pero los talantas habían sido los primeros que habían lanzado un ataque sobre ellos. Esto les había pillado por sorpresa. La segunda estrategia había sido más difícil de conseguir. Al final, habían logrado dividir sus fuerzas, pero a costa de dividir también las propias. Ahora parecía que los banelatus se habían reunido de nuevo, mientras que los talantas no habían logrado reunificar sus fuerzas.
Galder contestó negativamente.
—Debería haber estado ya aquí —comentó Alaón con cierto nerviosismo.
—Luar llegará a tiempo —dijo Meder entre dientes, saliendo en defensa del hombre que había asumido el riesgo de dividir el frente enemigo. Si bien Luar y él habían tenido sus desavenencias en el pasado, pertenecía a su clan y lo que allí estaba en juego era el honor de su gente.
Una mirada de Galder bastó para frenar aquella discusión.
—¡En formación! —exigió el dux.
Meder y Alaón saludaron con la cabeza y se retiraron para tomar posiciones. Cada uno de ellos se colocó a la cabeza de su clan. En ese momento no había tiempo para arengas ni discursos. Sus hombres lo sabían. El miedo tan solo se dulcificaba con el pensamiento de que en el último enfrentamiento habían salido ilesos. Una pequeña victoria, pero victoria al fin y al cabo. Triunfo que encorajinaría a aquellos valientes.
—Avisa a Aner —ordenó Galder al asistente.
A partir de este momento, los exploradores estarían solos. «Solo confío en que Aner sepa hacer bien su trabajo», pensó mientras lo veía partir a cumplir su misión.
***
El robledal de Arlaza marcaba ahora el límite del territorio perteneciente a los talantas del norte. Sus posesiones se habían ido reduciendo conforme se hacía efectivo el avance de los banelatus. Nadie recordaba ya cómo habían llegado, ni cuándo ni por dónde. Habían entrado en silencio, robando en la noche la respiración inocente de los niños. La paz tranquila de los poblados de la zona se vio alterada para desembocar en ríos de sangre y desolación. La gente clamaba justicia, una justicia que ya nadie podía repartir.
Aner tensó sus músculos. Podía sentir el avance sin prisas, pero insistente, de sus enemigos. Los latidos de su corazón se escuchaban en su cabeza: bum-bum, bum-bum, acompasados a los pasos de los banelatus. Inspiró y llenó sus pulmones al máximo. Iba a necesitar de todo el aire posible para oxigenar sus músculos y de toda su concentración para enfrentarse a aquellos seres. En el último año de su vida, eso era lo único que había hecho. Una piedra golpeó su hombro. Era la señal. No se volvió. Estaban solos contra aquellos demonios. Sus exploradores no lo sabían. No tenían ni idea de que su misión era entretener lo suficiente a los banelatus para que el resto de los talantas pudieran alcanzar el barco y huir. Aner era el único que sabía que nadie los esperaría. Su orden era luchar hasta el final, y el final era la muerte. Pero él tenía otra idea. Llevarla a cabo era arriesgado y ni siquiera estaba seguro de que pudiera dar resultados. Pero estaba dispuesto a intentarlo. No dejaría morir a ninguno de sus hombres, si él podía evitarlo. Lucharía hasta el final, pero llevaría al barco a cuantos hombres pudiera.
Cerró los ojos de nuevo, por última vez. El viento apenas soplaba y, además, venía de frente. Al menos tenían esa pequeña ventaja, que evitaría que el desarrollado olfato de sus enemigos los localizara antes de lo previsto. Abrió los ojos y se giró para comprobar la posición de su cuñado en lo alto de aquel roble de ramas retorcidas. Ixaka le ofreció una de sus sinceras sonrisas. «Todavía es demasiado inocente», pensó Aner con cierto temor. Ixaka había llegado con los últimos refuerzos, hacía apenas un par de meses, junto con Marz, el hijo de Alaón. Había participado en la batalla de Taorti desde la retaguardia. No entendía ese empeño de Meder por situarlo en primera línea, insertándolo en el grupo de exploradores. Era comprensible que lo hubiera hecho con él, un recién llegado del que recelaba, pero Ixaka era el hermano pequeño de Luar y pertenecía a una de las familias de más prestigio y con más ascendencia del clan. Su sitio estaba, sin lugar a dudas, entre los guerreros que comandaba su hermano. Recordando su inexperiencia y sus recién cumplidos diecisiete años, se preguntó si Ixaka estaba preparado para morir, porque si uno no está preparado para morir, tampoco lo está para luchar. Esperaba no tener que hacer de niñera, pues tenía en mente otra idea y necesitaba de toda su concentración para llevarla a cabo.
Se giró de nuevo y se centró en su cometido. Mentalmente revisó todo su equipo. El arco y las flechas estaban preparadas y la pequeña daga, escondida en su cinturón, presta para ser usada. Sabía que era insuficiente para enfrentar las espadas enemigas, pero al menos le serviría para acabar con su propia vida. Jamás dejaría que un banelatu lo cogiera vivo. Por puro instinto, llevó su mano a la bolsa que colgaba de su cinturón. Era pequeña y contenía un polvo especial que Astu, el adivino del quinto clan de los talantas, le había mandado a través de Ixaka. Y menos mal que lo había hecho, porque ya había utilizado todas las provisiones que había llevado consigo. Sonrió justo en el instante en que el primero de los banelatus pasaba muy cerca de donde él estaba. La suerte, una vez más, estaba echada.
El iris de los ojos de Yankel se había tornado rojo. Su mirada recorrió despacio los alrededores en busca de cualquier cambio térmico que le permitiera reconocer un atisbo de vida. Hizo un gesto rápido con su brazo izquierdo señalando un árbol y un arquero se apostó a su vera. Esperó a su señal antes de disparar. Un ciervo salió entonces asustado al galope y Yankel bajó su mano. En ese instante, una flecha cruzó el aire y se clavó justo en el corazón del animal. No era lo que buscaban, pero tendrían carne fresca de la que abastecerse. Varios porteadores aparecieron y se hicieron cargo del cuadrúpedo.
El pequeño ejército banelatu reemprendió la marcha. Cuatro hombres de la máxima confianza de Yankel caminaban en cabeza. Eran expertos rastreadores y excelentes combatientes. El líder caminaba tan solo unos pasos más atrás. A fin de cuentas, se fiaba más de sus propios sentidos que de los de cualquiera de sus soldados, por muy buenos que fueran estos.
Alots, su segundo, marchaba un poco más atrás, a su derecha. Sabía la importancia que su líder había dado a esta misión. En los diez años que Yankel llevaba al mando de los ejércitos banelatus, era la primera vez que un pueblo se le resistía. Eso era una mancha para alguien como él. En su carrera militar llevaba más de cien victorias y treinta y dos clanes sometidos. Los talantas pagarían cara la fortuna que habían tenido al resistirse un poco más que el resto de los pueblos con los que se habían enfrentado. El líder nunca se había mostrado magnánimo o piadoso con nadie y esta vez no iba a ser distinto. Además, la meteorología corría en su contra. El invierno estaba próximo y ya habían aprendido cómo la nieve y el frío llegaban de golpe en esa tierra. Yankel pretendía doblegar cuanto antes a los talantas para retirarse a unas tierras más cálidas y exhibir sus prisioneros y sus conquistas ante Sadoc.
Yankel sintió la presencia cercana de los talantas poco antes de que lo hicieran los que lo acompañaban. Su rostro, oculto por un paño negro que tapaba todo excepto los ojos, no reflejó la satisfacción que sentía por dentro ni las ganas que tenía de entrar en combate. Ningún banelatu dejaba traslucir sus emociones. Eran seres hieráticos, sin sentimientos. En su lenguaje ni siquiera usaban palabras para describir las emociones.
Ixaka vio la seña de Aner indicando que el enemigo estaba próximo. A pesar de estar avisado, sintió cómo su pecho se empequeñecía. Se agarró con más fuerza al árbol en el que estaba subido y suplicó en silencio. Sus manos temblaron cuando el primer banelatu superó la posición de su cuñado. Los vio avanzar como sombras bajo sus pies. Sus ropas oscuras escondían su alma, si es que la tenían, y envolvían sus figuras de un aire fantasmagórico. Sus rostros ocultos daban a sus ojos una mirada felina. No sonríen, no muestran miedo ni satisfacción. «Son como esculturas, pero esculturas tan mortíferas cual veneno de serpiente», recordó entonces el joven las palabras de su cuñado. «Sálvate de sus miradas si quieres sobrevivir», le había advertido.
Una pequeña brisa se levantó. Si el viento cambiaba, ninguno de los que formaban parte del grupo de exploradores vería la luz de un nuevo día.
***
Yankel sintió una intensa excitación dentro que le preparó para la batalla. Desenvainó su espada, lo que provocó un suave siseo cuando la hoja se deslizó sobre su vaina. Aner lo oyó y tragó saliva. En breve se escucharía el grito silencioso de los banelatus llamando a la batalla.
Galder también lo esperaba. Sus hombres permanecían de pie, escondidos entre los arbustos y los troncos de los robles. Enfrentarse a Yankel en un sitio abierto habría sido un suicidio. Aunque tampoco hacerlo entre los árboles de un bosque era sinónimo de victoria para ellos. De cualquier forma, tampoco habían tenido opción de escoger y no merecía la pena malgastar el tiempo en pensar en eso. Lo que más le preocupaba a Galder en ese momento era que funcionara el dispositivo de fuga que había organizado. Esto último dependía de tres factores. El primero de ellos era la llegada a tiempo de Luar y sus hombres para poder resistir durante el mayor tiempo posible el avance enemigo y sobrevivir cuantos más mejor. El segundo factor dependía de la pericia de Aner y sus exploradores para conducir a los banelatus, en el momento preciso, justo en dirección contraria a la de la fuga. Y, en tercer lugar, que el barco que les llevaría por el río Jumed hasta su casa no hubiera sido descubierto por los enemigos. El dux miró por última vez a sus guías y estos asintieron con sus cabezas. Todos habían ocupado sus posiciones.
El ejército de los banelatus se había desplegado por el robledal para abarcar una mayor porción de terreno. Cuando Yankel percibió dónde esperaba el enemigo, hizo replegar a sus fuerzas para concentrar todo su poder en el punto donde mayor daño podía hacer a los talantas.
Un aullido desgarrador, agudo y mortífero cruzó el bosque desde las filas de los talantas. El sol se oscureció de pronto y la mano sanguinaria de Yankel se abalanzó sobre el primero de los enemigos que salió a su encuentro. La batalla había empezado.
***
Un banelatu delgado, flexible y fuerte caminaba solo por el bosque. Su rostro oculto en paño negro, la espada a la cintura, guantes en sus manos, protecciones de cuero sobre su camisa y calzas ajustadas. Sus botas, hasta casi la rodilla, eran tan flexibles como su constitución y andaba tan ligero que parecía no tocar el suelo. Su mano izquierda sostenía las riendas de una criatura dócil a la que los banelatus llamaban olano y los talantas no llamaban de ninguna forma, puesto que nunca antes habían visto nada parecido. Tenían los olanos cuerpo de caballo y cabeza de perro. Esas criaturas, de aspecto pacífico, eran dóciles en las manos de sus dueños, pero había que tener cuidado con algunas especies, porque su mordisco era mortífero. Sus colmillos contenían una sustancia que paralizaba a la víctima, provocándole la muerte en apenas unos instantes.
El grito de guerra llegó a sus oídos con claridad. Se quedó quieto durante unos instantes mientras calculaba la distancia y la dirección. Luego aceleró el paso. No le gustaba moverse entre árboles. De hecho, lo habría detestado si hubiera sido capaz de poner palabras a lo que sentía, pero las manifestaciones de los estados de ánimo estaban prohibidas entre su pueblo y no había palabras para describirlas.
Era un banelatu de ciudad y no de una cualquiera. Cannvea era la ciudad más grande del supremio1 banelatu del este, donde se concentraba todo el saber y todo el poder de su pueblo.
Aceleró el paso haciendo que su olano, al que llamaba Segundo simplemente porque era el segundo que había tenido, siguiera sus pasos. De vez en cuando, se detenía a escuchar desde dónde venían los gritos de la batalla. Dio un rodeo para situarse detrás del resto de banelatus y avanzar con ellos. Puso mucho cuidado en no dar a conocer su presencia. Después de todo, estaba allí para observar y no para luchar. Se parapetó detrás del tronco más grueso que encontró y contempló la batalla en silencio
Las fuerzas de Yankel habían atacado justo por el centro a los talantas, de manera que estos habían quedado cortados, mientras que la columna de sus hermanos del oeste seguía intacta. El primer aullido que llamaba a la batalla se había evaporado entre las ramas de aquellos altos árboles y tan solo se escuchaba el clamor de los talantas. Los banelatus luchaban en silencio y eso desconcertaba a sus enemigos. Les hacía parecer inmunes al dolor y al sufrimiento.
El banelatu solitario centró su mirada en los talantas. No creyó ver nada especial en ellos. Morían igual que el resto de los pueblos atacados por Yankel. No había en ellos nada diferente que justificara la insistencia de Maore por conocer su secreto para resistir a las fuerzas del líder del oeste. Observó en silencio.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Varios
Periodo: Sin determinar
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "Al pie de la muralla"
Fui arrancado con saña de la inocencia de la niñez. Los banelatus robaron mis juegos infantiles y aniquilaron a mis parientes y amigos, obligándome a presenciar su exterminio. Decidieron robarme mi vida para jugar con ella. Me crie entre seres sin sentimientos, que aunque de aspecto semejante al nuestro, carecen de alma y, simplemente, buscan el modo de aniquilar a una raza que creen inferior. Lo hacen a base de herirnos una y otra vez con el fuego de sus mentes. Crecí en Bankada, la ciudad más importante del supremio banelatu del oeste, y juro que cada día allí fue una batalla continua en la que todos queríamos morir. Pero ellos se empeñaban en sanarnos una y otra vez para volver a intentar matarnos al día siguiente. Hasta que una vez lo consiguieron; me mataron.
Ahora me buscan porque creen que soy el único que conoce el arma que puede acabar con ellos. Y yo solo aspiro a vivir mi vida de fantasma lejos de su muralla. Mi espectro ha encontrado refugio entre los clanes talantas que aún resisten en las montañas. Pero mi esposa es la única que se fía de mí. Dicen que conozco demasiado bien a los banelatus; lo que a sus ojos me hace más que sospechoso. Huyo de los banelatus, huyo de los talantas y huyo de mí mismo. Y me pregunto si estaré condenado a vivir eternamente solo, muriendo una y otra vez sin poder morir. Nunca nadie te contará mi historia. Y si alguien te habla de mí, nunca digas que conoces a Aner; el talanta de los ojos azules.