El último cazador
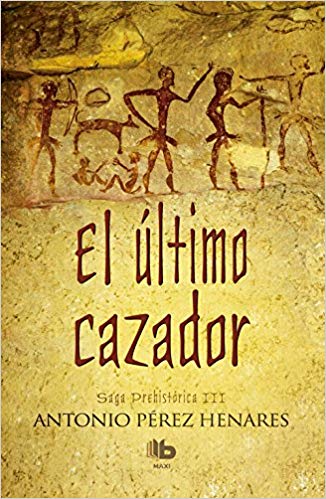
El último cazador
Capitulo primero
El silencio del cazador (fragmento)
Del cazador nace el silencio. Lo hace brotar a medida que camina unos pasos por delante de los suyos, que intentan no levantar al ruido. Pero despiertan al silencio y la ausencia de todas las voces del bosque lo delata. Un silencio angustiado y repentino lo envuelve y lo señala. Es el silencio quien lo acusa y deja un rastro de miedo tras él, mientras se aleja.
El bosque habla y canta. Pero cuando el cazador pasa, el bosque calla, y una mancha, un vacío de sonidos, lo envuelve y luego se estira largo tiempo a su espalda, sobresaltando a sus moradores, haciéndoles aguzar los ojos, extenderse inquisitivas sus narices y girar inquietas sus orejas.
Alrededor de los animales que comen hierba, ronda siempre el revuelo de los pájaros y el bullicio de la vida. El cazador viene en el silencio de la sangre y de la muerte.
Esa es la maldición del cazador, de todos los cazadores, de los que caminan erguidos y matan desde lejos y de los que caminan sobre acolchadas patas y hieren a garra y colmillo.
Y ante los silencios que ellos despiertan, también ha de estar atento el hombre, más alerta que ante ningún sonido. Porque son, como lo es él para los animales que acecha, el último aviso de la muerte que llega.
Con el sol aún alto, había buscado las crestas de roca que dominan las laderas sobre el valle y el río hasta encontrar un saliente pétreo desde el que poder atalayar con el aire de cara. Su vista recorrió, una y otra vez, lenta, precisa, infatigable en su búsqueda de algún movimiento, todo el espacio a su alcance: los pasos mínimos en los recodos de las rocas, las pequeñas praderillas, los bordes de los bosquetes, las veredillas entre las jaras, los verdes manchones de gayuba rastrera, y hasta quiso penetrar en la profundidad oscura bajo los árboles, donde no llega el ojo pero el instinto presiente.
Durante mucho tiempo no hubo nada. Bajaba el sol, se enternecía la luz haciéndose más trémula, y luego hubo un zorro que se deslizó furtivo entre dos jarales. Casi al instante, en un canchal de piedras sueltas, vio moverse con repentina sinuosidad una pequeña comadreja que acabó por llegar casi a olisquear sus pies antes de seguir su ronda. Hubo pájaros cercanos, un lejano grito de un gavilán en los sotos del río, y un cierto tono en el habla de los mirlos le indicó que atardecía.
Pero no fueron los ojos quienes le advirtieron que la caza comenzaba. Por la costera se oyó un entrechocar de piedras sueltas y se concretó el paso de la piara, algunas hembras con rayones y unos cuantos primalones que descendían hacia el agua. Parecían acercarse, pero en un momento torcieron su marcha, sin decidirse a bajar, y acabaron perdiéndose en la distancia. Quizá porque a su espalda él creyó oír también algún sonido que no acabó de identificar pero que sí hizo cambiar el rumbo a las jabalinas viejas. Fue entonces cuando, brotando de la nada, vio bajar la corza y, a los pocos metros, aparecer, tras ella, el macho.
Estaban en celo. Calculó su dirección y supo casi con certeza hacia dónde se dirigían. Había estado allí aquella mañana. Era una amplia pradera junto al río, aromatizada por el saúco y apenas pespunteada por algunos espinos, en la que el bosque hacía dos entradas hasta casi el mismo borde de las aguas. La pareja, descendiendo en diagonal, tardaría mucho más que él en alcanzarla.
El saúco, que crecía casi en el centro de la pradera, sería su escondrijo y podría permitirle tener alguna posibilidad tanto si se decidían por una trocha como por la otra. Con las presas nunca se sabía. Cuando todo parecía anudado en la cabeza, ellos hacían imprevisiblemente lo contrario para desaliento del cazador, que ya se creía sabio. Él era aún muy joven. Y dudaba. Pensaba entonces en ‘el Oscuro’, allá arriba en el hielo, y no podía evitar mirar hacia atrás, encontrarse su mirada, su pregunta, buscando la seguridad, esa certeza del viejo cazador que tanto echaba en falta.
Pero ‘el Oscuro’ estaba en el hielo, y él debía cazar ahora si quería sobrevivir en aquella tierra que no era la suya, en aquel territorio, donde de ser descubierto, podría ser abatido de inmediato, en aquel refugio que podía dejar de serlo en cuanto sus perseguidores volvieran a dar con su pista. Era vulnerable, era un fugitivo sin un destino al que poder dirigirse, sin cobijo, ni clan ni familia a la que poder pedir amparo. Estaba solo, y solo debía matar aquel corzo.
Se inmovilizó bajo las ramas del oloroso saúco con el arco empuñado y con una flecha ya encordada. Había dispuesto además las tres azagayas clavadas someramente en la tierra húmeda y el lanzavenablos también a mano, por si las peripecias de la caza hacían más aconsejable su uso.
Ese momento era el que ponía en mayor estado de tensión al cazador, el momento más intenso, más incluso que cuando lanzaba su flecha o su venablo. La espera, desde que se oía el primer roce del acercamiento de la presa, era lo que hacía latir desbocado su corazón.
Era entonces, después de regañarse por sus ansiedades, cuando salmodiaba como una letanía el consejo repetido de su abuelo: «La ansiedad siempre anida en el corazón del cazador. Debes aprender a sacudírtela de los pulsos».
Pero ¿cómo? Porque no se había equivocado, la pareja de corzos bajaba. Oía ya el romper del monte, el rebotar de sus pezuñas en la senda y hasta sentía el correteo, como un juego, del macho persiguiendo a la hembra, que a veces se rebrincaba y hacía un escorzo de alejamiento. Venían, y él lo sabía, confiados, y el macho, con sus entrecortados ladridos, enfebrecido de celo, no tomaba ninguna precaución, como si el instinto reproductor hubiera borrado cualquier prudencia y cualquier otro recuerdo de peligros pasados. Seguía a la hembra y marcaba el territorio, pregonando su posesión a otros competidores.
Ya estaban casi al lado. Habían tomado la trocha más al norte. «Van a entrar. Voy a verlos ya en la pradera», se dijo, y entonces algo sucedió más allá, algún ruido, alguna presencia, cualquier cosa, pero el sonido de las reses se detuvo, el monte enmudeció, el silencio se hizo absoluto. Donde antes se movía la maleza, donde casi presentía su silueta no hubo nada. No hubo otra cosa que las suaves ráfagas del viento y un regaño, como una protesta, de un mirlo que salió del bosque y vino volando alocado hacia las mismas ramas del saúco donde se ocultaba.
«Maldito pájaro, acabará por darse cuenta de que estoy aquí y volverá a chillar y los asustará aún más. Maldito mirlo. Son casi peores que los arrendajos». Odiaba a los vocingleros arrendajos, siempre prestos a la alarma, y en este instante odiaba a este mirlo que rebullía por las ramas bajas. Sus aleteos, además, solapaban cualquier sonido de los corzos enmontados, y ahora seguro que tan inmóviles como él mismo.
Transcurrió la eternidad de unos momentos. Pensó: «Siguen ahí. Será el propio pájaro, que estaría en un arbusto, el que los ha sobresaltado al arrancarse a su paso. Espera, espera. Se irá el mirlo. Acabará por irse. Saldrán los corzos».
Pero el mirlo no se iba. Parecía encontrarse a sus anchas removiéndose, y había bajado al suelo, hasta casi tropezar con sus venablos hincados. ¡Y entonces la corza brotó al claro!, a no más de cuarenta codos. Salió tranquila con la cabeza, eso sí, levantada y las orejas alerta, pero dio unos pasos y bajó el morro hacia el pasto. Triscó unos bocados, levantó de nuevo la cabeza y miró hacia atrás, como esperando al macho, como reclamándolo.
Se cruzó. Ahí tenía el momento del disparo. Pero él no quería matar a la hembra. Las hembras son el mañana de otros corzos, En sus vientres es donde reside la promesa de otra caza, y el macho estaba allí, tapado, aunque también lo estaba el maldito mirlo, que de un momento a otro iba a descubrirle, en cuanto hiciera un movimiento, el de levantar y tensar el arco, y salir revolando y chillando asustado. Tendría que disparar a la hembra. No podía arriesgar más.
Lentamente inició el movimiento y, nada más insinuarlo, el pájaro se levantó con un grito continuado y voló hacia el río. La corza levantó la cabeza, saltó a un lado y apuntó con su hocico y sus móviles orejas directamente hacia el saúco. Había sido descubierto.
O no. El viento no decía nada a la corza. El chillido del ave ya no existía, parecía no haber sucedido nunca. Sólo se mantenía la envarada alarma de la res, en tensión y alerta.
El instante detenido lo rompió el brusco brotar del macho desde la maleza. Lanzó un grito ronco e inició un trotecillo hacia la hembra, que lo esquivó, acercándose aún más a la postura del cazador al acecho.
Los pulsos de ‘el Lobato’ ya estaban serenos cuando la flecha vibró en el aire todavía cálido de la atardecida, y fue a clavarse hondamente donde el cuello se junta con la paleta, en el sitio por el cual la muerte penetra rápida y fulminante. El macho respondió al impacto, cuyo sordo sonido llegó nítido al oído del cazador, con un salto de costado. Luego hubo dos corcovas más, como en un intento de girar sobre sí mismo, y unos pasos, como si bailara, vacilantes, y el animal cayó.
Cuando el hombre salió de su escondite, con el venablo en la mano, presto a rematar, la hembra ya no estaba en el claro, pero la sintió en la linde y la oyó escabullirse por la trocha y huir monte arriba, por donde había bajado.
El corzo, un macho todavía joven, en plenitud, con un hermoso perlado en sus pequeños cuernos, se estremecía en estertores. El cazador les puso fin con un rápido lanzazo entre las costillas, directo al corazón. Luego cogió un puñado de hierba, seleccionándola entre la más tierna y fresca, y se lo puso en la boca. «Toma de mi mano tu último bocado. Tu carne será vida para mí y las gentes de mi clan». Era el viejo ruego de perdón del cazador que habían repetido todos los cazadores de Nublares ante la pieza abatida. Así lo musitó él, aunque no hubiera otros con quienes compartir la presa y su clan ya no existiera.
Desenvainó su cuchillo de pedernal de la funda de cuero que llevaba en la cintura y le abrió la garganta al animal. Recogió los borbotones de sangre con sus manos convertidas en cuenco y la sorbió golosamente. Tenía hambre y sed. Ahora tenía prisa, porque la noche caía con rapidez. El sol estaba acostándose tras las montañas de poniente, los bosques espesaban sus sombras y el olor de la sangre derramada no tardaría en desparramarse por el viento. A esas horas había muchos inquisitivos hocicos que aspiraban los efluvios y comenzaban a buscar a sus presas.
Recuperó, antes que nada, su flecha. La limpió en la hierba y la devolvió al carcaj. Luego, sacó de su mochila un pequeño fardo, en el que llevaba cuidadosamente envuelto su instrumental. Seleccionó un pequeño cuchillo de pedernal de sólo un filo, un eviscerador, y con precisos tajos en la tripa del animal dejó en un instante al descubierto su paquete intestinal.
No podía llevarse la presa entera. Con unos enérgicos tirones arrancó todo el menudo y lo arrojó en la hierba, pero separó el hígado y el corazón. Eso no iba a dejárselo ni a los zorros ni a los lobos. Tras otros cortes previos en las juntas de las rodillas, tronchó y cortó las patas del animal, y también las arrojó a un lado. Meditó brevemente si hacer lo propio con la cabeza. Decidió llevársela. Por la cuerna, que le sería muy útil para puntas y arpones, aunque prefería la de los venados, y por la carne. Le gustaba asar esa parte, comerse sobre lodo la lengua, los sesos y los ojos, su manjar preferido. Con hábiles movimientos y ayudándose de una cuerda hecha con tendones, convirtió el ahora reducido cuerpo del animal en un reguño, envuelto sobre sí mismo, y logró introducirlo en su elástico macuto con la cabeza colgando hacia un lado.
Acabada la faena, se dirigió al río. Allí se lavó la sangre de las manos, de los labios y la cara. Recogió unos puñados de berros y lentejas de agua y en ellos envolvió el corazón y el hígado de su presa, a los que aún pudo hacer un hueco en lo alto de su mochila. Después, llenó de agua su pequeño odre de camino, confeccionado con la vejiga de un jabalí, tapizada con piel de un cabritillo de rebeco que se empapaba para mantenerla fresca. Por último, recogió el arco, el carcaj, las azagayas y el venablo, y cuando ya las sombras envolvían al prado, cargó con su presa a la espalda y salió de la escena de la matanza con paso ágil y furtivo.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Prehistoria
Periodo: Paleolítico
Acontecimiento: Sin determinar
Personaje: Sin determinar
Comentario de "El último cazador"
En esta tercera entrega de la saga prehistórica el autor nps pone en la piel de un joven cazador del paleolítico con el que viviremos sus deseos y ansias de vivir y al que por envidias y odios, le cambia la vida de forma abrupta.
El último cazador de Nublares ve peligrar su vida ante agricultores y recolectores y encuentra cobijo entre los que han hecho de la violencia su modo de vida. La novela se desarrolla en un clima de violencia y ansias de poder innatos al hombre desde sus orígenes
Presentación del libro en Periodista Digital