Batallador
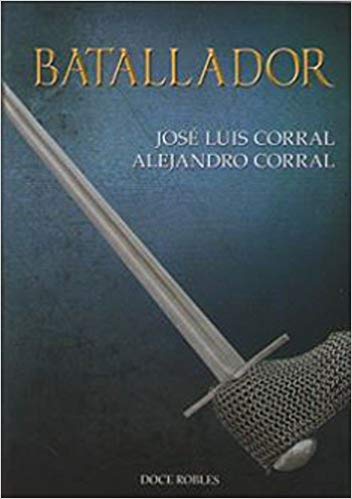
Batallador
A principios del siglo XII se convirtió en Rey de
Aragón, de Pamplona y de Castilla un hombre que no había nacido para serlo.
Se proclamó Emperador de toda Hispania.
Se llamaba Alfonso y ha pasado a la historia con el sobrenombre de
El Batallador.
CAPÍTULO I
UN REINO EN LAS MONTAÑAS
1
Monte Pano, Prepirineo, cerca del monasterio de San Juan de la
Peña, enero de 1084
—Dime, Bernardo, ¿qué te sucede? ¿Te da miedo el bosque? —me preguntó don Alfonso, insinuando apenas una sonrisa.
—No es el bosque lo que me atemoriza, mi señor, sino los peligros que en lo más profundo se esconden —objeté respetuoso—. Dice mi padre que en las selvas habitan fantasmas; en una ocasión me contó que los espectros de guerreros caídos aguardan pacientes en la noche entre las sombras de la espesura, prestos a poseer el alma de los caminantes distraídos.
El joven infante don Alfonso, de quien se contaban diez inviernos desde su nacimiento, percibió la tensión en torno a mi boca y el temor apenas contenido en mis ojos.
—Eso solo son fábulas, Bernardo. Puedes estar tranquilo —me alentó—. Siempre y cuando permanezcas a mi lado, nada habrás de temer; pues yo soy uno de los hijos del rey, condición que hasta los espíritus de los muertos han de respetar.
Luego, el vástago del rey Sancho Ramírez volvió la cabeza y observó por un instante el monasterio de San Juan de la Peña, donde ambos habíamos sido enviados a estudiar las artes de la palabra y de la guerra, que a cada paso que dábamos se alejaba a nuestras espaldas y su contorno se desvanecía en la penumbra del atardecer invernal.
Llevábamos ya varios meses allí; sin embargo, yo, Bernardo de Jaca, de doce años, recordaba con toda nitidez el primer día que don Alfonso arribó al monasterio. Poco tiempo tardamos en entablar amistad, y a luz de las velas yo escuchaba bien atento todas las viejas historias que a él le habían contado sus primeros maestros en los monasterios de San Pedro de Siresa y de San Salvador del Pueyo.
—No debemos alejarnos más —alerté—. Si empieza a nevar, podemos extraviarnos y, una vez perdidos, la nieve no resultará lo más peligroso que encontremos aquí afuera. ¿Acaso no oísteis anoche el aullido de los lobos?
El joven don Alfonso simuló no escucharme y miró al cielo, que estaba completamente despejado; no nevaría, al menos en unas horas. Contemplaba la creciente oscuridad del crepúsculo con aquella mirada suya entre distante y confiada.
Aquella fría tarde del mes de enero mi señor don Alfonso me había persuadido para salir del monasterio, a hurtadillas, sin que los monjes se enterasen, sin contar con el permiso del abad, con el propósito de ir en busca de las aventuras y la libertad que no podíamos tener confinados día y noche entre aquellos muros de piedra.
—Don Alfonso, la semana pasada escuché a dos monjes conversar…
—¿Y de qué hablaban, Bernardo?
—De intensas heladas y pavorosas tormentas de nieve, mi señor. Comentaban que hace varios inviernos murieron seis hombres, todos ellos congelados en medio de la noche. Venían desde Jaca e iban bien abrigados con ropas de piel y lana, pero ni aun así pudieron llegar al refugio del monasterio. Fueron sorprendidos por una tempestad y los encontraron a la mañana siguiente, muy cerca de aquí, congelados. Incluso sabían cómo encender una hoguera, pero el frío acabó con ellos. Nosotros solo somos dos niños…
—Descuida —don Alfonso ignoró mis ruegos y advertencias—, no correremos la misma suerte que esos hombres. Sígueme, Bernardo —me ordenó, y nos abrimos paso a través de un bosquecillo.
La silueta de la inmensa roca bajo la que se protegía el monasterio ya no se distinguía. Ni siquiera pude adivinar en qué dirección se encontraba.
Con el aliento entrecortado seguí con pasos temerosos a mi futuro rey. Enseguida se hizo de noche y todas las criaturas nocturnas despertaron al morir el día, cuando tras el ocaso las estrellas centellearon sobre nuestras cabezas como lejanas pavesas en el oscuro cielo.
Unos pasos por delante de mí, don Alfonso serpenteó en silencio por una empinada ladera y ascendió hasta un pequeño risco que ocupaba una posición ventajosa.
—Fíjate bien, Bernardo —señaló indicando el perfil rotundo de las altas montañas, recortadas allá hacia el norte, como gigantes dormidos bajo un extenso manto estrellado. Nunca habíamos ido tan lejos.
—Deberíamos volver ya, mi señor.—¿Ya? ¡Si todavía no hemos corrido ninguna aventura! Adelante, y recuerda: no me pierdas de vista.
Bajo la fina capa de nieve que había caído el día anterior, el terreno se descubría húmedo y fangoso, resbaladizo, plagado de piedras y de raíces ocultas con las que en cualquier momento podíamos tropezar y caer al suelo. Mis pasos se adivinaban torpes y lentos; sin embargo, don Alfonso no hacía el menor ruido al avanzar. A mi espalda oía el rumor del viento y el ronco gorjeo de las aves nocturnas; ramas secas crujían con estrépito cada vez que mis botas las partían al pisarlas, y yo no podía sino maldecir entre dientes cada una de las numerosas ocasiones en que me enredaba con las raíces y me trastabillaba. Don Alfonso, sin objetar reproche alguno, me esperaba paciente tras cada tropiezo.
Avanzando en la oscuridad sobre la nieve helada y entre los árboles del bosque, mis temores más profundos pronto se tornaron muy reales. El silbido del viento trajo consigo un aullido terrorífico. Lobos. Tuve tanto miedo que me resultaba ardua tarea distinguir un sonido de otro; pese a todo, don Alfonso parecía no temer ni al frío ni a la oscuridad ni a las alimañas; quizá porque era un niño muy valiente, o tal vez porque era un muchachito que todavía no había perdido la inocencia y no había adquirido la malicia.
De pronto, en medio de la soledad del bosque, sin decirnos nada el uno al otro, empezamos a caminar cada vez más deprisa, pues nos habíamos percatado de que los lobos se acercaban a nosotros, más y más, pues cada aullido sonaba más próximo que el anterior.
Muerto de miedo, en la más profunda oscuridad del bosque, balbucí:
—Don Alfonso… los lobos.
—Tranquilo, Bernardo, soy consciente de la situación. No te separes de mí. —Y me ofreció su mano, que acogí con la ternura y el calor de un sentimiento oculto aún por revelar.
Instantes más tarde nos encontramos en un espacio donde la espesura del ramaje cegaba incluso el brillo de las estrellas. Don Alfonso, sin soltar mi mano, se detuvo un momento y ambos miramos hacia atrás. Varios pares de ojos como de fuego llameaban entre los árboles a un centenar de pasos de distancia. El hijo del rey se armó con varias piedras del tamaño de puños y empezamos a correr, con el aliento de las bestias persiguiendo nuestra carrera.
Al poco accedimos a un claro en el bosque y en el cielo aparecieron todas las estrellas y una media luna creciente sobre el horizonte, cuya luz agradecí como un regalo divino. Don Alfonso me guio hacia el único árbol que se alzaba en el centro de aquel claro, y al llegar ante su tronco, en silencio,contuvimos el resuello. En un instante más breve que el tiempo de un suspiro, aquellas fieras cuyos aullidos me habían helado la sangre ya nos rodeaban. Conté uno, dos, tres…, hasta media docena de lobos. Estaban hambrientos y el ansia de comida los había empujado a las inmediaciones del monasterio. Sus dientes destacaban bajo sus ojos, en sus bocas abiertas, a la luz de la media luna. Aquellas alimañas parecieron organizarse para el ataque, cada una aproximándose a nosotros por distintos flancos del claro.
A diferencia de mis dientes, que castañeaban de frío y de miedo, los lobos ya no emitían ningún sonido. Don Alfonso me indicó que trepáramos al árbol, y él lo hizo deprisa, con la agilidad de una ardilla, poniendo a salvo su vida. Pero yo estaba muy nervioso y casi paralizado por el pánico, de modo que al intentar trepar resbalé en la nieve helada y perdí el equilibrio. Las palabras de ánimo de don Alfonso llegaban a mis oídos dispersas en la noche y apenas podía prestarle atención, angustiado como estaba ante los lobos que se acercaban con las fauces abiertas y las espaldas curvadas. Tirado en el suelo, giré la cabeza y divisé un movimiento con el rabillo del ojo; una diabólica figura gris se aproximaba amenazadora por mi derecha. Puede distinguir unos colmillos tan largos y afilados como estiletes. Encaramado a una gruesa rama, don Alfonso arrojó con todas sus fuerzas una de las piedras que había recogido, acertando de pleno en lo alto del lomo de aquel lobo gris que ya se aprestaba a atravesar mi carne con sus colmillos. El demonio animal emitió un quejido de dolor y se retiró unos pasos.
—Vamos, sube, sube, deprisa —me ordenó alargándome su brazo.
La reacción de don Alfonso me proporcionó el tiempo suficiente para aferrar su mano y trepar con su ayuda al árbol. Una vez estuve a salvo, el hijo del rey, tan calmado que casi asustaba su serenidad, volvió a coger mi mano y me susurró al oído algo que no alcancé a entender. Todos mis sentidos se centraban en los seis lobos que merodeaban en torno a aquel árbol, mirándonos con aquellos ojos relucientes de furia, acechantes y mostrando sus colmillos fríos y agudos como carámbanos.
Tomé aliento para lanzar un grito de alivio, pero las palabras se congelaron en mi garganta; temblaba como un cervatillo.
—Tranquilo, Bernardo, tranquilo, los monjes aparecerán pronto en nuestra ayuda —me aseguró don Alfonso—. No sientas miedo. Hasta que ellos vengan, yo te protegeré —hablaba con cautela. Su mano apretó la mía como queriendo protegerme y decirme «A mi lado estás seguro. Nadie va a hacerte daño. Estás conmigo». Aquel gestó me confortó.
Hacía un frío terrible. Tiritando pero algo más confiado, me aferré con todas mis fuerzas a la rama y apreté la cara contra el tronco. Noté la corteza áspera y rugosa en la mejilla. Bajo el árbol, el pelaje de las bestias parecía cambiar de color conforme se movían; en un momento dado semejaban blancos como la nieve pura, ora negros como oscuras sombras, ora grises como las nubes tormentosas. A cada paso que daban alrededor del árbol, la luz de la media luna proyectaba sus cuerpos sobre la nieve en un juego de luces y sombras que semejaba una danza macabra, cual baile ritual protagonizado por los mismísimos espectros de la muerte.
—No pierdas el equilibrio, Bernardo. No te caigas —me bisbisó don Alfonso al oído.
Una de aquellas sombras demoníacas, tal vez el jefe de la manada, alzó sus patas delanteras, se apoyó en el tronco del árbol y arañó la corteza, intentando encaramarse.
Pero don Alfonso le lanzó otra piedra que resonó como un chasquido; el lobo emitió un quejido lastimoso y se retiró con el rabo entre las piernas. Le había golpeado de lleno en el cráneo.
—¡No os acerquéis a Bernardo, malditas bestias! —gritó el hijo del rey Sancho. Tenía la voz chillona propia de un niño, pero la determinación de un héroe de cuento.
Los lobos, escarmentados por las dos pedradas recibidas, caminaban en círculos con pasos silenciosos, algo más alejados del árbol, esperando una oportunidad. Era solo cuestión de tiempo que yo perdiera las fuerzas y me precipitara al vacío. Los lobos lo sabían y su instinto de cazadores les indicaba que tan solo tenían que aguardar a que llegase ese momento. No pasaría mucho tiempo antes de que los párpados empezaran a pesarme como si fueran de plomo, se congelaran mis manos y me desplomara como una hoja seca. Don Alfonso trataba de mantenerme despierto y atento y me susurraba dulces palabras al oído. Ni por un instante soltaba mi mano. El viento había cesado. Hacía frío, mucho frío, y al girar la cabeza alertado por unos ruidos lejanos percibí cómo otra manada de bestias se acercaba por el claro del bosque.
Pero no, no eran otros lobos. Se trataba de un nutrido grupo de monjes, novicios y criados del monasterio que, al notar nuestra ausencia, habían seguido nuestras huellas en la nieve. Algunos portaban antorchas que, aterido de frío y despavorido, yo había confundido en la lejanía con ojos de lobos; otros blandían largas espadas, lanzas y hachas. Aquellas armas emitían un tenue resplandor azulado, como si una luz fantasmagórica centelleara en susfilos. Los lobos, aún ávidos de carne, percibieron el peligro y, a su pesar, se alejaron del claro a la carrera, dejando tras de sí un rastro de polvo de nieve y un lamento agudo en las tinieblas antes de perderse entre la espesura del bosque.
Los monjes y los aprendices, encabezados por el aitán Lope Garcez, nos guiaron de vuelta al monasterio, sin mediar palabra, vigilantes de que aquellos lobos hambrientos no arremetieran de nuevo contra nosotros.
Si algo aprendí de don Alfonso aquella noche fue que el tercer hijo del rey de Aragón y de Pamplona estaba dispuesto a correr todo tipo de aventuras y empresas ya desde niño, que no conocía el miedo y que sería capaz de enfrentarse cara a cara con cualquier enemigo por muy poderoso que este fuera.
Durante aquel silencioso camino de vuelta, don Alfonso tomó nuevamente mi mano y la envolvió entre las suyas sin que nadie más lo viera. En sus tiernos ojos de niño resplandecía la gloria de la sangre de una dinastía de reyes guerreros en aquel pequeño reino entre las montañas. Entrelacé mis dedos a aquella mano acogedora y posé la mirada en sus serenos ojos. En aquel instante solo éramos dos niños de diez y doce años, pero no pasaría mucho tiempo antes de que, durante décadas, yo, Bernardo de Jaca, siguiera con mi alma, mi lanza y mi espada a don Alfonso hasta donde él quisiera llegar. Desde entonces largas noches soñaría, anhelando siempre en silencio, ser algo más que su amigo, deseando ser correspondido.
No a mucho tardar aquel niño valiente que había salvado mi vida se convertiría en un hombre. Mi hombre. Mi señor. Mi batallador. Mi rey.
2
No había nacido para serlo, pero su pecho albergaba el corazón de un rey. Mi señor don Alfonso era el segundo hijo varón del segundo matrimonio del rey Sancho Ramírez de Aragón, quien había casado primero con doña Isabel, hija del conde de Urgel, de la que nació el príncipe Pedro. Esta reina murió apenas cinco años después de su matrimonio, al dar a luz a su único hijo. El rey de Aragón marchó entonces a Roma en busca de la ratificación del papa, pues se rumoreaba que su padre el rey Ramiro, muerto a traición en Graus, no había sido hijo legítimo de don Sancho el Mayor de Pamplona y que, por tanto, su derecho al trono de Aragón quedaba en entredicho.
Don Sancho visitó al papa Urbano y le manifestó el deseo de convertirse en siervo de San Pedro, a la vez que le ofrecía quinientas monedas de oro si lo ratificaba como legítimo rey de Aragón, de modo que no quedara la menor duda de su derecho al trono. Sería su vasallo, le pagaría esa renta anual, asumiría como propios los colores rojo y amarillo del papado y le pondría el nombre de Pedro al hijo que había dejado en Jaca al cuidado de unas monjas, en honor al primero de los apóstoles. Y así ocurrió. Al regreso de Roma, con la bula que ratificaba a don Sancho como rey de Aragón, ya nadie podía discutir su legitimidad real.
Fue durante su visita al papa cuando el recién enviudado don Sancho acordó su segundo matrimonio, ahora con la francesa Felicia de Roucy, una hermosa dama que vino desde las opulentas y fértiles tierras de la región de Champaña, cuyo duque es uno de los hombres más ricos de toda la cristiandad. El viaje del rey de Aragón a la sede romana de San Pedro fue mucho más provechoso de lo esperado, pues se trajo el respaldo papal y una nueva esposa.
Doña Felicia llegó a Aragón solo dos meses después para casarse con don Sancho Ramírez, como se había acordado en Roma con sus parientes. La acompañó un pequeño séquito de damas y caballeros que introdujeron en esta sencilla corte las modas y los gustos del condado de Champaña, másrefinados y elegantes que los simples modales de la monarquía aragonesa. Su segunda esposa, que recibió la Ribagorza como arras, le dio a don Sancho un primer hijo varón, el infante don Fernando, apenas dos años después a mi señor don Alfonso y varios años más tarde a don Ramiro, que tras toda una vida como monje y luego como obispo se ha convertido, cuando escribo estas líneas, en el soberano de los aragoneses.
Pero ninguno de los hijos de Felicia estaba destinado para ser rey. Ese honor y ese derecho le correspondían al primogénito, bautizado como Ramiro, pero que acabó siendo llamado Pedro, como don Sancho le había prometido al papa en reconocimiento por ratificarlo como rey de Aragón. Y también dedicó la nueva catedral de Jaca a san Pedro, un nombre que hasta entonces apenas se usaba entre las gentes de estas montañas.
Don Alfonso vino al mundo en la sede real de Astorito, una finca cerca de la ciudad de Jaca, donde los reyes tienen una casona, que algunos llaman palacio, a la cual se retiran cuando desean ir de caza por aquellos valles por los que discurren el río Aragón y sus afluentes; aunque hay quien quiere hacerlo nacer en el monasterio de San Pedro de Siresa, en el valle de Hecho, pues se decía que los primeros reyes de Aragón llevaban allí a sus esposas para dar a luz, ya que entendían que el frío y la dureza de aquellas montañas hacían a sus hijos fuertes y robustos.
Era hijo de un rey, pero no había nacido para ser rey. Su padre ya tenía un heredero e incluso una segunda alternativa con don Fernando, de modo que decidió que don Alfonso fuera educado en un monasterio y que aprendiera el arte de las letras y el de las armas. Nombró al noble Lope Garcez, experto en esgrima y equitación, como ayo o aitán de su hijo Alfonso, con el encargo de que lo protegiera y lo educara como noble y caballero, y a los seis años de edad lo entregó al monasterio de San Pedro de Siresa, donde aprendió las primeras letras y los fundamentos de la gramática con los canónigos de la regla de san Agustín. Este famoso cenobio, uno de los más antiguos del reino, fue fundado por el emperador Carlomagno, cuando vino a conquistar Zaragoza hace ya más de cuatro centurias, y en él han habitado ilustres monjes, que se han formado en su gran biblioteca, la más nutrida de Aragón, que llegó a contar hasta con quinientos libros. Algunos de ellos se perdieron hace cien años cuando aquel malvado caudillo sarraceno de nombre Almanzor, que Dios haya castigado al infierno, asoló estos valles y montañas persiguiendo a los cristianos para saquear sus cosechas y robar sus tesoros.
El abad de Siresa asignó como preceptor en letras de don Alfonso a
Galindo Arbués, un monje sabio y prudente que le enseñó a leer y a escribir.Tras casi tres años en Siresa, fue trasladado al monasterio de San Salvador del Pueyo, en el valle de Estaún, muy cerca de la villa de Sinués, en el curso del río Aragón Subordán, próximo a la finca real de Astorito; allá permaneció año y medio. Y por fin, el infante don Alfonso se trasladó desde San Salvador a San Juan de la Peña, nuestro monasterio más rico y prestigioso, que algunos consideran como la cuna espiritual del reino, donde rige la regla de San Benito. Con él vinieron el maestro Galindo Arbués y el aitán Lope Garcez, que actuaba como verdadero padre y tutor del infante.
En aquel tiempo, el rey Sancho había sido derrotado por el Cid en una villa llamada Almenar. Ese caballero castellano, exiliado de su tierra, acababa de entrar al servicio de armas como comandante supremo del ejército del rey musulmán de Zaragoza.
Dos años después el Cid volvería a vencer a don Sancho en una segunda batalla, aunque en los anales del monasterio aquellas dos derrotas se han consignado como sendas victorias de nuestro señor don Sancho. Al fin y al cabo, la historia se cuenta según interesa a quienes la dictan.
Allí, en el monasterio de San Juan de la Peña, fue donde lo conocí. Yo, Bernardo de Jaca, soy el segundo hijo de un noble señor de Ansó. Mi padre gobernaba un torreón y un pequeño señorío en el centro de aquel valle; era dueño de tierras suficientes como para alimentar a varias familias, e incluso poseíamos una docena de siervos que cultivaban nuestros campos y cuidaban los prados, además de un molino, un horno, media docena de vacas, cuatro bueyes, una nutrida piara de cerdos y las rentas de un par de casas con sendas tiendas en la plaza del mercado de la ciudad de Jaca. Pero la ley y la costumbre de estas montañas estipula que la herencia paterna se transmita íntegra al hijo mayor, de modo que mi padre me llevó un día, poco antes de cumplir los doce años, al monasterio de San Juan de la Peña para ofrecerme a su señor abad don Sancho de Arinzana como novicio.
Lo recuerdo muy bien. Era una mañana de mayo, luminosa y azul. El día anterior habíamos viajado desde nuestra casa en Ansó y pernoctamos al pie de San Juan de la Peña en un lugar que llaman Santa Cruz, donde la infanta doña Sancha, hija del rey Ramiro, acababa de fundar un monasterio en el que ahora hijas y parientes de reyes y de nobles aragoneses y navarros profesan como monjas.
—La subida es dura, pues las pendientes de esta montaña donde se encuentra el monasterio son escabrosas y están muy empinadas, pero te gustará ese lugar, Bernardo. Ahí vivirás bien y, gracias a la dote que le ofreceré a su abad, te educarán para que seas un buen monje. Quién sabe sialgún día llegarás a convertirte en abad o prior de este cenobio o de cualquier otro de los más notables del reino de Aragón. Este de San Juan es un monasterio real, el más famoso y el de mayor prestigio de todos; hasta en Roma y en Cluny, el cenobio más rico del mundo, hablan de él —me explicó mi padre al poco de comenzar la ascensión por una tortuosa senda que se perdía entre densas formaciones de encinas, quejigos y árboles de boj.
Mi padre montaba su caballo pardo y yo una mula torda que iba a ser entregada al monasterio como parte de la dote. Dos criados caminaban a nuestro lado, sujetando del ronzal a un burrillo que cargaba con nuestro equipaje y con algunos regalos para el abad de San Juan.
Nunca quise ser monje; nunca quise serlo, pero no podía desobedecer las órdenes de mi padre. ¡Qué otra cosa podía hacer! De modo que me vi obligado a emprender aquel camino no deseado hacia lo desconocido.
—¡Ahí está! —Mi padre señaló una grandiosa pared de roca rojiza cuya parte superior rayaba en el cielo. En la enorme oquedad que se abría bajo la pétrea cornisa se alzaba el monasterio, construido dentro de aquel enorme abrigo. Varios albañiles trabajaban en el cerramiento de las paredes exteriores, cuyos pisos superiores no necesitaban techo, pues el tejado lo constituía la propia piedra rojiza.
—Es una cueva —comenté al ver aquel edificio.
—Sí, un lugar seguro y apartado en el que te sentirás bien —asentó mi padre—. Además, en este monasterio se guarda la reliquia más preciada de la cristiandad.
—¿Cuál es, padre?
—El cáliz de la Última Cena —me confesó bajando el tono de su voz, como si se tratara de la revelación del más secreto de los arcanos—, donde Cristo dio a beber su propia sangre a sus discípulos.
Luego supe que aquel monasterio guardaba otras relevantes reliquias, como dos pedacitos de madera de la cruz de Cristo, dos ampollitas de vidrio con leche del pecho de la Virgen María, un vestido de Nuestra Señora, una piedra del Santo Sepulcro, dos rocas del pesebre de Belén donde nació Nuestro Señor y varios huesos y dientes de santos como Pablo, Bartolomé, Mateo el Evangelista, Águeda, Nicolás, Victorián o Gaudioso, entre otros muchos.
Yo acababa de cumplir doce años y llevaba ya tres meses como novicio en el monasterio cuando llegó el infante don Alfonso. Unos días antes, tras el almuerzo, el prior nos reunió a los más jóvenes y nos dijo que en una semana se iba a producir un acontecimiento extraordinario, pues iba a instalarse enaquella santa casa de oración un infante, nada menos que uno de los hijos del rey Sancho Ramírez, que profesaba gran devoción por este cenobio.
Tres días antes de la anunciada venida de don Alfonso se alteró por completo la actividad en el monasterio. Nos levantaron a la misma hora que todas las jornadas pero, tras acudir a la iglesia a rezar maitines, nos ordenaron que limpiáramos todas las estancias y que las engalanáramos con enramadas, pendones y banderolas con los colores rojo y amarillo, y con emblemas y símbolos de la familia real de Aragón.
El infante don Alfonso arribó a San Juan de la Peña el día señalado. Corría una calurosa mañana de mediados de agosto del año del Señor de 1083. La comitiva que escoltaba al hijo del rey Sancho era bien distinta a la que meses antes me había acompañado a mí. La abría un faraute que portaba un estandarte con una gran cruz blanca sobre un fondo azul y dos gallardetes en rojo y amarillo; luego desfilaban cuatro caballeros con cotas de malla, cascos cónicos, lanzas con cintas rojas y amarillas y espadas al cinto; seguía el joven infante don Alfonso, que montaba un caballo blanco y vestía una túnica azafranada orlada con cintas de oro, botas de cuero carmesí y una capa adamascada con capucha que se cerraba con un doble broche de oro; al lado derecho del infante cabalgaba sobre una mula gris su maestro y preceptor, el monje Galindo Arbués, y al izquierdo el aitán Lope Garcez, que custodiaba a don Alfonso desde que tenía seis años, y que era, además de su defensor, su maestro en el arte de la guerra; tras ellos traqueteaba una carreta tirada por dos mulas que debía portar un valioso ajuar, porque cerraban la comitiva otros seis jinetes armados como si fueran a participar de inmediato en una batalla.
—Señor —lo saludó el abad don Sancho de Arinzana, acompañado por el prior, el clavero, el limosnero y otros monjes importantes—, sed bienvenido al monasterio de la Peña. Es un gran honor para esta comunidad teneros entre nosotros. Y lo mismo os digo a vos, don Galindo —se dirigió el abad al maestro de gramática.
—Os lo agradecemos en nombre del rey don Sancho, que os confía a su hijo para que entre todos hagamos de él un soldado de Cristo y un hombre de Dios —dijo Galindo Arbués.
—Así será. Nada mejor que la soledad y la paz de estas montañas para formar en la verdadera fe a un buen cristiano.
—Así lo hemos hecho hasta ahora en Siresa y en San Salvador del Pueyo—asentó Galindo Arbués.
—Sed también vos, don Lope, bien recibido en nuestra casa —habló el abad ahora al aitán, que lucía un yelmo de aspecto formidable e iba, pese alcalor, forrado de hierro y de cuero, como un poderoso guerrero.
—Gracias, señor abad —dijo el aitán, hombre tan parco en palabras como ducho en el manejo de las armas.
El abad don Sancho, que ya llevaba siete años al frente del cenobio y portaba el báculo en señal de su autoridad y rango, le fue presentando a don Alfonso, uno a uno, a todos los monjes de San Juan, deteniéndose en don Esteban, un joven canónigo.
—Don Alfonso, os presento a don Esteban, que pese a su juventud ya es canónigo de la iglesia de San Pedro de Jaca; a partir de ahora será vuestro preceptor en letras, junto con don Galindo Arbués, por supuesto, y también os instruirá en leyes.
—Mi señor —habló don Esteban—, vuestro padre y el señor abad me han encomendado que complete los conocimientos que os ha enseñado el maestro Galindo, a quien muestro mi más reverencial admiración. —Esteban inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el gramático.
Ese hombre era un clérigo, pero tenía los ojos ávidos de presas de un halcón y la mirada penetrante del águila cazadora. Al lado de don Alfonso se revelaría años después como un ferocísimo guerrero, además de ocupar la sede episcopal de Huesca.
Y al fin, tras saludar uno a uno a todos los monjes, se plantó ante nosotros. Yo estaba allí, junto a una docena de novicios, mirando asombrado a aquel niño, alto para su edad, de rostro noble, cabello rubio oscuro y ojos castaño claro.
—Estos serán vuestros compañeros de estudios, don Alfonso —le indicó el abad, señalándonos con su mano, en la que lucía el grueso anillo abacial, un aro de oro con un gran rubí engastado.
—¿Cómo se llaman? —preguntó don Alfonso.
—Ya iréis aprendiendo sus nombres, señor. Pero todos ellos son hijos de las más nobles familias del reino de Aragón: Ato de Rodellar, Fortún de Antillón, Juan de Santa Eulalia, Galindo Aznárez, Miro de Entenza…, ¡ah!, y este joven ensimismado de pelo rizado es Bernardo de Jaca; su padre es un propietario del valle de Ansó, un buen amigo y notable benefactor de este monasterio. Hace…, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí? —me preguntó.
—Poco más de tres meses, mi señor don Sancho —respondí con seguridad al abad.
—Sí, hace tres meses que está con nosotros. Tiene dos años más que vos y dormirá a vuestro lado. He decidido que sea vuestro compañero a la hora de formar las filas para asistir a la oración o al refectorio. Recordad su nombre:Bernardo de Jaca. ¡Ah!, Bernardo es zurdo. Algunos dicen que la mano izquierda es la del diablo, pero yo no lo creo.
Bueno, yo no sabía nada de eso hasta entonces, de modo que el anuncio del abad de que yo iba a ser la pareja de don Alfonso me cogió por sorpresa y me produjo cierta desazón, a la vez que la inquietante sensación de haber adquirido una enorme responsabilidad. Comprendí que la dote que mi padre había entregado al monasterio para que se hiciera cargo de mí debía haber sido ciertamente cuantiosa.
Aquel día ni siquiera podía imaginar que unos meses más tarde el hijo del rey salvaría mi vida del ataque de unos lobos y que desde ese momento mi vida estaría ligada para siempre a la suya.
Comprar el libro en Todos tus libros
Ficha histórica del libro
Edad: Media
Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos
Acontecimiento: Corona de Aragón
Personaje: Alfonso I
Comentario de "Batallador"
Presentación de «Batallador» en Calamocha
Presentación de «Batallador» en DUKVI TV de Calatayud
Booktrailer de «Batallador»
Presentación de «Batallador» en Canal Saturno de Aragón TV
Presentación de «Batallador» en las II Jornadas de Novela Histórica de Soria